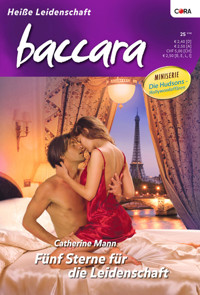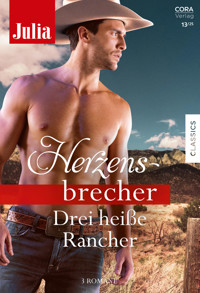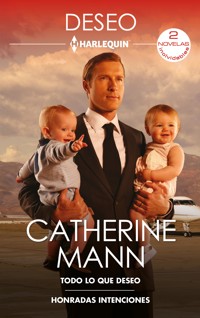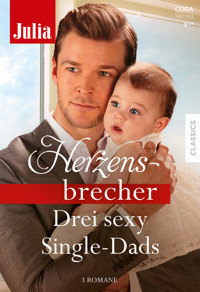2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
A veces, lo malo sienta tan bien… Hillary Wright siempre había sido un imán para el hombre equivocado. Su último novio le había dado problemas con la ley y, para limpiar su nombre, había accedido a participar en una operación encubierta, haciéndose pasar por la cita de Troy Donavan. El conocido pirata informático se había convertido en un hombre del Gobierno… y en un playboy multimillonario. Troy era el tipo de hombre que ella había jurado evitar, pero, con sus besos de fuego, su determinación empezaba a fundirse. Y mostrarse sensata ante aquel deseo abrumador no era una opción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Catherine Mann
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Pasión inconveniente, n.º 1962 - febrero 2014
Título original: An Inconvenient Affair
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2014
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4039-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Prólogo
Escuela militar de Carolina del Norte
Hace 17 años
Le habían afeitado la cabeza y enviado a un reformatorio.
¿La vida podía ser peor? Probablemente. Dado que solo tenía quince años, le quedaban años bajo el yugo del sistema para averiguarlo.
De pie en la puerta que conducía a los barracones, Troy Donavan examinó la habitación en busca de su estantería. Algunas de las doce literas de la estancia estaban ocupadas por tipos con las cabezas afeitadas como la suya; otra victoria de su querido padre al conseguir librarse del pelo largo de su hijo. Que nadie se atreviese a avergonzar al todopoderoso doctor Donavan. Aunque pillar al hijo del ilustre doctor colándose en el sistema informático del Departamento de Defensa llevaba la vergüenza pública a un alto nivel.
Y ahora le habían enviado a aquella cárcel disfrazada de escuela militar en las colinas de Carolina del Norte, según el acuerdo al que había llegado con el juez en su Virginia natal. Un juez al que su padre había comprado. Troy agarró su bolsa de viaje con fuerza e intentó resistir la necesidad de pegarle un puñetazo a la ventana para poder respirar.
Maldita sea, estaba orgulloso de lo que había hecho. Terminaría el instituto en aquel lugar estirado, pero si sacaba buenas notas y no se metía en problemas hasta cumplir los veintiuno recuperaría su vida.
Simplemente debía sobrevivir a aquel lugar sin que le explotara la cabeza.
Litera tras litera, caminó hasta la última fila, donde encontró «Donavan, T. E.» impreso en una etiqueta pegada al pie de la cama. Dejó la bolsa en la cama de abajo.
Por un lado de la litera de arriba asomó un pie metido en un zapato impecable.
–Así que tú eres el pirata Robin Hood –dijo una voz sarcástica–. Bienvenido al infierno.
–Gracias, y no me llames así.
Odiaba el titular del «pirata Robin Hood» que había aparecido en las noticias al destaparse el escándalo. Hacía que pareciese que lo que había hecho era un juego de niños. Cosa que probablemente se debiese a la influencia de su padre, que le quitaba importancia al hecho de que su hijo adolescente hubiera destapado un asunto de corrupción que el gobierno se había empeñado en tapar.
–Que no te llame así, ¿o qué? –preguntó el listillo de la litera de arriba, que llevaba la etiqueta «Hughes, C. T.»– ¿Me robarás la identidad y me dejarás en la ruina, chico de los ordenadores?
Troy se echó hacia atrás para ver la cama de arriba y asegurarse de que no tuviese a la semilla del diablo durmiendo encima. De ser así, el diablo llevaba gafas y leía el Wall Street Journal.
–Al parecer no sabes quién soy –con un golpe brusco a la página, Hughes se ocultó tras el periódico–. Perdedor.
Y una mierda. Troy era un maldito genio que sacaba sobresalientes y ya había hecho los exámenes de aptitud para la universidad. Aunque a sus padres eso no parecía importarles lo más mínimo. Su hermano mayor era el verdadero perdedor: fumaba hierba, había sido expulsado de la segunda universidad y dejaba embarazadas a las animadoras. Pero a su viejo eso le parecían ofensas que podían perdonarse. Problemas que el dinero podía tapar con facilidad.
Que le pillaran a uno utilizando métodos ilegales para delatar a contratistas corruptos del Departamento de Defensa y a un par de congresistas era algo un poco más difícil de ocultar. Por tanto, Troy había cometido un crimen imperdonable al hacer que sus padres quedaran mal delante de sus amigos. Lo cual había sido su objetivo al principio, un intento patético por llamar la atención de sus padres. Pero, al darse cuenta de lo que tenía entre manos: chanchullos, sobornos, corrupción... el investigador que llevaba dentro no había sido capaz de parar hasta descubrirlo todo.
Daba igual cómo se mirase, él no era un Robin Hood empeñado en hacer el bien.
Abrió su bolsa de viaje, llena de uniformes y ropa interior, e intentó mantener la mirada apartada del pequeño espejo de su taquilla. Su cabeza afeitada podría reflejar la luz y dejarle ciego. Y, dado que se rumoreaba que casi todos allí habían llegado a acuerdos con el juez, tenía que estar atento y precavido hasta averiguar qué había hecho cada uno de ellos para acabar allí.
Si tan solo tuviera su ordenador. No se le daba bien el cara a cara. El loquero designado por el tribunal que le había evaluado para el juicio había dicho que le costaba trabajo entablar relación con la gente y que se perdía en el ciberespacio como sustitutivo. Y estaba en lo cierto.
Estaba limitado al uso supervisado de Internet solo para los trabajos de clase.
Se quedó sentado junto a su bolsa. Tenía que haber una manera de salir de allí. El pie que se balanceaba frente a él aminoró la velocidad y apareció una mano que le ofreció una videoconsola portátil.
No era un ordenador, pero al menos era electrónico. Algo para calmar esa parte de él que amenazaba con volverse loca por estar desconectado. Troy no se lo pensó dos veces. Agarró la videoconsola y se acomodó en su cama. El señor Hughes se quedó callado. Tal vez fuera un tipo legal. Había alguien más que no estaba obsesionado con seguir las normas.
Quizá sus compañeros de celda no fueran tan malos después de todo.
Capítulo Uno
En la actualidad
Hillary Wright necesitaba distraerse durante el vuelo desde Washington hasta Chicago. Pero distraerse no significaba estar sentada detrás de unos recién casados empeñados en tener relaciones sexuales en el aire.
Sintió una ráfaga de aire acondicionado al ocupar su asiento de ventanilla y apresurarse a ponerse los auriculares. Habría preferido ver una película, pero eso significaría mantener los ojos abiertos y arriesgarse a ver a la pareja de delante tocándose por debajo de la manta. Solo quería llegar a Chicago, donde al fin pudiera dejar atrás el peor error de su vida.
Fue cambiando de emisora hasta encontrar un canal en el que emitían Sonrisas y lágrimas.
Aquel día el asiento en primera clase se lo había comprado la CIA. Hasta hacía un mes, lo único que sabía de la CIA era por los programas de televisión. Ahora tenía que ayudarlos para limpiar su nombre y no ir a la cárcel.
Oyó un gemido procedente de la recién casada de delante.
Oh, Dios. Hillary se recostó en su asiento y se tapó los ojos con el brazo. Estaba tan nerviosa que ni siquiera podría disfrutar de su primera visita a Chicago. Había soñado con salir de su pequeño pueblo natal, Vermont. Al principio, su trabajo como organizadora de eventos en Washington le había parecido una bendición. Conocía a todas esas personas de las que solo había leído en los periódicos: políticos, estrellas de cine, incluso miembros de la realeza.
Había quedado deslumbrada por el estilo de vida de su novio adinerado. Qué estúpida. Hasta el punto de no darse cuenta de las intenciones de Barry al administrar las donaciones filantrópicas.
Ahora tenía que salir del desastre en que se había convertido su vida al confiar en el tipo equivocado, al creerse su naturaleza bondadosa, cuando engañaba a sus socios adinerados para donar grandes cantidades de dinero a organizaciones benéficas falsas, para después ingresar ese dinero en una cuenta en Suiza. Hillary había demostrado ser la típica chica crédula de pueblo.
Pero ya se había quitado la venda de los ojos.
Advirtió un sujetador rosa entre los asientos. Cerró los ojos con fuerza. «Concéntrate», se dijo a sí misma. «No te pongas nerviosa y supera este fin de semana».
Identificaría al conocido de su exnovio en la fiesta de Chicago. Haría la declaración oficial para la INTERPOL y después podría recuperar su vida y salvar su trabajo.
Cuando volviese a contar con el visto bueno de su jefe, volvería a dar el tipo de fiestas que había querido al hacerse organizadora de eventos. Su carrera despegaría si sus fiestas aparecían en las páginas de sociedad de los principales periódicos. El perdedor de su ex leería sobre ella en los tabloides desde la cárcel y se daría cuenta de que seguía con su vida. Tal vez incluso apareciese tan atractiva en algunas de esas fotos que Barry sufriría dentro de su celda de celibato.
El muy imbécil.
Se pellizcó el puente de la nariz para contener las lágrimas.
Alguien le dio una palmada en el hombro. Se quitó un auricular y levantó la mirada hacia un... traje. Un traje azul oscuro con una corbata de Hugo Boss y un alfiler clásico.
–Perdone, señorita. Está en mi asiento.
Tenía una voz agradable y tranquila. La cara le quedaba a oscuras, pues la luz del sol entraba por la ventanilla que tenía detrás. Hillary solo pudo distinguir el pelo castaño oscuro, lo suficientemente largo para acariciarle las orejas y el cuello de la camisa. Llevaba reloj de Patek Philippe y traje de Caraceni; marcas todas ellas que no habría reconocido antes de trabajar con sus clientes del Washington distinguido.
Y en efecto, estaba sentada en su asiento.
Frunció el ceño y fingió mirar la tarjeta de embarque, aunque ya sabía lo que ponía. Odiaba el asiento de pasillo.
–Lo siento. Tiene razón.
–¿Sabe una cosa? –él apoyó la mano en el respaldo del asiento vacío–. Si prefiere la ventanilla, no me importa. Yo me sentaré aquí.
–No quiero aprovecharme...
–No se preocupe –el hombre metió su maletín en el compartimento superior antes de sentarse.
Entonces se volvió hacia ella, y la luz de arriba hizo que Hillary pudiera verlo bien. Era muy atractivo. De rasgos angulosos, pero con unas pestañas largas que llamaban la atención de sus ojos verdes. Probablemente tendría treinta y pocos años, a juzgar por las arrugas que le salían cuando sonreía; y tenía el tipo de sonrisa abierta que le hacía parecer accesible.
Hillary inclinó la cabeza hacia un lado y lo observó atentamente. Le resultaba familiar, pero no sabía por qué... Ignoró aquella sensación. Había conocido a muchas personas en las fiestas que organizaba en Washington. Podrían haberse cruzado en varios lugares, aunque, de ser así, debía de haberlo visto desde lejos, pues, si se hubieran visto de cerca, sin duda no se habría olvidado de él.
Él se abrochó el cinturón cuando el avión comenzó a moverse hacia la pista.
–No le gusta volar.
–¿Por qué dice eso?
–Quiere el asiento de la ventanilla, pero tiene la persiana bajada. Ya se ha enchufado a la radio y parece estar a punto de arrancar el reposa brazos.
Guapo y observador.
Mejor decir que le daba miedo volar antes que ponerse a contarle el desastre en que se había convertido su vida.
–Culpable. Me ha pillado –señaló con la cabeza la fila de delante, justo cuando uno de los asientos se reclinó y les obsequió con la visión de la mano de un hombre deslizándose bajo los pantalones de la mujer–. Y los tortolitos de ahí delante no facilitan las cosas.
Él frunció el ceño.
–Llamaré a la azafata.
Levantó la mano para pulsar el botón. Ella le agarró la muñeca y sintió una descarga de electricidad.
Hillary se aclaró la garganta y se cruzó de brazos.
–No es necesario. La azafata está dando la información de seguridad... –bajó la voz– y nos está mirando con odio por hablar.
Él se inclinó hacia ella.
–O puedo darle una patada al asiento de delante hasta que se den cuenta de que no son invisibles... y de que están siendo poco considerados.
Se fijó en sus ojos verdes, que la miraban con un interés no disimulado.
–Supongo que podemos vivir y dejar vivir.
–Sí que podemos.
–Aunque, sinceramente, no me parece justo que la azafata no les mire a ellos con odio.
–Tal vez estén celebrando su aniversario.
Ella resopló.
–¿Está intentando decirme que cree usted en el amor romántico? –se fijó en el traje caro, su sonrisa con hoyuelo y su encanto–. No se ofenda, pero a mí me parece más un mujeriego.
Según lo dijo, temió haber sonado maleducada.
Pero él se carcajeó suavemente y se llevó la mano al pecho.
–Piensa lo peor de mí. Me siento profundamente herido –dijo con dramatismo.
El resoplido de Hillary se convirtió en risa. Sacudió la cabeza y siguió riéndose mientras liberaba la tensión de su interior. Sin embargo dejó de reírse al sentir el peso de su mirada en ella.
–Ya estamos en el aire –dijo él señalando la ventanilla–. Puedes levantar la persiana y relajarte.
Se desabrochó el cinturón.
–Muchas gracias por su ayuda...
–Troy –contestó él ofreciéndole la mano–. Soy Troy, de Virginia.
–Yo soy Hillary, de Washington –en esa ocasión se preparó para la descarga y le estrechó la mano. Y, sí, hubo descarga. El calor le recorrió el brazo a pesar de su determinación de mantenerse alejada de todos los hombres.
No había nada de malo en charlar con aquel hombre durante el vuelo. La había ayudado con los nervios que le producía la idea de identificar al cómplice de Barry en la recaudación de fondos. Un cómplice muy escurridizo que sabía cómo evitar las cámaras. Pocas personas lo habían visto alguna vez. Ella solo le había visto en dos ocasiones, una vez al presentarse en el piso de Barry sin avisar y otra vez en la oficina de Barry. ¿Se acordaría de ella? Al pensarlo le aumentaron los nervios.
Necesitaba aprovecharse al máximo de la distracción que le ofrecía aquel hombre sentado a su lado. Hablar con Troy era mucho mejor que emborracharse cuando pasara el carrito de las bebidas, sobre todo porque ella ni siquiera bebía.
Dime, Troy, ¿a qué vas a Chicago?
Troy había reconocido a Hillary Wright nada más subirse al avión. Era igual que en la foto de la INTERPOL, hasta las pecas de la nariz y los reflejos naturales de su melena pelirroja.
Sin embargo la foto no mostraba nada más abajo del cuello; una pena, dado que estaba muy bien. Unas piernas largas, curvas y una inocencia sin adornos que normalmente no era su tipo. Pero, ¿cuándo le había importado a él seguir el camino que todos esperaban?
Por eso se había presentado allí, en su vuelo, en vez de seguir el plan de los agentes de la CIA que trabajaban conjuntamente con la INTERPOL. Para ver cómo era Hillary con la guardia baja.
Por suerte para él, el asiento de la ventanilla estaba libre, así que había podido sentarse a su lado. Había sido demasiado fácil y ella no sospechaba nada. Podría tener tatuado en la nariz: «Recién salida del pueblo».
Una nariz pecosa que no le habría importado besar mientras se dirigía a su oreja. Por la foto había esperado a una mujer guapa, pero no había estado preparado para la energía que irradiaba su cuerpo. Era casi tan tangible como su inocencia.
La gala nido de víboras del fin de semana era el último lugar en el que Hillary debería estar.
Malditos los mandamases por hacerle formar parte de aquel descabellado juego de poder. Podría haber llevado a cabo la identificación en Chicago sin ella, pero habían insistido en tener su confirmación. Para él resultaba evidente que Hillary era demasiado ingenua como para codearse con los tiburones en esa gala; un grupo de ladrones que utilizaban un acto benéfico para encubrir el blanqueo de dinero.
–¿Troy? ¿Hola? –Hillary sacudió la mano frente a su cara–. ¿A qué vas a Chicago?
–Viaje de negocios –era cierto–. Trabajo con ordenadores –también cierto. Por el momento era suficiente. Hillary volvería a verlo tras aterrizar, y entonces sabría quién era realmente... Probablemente cambiaría y se volvería más reservada. La gente le juzgaba en base a su pasado o a su dinero–. ¿A qué vas tú a Chicago?
–A una gala para recaudar fondos. Soy organizadora de eventos y, bueno, mi jefe me envía a ver a un chef este fin de semana.
Mentía muy mal. Aunque Troy no hubiese sabido la verdadera razón, habría notado que algo no encajaba.
–Un chef... En Chicago... Y trabajas en Washington. ¿Trabajas para los activistas?
–Estoy especializada en actos benéficos, no en campañas. No había planeado el de Chicago. Simplemente... quiero saber cómo está la competencia. Desde el viernes por la noche hasta el domingo por la tarde de fiesta en fiesta y... –de pronto se detuvo–. Estoy divagando. No necesitas que te cuente todos mis planes.
–Estás especializada en abrillantar las aureolas de los ricos y famosos.
–Piensa lo que quieras. No necesito tu aprobación.
Algo que él aplaudía. ¿Por qué entonces seguía provocándola? Porque estaba muy guapa con aquel brillo indignado en los ojos.
Había aprendido a jugar según las normas a los quince años. Aunque en la escuela militar había encontrado más de lo que esperaba: amigos y un nuevo código mediante el que vivir la vida. Poco a poco había recuperado el acceso a los ordenadores y había fundado una empresa de videojuegos que le había reportado mucho más dinero del que su padre había llevado a casa en toda su vida.
Pero ese acceso había tenido su precio. Todos sus movimientos habían sido monitorizados por el FBI. Parecían saber que aquella sensación de poder que había experimentado al entrar en el Departamento de Defensa sería adictiva. A los veintiuno le habían hecho una oferta muy suculenta. Si quería volver a tener oportunidades, tendría que prestarle sus habilidades a la filial americana de la INTERPOL de vez en cuando.
A los veintiún años, le había fastidiado la idea. A los treinta y dos, había llegado a aceptar que tenía que jugar según algunas de sus reglas, e incluso le había encontrado la diversión a ser el tipo disponible para ayudar en los asuntos de interés internacional. Estaba comprometido con el trabajo, como había demostrado cada vez que le habían reclutado para una nueva misión.
Con el tiempo también habían empezado a utilizarlo para algo más que ayuda informática. Su riqueza le proporcionaba acceso a círculos de poder. Cuando la INTERPOL necesitaba un contacto en el interior, le utilizaban a él... y a otros agentes autónomos como él. En su mayor parte, seguía proporcionándoles consejo informático. Solo le llamaban para cosas públicas como aquella una vez al año, para no explotar su falsa identidad.
Habría agradecido un poco de esa cautela en esta ocasión, en vez de incluir a Hillary en aquella operación conjunta llevada a cabo por la CIA y la INTERPOL. Hillary no podría aguantar la farsa todo el fin de semana. No podría integrarse, lo había sabido nada más leer su perfil, aunque ellos no se hubieran dado cuenta. Así que lo había organizado todo para encontrarse con ella en aquel vuelo y confirmar sus sospechas.
Nunca se equivocaba. Se pegaría a ella todo el fin de semana para asegurarse de que no echara al traste toda la operación.
Desde luego, no sería difícil pegarse a ella todo el fin de semana.