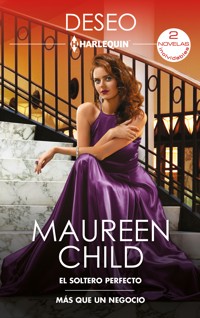2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Deseo 1647 Ningún otro negocio le proporcionaría tanto placer. Con tan sólo unas hectáreas de terreno más, el millonario Adam King conseguiría por fin que el rancho familiar recuperara su extensión original. Tal era su obsesión que incluso se planteó casarse con la vecina de al lado, porque el padre de Gina Torino pretendía "venderle" a su hija a cambio de entregarle el ansiado terreno. Gina estaba al tanto de la manipulación de su padre y decidió negociar con Adam ella misma. Se casaría con el gélido ranchero, él recibiría su tierra… y ella tendría un bebé de King.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2008 Maureen Child
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Paternidad de conveniencia, DESEO 1647 - mayo 2023
Título original: Bargaining for King’s Baby
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo, Bianca, Jazmín, Julia y logotipo
Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411418294
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
–Estás obsesionado –Travis King miró a su hermano mayor y sonrió–. Y no de buena manera.
–Estoy de acuerdo –Jackson King sacudió la cabeza–. ¿Por qué te importa tanto?
Adam King miró a sus hermanos y contestó con el tono de voz que solía reservar para sus empleados: uno que no daba lugar a discusión.
–Al hacernos cargo de los negocios familiares, acordamos que cada uno de nosotros se ocuparía de su propia área –declaró.
Los hermanos King celebraban una reunión mensual bien en el rancho familiar, como ese día, bien en los viñedos que operaba Travis o en uno de los aviones privados que Jackson alquilaba a los millonarios del mundo.
Las reuniones mensuales ayudaban a los hermanos King a ponerse al día respecto a las actividades de las diversas empresas de la dinastía familiar. Pero también les permitían ponerse al día sobre sus vidas personales. Incluso si, a juicio de Adam, eso implicaba soportar interferencias, por bien intencionadas que fueran.
Levantó su copa de brandy, hizo girar el líquido ambarino y observó cómo reflejaba la luz del fuego. Sabía que no tardaría en escuchar algún comentario y apostó para sí que Travis sería el primero en hablar. Su opinión quedó confirmada segundos después.
–Sí, Adam, cada uno se ocupa de su área –dijo Travis, tomando un sorbo de Merlot Viñedos King. Travis prefería beber los vinos producidos por él mismo al brandy que degustaba Adam. Miró a Jackson y éste asintió–. Eso no implica que no vayamos a hacer una pregunta o dos.
–Preguntad cuanto queráis –replicó Adam. Se puso en pie, fue hasta la enorme chimenea de piedra y contempló el fuego–. Pero no esperéis que conteste.
–No decimos que el rancho no sea tuyo para hacer con él lo que gustes, Adam. Sólo queremos saber por qué significa tanto para ti recuperar cada centímetro del territorio original –dijo Jackson, apaciguador. Él bebía whisky irlandés.
Adam dio la espalda a la chimenea, miró a sus hermanos y sintió la intensidad del vínculo que los unía. Habían nacido con un año de diferencia entre cada uno, y la amistad que forjaron en la infancia no había disminuido con el tiempo. Pero eso no implicaba que fuera a explicarles cada uno de sus pasos. Adam King era el mayor y no daba explicaciones a nadie.
–El rancho es mío –dijo–. Quiero que recupere su extensión original, ¿por qué os importa eso?
–No nos importa –respondió Travis. Se recostó en el sillón de cuero marrón, apoyó la copa de vino en el estómago y miró a Adam con los ojos entrecerrados–. Queremos saber por qué te importa a ti. Diablos, Adam, el bisabuelo King vendió esa parcela de ocho hectáreas a los Torino hace casi sesenta años. Somos dueños de casi la mitad del condado. ¿Por qué es tan importante esa parcela?
Lo era porque Adam se había propuesto recuperarla y nunca se rendía. Cuando decidía hacer algo, lo hacía, contra viento y marea. Miró por el ventanal que daba al jardín y a una pradera que se extendía unos quinientos metros, hasta el camino.
El rancho siempre había sido importante para él, pero en los últimos cinco años se había convertido en su vida y no descansaría hasta que volviera a estar completo.
Había caído la noche y fuera la oscuridad sólo quedaba aliviada por pequeños grupos de luces decorativas que bordeaban el camino de entrada. Ése era su hogar. El de la familia. Y conseguiría que volviera a estar completo.
–Porque es el único trozo que falta –dijo Adam. Había dedicado los últimos cinco años a comprar cada trozo de terreno que había pertenecido a la concesión de tierra original, que se remontaba a más de ciento cincuenta años.
La familia King llevaba en California central desde antes de que empezara la fiebre del oro. Habían sido mineros, rancheros, granjeros y constructores navales. A lo largo de los años, la familia había ampliado sus intereses, expandiendo su dinastía. Generación tras generación, habían ampliado el imperio familiar.
Con una salvedad: su bisabuelo, Simon King, había sido jugador. Y para costear su vicio había vendido partes de su herencia. Por fortuna, los King que lo sucedieron mantuvieron intacto el resto del patrimonio.
Adam no sabía si conseguiría que sus hermanos lo entendieran, ni estaba seguro de que mereciera la pena intentarlo. Había dedicado los últimos cinco años a volver a recomponer el rancho y no se detendría hasta concluir su tarea.
–Bien –dijo Jackson, lanzándole a Travis una mirada para que no dijese más–. Si es tan importante para ti, adelante.
–No necesito vuestro permiso –rezongó Adam–, pero gracias.
Jackson sonrió. Era el hermano menor y era casi imposible irritarlo.
–Pero necesitarás mucha suerte para recuperar esa tierra de los Torino –tomó un sorbo de whisky y soltó un suspiro dramático–. El viejo se aferra a todo lo suyo con ambas manos –torció la boca–. Igual que tú, hermano mayor. Sal no va a venderte la tierra sin más.
–¿Cuál era el dicho favorito de papá? –preguntó Adam, alzando su copa de brandy.
–«Todo hombre tiene un precio» –dijo Travis, alzando su vaso–, «se trata de encontrarlo lo antes posible».
–Puede que Salvatore Torino sea la excepción a esa regla –Jackson movió la cabeza, pero alzó el vaso hacia sus hermanos.
–Imposible –afirmó Adam, ya saboreando la victoria por la que había trabajado cinco años. No permitiría que un vecino testarudo se la robara–. Sal tiene un precio. Lo encontraré.
***
Gina Torino enganchó el tacón de su gastada bota en el travesaño inferior de la verja de madera. Apoyó los brazos en el travesaño superior y miró el prado que se extendía ante ella. El sol brillaba, la hierba era verde y abundante y un potrillo recién nacido trotaba junto a su madre.
–¿Ves, Shadow? –le susurró a la satisfecha yegua–. Te dije que todo iría bien.
La noche anterior, Gina no había estado tan segura. Hacer de comadrona para la yegua que había criado desde la infancia la había aterrorizado. Pero en ese momento podía sonreír y disfrutar.
Siguió con la vista a la yegua negra y blanca paseando con el potrillo recién nacido pegado a sus patas peludas. Los caballos de tiro Gypsy eran los más bonitos que Gina había visto nunca. El pecho ancho, el porte del cuello y las «plumas», pelos largos y delicados que flotaban alrededor de sus cascos, creaban un conjunto de aspecto exquisito. La mayoría de la gente les echaba un vistazo y pensaban que eran Clydesdale miniatura. Pero los Gypsy eran algo muy distinto.
Relativamente pequeños, pero fuertes, originariamente habían sido criados por los gitanos ambulantes que les dieron su nombre: Gypsy. Podían tirar de carretas y caravanas cargadas, y eran tan mansos que acababan siendo parte de la familia. Eran muy gentiles con los niños y leales hacia sus dueños.
Para Gina los caballos eran más que animales que se criaban y vendían: eran familia.
–Los mimas como si fueran bebés.
Gina ni siquiera se dio la vuelta cuando oyó a su madre hablar a su espalda. Era una discusión que venía de largo; su madre alegaba que Gina pasaba demasiado tiempo con los caballos e insuficiente buscando marido.
–No tiene nada de malo.
–Deberías tener tus propios bebés.
Gina puso los ojos en blanco, agradeciendo que su madre no pudiera ver el gesto. Teresa Torino no tenía en cuenta la edad de sus hijos. Si hacían algo que no le gustaba, les daba un coscorrón igual que cuando eran niños. Gina pensó que si tuviera sentido común, se habría ido, como dos de sus tres hermanos mayores.
–Sé que estás poniendo los ojos en blanco.
Sonriendo, Gina miró por encima del hombro. Teresa Torino era baja, regordeta y de ideas fijas. Su pelo negro empezaba a encanecer y no se molestaba en teñírselo; prefería recordar a la familia que se había ganado esas canas a pulso. Tenía ojos marrones y agudos, a los que se les escapaba bien poco.
–¿Haría yo eso, mamá?
–Si pensaras que no iba a verlo, sí –su madre enarcó una ceja oscura.
Gina alzó el rostro hacia la brisa que llegaba del océano y cambió de tema. Era más seguro.
–Te oí hablar con Nick por teléfono esta mañana. ¿Va todo bien?
–Sí –Teresa se reunió con su hija en la valla–. La esposa de tu hermano Nickie está embarazada otra vez.
–Es una gran noticia –Gina pensó que también explicaba la mención sobre ella y futuros bebés.
–Sí. Nick tendrá tres, Tony, dos y Peter, cuatro.
Gina pensó, sonriente, que sus hermanos estaban esforzándose por repoblar el mundo con Torinos. Ella disfrutaba siendo tía, por supuesto. Pero habría deseado que vivieran más cerca de allí para librarla de «cierta» atención. Pero de los tres Torino sólo Tony vivía en el rancho, que dirigía con su padre. Nick era entrenador de fútbol en un instituto de Colorado y Peter instalaba programas informáticos en empresas de seguros, en Carolina del Sur.
–Eres una abuela afortunada al tener tantos nietos que mimar –comentó Gina.
–Podría serlo más –rezongó su madre.
–Mamá… –Gina dejó escapar un suspiro–. Tienes ocho nietos y medio. No necesitas que yo te dé más.
Su madre siempre había soñado con el día de la boda de Gina. Ver a su única niña caminar hacia el altar del brazo de su padre. El que Gina no hubiera cumplido su deseo la disgustaba.
–No es bueno que estés sola, Gina –dijo su madre, dando una palmada en la valla.
–No estoy sola –refutó Gina–. Te tengo a ti, a papá, a mis hermanos, a sus esposas y a los niños. ¿Quién podría estar solo en esta familia?
Teresa no iba a dejarlo ahí. Volvió a hablar con el deje italiano que aún no había perdido.
–Una mujer debería tener un hombre en su vida, Gina. Un hombre al que amar y que la ame…
Gina se irritó, aunque una parte de ella estaba de acuerdo con su madre. No se trataba de que ella hubiera decidido no casarse nunca, o no tener hijos. Pero las cosas habían salido así y no iba a pasarse el resto de su vida amargada por eso.
–Que no esté casada, mamá –interrumpió–, no significa que no haya hombres en mi vida.
Teresa inspiró con tanta fuerza y desaprobación que uno de los caballos del prado giró la cabeza y la miró con curiosidad.
–No necesito saber esas cosas.
Mejor así, porque Gina no quería hablar de su vida amorosa, o carencia de ella, con su madre. Quería mucho a sus padres, desde luego. Teresa pertenecía a una numerosa familia siciliana y había llegado a América hacía más de cuarenta años para casarse con Sal Torino. A pesar de que Sal había nacido y crecido en América, tendía a ponerse del lado de su mujer con respecto a los valores del Viejo Mundo: el destino de las hijas que no habían encontrado marido a los treinta años era convertirse en solteronas.
Por desgracia, Gina había cumplido los treinta dos meses antes.
–Mamá… –Gina tomó aire e intentó armarse de paciencia.
Había esperado que construirse su propia casita en el rancho le daría intimidad. Que sus padres empezarían a verla como una mujer adulta y capaz. Gran error.
Tal vez debería haberse ido a vivir fuera del rancho. Pero incluso así habría pasado allí todos los días, dado que los caballos Gypsy que criaba y adiestraba eran su vida. Simplemente, tendría que encontrar la manera de soportar el hecho de ser una gran decepción para su madre.
–Lo sé, lo sé –Teresa alzó una mano como si quisiera evitar una discusión habitual–. Eres una mujer adulta. No necesitas a un hombre que te complete –resopló con impaciencia–. No debí dejarte ver todos esos programas en la televisión mientras crecías. Te llenan la cabeza de…
–¿…Sensatez? –ofreció Gina con una sonrisa. Adoraba a su madre, pero era un incordio tener que pedirle disculpas continuamente por no estar casada y embarazada.
–¡Sensatez! ¿Es sensato vivir sola? ¿No tener amor en tu vida? No –espetó Teresa–. No lo es.
Sería más fácil discutir con su madre si Gina no estuviera de acuerdo con ella hasta cierto punto. Una vocecita en su cabeza le susurraba que se estaba haciendo mayor y que renunciase a las viejas fantasías que tendría que haber desechado hacía años.
Pero no conseguía hacerlo.
–Estoy bien, mamá –dijo, deseando creerlo.
–Claro que sí –Teresa le dio una palmadita cariñosa en el antebrazo.
Gina aceptó el gesto, aunque sabía que sólo era un intento de su madre para aplacarla.
–¿Dónde está papá? –preguntó–. Iba a venir a ver al recién nacido esta mañana.
–Ha dicho que tenía una reunión –Teresa agitó la mano–. Muy importante.
–¿Sí? ¿Con quién?
–¿Crees que me dice esas cosas? –Teresa resopló con frustración y Gina sonrió. Su madre odiaba no estar al tanto de todo lo que ocurría.
–Bueno, mientras papá está en su reunión, tú puedes conocer al nuevo bebé.
–Caballos –masculló Teresa–. Tú y tus caballos.
–Ven –Gina rió y agarró a su madre de la mano.
Mientras iban hacia la verja, se oyó el motor de un coche acercarse por el camino, desde la carretera principal. El lujoso automóvil negro dejaba remolinos de polvo a su paso y algo se removió en el interior de Gina al reconocerlo. Intentó controlar la sensación, pero se quedó sin aliento y se le secó la boca.
No le hizo falta mirar la matrícula, KING I, para saber con certeza que lo conducía Adam King. Tenía una especie de radar interno que entraba en acción en cuando Adam se acercaba.
–Así que la importante reunión es con Adam King –musitó su madre–. Me preguntó por qué.
Gina también se lo preguntaba. Sabía que debía seguir con sus asuntos, pero no consiguió mover los pies. Se quedó allí parada, observando a Adam aparcar y bajar del coche. Cuando él miró a su alrededor, el corazón de Gina dio un bote. Se dijo que era una estupidez sentir algo por un hombre que ni siquiera sabía que existía.
Adam siguió mirando, como si estuviera catalogando el rancho de los Torino. Finalmente, vio a Gina. Ella se tensó. Incluso en la distancia notó el poder de su mirada oscura igual que si la hubiera tocado con una mano.
Saludó con la cabeza y Gina se obligó a alzar una mano para devolverle el saludo. Antes de que la bajara, Adam ya iba hacia la casa.
–Un hombre frío donde los haya –dijo Teresa con voz queda. Se persignó–. Hay oscuridad en él.
Gina también había sentido esa oscuridad, no podía negarlo. Pero había conocido a Adam y a sus hermanos toda la vida. Siempre había deseado ser la persona que iluminara esa oscuridad.
Era una estupidez. Se preguntó por qué parecía que todas las mujeres querían ser quienes «salvaran» a un hombre. Siguió allí parada, a pesar de que Adam ya había entrado en la casa.
–¿Qué? –preguntó, al notar que su madre la observaba.
–Veo algo en tus ojos, Gina –susurró su madre con expresión preocupada.
Gina se dio la vuelta y fue hacia los caballos. Hizo un esfuerzo para que sus pasos fueran largos y firmes, aunque seguía temblorosa por dentro. Alzó la barbilla y se echó el pelo hacia atrás.
–No sé a qué te refieres, mamá.
Sin embargo, Teresa no se arredró por eso. Corrió tras su hija, le agarró el brazo y la obligó a detenerse. La miró a los ojos con firmeza.
–No puedes engañarme. Sientes algo por Adam King, y no debes rendirte a ello.
–¿Disculpa? –Gina se rió, sorprendida–. ¿Eso lo dice la mujer que hace dos minutos me decía que me casara y tuviera bebés?
–No con él –replicó Teresa–. Adam King es el único hombre que no deseo para ti.
Era una lástima. Porque Adam King era el único hombre a quien Gina deseaba.
Capítulo Dos
Adam llamó a la puerta delantera, esperó con impaciencia y se enderezó cuando un hombre mayor abrió y le sonrió.
–Adam –saludó Sal Torino, cediéndole el paso–. Llegas en punto, como siempre.
–Sal. Gracias por recibirme –Adam entró en la casa y miró a su alrededor. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo allí, pero el lugar no había cambiado nada.
La entrada era ancha y recibía luz a través de una claraboya que iluminaba de sol el reluciente suelo de pino. Las paredes del vestíbulo que conducía a la parte trasera de la casa estaban cubiertas de fotos familiares enmarcadas, de niños sonrientes y padres orgullosos. La sala de estar en la que entraron tampoco había cambiado. Las paredes seguían siendo de un amarillo suave y cálido, los muebles eran grandes y cómodos y la chimenea de piedra estaba decorada con una urna de cobre llena de flores frescas. Sal se sentó en el sofá y agarró la cafetera que había en una bandeja, sobre una ancha y rayada mesa de pino.
Mientras Sal servía café que Adam no deseaba tomar, éste recorrió la habitación y se detuvo ante el mirador curvado. El límpido cristal ofrecía una amplia panorámica de la pradera de césped bien cortado, rodeada por viejos robles. Sin embargo, Adam apenas se fijó. Su mente se centraba en la tarea que lo esperaba: convencer a Sal para que le vendiera el terreno que necesitaba.
–¿Qué trae a Adam King a mi casa a primera hora de la mañana?
Adam se volvió hacia su vecino. Sal medía un metro setenta y cinco, tenía abundante cabello negro salpicado de canas, la piel curtida y bronceada como cuero viejo y agudos ojos marrones.
Adam aceptó la taza de café que Sal le ofrecía y tomó un sorbo por cortesía. Se sentó en un sillón frente a él y sujetó la taza con ambas manos.
–Quería hablarte de esa parcela de ocho hectáreas que tienes en el prado norte, Sal.
–Ah –el hombre esbozó una sonrisa comprensiva y se recostó en el sofá.
No era bueno dejar que el adversario supiera cuánto se deseaba algo, pero Sal Torino no era ningún tonto. La familia King había hecho ofertas por ese trozo de tierra varias veces en las últimas dos décadas. Sal siempre las había rechazado de plano. Sabía lo importante que era el tema para Adam y no tenía sentido simular lo contrario.
–Siempre he querido esa tierra, Sal, y estoy dispuesto a hacerte una oferta muy ventajosa.
Sal movió la cabeza, tomó un sorbo de café y dejó escapar un suspiro.
–Adam…
–Escúchame antes –Adam se inclinó hacia delante, dejó la taza de café en la mesa y apoyó los codos en los muslos–. No utilizas ese terreno como pasto. No le sacas ningún partido.
Sal sonrió y negó con la cabeza. Era testarudo y Adam lo sabía. Controló la impaciencia que lo reconcomía y dio un tono cordial a su voz.
–Piénsalo, Sal. Estoy dispuesto a hacerte una oferta sustanciosa por la propiedad.
–¿Por qué es tan importante para ti?
«Ahora empieza el juego», pensó Adam, deseando que fuera más sencillo. Sal sabía muy bien que Adam quería que el rancho King recuperase su extensión original, pero iba a obligarlo a dar razones.
–Es la última parcela que falta para completar la propiedad original de la familia King –dijo Adam, seco–. Como sabes muy bien.
Sal sonrió de nuevo. Adam pensó que parecía un duende benévolo. Por desgracia, no parecía un duende dispuesto a vender.
–Hablemos de negocios. No necesitas la tierra y yo la quiero. Es sencillo. ¿Qué me dices?
–Adam –Sal hizo una pausa para tomar otro sorbo de café–. No me gusta vender terreno. Lo que es mío, es mío. Lo sabes. Tú sientes lo mismo al respecto.
–Sí, y esa parcela es mía, Sal. O tendría que serlo. Empezó siendo tierra de los King. Debería volver a ser de los King.
–Pero no lo es.
Adam sintió una intensa frustración.
–No necesito tu dinero –Sal se inclinó hacia delante, dejó la taza en la mesa y empezó a pasear por la habitación–. Lo sabes y, aun así, vienes a convencerme arguyendo que sacaré beneficio.
–Obtener beneficio no es un pecado, Sal –contraatacó Adam.
–El dinero no es lo único en lo que piensa un hombre.
Sal se detuvo ante la chimenea, apoyó un brazo en la repisa y miró a Adam.
Adam no estaba acostumbrado a estar a la defensiva en una negociación. Tener que alzar la vista para mirar a Sal, desde el mullido sillón, hizo que se sintiera en desventaja, así que se puso en pie. Metió las manos en los bolsillos de los vaqueros y contempló a Sal, preguntándose qué intenciones tenía.
–He oído un «pero» implícito en tu frase –dijo Adam–. ¿Por qué no me dices qué tienes en mente? Así descubriremos si es posible llegar a un acuerdo.