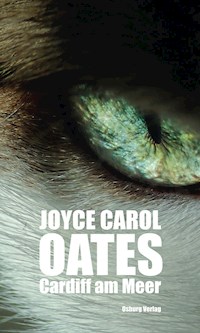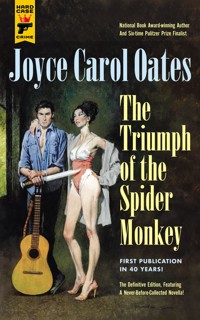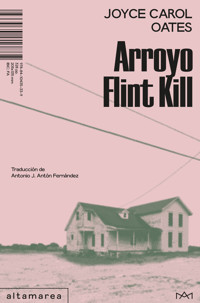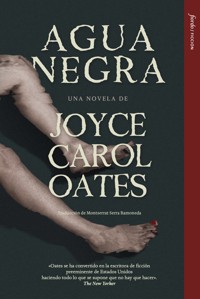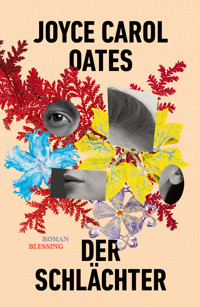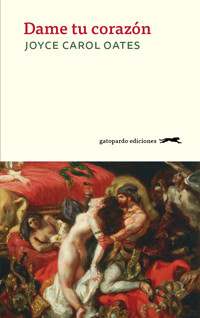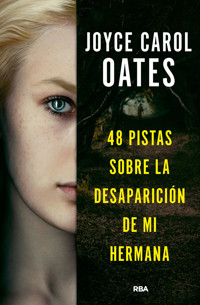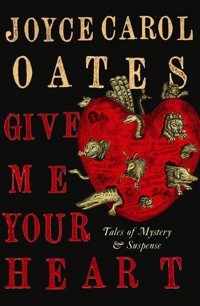Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Cuando era una niña, Abby tenía una pesadilla recurrente en la que deambulaba por una pradera cubierta de cráneos y huesos humanos. La Abby adulta cree haber dejado atrás sus demonios hasta que, la víspera de su boda, el sueño regresa y la fuerza a afrontar los oscuros secretos de su pasado, que le ha ocultado a su futuro marido, Willem. Al día siguiente —menos de veinticuatro horas después de contraer matrimonio—, Abby es atropellada por un autobús. Mientras ella convalece en el hospital, Willem intenta averiguar si su mujer ha sido víctima de un accidente involuntario o, por el contrario, se ha lanzado contra el vehículo de forma premeditada. En Persecución, Joyce Carol Oates demuestra de nuevo por qué es la reina del suspense psicológico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Persecución
Persecución
joyce carol oates
Traducción de Patricia Antón
Título original: Pursuit
Copyright © 2019 by Ontario Review, Inc
Published by arrangement with The Mysterious Press,
an imprint of Grove Atlantic, Inc.,
New York, N.Y., USA
© de la traducción: Patricia Antón, 2019
© de esta edición: Gatopardo ediciones, S.L.U, 2020
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: febrero de 2020
Diseño de la colección y cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: © Rubén Cayetano Díaz Alonso (2010)
Imagen de interior: cortesía de Princeton University
Imagen de la solapa: © Dustin Cohen
eISBN: 978-84-17109-92-9
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Joyce Carol Oates cuando se le concedió
el Premio Jerusalén, en 2019.
Índice
Portada
PRIMERA PARTE
El joven marido
Baile de esqueletos
La mañana de la boda
La novia
«Promete solemnemente
que nunca la abandonará»
«Un flechazo»
«Comatosa»
«Pecado»
Acoso
El despertar
Recién casados
Unas esposas
SEGUNDA PARTE
Testimonio
«Cuánto quiere papá a su pequeña Miirmi,
la quiere con locura»
Testimonio
Reconocimiento del terreno
TERCERA PARTE
Testimonio
El suicidio
Testimonio
«La escena del crimen»
Reconocimiento del terreno, vigilancia,
ataque, misión cumplida
«La solución final»
CUARTA PARTE
Testimonio
La Convaleciente
Shaheen
Joyce Carol Oates
Presentación
Otros títulos publicados en Gatopardo
Para Arthur Vanderbilt
PRIMERA PARTE
El joven marido
¿Qué ibas pensando cuando pasó? Tienes que acordarte.
Creo que lo sabes. Creo que debes contármelo. Por ti y por mí, tienes que recordarlo y decirlo con franqueza.
En aquel instante. Justo antes de que ocurriera.
Hace falta que volvamos a aquel instante.
Cuando bajaste del autobús. Cuando te quedaste de pie en el bordillo.
Cuando bajaste del bordillo.
Si lo hiciste sin querer o… a propósito.
Tenemos que insistir en eso. Necesitamos saberlo.
Te has perforado un pulmón. Te has roto la clavícula y cinco costillas.
Tienes media docena de pequeñas fisuras en el cráneo. Tu cerebro ha resultado contusionado, lacerado. Hay riesgo de que se formen coágulos.
Según el conductor del autobús, parecías estar «decidiendo algo».
Tenemos que volver a ese instante. Necesitamos saber por qué.
Por qué hiciste lo que hiciste, qué te decías a ti misma en el instante en que ocurrió. Cuando te bajaste del bordillo.
A la mañana siguiente de nuestra boda.
Baile de esqueletos
Esqueleto. Hundiendo el rostro en la almohada, susurra esa (aterradora) palabra, en voz alta (apenas).
No está muy segura de qué significa «esqueleto» exactamente. Aunque (quizá) sí lo sabe.
Es-que-le-to. Esque-leto. Esqueleto.
Una terrible palabra (de adultos) que no debe decirse en voz alta. Una palabra que una niña no debería conocer, y que desde luego no pronunciaría. Una palabra que, cuanto más la pronuncias, más terrible se vuelve. Una palabra que resulta fascinante, como un vapor venenoso que se eleva hacia tus fosas nasales, y que sabes que no deberías inhalar, pero no puedes resistirte a hacerlo.
Es un sueño recurrente que tiene cuando está creciendo. Después de que sus padres desaparezcan. Después de haber vivido con parientes.
Esqueletos. En un lugar cubierto de hierba.
Cuántas veces tiene ese sueño. Prácticamente todas las noches. En los sitios a los que la llevan, con sus cosas embutidas en lo que llaman un petate.
Tiembla tanto que le castañetean los dientes.
Sí, en ese sitio nuevo, a veces tiene tanto miedo que moja la cama. Esas palabras pronunciadas en murmullos, «moja la cama», la avergonzarán y atormentarán toda su vida.
No consigue comprender quién, o qué, la obliga a correr por aquel sendero lleno de maleza; la obliga a trastabillar entre la hierba crecida que le lacera las manos, el rostro; la obliga a ver.
¿Creías que podrías olvidarnos? ¿Creías que nosotros íbamos a olvidarte?
Pasó hace mucho tiempo. Si existiera una carretera que te llevara hasta aquella época, habría una interrupción en ella, un trecho desmoronado, de modo que tendrías que bajar a ese socavón en la carretera para poder cruzar al otro lado. Así de lejos quedaba.
El sueño de los esqueletos moraba en ese tiempo remoto.
Cuántas veces había tenido ese sueño, que recorría en oleadas su cuerpo menudo como una corriente eléctrica, que la despertaba al instante.
Temblando de frío, sin aliento suficiente para gritar.
Eras capaz de distinguirlas…, las calaveras.
Cráneos (humanos), no de animales.
Entre la hierba crecida, junto al riachuelo.
No las veías de cerca. No.
Pero… sí llegabas a verlas. Cerrabas los ojos demasiado tarde.
Veías que una calavera era mayor que la otra: esa era la de papá. Y la calavera algo más pequeña era la de mamá.
Entre la hierba crecida, los huesos se hallaban desparramados de modo que (casi) parecía que estuvieran bailando. Yacían donde habían caído tanto tiempo atrás.
La mañana de la boda
¿Creías que podrías olvidarnos? ¿Creías que nosotros íbamos a olvidarte?
La mañana de su boda, muy temprano, antes de que amanezca, despierta sobresaltada de ese sueño, del sueño de los esqueletos: tenía motivos para creer que lo había dejado atrás al hacerse mayor, pero ahí está de nuevo, muy vívido ante sus ojos.
Está empapada en sudor bajo el camisón de algodón blanco. Será la última vez que use ese camisón (raído, su favorito) con su ribete de puntilla, puesto que es la última vez que duerme sola.
Sí, (todavía) es virgen. Por lo menos eso sí lo tiene.
Exhausta y aturdida, yace boca arriba en un sitio que se le antoja revuelto y lleno de surcos como la tierra, pero que es su cama. Nota la piel irritada como si la hubieran azotado con afiladas hebras de hierba. En el sueño, ha estado corriendo, desesperada y jadeante, aunque la lógica del propio sueño le dice que correr es inútil.
¿Creías que podías huir de nosotros?
Al principio no sabe dónde está ni qué hora es, pues en ese sueño terrible es muy jovencita y, en ese tiempo remoto, está en un sitio distinto.
Esta identidad que con tanto cuidado se ha construido, la de adulta entre los adultos del mundo, es un ser que en el sueño no existe todavía. En el sueño solo aparece su yo de niña, su ser más auténtico y desprotegido, como un cervatillo recién nacido que ni siquiera desprende aún olor alguno.
Desprotegida como una cría a la que su madre ha abandonado.
Desprotegida como una cría a la que, por pura lástima, han llevado a casa de una tía tras haberla abandonado sus padres.
Al quedarse dormida, había captado que el sueño, el de los esqueletos, era inminente. Pues siempre hay primero una premonición, una sensación de parálisis en los miembros y de aturdimiento en lo hondo de su ser, la sensación de que se avecina algo terrible que no debes mirar, aunque en el sueño te ves obligada a mirarlo porque no tienes elección.
Pero ¿por qué en la víspera de su boda? A qué viene que haya tenido ese viejo sueño de la infancia, tan terrible…
Se encuentra en aquel lugar cubierto de hierba junto al riachuelo. La basura que las tormentas arrastran corriente abajo desborda sus riberas. Escombros y desechos, ramas de árboles rotas, cuerpos momificados de pequeños animales. Los restos de una mochila podrida. Y entre esos objetos, desparramados en la hierba, se hallan los esqueletos.
¿Podría uno saber que esos huesos son humanos? No, no podría.
Ella no lo sabe. ¡No!
Excepto por las calaveras. Casi ocultas por la hierba, no muy lejos una de la otra, esperándola.
La calavera más grande, con sus cuencas oculares y su nariz enormes, muestra los dientes rotos en una mandíbula desencajada, porque había gritado.
La calavera menor tiene las cuencas y la nariz más pequeñas. Esa es la calavera sosegada, la calavera atenta y cautelosa.
Es significativo, a menos que se trate de una pura casualidad, que ambas calaveras hayan acabado boca arriba.
Quien sea que aparece en el sueño no es quien ella es ahora. Ya no.
Ahora es mucho mayor. Tiene veinte años.
¡Está a salvo! Es una adulta.
Si no fuera porque al observar el lecho del riachuelo, y al escuchar con atención, puede oírlas: unas voces, apenas audibles. ¡Veeen! ¡Veeen aquí!
Hay grandes rocas desparramadas, peñascos. Unas, blanqueadas por el sol, se han vuelto de color hueso. Otras son de un gris anodino, plomizo. Algunas están cubiertas de curiosas excrecencias retorcidas, como tumores. Unos cuantos huesos se han abierto paso hasta el lecho del río, donde la corriente los ha arrastrado un poco más allá hasta dejarlos varados en las rocas, como si hubieran tratado de escapar y no lo hubieran conseguido.
Cuánto tiempo atrás debía de haber muerto la carne para tornarse rancia, licuarse y desprenderse de los huesos…
Clavícula. Húmero. Fémur. Tibia. Carpos. Costillas. Esternón…
¿Cómo es que sabe los nombres de esos huesos? Nunca ha cursado la asignatura de biología. No se le dan bien las ciencias.
Su prometido sí conocería los nombres de los huesos. Hizo el curso introductorio para estudiar Medicina en la universidad pública. Aunque acabó por desanimarlo la feroz competitividad en dicho programa, que lo dejaba a la zaga de un tercio de la clase, y sin ganas de hacer trampas, ni siquiera suponiendo que fuera capaz de medirse con la pericia y el descaro de otros alumnos. «A lo mejor no tengo tantísimas ganas de convertirme en médico. ¿Te importa, Abby, no ser la mujer de un doctor?»
Ella se había reído y le había dado un beso. Agradecía tanto que su prometido la quisiera sin saber lo que llevaba enconado en el corazón que le habría perdonado cualquier cosa.
La novia
Una mañana radiante y cegadora de abril, de un año perdido. ¿Lleva casada un solo día?
Para ser exactos, a esta hora de la mañana (las 8.11 h) lleva casada apenas veintiuna horas.
Eso la deja sin aliento de puro asombro, de pura impresión.
«Oh, ¿esto me ha pasado a mí? Estoy casada.»
Siente la necesidad de estar sola en el autobús de Raritan Avenue que la llevará hacia el centro de Hammond, y confía en encontrar un asiento al fondo. Quiere contemplar a solas la maravilla que supone ser «una mujer casada».
Porque resulta que, a sus veinte años, tiene un rostro dulce, cándido y pecoso que provoca en los extraños el deseo de hablarle. De sonreírle. «¡Hola! Caramba, pero qué frío hace esta mañana, ¿verdad?» Y ella es demasiado educada para girarles la cara, demasiado tímida para no responder; y eso supondría echar por tierra su deseo de soledad en el autobús.
La primera mañana de su vida de casada es demasiado valiosa. Teme que alguien la importune.
«¿Coge a menudo este autobús, señorita? Me parece haberla visto antes…»
No. No.
«¿Quizá en el cine? ¿Suele ir al cine? ¿Fue este viernes pasado?… Juraría que la vi… Oiga, si la verdad es que tiene aspecto de salir en las películas, como esa chica, cómo es que se llama…»
No. Qué va.
«Solo que usted es más guapa que ella. Y más joven.»
Como el filamento en una bombilla, que reluce desde el interior: así es su felicidad por estar casada con un hombre bueno y decente al que ama, y que la adora.
Pero es una felicidad privada. Quiere conservarla entre las manos ahuecadas como una llama, protegerla del viento.
«¿Es eso una alianza de boda? Oye…, ¿estás casada?»
«Perdona si me meto donde no me llaman, pero…, bueno, no pareces lo bastante mayor para ser la esposa de nadie…, ¿eh?»
«No pareces tener más de…, ¿cuántos? ¿Dieciséis?»
Una sonrisita nerviosa. Siempre educada, evita mirarlos a los ojos. Tiene el hábito inconsciente de frotarse la muñeca izquierda.
En torno a la muñeca izquierda tiene una marca roja, como un sarpullido. Como si le hubieran atado esa muñeca, muy prieta, y la cuerda, o el cordel, le hubiera lacerado la piel sensible, dejándola en carne viva aquí y allá.
(De jovencita, aprendes a no ofender a los extraños contu rechazo. En particular a los hombres. A los extraños, pero tampoco a los jefes. Ni a los profesores, en sus tiempos de estudiante, durante lo que le había parecido una eternidad. Siempre sonriente y cordial, porque eras una chica guapa, sí, pero si dices lo que no toca o no sonríes con la vivacidad que se espera, un hombre puede volverse muy desagradable, y rápidamente.)
«Bueno…, ¡que tengas un día estupendo, querida! Esta es mi parada.»
Hay dos asientos vacíos al fondo, y tiene la astucia de sentarse en el que da al pasillo, dejando libre el que queda junto a la ventana. De ese modo, nadie va a pretender pasar por encima de sus pies para sentarse ahí. Si alguien quiere sentarse junto a ella, tendrá que pedirle que se mueva, algo que hará (por supuesto), pero con aire distraído como si tuviera la cabeza en otra parte.
No tiene práctica en estar casada, pues no hace ni un día entero que es la señora de Willem Zengler, pero sí la tiene en evitar las miradas de extraños en sitios públicos. Incluso las de mujeres aparentemente cordiales.
—Disculpe, señorita…, ¿está ocupado ese asiento?
Tiene que decir que no, que no está ocupado.
Tiene que moverse hacia la ventanilla. Con una sonrisa tensa, se vuelve hacia fuera y esconde la mano izquierda con la alianza de plata.
—Menudo frío hace esta mañana, ¿verdad? Y menudo viento hacía esperando el maldito autobús…
Finge no oírlo. En el Centro de Servicios Asistenciales del Condado, una se encuentra a personas sordas; algunas son tan solo adolescentes, niños. Lo de tener problemas de audición no es tan raro.
Ella también ha trabajado con ciegos. Gente con problemas de visión.
Se pregunta si habrá una clasificación para la gente con problemas del alma.
La persona que va a su lado continúa hablándole, o hablando en dirección a ella. Es un viejo Elmer Gruñón, el padre de alguien. Habla para sí, quejándose, pero con tono divertido, con la esperanza de que la chica guapa y pecosa que va a su lado oiga algo interesante y responda con una risita, con una coqueta mirada de soslayo.
Ella no ha visto de quién se trata. No está dispuesta a volverse hacia él, ni siquiera con un suspiro de exasperación, aunque el hombre (maldito sea) ha empezado a invadir con su peso, con su mole, el duro plástico de su propio asiento, como quien no quiere la cosa, como si hubiera estado conteniendo el aliento y ahora lo soltase.
Qué lástima que su joven marido, tan alto y guapo, no esté con ella esta mañana. Pegado a ella, cogiéndole la mano. Willem daría la vida entera por protegerla. (Sabe que es así.)
Nadie podría sentarse a su lado si Willem estuviera ahí. Nadie podría inmiscuirse en su felicidad privada.
Pero Willem ha cogido otro autobús, hacia otra parte de la ciudad. Willem va de camino a la universidad.
¡Oh, su primera mañana como la señora de Willem Zengler! Su nueva vida.
De momento, los recién casados no tienen suficiente dinero para una luna de miel ni nada que se le parezca. Ambos deben trabajar, y Willem tiene clases. El sábado, a primera hora de la mañana, saldrán con el coche en dirección norte, hacia Lake George, donde se alojarán en una cabaña que les deja un amigo del padre de Willem; el domingo por la noche volverán a casa. Cuando dispongan de un fin de semana de tres días, posiblemente irán a ver las cataratas del Niágara, que quedan a solo cinco horas de distancia.
Pero algún día disfrutarán de una verdadera luna de miel, en algún sitio romántico como Miami Beach o París. Willem se lo ha prometido.
A su lado, el muslo del fornido extraño presiona contra el suyo. A través de las capas de ropa, incluso de su propio abrigo, la presión es insistente.
Ella se encoge. Trata de quitarse de en medio.
Es posible que la mole del hombre no invada su sitio a propósito. Sin duda es simplemente un hombre robusto. Y viejo: lo oye respirar con un resuello asmático.
Quizá su reticencia lo ofende. Su cháchara se ha interrumpido.
Pero la tensión la ha dejado llena de inquietud. Es muy sensible a los cambios de humor de los adultos, en especial de los hombres.
Qué rápido puede cambiar su humor. Puede hacerlo en cuestión de un instante. Los indicios son cierta rigidez en la mandíbula, los músculos del cuello, una repentina inhalación.
Ven aquí. ¿Adónde te has creído que ibas?
Aquí. Justo aquí. He dicho que…
(Pero ¿por qué tiene ahora esos pensamientos tan inquietantes? ¡Y precisamente esta mañana, nada menos!)
Cuánto deseaba estar a solas con su recién descubierta felicidad. En su primera mañana de su vida de casada. La primera mañana del resto de su vida…, de la señora de Willem Zengler.
Cómo devora ese Zengler a Hayman. ¡Y cuánto lo agradece ella!
Todos los pasajeros del autobús le sonreirían a la señora Zengler si lo supieran. Cómo se ruborizaría ella si lo supieran. Seguirían bromas sobre lunas de miel y noches de bodas…; ella no las oiría, pues esas bromas no las encuentra divertidas.
Pero esta maravillosa mañana, esta mañana atesora un secreto mientras el traqueteante autobús de Raritan Avenue la lleva hacia el Centro de Servicios Asistenciales del Condado: si el hombre que va a su lado ha decidido dejarla en paz, se sentirá segura para centrarse de nuevo en su felicidad.
Una oleada vertiginosa de alegría, alivio, gratitud. El día de su boda.
(Francamente, no había esperado que ocurriera. Tenía la certeza de que algo terrible lo impediría.)
(Lo peor que podría pasarle ahora en la vida sería la muerte de Willem, por lo mucho que lo quiere. Su propia muerte no sería para tanto. Un simple borrón.)
Todos los invitados a la boda venían de parte del novio, y tampoco eran muchos. Los parientes de la novia vivían demasiado lejos para asistir. No podían permitirse viajar. En cualquier caso, circulaba la extraña creencia de que la novia era adoptada.
Se pregunta si los Zengler sospechan de ella. En su lugar, ella lo haría.
Si bien es cierto que la gente que sonríe siempre le despierta sospechas.
Es-que-le-to. ¡Esqueleto!
De golpe, como un repentino sabor a bilis en la garganta, el recuerdo vuelve. El sueño…
La víspera, la mañana de la boda. Cuando despertó antes del alba, asustada y temblando, con el camisón empapado en sudor.
Inhalando el olor de su cuerpo. Un olor vergonzoso.
Su temor, ahora que está casada y ya no puede dormir sola, es despertar tartamudeando y sollozando de ese sueño, o de otro. Y que Willem vea por primera vez su rostro contraído por el miedo.
El miedo vuelve fea una cara bonita. Oculta siempre tus temores.
Oculta siempre tus flaquezas, como hacen los animales.
Por suerte, cuanto recuerda de su noche de bodas es un borrón de (ebria) felicidad. Llevaba demasiado tiempo siendo virgen, y su joven y ardiente marido cristiano llevaba demasiado tiempo «esperándola», según dijo, en lo que fue una protesta y un motivo de orgullo a partes iguales, pues se tomaba en serio su religión. Su familia era metodista y no creía en lo que se daba (curiosamente) en llamar «relaciones prematrimoniales».
Es normal, había dicho, que el chico presione a la chica, en especial si es su prometida, como si estuviera pasándolo mal, sufriendo, pero, para sus adentros, no quiere que la chica ceda.
Que la chica ceda. Ella está escuchando muy atentamente.
Porque… ¿sabes por qué?
Ella contesta que no. ¿Por qué?
(¡Pues claro que sabe por qué! Menuda tontería.)
Si una chica es «fácil», significa que puede ser «fácil» también con otros hombres. Willem le explica eso con mucha seriedad.
Con la misma seriedad con la que ella le ha oído explicar que su nombre no es William. Es Willem.
¿Quién le habría contado eso?, se preguntaba la prometida. ¿Quién les cuenta a los chicos esas cosas sobre las chicas? ¿Sobre las mujeres?
Supuestamente, los chicos mayores. Willem tiene hermanos, primos.
Que son buenos chicos cristianos, pero, aun así, tienen mentes de cloaca como casi todos los demás chicos. O los normales, al menos.
No es algo que la haga sentirse orgullosa, pero ha engañado a Willem Zengler muchas veces. Incluso antes de que se hubieran comprometido.
No con otros hombres. No con chicos. No, ella ha engañado a Willem del mismo modo en que ha engañado a otros: ocultándole la verdadera naturaleza de su alma, que está manchada, descolorida, tan repugnante como una esponja sucia.
Cualquier cosa mala que me ocurra, me la merezco.
No me merezco ninguna cosa buena que me ocurra.
Le ha dicho a Willem que se llama Abby; es decir, Gabriella, y que Abby es su diminutivo.
Su nombre auténtico, su nombre legal, el que aparece en su partida de nacimiento, no tiene nada que ver con Abby ni con Gabriella. Por alguna razón que no sabe explicar, se presenta como Abby a las personas de su edad a las que espera caerles bien.
El nombre que figura en su partida de nacimiento es Miriam Frances Hayman. No ella.
Willem y ella se conocieron en los Servicios Asistenciales, donde ella trabajaba en el Centro de Rehabilitación para Invidentes. Willem era uno de los diez o doce jóvenes voluntarios cristianos que acudían una vez por semana a leerles a las personas ciegas.
Al principio, él no le había gustado. No quería que legustara. Con echarle un vistazo —alto, rubio, con su belleza de muchachote y sus dulces ojos azules—, algo en sus entrañas había sido presa del pánico, se había encogido, se había hecho un ovillo como un gusano que quisiera protegerse.
El deseo sexual, o cualquier fugaz sacudida de emoción. En el vientre, en el corazón. Hace que afloren lágrimas a sus ojos. No.
Tiene la certeza de que sus compañeras de trabajo se las apañaban para cruzarse con Willem Zengler siempre que podían, lo cual era descarado, supone, pero divertido. El Centro de Rehabilitación estaba situado en la primera planta del edificio de los Servicios Asistenciales, no muy lejos de unos aseos de señoras. ¡Qué conveniente!
Ciertas mujeres (casadas) no deberían haber sido tan poco sensatas como para recorrer los pasillos con la esperanza de toparse con aquel joven voluntario cristiano alto y rubio que las saludaba como un caballero, pese a que no era más que un crío de veinticinco, si no más joven.
Incluso la supervisora del centro (tenía que rondar los cincuenta) lo abordaba con risueños comentarios y preguntas; menuda desfachatez.
Hasta las mujeres ciegas parecían darse cuenta. Quizá olisqueaban algo. La voz nasal y cantarina de Willem, que en cualquier otro lector habría resultado chillona e irritante, conseguía cautivarlas.
«Por favor, póngame para Willem Zengler. Si hay una lista para él, por favor, ponga mi nombre en ella. ¡Gracias!»
El padre de la propia Abby había sido «guapísimo», según se decía. «Como alguna estrella de cine de los viejos tiempos…, ¿Alan Ladd?»
No tiene el menor recuerdo de su padre. Ni «guapísimo» ni de otro modo. Sencillamente, no lo recuerda.
Desapareció cuando ella tenía solo cinco años. Eso le habían contado.
Tampoco había imágenes. No se había conservado ni una sola foto.
Sí había instantáneas de su madre, diseminadas entre los parientes. Solo la recuerda vagamente.
No se fía de los hombres muy guapos. Su rostro es una máscara, te miran desde detrás de ella. Incluso los hombres mayores, si son atractivos y van bien afeitados. Cualquier hombre con el pelo muy bien peinado. Si le llega un tufillo de gomina, siente unas ligeras náuseas. Si es el olor acre del humo de tabaco, más náuseas incluso. Con el olor dulzón del whisky en el aliento de alguien, empieza a respirar entrecortadamente, al igual que un ataque de asma puede provocar un desvanecimiento y hacerte caer redonda como una marioneta a la que hayan cortado las cuerdas.
En el cabello muy corto de Willem Zengler no hay rastro de gomina. Ni su aliento huele a whisky, ¡jamás!
¿A qué huele Willem? A jabón, a pasta de dientes. A cereales para el desayuno. Cuando acaba de hacer ejercicio y está excitado, huele directamente a sudor.
Cómo había sudado en su noche de bodas. La piel lisa y musculada de su espalda estaba resbaladiza. Por casualidad, ella había descubierto unos racimos de granitos en aquella espalda ancha y tersa, constelaciones en miniatura bajo las yemas de sus dedos de las que dudaba que el propio Willem supiera nada.
El cuerpo desnudo de un hombre. No lo ha visto (todavía). Tampoco Willem ha visto (todavía) el cuerpo desnudo de su mujer, pese a que ya han pasado una noche entera juntos en la misma cama.
En la Iglesia Metodista Reformada a la que pertenece la familia de Willem, no se permite ni un refresco. Ni tabaco, alcohol (ni siquiera cerveza baja en calorías), chicles, comida basura o edulcorantes artificiales. Son cosas prohibidas que a nadie se le habría pasado por la cabeza ni remotamente que pudieran tener algún significado para nadie.
Es como creer que Dios te está vigilando. Dios vigila qué comes o te oye murmurar «demonios», «maldición» o «puñeta».
Dios te observa, te juzga. Dios determinará que no te ocurra nada más terrible de lo que puedas soportar.
He ahí qué creen los cristianos. Eso parece ser lo que creen Willem y su familia.
Por supuesto, Abby Hayman es una buena chica. Abby nunca pronuncia «palabrotas» en voz alta.
Esque-leto. Esque-letos.
He ahí su equivocación: haberse dejado llevar por la felicidad. Ahora va a recibir su castigo.
¿Creías que podías olvidarnos?
Como aquella sensación repentina, trémula, entre las piernas, donde su cuerpo se bifurcaba, cuando Willem (suavemente, con insistencia) la había tocado ahí, en su noche de bodas, y ella había empezado a estremecerse, a permanecer muy quieta, como un arco que se dobla, más y más, hasta casi romperse…
Pero dejarse llevar es una equivocación. No puedes ni imaginarte cómo es lo de dejarse llevar.
Nunca en su vida había experimentado un placer tan intenso, crudo y latente. Parecía brotar de la mano suavemente ahuecada de su joven marido, y de la boca húmeda que succionaba en la suya.
No mereces un placer semejante. Ni una felicidad semejante. Tan desgarradora, como una luz radiante que ciega sus ojos deslumbrados.
Nadie se lo ha contado, pues no hay nadie que pueda contárselo. Pero ella lo sabe: no merece la felicidad del matrimonio, ni del amor. Ella tiene algo especial, algo maldito y execrable. En la hierba crecida, las calaveras la habían observado con cierta calma burlona.
¿Creías que nosotros íbamos a olvidarte?
En el sueño de la mañana anterior, antes de que se convirtiera en la señora de Willem Zengler, creyendo que así su vida, maldita en todos los demás sentidos, podría quizá salvarse, el hecho lamentable es que no había sido consciente de la presencia del amor en su vida. No tenía recuerdo alguno de un joven, ni de su nombre.
El sueño que la aguarda, cuando se atreve a cerrar los ojos, pertenece a otra época, a una época anterior al amor. A los tiempos de su verdadero ser, cuando Willem no existía.
¡No! Eso es mentira. Está casada. Su marido sí existe…
—¿Señorita? ¿Se encuentra bien?
Se le llenan los ojos de lágrimas. Lágrimas de alegría, de asombro. Por sentirse casada y a salvo. Por sentirse amada y a salvo. Protegida. Mira fijamente la fina alianza de plata en su dedo, con un diseño celta. No es un anillo caro, y (quizá) no es del todo de plata, pero (cree que) es muy bonito.
Su marido lleva una alianza como esa. De una joyería en el centro comercial en la que se anunciaba una rebaja del cincuenta por ciento. En este momento, su marido está a unos diez kilómetros de distancia, en el amplio campus norte de la universidad estatal.
¡Por qué mientes! Tú no tienes marido.
Lo has soñado todo. Eres malévola. Estás enferma, y loca.
Ningún hombre decente se casaría contigo.
¡Casada! Desde hace solo un día.
Se enjuga los ojos con las yemas de los dedos. A escondidas. ¡Qué vergüenza! Mira que echarse a llorar así en un sitio público, sin tener donde esconderse. Se frota la muñeca; se rodea con dos dedos la muñeca derecha.
«Sí, la vimos. Llevábamos un rato fijándonos en ella. Tampoco es que actuara de forma exactamente rara, solo hablaba para sí, o alguien le hablaba a ella en su fuero interno. Así que en realidad uno no notaba gran cosa. Pero se hacía imposible no fijarse en una chica tan guapa.
»Tenía un aspecto en cierto modo anticuado, no como las jóvenes de hoy en día, esas chicas de instituto que visten como fulanas, sino como si fuera de otra época: llevaba un abrigo con cinturón, un gorrito de lana en la cabeza, y el cabello no le caía recto sobre los hombros como a la mayoría de las chicas, sino que lo llevaba más corto y ondulado y se veía como más arreglado. Y llevaba falda, unas medias como es debido y unas manoletinas planas: un atuendo parecido al de las oficinistas de antaño. Iba sin maquillar, al parecer…, quizá solo con los labios pintados.
»Había algo extraño, la forma en que se frotaba todo el rato la muñeca. Como si tuviera algo ahí, en la muñeca, pero yo no conseguí ver nada, ni siquiera un reloj de pulsera.
»Daba la impresión de estar sonámbula, dormida con los ojos abiertos. Con una sonrisita en los labios, hasta que se echó a llorar.
»Le pregunté si estaba bien, pero no me oyó…»
De repente, tiene la imperiosa necesidad de bajarse del autobús. No puede respirar. Solicita parada. ¡Corre!
Está de pie ante la puerta trasera. Le grita al conductor con voz de niña asustada:
—Déjeme bajar, por favor…, ¡aquí!
El conductor la mira ceñudo a través del espejo retrovisor.
—Un poco de calma, señorita. Solo queda una manzana para la siguiente parada.
No es su parada (todavía) pero tiene que bajarse del autobús ahora mismo. Sea lo que sea lo que vaya a ocurrirle, se está aproximando. ¡Está muy cerca!
Ni siquiera sabe muy bien dónde se encuentra. Otros dos pasajeros bajan cuando ella lo hace, observándola.
«La pobre chica respiraba agitadamente, como si jadeara. Parecía haber corrido mucho, resollaba como un perro o un caballo. Su rostro estaba blanco como el papel. Parecía dispuesta a gritar si alguien la tocaba.»