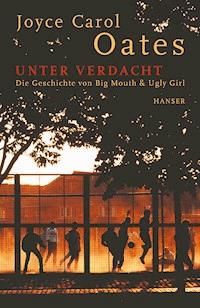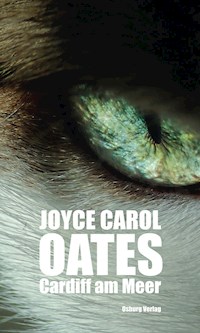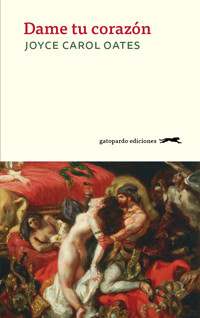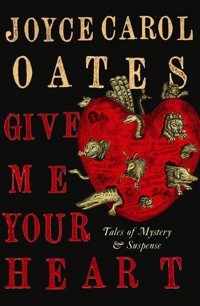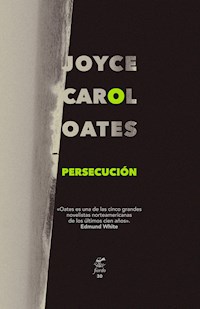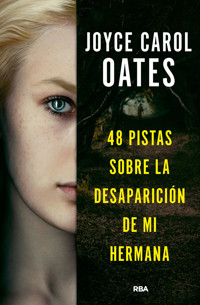
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
UNA MORBOSA Y CLAUSTROFÓBICA NARRACIÓN DE UNA DE LAS MÁS GRANDES ESCRITORAS CONTEMPORÁNEAS. La bella Marguerite desaparece repentinamente de su pequeño pueblo en el norte del estado de Nueva York,pero las causas no están del todo claras. ¿Hubo alguien más involucrado? ¿O simplemente aprovechó la oportunidad para dejar atrás su angustiosa vida? Veinte años después, su hermana menor, Gigi, reconstruye las pistas de lo acontecido aquellos días y de la investigación posterior. Poco a poco, las revelaciones sobre las dos hermanas se vuelven claras, y se desvela que su perfecta vida hogareña no era tan placentera como parecía. Y sutilmente, con la maestría de Joyce Carol Oates para el suspense, comenzamos a vislumbrar lo acaecido. Incorporación al catálogo de Serie Negra de una de las grandes autoras vivas, habitual candidata al Nobel de Literatura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
JOYCE CAROL OATES
48 pistas sobre la desaparición de mi hermana
Traducción de maría dolores crispín
Título original inglés: 48 Clues into The Disappearance of My Sister.
© del texto: Joyce Carol Oates, 2023.
Esta edición ha sido publicada gracias a un acuerdo con Penzler Publishers, a través de International Editors & Yáñez Co’S.L.
© de la traducción: María Dolores Crispín, 2024.
Diseño de la cubierta: Elsa Suárez.
© Imagen de la cubierta: Magdalena Russocka / Trevillion Images.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: marzo de 2024.
ref.: obdo302
isbn: 978-84-1132-682-7
aura digit • composición digital
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
ÍNDICE
PRIMERA PARTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
SEGUNDA PARTE
TERCERA PARTE
43
44
45
46
47
48
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Dedicatoria
Comenzar a leer
para otto penzler
primera parte
1
Tela blanca sedosa, sin cuerpo. Charco de seda, en pliegues lánguidos y acuosos en el suelo donde (se apresura a asumir la observadora/voyeur) ella se había desprendido del vestido con un movimiento del cuerpo, dejando que cayera sinuosamente como una serpiente, pero una serpiente sedosa, de un blanco perfecto, un blanco puro, blanco como una camelia, deslizándose por las caderas y los muslos hasta el suelo enmoquetado.
Aunque sin cuerpo, sin huesos, con una leve fragancia a cuerpo (de mujer).
¿Es una pista? El vestido lencero de Dior de seda blanca finísima de mi hermana M. descubierto en el suelo de su dormitorio.
Después de su desaparición el 11 de abril de 1991.
¿O se trata de una prenda de poca importancia, pura casualidad, irrelevante y accidental, y no de una pista?
(En un momento posterior de la historia, por supuesto en el siglo xxi, se habría analizado el ADN del vestido de seda blanca de M.; en particular, por la asquerosa pista llamada semen. Pero en 1991, la ciencia forense de Nueva York era poco conocida en el pueblo de Aurora-on-Cayuga, así que el elegante vestido de Dior de seda con tirantes espagueti, bien colgado en una percha en el armario de M. por mí, la hermana menor protectora, había esperado impoluto el regreso de M. durante todos estos años.)
(Aunque, sí, es posible que el vestido de seda del suelo del dormitorio de M. fuera una «pista», si hubiéramos sabido que lo había comprado la propia M. durante su estancia de tres años en Nueva York o que fue un regalo de un amante y, en ese caso, de qué amante.)
(Además, una pista, porque M. lo había dejado caer con prisas, o por negligencia; ella, que solía ser tan escrupulosa que jamás habría permitido que una prenda cayera al suelo sin recogerla inmediatamente y colgarla en el armario o plegarla y colocarla con cuidado en un cajón. Porque Marguerite Fulmer era toda ella control frío y sereno. Una escultora que manejaba su propia trayectoria: alguien que daba forma, pero a quien no daban forma.)
(Dejar la ropa por el suelo de su habitación, acumulándose durante días o semanas, negándose a permitir que entrara el ama de llaves era más propio de G., la «difícil» hermana menor de M., pero como G. nunca había desaparecido de Aurora-on-Cayuga a nadie le importó una mierda el estado de la habitación de G. ni dedicó un momento, en veintidós años, a registrarla.)
Tela blanca sedosa, sin cuerpo. Centelleando, deslizándose por las caderas de la mujer, el cuerpo (desnudo) pálido como el marfil, dejando expuesto ese cuerpo con un sonido como el siseo de una serpiente. Te quedas mirando y no deseas mirar; quedarte mirando es degradante, demasiado orgullo y amor propio para mirar; de hecho, no miras y, aun así (sin poder evitarlo), observas la caída del fino vestido lencero hasta el suelo, un charco a los pies (desnudos) de la mujer, pálidos como el marfil.
2
Juego de espejos. El medio por el que vi a mi hermana la mañana del día que iba a «desaparecer» de nuestra vida.
Es decir, el medio por el que pude ver el reflejo de M. en un espejo, ya que (en realidad) no vi a la propia Marguerite, solo su reflejo.
(Es impreciso, pero común, decir que la imagen [reflejada] es la persona; pero, en este caso, el reflejo de M. no era más que un reflejo de [la incognoscible, inescrutable] M., de hecho, el reflejo de un reflejo.)
Las mañanas empiezan temprano en nuestra casa. En invierno, antes de que amanezca es probable que ya estemos levantados y puede que hasta vestidos.
Pero era abril. Aunque un amanecer fresco, invernal, como un ojo celestial que se va abriendo despacio —a regañadientes— para llenar el cielo plomizo.
Al pasar junto a la habitación de M. cuando iba a bajar, me sorprendió que su puerta se abriera suavemente como por una corriente de aire, ya que la puerta de M. solía estar bien cerrada para evitar intromisiones no deseadas o alegres buenos días; no pude resistirme a echar un vistazo, y así fue como vi, a unos dos metros, en el espejo vertical del lado interior de la puerta del armario de mi hermana, que también estaba un poco abierta, el reflejo de M. en la parte más alejada de la habitación, frente al espejo de su tocador; de modo que, sin ninguna premeditación, en lo inesperado del momento, mis ojos captaron, sin entrar, apenas detectando, el rostro espectral de mi hermana en el espejo del tocador reflejado en el espejo de la puerta del armario; es decir, el doble reflejo de una imagen.
Todo esto, recordado (ahora) de repente, veintidós años después, como podría recordarse un sueño absolutamente misterioso que, en el transcurso de los años, no ha aligerado su carga de misterio, sino que la ha agudizado.
(Es posible que por la periferia del ojo «viera» en el suelo el vestido de Dior. Pero ese «ver» no fue consciente en aquel momento, y si parece consciente en retrospectiva es porque la mente utilizó sus estratagemas de forma maliciosa y perversa contra sí misma.)
(No, yo no vi caer el finísimo vestido blanco por el cuerpo desnudo de mi hermana ni que quedara como un reluciente charco de blancura a sus pies. Estoy segura de que no vi eso, a pesar de que parece que lo recuerdo vivamente.)
Lo que sí recuerdo claramente: mi (bella) (sentenciada) hermana de pie, de espaldas a mí, en la parte más alejada de la habitación mientras se cepillaba el largo cabello liso rubio plateado, reflejada en el espejo vertical sobre el que mis ojos se clavaron en una especie de asombrada fascinación a la vez que me llegaba un pensamiento «¡No, esto está prohibido!»... mirando aterrorizada a mi hermana como si yo fuera, no una mujer adulta de veintitantos, una mujer con una personalidad definida, podría decirse que indeleblemente formada, sino una niña pubescente; intimidada durante años por la (superior, elegante) hermana seis años mayor.
Escudriñar desde una puerta el interior de la vida de otro: la aprensión de vislumbrar al otro, a la hermana, en un estado de indeseada exposición, desnudez.
¿Estaba M. desnuda, de pie frente al espejo del tocador reflejada en el espejo del armario? La pálida espalda recta, la cintura perfectamente formada, las caderas, los muslos, las piernas.
Vértebras, muñecas estilizadas, tobillos, en penumbra.
(Por supuesto) al informar de este (fugaz/involuntario) vistazo al interior de la habitación de M. a los detectives no les dije nada sobre lo que M. llevaba puesto. Y si a alguno de ellos se le hubiera ocurrido preguntarme —ninguno lo hizo nunca—, yo habría dicho frunciendo el ceño Ah, no lo sé, un albornoz, supongo, ¿qué podría llevar?
Nada me fastidia más que los pelmazos que meten la nariz en mi vida privada.
La vida privada de mi padre y la mía. ¡Mantén la puta distancia!
Sin duda, M. acababa de ducharse en su anticuada y apenas funcional ducha, y había dedicado tiempo a aplicar el champú a su larga y espectacular melena como lo hacía (tenía mis motivos para pensarlo) varias veces a la semana por vanidad, porque se sentía orgullosa de sí misma y de su belleza, que era ese tipo de belleza «clásica» que no parece que sea consciente de sí misma.
Al contrario que yo, la hermana pequeña G., con motivo legítimo para no querer ser consciente de su propio aspecto, que a menudo no se molestaba en lavarse el pelo durante semanas.
M., blandiendo un cepillo con el dorso dorado que fue de nuestra madre, cepillándose el cabello con lánguidas y largas pasadas que hacían que el pelo crepitara con electricidad estática.
Sí, eso sí lo había notado. Una descarga de electricidad estática que hizo que el vello de los brazos se me erizara por simpatía.
Es extraño que M. no fuera consciente de mí. Que no fuera consciente de lo que se precipitaba hacia ella desde el futuro con alas de plumas negras completamente desplegadas.
Casi quise llamarla: «¡Hola! ¡Ho-la!».
Casi podría haberla avisado: «¡Marguerite! ¡Ten cuidado!».
Si la hubiera llamado, ¿M. se habría quedado mirándome en el(los) espejo(s) o se habría girado hacia mí sobresaltada?
Nunca lo sabré. Porque no me atreví a hablar.
Hasta hoy el fenómeno del juego de espejos sigue siendo un misterio: de escasa consecuencia, puramente accidental en la exigencia del momento, y aun así esencial. Porque, aunque los espejos alineados en ese instante fueron necesarios para que, por última vez, viera a mi hermana, el doble reflejo fue el único medio por el que habría podido verla, puesto que, en circunstancias normales, la puerta de su habitación me habría tapado su imagen delante del tocador.
Así que, por casualidad, una corriente de aire frío en el pasillo de la primera planta debió abrir la puerta, algo que no era raro en nuestra casa vieja llena de corrientes.
(Una molestia que aprendí a evitar inmovilizando la puerta cuando yo estaba dentro de mi habitación: poner en el suelo una pesada pila de libros contra la puerta.)
La «habitación» de M. —así se la llamaba— no era una sola habitación, sino tres habitaciones contiguas que ocupaban toda el ala este de la casa y daban, a una distancia de unos treinta metros, a las agitadas olas del lago Cayuga, el mayor de los «pintorescos» lagos Finger.
Mi propia habitación, que sí era una sola habitación, estaba al otro extremo del pasillo, al lado, pero no (naturalmente) conectada con el dormitorio principal, un conjunto de dependencias que ocupaba todo el resto de la primera planta.
(Esa era la habitación de Padre. A la que yo nunca, o rara vez, entraba. Y solo si se me invitaba. En otro tiempo nuestra madre amuebló con muy buen gusto el dormitorio principal, pero, con el paso de los años, acabó algo desvencijado y descuidado, habitado solo por Padre, y eso de mala gana, porque Padre prefería pasar la mayor parte de su tiempo en su despacho del centro de Aurora o en el que tenía aquí en casa, en la planta baja, atrás.)
Voy por el pasillo —deteniéndome apenas un momento en la puerta (un poco abierta) de M., como si este fuera no un día cataclísmico en la vida de nuestra familia, tal vez incluso (en retrospectiva) un día definitorio, sino un día totalmente corriente— en dirección a la escalera principal, con su barandilla de madera noble y amplios escalones cubiertos con una desgastada alfombra de felpa de color granate, muy diferente de la escalera de servicio, más estrecha y con alfombra menos espesa, del viejo caserón de estilo Tudor inglés con siete dormitorios y cinco cuartos de baño de Cayuga Avenue; voy como una sonámbula bajo el hechizo (algo que todavía no podía saber) del doble reflejo que me obsesionaría durante décadas. Los espejos de M., no algo siniestro, sino más bien neutral —como es neutral un cristal, sin importar lo que estemos obligados a ver a través de él—, precisamente porque estaban alineados así por casualidad, y justo en ese instante, pueden haberme sugerido un aura premonitoria de lo irreal, lo no corroborado, incluso lo fantasmagórico, superpuesto a lo que no era sino una escena doméstica corriente: una habitante de la casa pasando por delante de la puerta de una hermana mayor cuando iba a bajar para desayunar a eso de las 7:20, al comienzo de lo que debería haber sido tan solo uno de una serie de los, en su mayoría anodinos, días corrientes de abril de 1991.
Lo cual deja el asunto ambiguo: ¿fue el doble reflejo el medio por el que yo me asomé al interior de un profundo e inexplicable misterio, o fue el propio doble reflejo el profundo e inexplicable misterio?
3
Persona desaparecida. Podría decirse que M. «desapareció de la faz de la tierra», «se esfumó», «desapareció sin dejar rastro».
¿Era cierto? ¿Es cierto?
Porque nadie está desaparecido de verdad. Todos están en alguna parte, aunque no sepamos dónde.
Incluso los muertos, sus restos. En alguna parte.
Es bien sabido en Aurora que Padre todavía tiene esperanza. Y yo, la hermana menor, la menos guapa, la hermana menos inteligente, suelo expresar «esperanza» cuando me preguntan.
—¡Sí! Cada hora de cada día rechino los dientes consternada, desesperada, resentida, furiosa. Mi hermana no está desaparecida, mi hermana está en alguna parte.
Y, he aprendido a decir, en serio:
—Escondida, tal vez. O disfrazada. Solo para fastidiarnos. Para fastidiarme a mí.
Añadiendo después de un momento:
—Incluso si Marguerite ya no está viva tiene que estar en alguna parte.
Al menos sus esbeltos huesos. Una melena de pelo rubio plateado claro cayéndole de forma seductora por los hombros.
Los restos de los dientes perfectamente perlados, quizá. Esa última mueca de tierra negra compacta con aspecto de triunfo.
4
Principios de la primavera. La primavera del estado de Nueva York emerge con la lentitud del invierno, como la exhalación humeante de una boca cavernosa.
Cuándo salió M. de casa no se sabe exactamente. Yo no la vi salir ni tampoco Padre (como informaríamos a los detectives). Nuestra ama de llaves, Lena, no la vio. Se supone que después de las 7:20. Pero probablemente no más tarde de las 8:00. Porque la rutina de M. era caminar, a buen ritmo, hasta la universidad y era raro que llegara, suponiendo que fuera allí, después de las 9:00.
Una mañana algo nublada. Jueves: el mismísimo epítome de un día-nada.
Carámbanos goteando de los aleros de nuestra casa, nieve embarrada con dientes de hielo bajo los pies, la cara norte de los tejos serrada con la escarcha que va derritiéndose lentamente. ¿Es esto en lo que se fijó M., o estaba M. pensando en algo muy diferente?
¿Estaba M. pensando en algo muy diferente sintiéndose culpable?
Aurora-on-Cayuga se alza sobre media docena de colinas que dominan el lago y por eso siempre está al capricho del «efecto lago»: tiempo que cambia bruscamente, sol punzante que atraviesa las nubes, posibilidad de llovizna fina.
Esto parece estar claro: M. llevaba puestos sus botines de piel de Ferragamo caoba oscuro de talón bajo pero característico. Sus huellas pasaban por los altos tejos de detrás de nuestra casa en dirección a la estrecha carretera asfaltada que, a unos ochocientos metros, se bifurcaba hacia el terreno accidentado del campus «histórico» de la Universidad de Aurora para Mujeres, fundada en 1878: un grupo de austeros edificios antiguos de ladrillo rojo con lúgubres fachadas erosionadas por los elementos: South Hall, Minor Hall, Wells Hall, Fulmer Hall, adyacentes a la recientemente construida Escuela de Bellas Artes de Cayuga en la que M. era artista residente adjunta e impartía una clase de escultura.
Las huellas de los botines de M. partían de la puerta trasera de nuestra casa, pasaban por el césped pisoteado de nuestra pradera de atrás de cuatro mil metros cuadrados, y luego salían de nuestra finca y entraban en la tierra de nadie de árboles caducifolios y arbustos maltratados por el invierno que pertenecía al condado de Cayuga, y se perdían pronto entre la miríada de pisadas y huellas de animales en la senda que serpenteaba por el bosque hasta Drumlin Road.
Si lo hubiéramos sabido. Si hubiéramos comprendido que nunca volvería. Se habrían fotografiado las huellas de los Ferragamo. Determinado si seguían por la parte más alejada de Drumlin Road o si para entonces ya se habían desvanecido, lo cual solo podría indicar que alguien (desconocido) había parado por M. en la carretera, la había obligado a entrar en su vehículo o (tal vez) se había subido por su propia voluntad y le había dicho suavemente al conductor: «Aquí estoy».
5
Vista por última vez. Cuántas veces preguntaron: ¿cuándo fue la última vez que vio a su hermana? ¿Y qué se dijeron?
Y con mucho cuidado yo explicaba que la última vez que vi a mi hermana fue sobre las 7:20 de la mañana de su «desaparición» pero que no hubo intercambio de palabras.
Yo la vi a ella; ella no me vio a mí.
Y los muy bobos se empeñaban en preguntar cuándo fue la última vez que hablé con mi hermana, y qué había dicho ella. Y yo me esforzaba en recordar, y respondía sinceramente.
Diciendo que Marguerite no me dijo nada que indicara que no era feliz o que sintiera ansiedad o que estuviera preocupada. No diciendo ¡No teníamos esa clase de relación! No éramos hermanas que se hicieran confidencias; en especial, Marguerite no me contaba nada sobre sus amantes. Usted es muy ingenuo si da eso por sentado.
Tampoco les dije para ser precisa que había visto, no a mi hermana, sino al reflejo de mi hermana en un juego de espejos.
Y no la cara de M., no claramente. Porque la cara de M. estaba enmarcada en el espejo del tocador, un óvalo desenfocado, como si estuviera parcialmente borrado. Apenas reconocible, si yo no hubiera sabido que era ella. La belleza, y las imperfecciones de la belleza.
Porque los espejos duplican las distancias y convierten lo familiar en extraño.
6
Venganza. Hay una famosa/denostada obra de arte, un dibujo de Willem de Kooning «borrado» por Robert Rauschenberg en 1953. Se podría decir que el artista menor se venga del artista mayor borrando su obra. Una especie de travieso vandalismo que podría confundirse con una astracanada.
Porque ¿qué otra venganza puede cobrarse el artista menor que no sea borrar la obra del artista mayor?
Yo no era artista. A M. no le asustaba que yo borrara su obra.
Yo era poeta. Pero mis poemas eran secretos garabateados en código para que los ratones que correteaban por los cajones de mi mesa los leyeran detenidamente.
El hechizo que M. lanzaba a todos los que la conocían: a nuestros padres sobre todo.
Su belleza, eso era injusto. Porque toda belleza es injusta. Su bondad, que (me) parecía una expresión de vanidad. Su dulzura de corazón cuando se atrevía a quitarse la armadura. Su (aparente) amor por mí. O su afecto por mí.
Como si yo fuera no una rival de M., no alguien a quien tomar en serio, la patosa hermana pequeña, un perro pastor algo desaliñado, corpulento, inepto, de ojos saltones llorosos, con una enorme nariz húmeda, lengua rosada jadeante, que pronto se queda sin aliento al subir las escaleras.
Incluso mi nombre, G. —«Georgene»—, mucho menos bonito que «Marguerite».
Nombre recibido por una irrelevante tía de mi madre. Casada, ama de casa en un prestigioso barrio de Aurora, con servidumbre, con hijos, caída en el olvido. Un cero total. ¡Vaya insulto!
Se dijo —se afirmó— que M. volvió a casa desde Nueva York por mí después de la muerte de Madre. Que M. «dejó perder su año del Guggenheim» —como si hubiera tenido que devolver el dinero si regresaba a Aurora—. (Sé a ciencia cierta que M. no devolvió la beca del Guggenheim.)
Entre los parientes, en particular nuestras inmaduras y maliciosas primas, se había dicho que mi hermana volvió a Aurora para «salvarme» cuando (al parecer) yo estaba al borde del suicidio.
(Lo cual es absurdo: yo no «creo» en el suicidio más que, por ejemplo, Padre creería en el suicidio, que, para él, por sus ancestros guerreros teutónicos Volkmar, sería dar solaz al enemigo, algo maldito por Dios.)
Por qué odiaba yo a M., si es que la había odiado, (que estoy segura de) que no.
Ya que por qué iba a odiar a mi hermana que se compadecía de mí, cuando me prestaba atención, cuando tenía tiempo para mí. Por qué odiar a mi hermana que era (se dijo que era) la única persona que se ocupó de mí lo suficiente como para ocuparse de mí, ¡por el amor de Dios! Después de la muerte de Madre, que fue una época de ciénaga neblinosa que apestaba a mierda, inaccesible a la (mi) memoria.
¡Una época divertida! Supervisando la pasada de la aspiradora, la limpieza, el fregado y el ventilado de mi habitación-pocilga en la que la pobre y desesperada Lena tuvo prohibido entrar durante todo un año, y a la que el propio Padre, el Zeus de nuestro hogar, no tuvo valor ni fortaleza para entrar.
Empeñándose en darme su fino jabón francés de lavanda, un «soborno» para que me duchara más a menudo.
Haciéndome trenzas con mi mata de pelo «obstinado», como ella lo había llamado. Una promesa de una excursión de cumpleaños a las cataratas del Niágara, «solo nosotras dos, Gigi»...
¡Gigi!, el nombre secreto de M. para mí, el que nadie más sabía.
¡Gigi!, una sensación crece en mí como un delirio, el impulso de gritar, reír como una loca, chillar; y es odioso, tantos años después, cuando esa locura debería enterrarse. Alguien debería embutirme tierra en la boca, para acallarme.
Naturalmente, algunas de las cosas que yo heredaba de M., tan adecuadas para ella, perfectas en su esbelto cuerpo, eran demasiado pequeñas para mí, o inapropiadas. Eso (seguramente) M. lo sabía.
Un bolso de ante color lavanda, que la lluvia estropeó la primera vez que lo usé. (Pero ¿lo había sabido G.? ¿Que la lluvia es perjudicial para el ante caro? ¿No? ¿Sí?)
¿Es posible, aunque no muy probable, que mi hermana me hubiera pasado los botines de Ferragamo que se había comprado en Nueva York? Una broma cruel, ya que Gigi, con sus pies de la talla cuarenta y uno, no tenía posibilidad de calzarse los elegantes botines de la talla treinta y ocho.
Sí, pero tal vez hay un escenario diabólico en el que la calculadora Gigi, blandiendo los botines en cuestión, se las arregló ingeniosamente para crear pisadas de bota que iban desde la parte trasera de nuestra casa hasta la tierra de nadie donde las huellas «se perdían» en el revoltijo de otras huellas.
(Pero ¿cuándo podría haber tenido Gigi ocasión de hacer eso? No en la mañana del 11 de abril de 1991, seguro.)
Posiblemente la noche anterior. Sin que la vieran.
Porque nadie (excepto la hermana menor) informó de que había visto a M. esa mañana.
Y, por lo tanto, tal vez no es exacto decir que M. llevaba los botines de Ferragamo esa mañana, sino más bien que, como los detectives observaron en su momento, las huellas de los botines eran claramente perceptibles desde la puerta trasera/la escalera de la parte de atrás de la casa, a través de la pradera maltratada por el invierno, hasta el terreno municipal contiguo, donde se mezclaban con otras pisadas y se perdían.
¡Demasiados tal vez! Sin embargo (¡esta es la seductora promesa de las pistas!), uno de estos tal vez, por improbable e inverosímil que sea, es la Verdad.
7
11 de abril de 1991. En su calendario M. había anotado a lápiz para este día solo dos cosas rutinarias: 14:00 (clase), 17:00 (reunión del comité).
Y al día siguiente, cita con el dentista a las 9:00.
Semana siguiente, más de lo mismo: citas rutinarias, reuniones, tutorías con estudiantes. Banalidad/seguridad de la vida diaria. Nada significativo que un investigador pudiera descifrar como una pista.
A menos que la hoja de abril hubiera sido cuidadosamente planificada por M. Para engañar con la cotidianidad misma.
Durante la semana, M. tenía por costumbre llegar temprano a la Escuela de Bellas Artes para trabajar tranquila en su estudio toda la mañana, y por eso cuando M. aún no había llegado a las doce, su (aparente) ausencia empezó a notarse en el departamento aunque (todavía) no se comentaba en especial, hasta que a las 14:00, cuando llegaron los estudiantes para la clase de escultura, una vez reconocida su ausencia, se hicieron llamadas al teléfono de M., sin respuesta, y empezaron las preguntas: ¿Habéis visto a Marguerite hoy? ¿Habéis hablado con Marguerite hoy?
Sin alarmarse todavía, claro. Tono amable, desconcertado. ¿Alguien ha visto a Marguerite esta mañana? ¿No?
Atención: el nombre «Marguerite» se pronuncia con cierta reverencia. Con admiración, no de forma acusatoria.
Mar-gue-rit: el melódico nombre completo, no una vulgar ráfaga de sílabas.
Una hora más tarde crecía la curiosidad sobre dónde podría estar M., por qué M. no había llamado o enviado una nota; definitivamente, no estaba en su estudio, en ninguna parte del edificio de Bellas Artes, no había mensajes.
Y seguía sin haber (todavía) alarma, preocupación real de que M. pudiera haber sufrido algún percance, pudiera estar enferma, ocupada en algo urgente, en algún tipo de incidencia.
Era muy posible que hubiera una «crisis familiar» en la residencia Fulmer porque, no de forma general, pero algunos sabían que G., la hermana pequeña de M., «tenía algún tipo de historia...».
¿Qué clase de historia? ¿Mental?
¿... hospitalizada? ¿En Búfalo?
Solo con cautela se mencionaban tales posibilidades pues se sabía que M. era una persona muy celosa de su intimidad que no solía hablar de la vida de su familia; a diferencia de sus colegas que chismorreaban sin reprimirse, bromeaban abierta y cruelmente de sus familias difíciles/cómicas expuestas al consumo jocoso de los demás como tiras cómicas en un tablón de anuncios.
Muy discreta, además, sobre los hombres de su vida. No estaba claro si de hecho había un hombre en la vida de M. en el momento de su desaparición.
A menos que el vestido lencero de seda de Dior fuera una pista: no «fragante» (posiblemente) sino «maloliente» con el inequívoco olor de un hombre...
Pero nadie lo sabrá: ningún extraño invadirá las habitaciones privadas de M. mirando de forma maleducada y con recelo la «evidencia» que la persona desaparecida ha dejado tras de sí, porque yo recogeré con discreción el poco voluminoso vestido que M. ha dejado despreocupadamente en el suelo, una prenda ligera como la lencería, y la colgaré en una percha, y la pondré (discretamente) muy atrás en el armario de M., donde es probable que ningún detective curioso la encuentre.
Porque si bien yo no aprobaba la (posible, probable) vida sexualmente promiscua de M., de la que ella no me contaba absolutamente nada, a mí sí me importaba, y muchísimo, el buen nombre de la familia Fulmer que se remonta a los tiempos de los primeros pobladores de esta parte del estado de Nueva York: 1789.
De hecho, existe un condado de Fulmer al este de aquí, cerca de Albany, donde se asentaron los primeros Fulmer; una rama de la familia separada hace mucho de la nuestra, y sin interés para nosotros.
En las primeras horas de la tarde del 11 de abril empezaron a llegar llamadas a la línea privada de M. en nuestra casa, que sonaban solamente en su habitación, y que Lena no contestaba, por petición de M.; eran llamadas de colegas y amigos de la Escuela de Bellas Artes, que se preguntaban dónde estaba.
Se dejaron mensajes. En total, ocho mensajes de amigos «preocupados» y un mensaje irritantemente «urgente» de un colega que era artista residente titular en la escuela.
De hecho, había un segundo mensaje «urgente» de esta persona, un pseudoartiste particularmente autoengrandecido que se llamaba a sí mismo «Elke», cuyo interés en M. era posesivo y ofensivo. (Más del insufrible Elke, más adelante.)
(Y dónde estaba yo durante estas horas, me preguntarían los detectives, y les respondería feliz a esos bobos que estaba en mi lugar de trabajo, ¿dónde pensaban? Un flujo continuo de clientes de la oficina de correos de Mill Street, además de mis dos compañeros del mostrador y nuestro supervisor, todos podrían, y lo hicieron, testificar sobre mi paradero de ese día.)
(¡Qué ridículos! Paradero, coartada... pistas. Tópicos de la investigación policial banales y gastados como una alfombra vieja raída que de todas formas hay que pisar, la mirada al frente en una expresión impasible de inocencia.)
Ajena al frenesí de preocupación por el paradero de M., yo seguí trabajando hasta las 17:00 en la oficina de correos de Mill Street. ¡Sin un solo escalofrío de preocupación o temor! Ninguno.
Saliendo después para ir a casa como de costumbre. O podrías decir caminar penosamente... evitando la mirada de los otros peatones, bajando la vista, frunciendo el ceño, emitiendo señales como el radar de un murciélago, sin alegres holas o cómo-estás gracias por adelantado.
Además, a diferencia de M., yo no tenía coche. No tenía el permiso de conducir que concede el estado de Nueva York a algunos ciudadanos y que niega arbitrariamente a otros.
Llegando a casa a tiempo de oír sonar el teléfono en la habitación de M. mientras subía por las escaleras a la primera planta. Varias llamadas, o la misma persona llamando sin parar, muy irritante para mí, porque tras un largo día en la oficina de correos atendiendo a idiotas con bultos mal cerrados para enviarlos como paquete postal es fácil que tenga los nervios de punta, y aun así me atreví a entrar en la habitación de M. en su (supuesta) ausencia para contestar el puto teléfono sin esforzarme en que mi voz sonara educada:
—¿Sí? ¿Diga? Si busca a quien yo creo que busca, lo siento, no está aquí.
Por qué tal preocupación en la voz de esa mujer ridícula, quién era esa persona para aparentar estar preocupada por mi hermana, no pude evitar interrumpirla a mi manera, sin rodeos, y la ridícula de Sally o como quiera que se llamara quedó horrorizada y dijo tartamudeando:
—Pero ¿dónde está Marguerite? ¿Eres la hermana? ¿No estás preocupada? No le pega a Marguerite faltar a su clase de escultura sin dar...
—¿Y cómo sabe qué es lo que «le pega» a mi hermana? —No pude resistirlo, quien llamaba no era alguien que yo conociera. Histérica como una gallina con la cabeza cortada, si una cabeza decapitada pudiera parlotear—. Podría estar en Tombuctú a estas horas, ¿a usted qué le importa?
Colgué a continuación, riéndome. Y unos minutos más tarde el teléfono volvió a sonar, y de nuevo respondí:
—Pel-dón número equivocado. Adióós.
Dando a mi voz una especie de inflexión china. Tenía que reírme.
Porque eran todos muy ridículos. Cuando no había razón para alarmarse, no había una situación de emergencia en absoluto.
Hice un examen rápido de las dependencias de M., incluido su dormitorio (cama: bien hecha, colcha en su sitio por todos los lados) y su cuarto de baño (toallas perfectamente colocadas en los toalleros).
Más tarde volvería para hacer un examen más riguroso. Cuando las circunstancias lo requiriesen.
Cerré la puerta. Muy bien cerrada. Para que cuando M. volviera a casa no tuviera razón para pensar que alguien había violado su preciada intimidad.
Para entonces, los entrometidos de la escuela empezaron a llamar a mi padre; le informaban de que Marguerite no había ido ese día, había faltado a sus citas «y eso no le pega a Marguerite» y, por lo tanto, se preguntaban si estaba en casa y si se encontraba bien; y Padre envió a Lena a comprobarlo a la habitación de M., que estaba (por supuesto, ya lo sabía yo) vacía, y fue él mismo al garaje para cerciorarse, y el Volvo amarillo claro de M. estaba aparcado junto a su señorial sedán Lincoln negro; en fin, nada fuera de lo habitual, ya que M. casi nunca iba en coche a la universidad.
Pero ¿dónde, a esa hora del día, podría estar M.? Sin su coche, tenía que ir a pie, es lo que se pensó.
De hecho, M. solía dar largos paseos/caminatas sola incluso con mal tiempo. En el campo, con cuestas empinadas, pasada Drumlin Road, recorriendo tramos silvestres, sin cultivos, junto al lago Cayuga, donde se podía llegar hasta la orilla porque no había vallado de propietarios privados.
Prefería caminar sola. Aunque algunas veces, quién sabe por qué, le parecía (erróneamente) que yo estaba solitaria o triste y me invitaba a ir con ella.
Resultaba embarazoso e irritante cómo avanzaba M. a grandes zancadas por la senda como si (inocentemente) se olvidara de mí; luego se paraba de golpe y esperaba a que yo la alcanzara jadeando y sudando.
La misma imagen de la paciencia. Sin mirar hacia arriba con fastidio, eso nunca.
Preguntándose entonces por qué solía rehusarme a acompañarla. Como si ella no tuviera ni idea.
—¿Georgene?
Allí estaba Padre observándome con ojos de miope por encima de sus bifocales al encontrarme en el descansillo de la escalera donde yo estaba de pie mirando por la ventana unas nubes con forma curiosa que se desplazaban por el cielo como una flotilla desdibujada de barcos, mi mente completamente en blanco como una pared lavada con manguera.