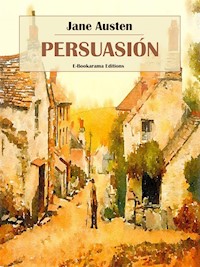
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2025
Publicada como trabajo póstumo en 1818, "Persuasión" es la última novela que la gran escritora inglesa Jane Austen escribió antes de su muerte en 1817. "Persuasión" está conectada con "La abadía de Northanger" no solamente por haber sido publicada junto a ésta en un solo tomo dos años más tarde, sino también porque ambas historias toman lugar en
Bath, balneario al que Jane acudía en aquella época.
"Persuasión" es la historia del romance de Anne, la hija menor del fatuo Sir Walter Elliot, bella y sociable, que encuentra a su héroe, el Capitán Wenworth, a pesar de las barreras sociales. La vanidad y los prejuicios de una aristocrática familia se interponen en el amor profundo y sincero de la joven pareja. Anne fue educada por una amiga al morir su madre. Su gratitud hacia la elegante dama la empuja a escuchar los consejos que le impedirán unirse al hombre que ama, un oficial de marina de poca fortuna. De esta forma, enfrenta largos años de soledad en los que la belleza y el resplandor de la juventud van mermando, pero no así su carácter dulce y bondadoso que, junto a su inteligencia, consolida la personalidad de una atractiva mujer, preparada tanto para las situaciones adversas como para la maravillosa segunda oportunidad del destino.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Jane Austen
Persuasión
Tabla de contenidos
PERSUASIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
PERSUASIÓN
1
Sir Walter Elliot, señor de Kellynch Hall, en el condado de Somerset, era un hombre que jamás leía para entretenerse otro libro que la Crónica de los baronets; en él hallaba ocupación para sus horas de ocio y consuelo en las de abatimiento; allí se llenaba su alma de admiración y respeto al considerar el limitado resto de los antiguos privilegios; cualquier desazón originada en asuntos domésticos se convertía fácilmente en piadoso desdén cuando su vista recorría la serie casi interminable de los títulos concedidos en el último siglo y, por fin, ya que otras páginas no le resultaban lo bastante atractivas, allí podía leer su propia historia con renovado interés. La página por la que siempre abría su libro favorito comenzaba así:
E LLIOT DE K ELLYNCH H ALL
Walter Elliot, nacido el 1 de marzo de 1760, se casó el 15 de julio de 1784 con Elizabeth, hija de James Stevenson, señor de South Park, en el condado de Gloucester; de esta mujer —que murió en 1830— tuvo a Elizabeth, nacida el 1 de junio de 1785; a Anne, nacida el 9 de agosto de 1787; un hijo, nacido muerto, el 5 de noviembre de 1789, y a Mary, que vio la luz el 20 de noviembre de 1791.
Esto era lo que explicaba el texto, tal y como había salido de las manos del impresor. Pero sir Walter lo modificó añadiendo, para su conocimiento y el de su familia, después de la fecha del nacimiento de Mary, las palabras siguientes: «El 16 de diciembre de 1810 contrajo matrimonio con Charles Musgrove, señor de Uppercross, en el condado de Somerset», y anotó con toda exactitud el día del mes en que perdió a su esposa.
Seguía después, en estilo llano, la historia del encumbramiento de la antigua y respetable familia; cómo se estableció primeramente en Cheashire; la honrosa mención que se hacía de ella en la genealogía de Dugdale; el desempeño a las órdenes del sheriff; la representación de la ciudad ostentada en tres Parlamentos sucesivos; méritos de lealtad y acceso a la dignidad de baronet en el primer año del reinado de Carlos II, con todas las Marys y Elizabeths con quienes los Elliot se unieron en matrimonio: todo ello, que llenaba dos hermosas páginas, concluía con las armas y la divisa; luego decía: «Casa solariega, Kellynch Hall, en el condado de Somerset», y debajo figuraban estas palabras, escritas de puño y letra de sir Walter: «Presunto heredero, William Walter Elliot, biznieto del segundo sir Walter.»
La vanidad lo era todo en el carácter de sir Walter Elliot, tanto en lo referente a su persona como a su rango. En su juventud había sido muy bien parecido, y a los cincuenta y cuatro años aún era todavía un hombre apuesto. Pocas mujeres estimarían su propia figura más que él la suya, y no habría ayuda de cámara de un lord que se mostrase más satisfecho del lugar que le correspondía en la sociedad. En su opinión, el don de la belleza sólo era inferior a la suerte de ser baronet, de modo pues que su persona, que reunía ambas ventajas, era el objeto constante de su devoción y respeto más fervientes.
Su presencia y su linaje requerían un amor acorde a ellas, y aun una esposa de condición superior a la que él mismo merecía. Mrs. Elliot había sido una mujer excelente, delicada y tierna, a quien, después de acceder al honor y la vanagloria de ser la esposa de sir Elliot, nada hubo que reprocharle. A fuerza de ser dulce y complaciente y de disimular los defectos de su esposo, conservó el respeto de éste durante diecisiete años, y aunque no puede decirse que fuera completamente feliz, halló en el cumplimiento de sus deberes, en sus amigos y en sus hijos motivo suficiente para amar la vida y para que no le fuera indiferente el separarse de ellos al perderla. Tres hijas —las dos mayores, de dieciséis y catorce años respectivamente— eran un legado demasiado querido para abandonarlo al cuidado de un padre engreído y necio. Tenía una amiga íntima, a quien el profundo afecto que le profesaba la había llevado a vivir cerca de ella, en el pueblo de Kellynch, y era en la discreción y ternura de esta amiga en lo que Mrs. Elliot había confiado para que sus hijas adelantaran en su instrucción y persistieran en las virtudes que había procurado inculcarles.
Esta amiga no se casó con sir Walter, aunque lo anterior haya inducido a pensarlo. Habían transcurrido trece años desde la muerte de Mrs. Elliot, y siendo vecinos y allegados, si viuda era una, viudo era el otro.
El que Mrs. Russell, mujer de carácter firme y circunstancias sumamente apropiadas, no hubiese pensado en volver a casarse a pesar de tener aún edad para ello no es tema para hablar en público, pues la gente suele, sin razones serias, mostrar más su descontento cuando una mujer se casa otra vez, que cuando no lo hace. Lo que sí requiere explicación es la permanencia en la viudez de sir Walter. Sépase, pues, que, como buen padre, después de fracasar en uno o dos intentos desatinados, se enorgullecía de continuar viudo por amor a sus hijas. Por una de ellas, la mayor, habría renunciado a cualquier cosa, aunque, a decir verdad, todavía nada lo había puesto a prueba. Elizabeth había asumido, a sus diecinueve años, todos los derechos de su madre así como lo que esto implicaba. Como era muy bonita y moralmente parecida a su padre, siempre ejerció gran influencia en la casa, y ambos se entendieron a las mil maravillas. Las otras dos muchachas gozaban de menor predicamento. Mary había adquirido una importancia ficticia por haberse convertido en esposa de Mr. Charles Musgrove; pero Anne, dotada de un espíritu sensible y de un carácter dulce, lo que la habría hecho admirable para todo el que supiera apreciar la realidad, no representaba nada para su padre ni para su hermana mayor; su consejo no pesaba, sus solicitudes siempre eran desatendidas. En una palabra, no era más que Anne.
Para Mrs. Russell, sin embargo, era la más querida y estimada, la favorita. Aunque amaba a las tres hermanas como si fuesen sus hijas, sólo Anne le recordaba a la amiga muerta.
Pocos años antes Anne Elliot había sido una muchacha agraciada, pero su belleza se marchitó pronto, y si en el apogeo de ésta era muy poco lo que el padre encontraba en ella digno de admiración —los delicados rasgos y los ojos negros de la muchacha eran muy distintos de los de él—, menos había de hallarlo ahora que estaba delgada y melancólica. Nunca había abrigado grandes esperanzas de leer alguna vez el nombre de ella en otra página de su obra predilecta, pero ahora ya no tenía ninguna. Todas las ilusiones de una unión matrimonial adecuada estaban depositadas en Elizabeth, ya que la de Mary no pasó de ser un enlace con una antigua familia rural, respetable y de considerable fortuna, pero a la que claro está ella había llevado todo el honor, sin recibir ninguno a cambio. Sólo Elizabeth se casaría, tarde o temprano, ventajosamente.
No es poco frecuente que una mujer luzca a los veintinueve años más hermosura que a los veinte, y puede decirse que, salvo en el caso de mala salud o de que se padezca alguna clase de ansiedad, en esa época de la vida apenas si se ha perdido encanto. Esto ocurría con Elizabeth, que aún era la hermosa miss Elliot de trece años antes; y bien merecía ser disculpado sir Walter al olvidar su edad, o, por lo menos, no debía juzgársele como chiflado por considerar que él y Elizabeth eran tan juveniles como siempre, al contemplarse en medio de la ruina de fisonomías que lo rodeaba, porque, en realidad, a las claras se veía que todos sus parientes y conocidos se iban haciendo viejos. El rostro huraño de Anne; el de Mary, áspero; los de sus vecinos, que iban de mal en peor, y las patas de gallo que invadían las comisuras de los ojos de Mrs. Russell fueron durante mucho tiempo causa de desaliento para él.
Elizabeth igualaba a su padre en lo que a vanidad se refiere. Trece años la vieron como señora de Kellynch Hall, presidiendo y dirigiéndolo todo, con un dominio de sí misma y una decisión que no correspondían a su temprana edad. Durante trece años ella había hecho los honores, organizado las tareas de la servidumbre, ocupado el puesto preferente en la carroza y marchado inmediatamente detrás de Mrs. Russell al abandonar todos los salones y comedores de la comarca. Los hielos de trece inviernos sucesivos la habían visto presidir todos los bailes de cierta importancia que se habían celebrado en la vecindad; y los retoños de trece primaveras habían brotado al marchar ella a Londres con su padre, por unas cuantas semanas, a disfrutar, como hacían todos los años, del gran mundo. Todo esto lo recordaba; a sus veintinueve años no deseaba sufrir inquietudes ni recelos, y se consideraba tan hermosa como siempre, pero sentía que el tiempo pasaba peligrosamente, y hubiera dado cualquier cosa por que en el término de uno o dos años algún baronet solicitara debidamente su mano. Sólo en ese caso podría tomar de nuevo el libro de los libros con el mismo regocijo que en su juventud; pero ahora no le hacía gracia. Eso de tener siempre ante los ojos la fecha de su nacimiento, sin acariciar otro proyecto de matrimonio que el de su hermana menor, hacía del libro un tormento, y más de una vez, al dejarlo su padre abierto sobre la mesa, ella lo había cerrado, alejándolo de sí de un empujón.
Había sufrido, además, un desencanto, del que aquel dichoso libro y especialmente la historia familiar eran su recordatorio permanente. El presunto heredero, el mismo William Walter Elliot, cuyos derechos el padre había reconocido de manera tan generosa, la había desdeñado.
Persuadida desde muy niña de que, en el caso de no tener ningún hermano, William sería el futuro baronet, se había hecho a la idea de que se casaría con él, y tal era el proyecto de su padre. No lo habían conocido en la infancia, y sólo al poco tiempo de morir Mrs. Elliot sir Walter empezó a relacionarse con él. Los primeros avances fueron acogidos con cierta frialdad, pero aun así el padre persistió en su propósito, atribuyendo la actitud del muchacho a la inexperiencia propia de la juventud. Por fin, en una de las excursiones primaverales a Londres logró que se hiciera la presentación. Por entonces el joven se hallaba estudiando leyes; Elizabeth lo encontró muy agradable, y se confirmaron los planes primitivos. Fue invitado a Kellynch Hall, y se habló de él y se lo esperó durante todo el año, pero no se presentó. En la primavera siguiente se lo vio otra vez en la ciudad; se lo animó, se lo invitó nuevamente, se lo esperó, pero tampoco vino. Las primeras noticias que hubo de él fueron que se había casado. En lugar de conducir su suerte por el camino que le marcaba su condición de heredero de la casa de Elliot, había comprado su independencia uniéndose a una mujer rica que le era inferior en nacimiento.
Esto contrarió a sir Walter, quien en su calidad de jefe de la casa, juzgaba que debería haber sido consultado; tanto más cuanto que le había tendido la mano de un modo notorio. «Porque por fuerza debió de vérselos juntos una vez en Tattersal y dos en la tribuna de la Cámara de los Comunes», observaba sir Walter. Manifestó, en fin, su reprobación, sin querer confesarse profundamente ofendido. Elliot, por su parte, ni siquiera se molestó en explicar su conducta, y se mostró tan poco deseoso de que la familia volviera a ocuparse de él como indigno de ello era considerado por sir Walter; de este modo cesó entre ellos toda relación.
Aun después de pasados algunos años Elizabeth se sentía molesta por aquel desdichado episodio con Elliot, ya que lo había amado por sí mismo, por ser heredero de su padre y porque, para el orgullo familiar, era el único partido digno de la primogénita de sir Walter Elliot. De la A a la Z, no existía baronet a quien con tanta complacencia pudiera reconocer como un igual. Así pues, tan despreciable había sido el comportamiento de él, que aunque a la sazón —verano de 1814— vestía ella luto por su esposa, no lo consideró merecedor de ocupar de nuevo sus pensamientos. Y si no hubiera sido más que aquel matrimonio, que por no haber dejado descendencia podía considerarse como fugaz contratiempo, las cosas no habrían pasado de ahí, pero el caso era que algunos buenos amigos les habían referido el modo irrespetuoso en que hablaba de ellos y el desprecio que sentía no sólo hacia sus orígenes, sino hacia todos los honores que por derecho le correspondían, lo cual era imperdonable.
Tales eran las preocupaciones de miss Elliot, las inquietudes que amenazaban su vida, la monotonía y la elegancia, las alegrías y naderías que constituían toda su vida. Tales eran los atractivos de una existencia campesina desprovista de incidentes, y que llenaban las horas de ocio, ya que ni siquiera en su casa realizaba actividad alguna, y no por falta de habilidad e ingenio.
Y ahora, otra preocupación venía a sumarse a las demás. Los asuntos de dinero tenían muy preocupado a su padre. Ella comprendía que para que sir Walter pudiese obtener dinero de sus propiedades era preciso que ahuyentase de su mente las abultadas cuentas de sus proveedores y los amargos presagios de Mr. Shepherd, que era su agente. La posesión de Kellynch era productiva, pero también insuficiente para mantener el régimen de vida que imponían los prejuicios del propietario.
En vida de Mrs. Elliot hubo moderación, orden y economía, gracias a los cuales no se gastaba más de lo que la renta daba de sí; pero con aquélla se había marchado el buen sentido, y desde entonces los desembolsos superaban los ingresos. No podía gastar menos, sostenía sir Walter, de lo que su posición y su buen nombre le exigían. Pero si bien no se creía merecedor de reproche, debía tener en cuenta, por fuerza, que no sólo crecían sus deudas, sino que oía tanto hablar de ellas, que ni aun parcialmente podía evitar que su hija estuviese al corriente de la situación económica por la que atravesaban. Durante la última estancia en la ciudad algo había hablado del asunto con ella, e incluso llegó a decirle: «¿Podemos reducir nuestros gastos? ¿Se te ocurre algo que podamos suprimir?» Y Elizabeth, justo es decirlo, en los primeros momentos de alarma femenina se puso a meditar acerca de qué hacer al respecto, y mencionó la conveniencia de economizar en dos aspectos: cortar algunos gastos innecesarios de caridad y renunciar a cambiar el mobiliario del salón; a esto se agregó luego la absurda ocurrencia de suprimir el regalo que se hacía a Anne todos los años. Estas medidas, sin embargo, fueron insuficientes para atajar el mal, y finalmente sir Walter hubo de confesar a su hija a cuánto ascendía la deuda. En esta ocasión a Elizabeth no se le ocurrió nada eficaz para hacer frente a la misma. Tanto ella como su padre se sentían agobiados, desgraciados, y no atinaban con el medio de reducir sus gastos sin rebajar su dignidad ni prescindir de comodidades que tenían por indispensables. Sir Walter sólo disponía ya de una parte muy pequeña de sus propiedades, y aunque estaba dispuesto a hipotecar cuanto fuera necesario, jamás accedería a vender. No. Nunca ultrajaría hasta ese punto su honor y su buen nombre. La propiedad de Kellynch constituiría un legado tan completo e íntegro como él lo había recibido. Los dos confidentes, Mr. Shepherd, que vivía en la ciudad inmediata, y Mrs. Russell, fueron llamados para solicitar su consejo, y padre e hija confiaban en que a alguno de los dos tal vez se le ocurriese un modo de sacarlos del atolladero y limitar los gastos sin afectar con ello el tren de vida que llevaban.
2
Mr. Shepherd, que como abogado que era se mostraba siempre prudente, encomendó a otra persona la misión de proponer aquellas soluciones que a sir Walter pudieran resultarle desagradables. Se negó en redondo a expresar su parecer y pidió que se le consintiera delegar en el excelente criterio de Mrs. Russell, de cuyo proverbial buen sentido era lícito esperar una solución que, por lo acertada, sin duda acabaría adoptándose.
Mrs. Russell se preocupó profundamente del asunto y adujo muy serias consideraciones. Era una mujer que no daba respuestas inmediatas, sino que las meditaba a conciencia, y la gran dificultad con que tropezaba para indicar una solución en este caso provenía de dos principios contradictorios. Como persona íntegra y escrupulosa, tenía un alto sentido del honor, pero como era afectuosa y sensible, deseaba ahorrar disgustos a sir Walter y atender a la honorabilidad de la familia, reconociendo en sus ideas aristocráticas todo lo que en razón de su alcurnia se le debía. Era bondadosa, caritativa, afectuosa, de conducta irreprochable, de convicciones estrictas en lo que al decoro se refería y merecedora, por sus formas sociales, de ser considerada como arquetipo de buena crianza. Tenía un espíritu cultivado, era razonable y ponderada, y aunque abrigaba ciertos prejuicios respecto al linaje, otorgaba al rango y el concepto social un significado que llegaba a disimular las flaquezas de los que disfrutaban de aquéllos. Si bien su difunto esposo sólo había sido un caballero, ella reconocía sin ambages la dignidad de baronet, y aparte de las razones de amistad antigua, vecindad solícita y amable hospitalidad, y la circunstancia de ser marido de su adorada amiga y padre de Anne, compadecía a sir Walter por la sencilla razón de que se trataba de él.
No tenían más remedio que hacer economías; respecto a eso no cabía duda. Pero ella deseaba que se hicieran con el menor sacrificio para Elizabeth y su padre. Trazó planes, efectuó cálculos exactos y detallados, y llegó incluso a consultar a Anne, a quien nadie reconocía derecho a interesarse en el asunto. Y no sólo eso, sino que aceptó en cierta medida su parecer al confeccionar el proyecto de restricciones que se sometió a la aprobación de sir Walter. Todas las modificaciones que Anne proponía atendían la honorabilidad en detrimento de las meras apariencias. Ella quería medidas de rigor, un cambio radical y la cancelación rápida de las deudas, mostrando una indiferencia absoluta hacia aquello que no fuese equidad y justicia.
—Si logramos persuadir a tu padre de todo esto —decía Mrs. Russell—, será mucho lo que pueda hacerse. Si acepta estas normas, en siete años la deuda quedaría saldada por completo. Espero que podamos convencer a Elizabeth y a tu padre de que la respetabilidad de la casa de Kellynch Hall no se resentirá por estas reducciones y de que la verdadera dignidad de sir Walter Elliot estará muy lejos de sufrir detrimento a los ojos de la gente sensata por obrar como hombre de principios. Muchas familias honorables se han visto en la misma situación. El caso, por lo tanto, no es nada singular, y por ello tal vez sea tan doloroso tomar ciertas determinaciones. Tengo fe en el éxito, pero debemos obrar de manera tan firme como serena, porque, al fin, el que contrae una deuda no tiene más remedio que pagarla, y aunque mucho se debe a las convicciones de un caballero y a un jefe de familia como tu padre, se debe mucho más a la condición de un hombre honrado.
Éste era el principio que Anne quería imbuir en su padre. Estimaba como deber ineludible acabar con las demandas de los acreedores tan pronto como lo permitiera un discreto sistema de economía, y no veía en ello menoscabo de la dignidad alguno. Este criterio debía ser aceptado y considerado como una obligación. Confiaba en la influencia de Mrs. Russell, y en cuanto al grado de severa abnegación que su conciencia le dictaba, pensaba ella que una enmienda a medias supondría un esfuerzo mayor que un cambio absoluto. Conocía lo bastante a Elizabeth y a su padre para comprender que les dolería tanto privar a su carruaje de un par de caballos como de los dos, y lo mismo pensaba del resto de restricciones que componían la lista de Mrs. Russell.
La acogida que recibieron las rígidas medidas propuestas por Anne, poco importa. El caso fue que Mrs. Russell fracasó en su intento. ¡Aquello no podía ser! ¡Suprimir de un golpe todas las comodidades de la vida: viajes a Londres, caballos, criados, mesa! ¡Limitaciones y privaciones por todos lados! ¡Vivir sin el decoro que aun un caballero cualquiera se permite! No; antes abandonaría sir “Walter la residencia de Kellynch Hall que verse reducido a tan humilde estado.
¡Dejar Kellynch Hall! Tal fue la insinuación que Shepherd, a quien la situación de sir Walter afectaba directamente y que estaba convencido de que nada se conseguiría sin un cambio de morada, recogió de inmediato. Ya que la idea había partido de quien tenía derecho a sugerirla, no sentía escrúpulo en confesar que su opinión iba por ese lado. Comprendía que sir Walter no alteraría su modo de vida en una casa sobre la que pesaban antiguos fueros de linaje y deberes de hospitalidad. En cualquier otro lugar podría vivir según su propio criterio y establecer sus normas de acuerdo con la clase de existencia que quisiera llevar.
Sir Walter saldría de Kellynch Hall. Después de algunos días de vacilaciones y dudas quedó resuelto adonde iría, así como el modo en que se efectuaría este cambio tan importante.
Tres soluciones se propusieron: Londres, Bath y otra casa en la comarca. Esta última era la preferida por Anne. Tenía en mente una casita de los alrededores que le permitiese disfrutar a menudo de la compañía de Mrs. Russell, no alejarse de Mary y ver de vez en cuando los prados y bosques de Kellynch. Pero su destino había de imponerle, una vez más, algo contrario a sus deseos. Bath le disgustaba, y en su opinión no le convenía; pero viviría en Bath.
La primera idea de sir Walter había sido mudarse a Londres. Pero Shepherd, que no lo consideraba una decisión acertada, se las ingenió para convencerlo de que era preferible instalarse en Bath. Aquel era un buen sitio para una persona de su condición social, y, además, supondría un dispendio mucho menor. Por otra parte, Bath tenía sobre Londres dos ventajas importantes: no se hallaba muy distante de Kellynch, pues sólo los separaban cincuenta millas, y Mrs. Russell tenía por costumbre pasar en ella una parte del invierno. Esto complació mucho a Mrs. Russell, cuyo primer dictamen había sido favorable a Bath, y tanto sir Walter como Elizabeth llegaron a la conclusión de que nada perderían en importancia ni comodidad por establecerse en aquel lugar.
Mrs. Russell no tuvo más remedio que contrariar los deseos de Anne, que conocía perfectamente. Habría sido pedir demasiado a sir Walter que descendiera a ocupar una vivienda más humilde en las cercanías de su residencia actual. La misma Anne habría sufrido más tarde mortificaciones superiores a las que imaginaba. Además, habría sido muy de temer el profundo pesar de sir Walter, y en cuanto a la aversión de Anne hacia Bath, podía considerarse una manía cuyo origen había que buscarlo, en primer lugar, en el hecho de que tras la muerte de su madre había pasado tres años como interna en un colegio de allí, y, en segundo, en que aquel invierno que pasó con ella su ánimo era extraordinariamente melancólico. En suma, que Mrs. Russell se decidía por Bath como lo más conveniente para todos. La salud de su amiga quedaba garantizada, pues en los meses de calor se la llevaría a su casita de Kellynch. Sería un cambio favorable para el cuerpo y para el alma. Anne apenas si salía de su casa. Se la veía constantemente deprimida y era preciso animarla ensanchando el círculo de su trato social. Tenía que darse a conocer. La oposición de sir Walter a trasladarse a otra casa de las cercanías se basaba, entre otras cosas, en el hecho de que no sólo tendría que dejar su propia vivienda, sino que la vería en otras manos, lo cual constituía una prueba que morales incluso más fuertes que la de sir Walter no habrían podido soportar. Había que renunciar a Kellynch Hall, pero era un secreto que no debía salir de su círculo más íntimo.
Sir Walter no soportaba la degradación que suponía el que se supiera que dejaba su casa. Sólo una vez Shepherd había pronunciado la palabra «anuncio», pero no se atrevió a repetirla. Sir Walter aborrecía la nueva idea de ofrecer su casa, en cualquier forma que fuese; prohibía de modo terminante el que se insinuase que ésa era su intención, y sólo en el caso de ser solicitada por algún pretendiente excepcional, bajo condiciones que él impondría y como gran favor, accedería a dejarla.
¡Con qué facilidad surgen las razones para apoyar aquello que nos es agradable! Mrs. Russell encontró una excelente para alegrarse de que sir Walter Elliot y su familia abandonasen aquellas tierras. Elizabeth había trabado últimamente amistad con una persona que Mrs. Russell no veía con buenos ojos. Se trataba de una hija de Mr. Shepherd, que acababa de regresar a casa de su padre después de un funesto matrimonio, con el añadido de dos hijos. Era una joven inteligente que conocía el arte de agradar, o por lo menos de agradar en Kellynch Hall; y hasta tal punto se había ganado el afecto de Elizabeth, que más de una vez se hospedó en la casa, a pesar de que Mrs. Russell, que consideraba inconveniente aquella relación, había aconsejado precaución y reserva.
La verdad era que Mrs. Russell ejercía escasa influencia sobre Elizabeth, y que la amaba porque quería amarla más que porque lo mereciera. Nunca recibió de ella sino atenciones superficiales. Nada que fuese más allá de la mera cortesía. Jamás logró de ella la concesión de un deseo. Varias veces intentó con empeño que se incluyera a Anne en las excursiones a Londres; proclamó abiertamente la injusticia y el mal efecto de aquellos arreglos egoístas en los que se prescindía de ella; algunas veces, las menos, ofreció a Elizabeth consejo y ayuda, pero todo fue en vano. Elizabeth seguía su camino, y en nada se opuso de manera más tenaz Mrs. Russell que en lo que se refería a su amistad con Mrs. Clay, desviando su cariño de una hermana que tanto lo merecía, para depositar su afecto y su confianza en otra persona con la que no debería haber pasado de una relación formal. Mrs. Russell consideraba que esta relación era peligrosa tanto por la desigual posición de las amigas como por el carácter de Mrs. Clay, y el alejamiento de Elizabeth supondría para ésta una selección natural de las amistades apropiadas, lo que era de la mayor importancia.
3
—Permítanme observar —decía una mañana Mr. Shepherd en Kellynch Hall, al tiempo que dejaba a un lado el periódico— que las circunstancias obran en nuestro favor. Esta paz hará que nuestros ricos oficiales de marina regresen a tierra. Todos necesitarán dónde vivir. Es una ocasión inmejorable para elegir inquilino; y uno muy serio, por cierto. Durante la guerra se han hecho buenas fortunas. Si tropezáramos con algún rico almirante, sir Walter…
—Sería un hombre de suerte, Shepherd; es lo único que se me ocurre decir —replicó sir Walter—. Kellynch Hall sería una buena presa para él, la mejor de todas, mejor dicho. No habrá hecho muchas semejantes, ¿eh, Shepherd?
Mr. Shepherd rió la agudeza, como comprendió que era su obligación, y repuso:
—Debo hacer notar, sir Walter, que a la gente de la Armada se le dan bien los negocios. Tengo algún conocimiento de su modo de negociar, y puedo afirmar que en ese sentido profesan doctrinas liberales, lo cual los convierte en unos inquilinos sumamente deseables. Por lo tanto, sir Walter, ruego que me permita indicar que si, contra nuestro deseo, trascendiese algún rumor, lo que siempre es de temer, pues ya se sabe lo difícil que resulta para algunas personas sustraer sus actos y proyectos a la curiosidad de los otros, la posición social tiene sus quiebras, y si lo que yo me propongo a nadie le importa ni nadie lo considera digno de atención (pues no olvidemos que sir Walter atrae las miradas de muchos, miradas que no puede rehuir), no me extrañaría, digo, que, a pesar de nuestra cautela, llegara a saberse una parte de la verdad, y en tal supuesto iba a insinuar que ya que han de venir proposiciones, procederán sin duda de algún opulento jefe de la Armada, especialmente digno de ser atendido; e iba a añadir que llegado el momento yo podría presentarme aquí en menos de dos horas y evitar a usted la molestia de dar una respuesta.
Sir Walter se limitó a sacudir la cabeza; luego se puso de pie y, mientras caminaba por la estancia, dijo con sarcasmo:
—Pocos caballeros hay en la Armada, pienso yo, que no se maravillarían de vivir en una casa como ésta.
—Mirarían alrededor, sin duda, y bendecirían su buena suerte —intervino Mrs. Clay, que se hallaba presente porque nada le hacía tanto bien como una visita a Kellynch—; pero opino, como mi padre, que para esta casa no habría mejor inquilino que un marino. He conocido muchos de esa profesión, y puedo asegurar que además de su generosidad, son personas honestas y de excelentes modales. Si usted dejara aquí estos valiosos cuadros, sir Walter, estarían completamente seguros. ¡Cuidarían con igual esmero tanto lo que hay dentro como fuera de la casa…! Estoy segura de que sus bosques y jardines se conservarían tan bien como ahora. No tema usted, miss Elliot, que pueda ocurrir lo contrario.
—En cuanto a eso —replicó con desdén sir Walter—, suponiendo que me decidiese a dejar mi casa, no he decidido nada respecto de las propiedades próximas a ella. No es mi intención favorecer de un modo particular a un inquilino. Por supuesto que le permitiría entrar en el parque, lo cual es un honor que ni oficiales de la Armada ni ninguna otra clase de hombres están habituados a disfrutar. Pero las condiciones que impondré en lo que atañe al uso de los terrenos de recreo es otra cosa. No me hago a la idea de que un desconocido se acerque a mis jardines, y aconsejaría a miss Elliot que tomara sus precauciones en lo concerniente al suyo. Me encuentro muy poco inclinado, se lo aseguro, a hacer ninguna concesión extraordinaria al inquilino de Kellynch Hall, tanto si es marino como si es soldado.
Después de una breve pausa, dijo suavemente Mr. Shepherd:
—Para tales casos hay costumbres establecidas entre el dueño y el arrendatario. Créame, sir Walter, que su interés se halla en buenas manos. Confíeme el cuidado de impedir que cualquier inquilino llegue a arrogarse más derechos de los que sean de justicia. Me atrevo a afirmar que sir Walter Elliot no pone en sus propios asuntos la mitad de celo que pone John Shepherd.
—Pienso yo que un miembro de la Armada —terció entonces Anne—, que tanto ha hecho por nosotros, tiene por lo menos igual derecho que cualquier otra persona a gozar de las ventajas y comodidades que una casa puede ofrecer. No olvidemos que los marinos ya trabajan bastante en nuestro provecho.
—Exacto, exacto. Lo que dice Anne es muy cierto —dijo Mr. Shepherd.
—Ciertamente —agregó su hija.
Pero sir Walter replicó de inmediato:
—No niego que esa profesión tenga su utilidad, pero deploraría que un amigo mío perteneciese a ella.
—¡Cómo! —respondieron todos, sorprendidos.
—Sí; me disgusta esa carrera porque tengo dos cosas fundamentales que objetarle; primero, que es un medio de elevar a posiciones inmerecidas a personas de humilde nacimiento, de que obtengan honores con los que sus padres y abuelos jamás soñaron. Y segundo, que destruye de manera terrible la juventud y el vigor. Un marino envejece antes que cualquier otro hombre; lo he observado personalmente. En esa clase de vida toda persona está expuesta a la insolencia de un advenedizo, por no hablar del peligro de sufrir achaques prematuros. La primavera pasada me hallaba en la ciudad cuando cierta tarde vi a dos hombres que son ejemplo palpable de lo que digo; me refiero a lord St. Ivés, cuyo padre fue un simple pastor que no tenía ni un trozo de pan que llevarse a la boca, y cierto almirante Baldwin, hombre de la peor catadura que pueda imaginarse. El rostro de éste, del color de la caoba, tosco y peludo, estaba surcado de arrugas; tenía nueve pelos grises a un lado de la cabeza, y sólo una mancha de polvos en la coronilla. «¡En el nombre del Cielo! ¿Quién es este vejestorio?», pregunté a sir Basil, un amigo mío que se encontraba allí. «Es el almirante Baldwin», respondió, y añadió: «¿Qué edad le echa usted?» «Sesenta o sesenta y dos años», respondí. «Cuarenta», contestó sir Basil, «y ni uno más». Figuraos mi estupefacción. No olvidaré fácilmente al almirante Baldwin. Jamás he visto ejemplar más miserable de lo que produce la vida en el mar, aunque, en mayor o menor medida, a todos los marinos les ocurre lo mismo. Siempre recibiendo golpes, aguantando la inclemencia de todos los climas y sufriendo la furia de los temporales, hasta que se quedan que no se los puede mirar. Más le valdría recibir al principio un buen golpe en la cabeza que llegar a la edad del almirante Baldwin.
—No exagere, sir Walter —exclamó Mrs. Clay—. Es usted demasiado severo. Un poco de compasión para esos pobres hombres. No todos nacemos para ser bellos. Es verdad que el mar no embellece, que los marinos envejecen pronto y que, según he notado, pierden enseguida el aspecto juvenil. Pero ¿no ocurre lo mismo en las otras profesiones? Los militares en servicio activo no tienen mejor suerte, e incluso, en las ocupaciones más sedentarias, la fatiga que produce el trabajo rara vez defiende la fisonomía del hombre contra las injurias del tiempo. Los afanes del abogado, a quien consumen las preocupaciones inherentes a sus pleitos; el médico, que se levanta en medio de la noche y va a ver a un enfermo sin importar el tiempo que haga; hasta el pastor… —Calló por un instante para meditar qué diría del pastor—. Hasta el pastor, ya saben ustedes, se ve obligado a penetrar en lugares infectos y a exponer su salud. En una palabra, estoy convencida de que todas las profesiones son honrosas y útiles en la ocasión oportuna. Sólo aquellos que no dependen de nadie, que haciendo vida normal son dueños de su tiempo, que se entregan a sus propios afanes y que viven de lo suyo, libres del tormento de tener que ganar más, les es dado gozar de los beneficios de la salud y la buena presencia. Todos los otros hombres, en mi opinión, pierden algo de su personalidad al rebasar la primera juventud.
No parecía sino que Shepherd, en su deseo de convencer a sir Walter de que alquilase la casa a un oficial de la Armada, había sido favorecido con el don de la presciencia; porque la primera solicitud que se presentó fue la de un tal almirante Croft, a quien conoció poco después en las sesiones de la Audiencia de Taunton, y del cual había recibido indicaciones por medio de su corresponsal en Londres. Por las referencias que se apresuró a llevar a Kellynch, el almirante Croft, natural del condado de Somerset, dueño de una considerable fortuna, había llegado a Taunton con el propósito de ver algunas casas anunciadas, que no fueron de su agrado. Al oír por casualidad —como había predicho Shepherd, los asuntos de sir Walter no podían quedar en el secreto— algo acerca de que era posible que Kellynch Hall fuese ofrecida en alquiler, y al enterarse luego de que Mr. Shepherd conocía al propietario, fue a ver a éste con el objeto de adquirir datos concretos, y en el curso de una grata y prolongada conversación mostró por el lugar todo el entusiasmo que podía esperarse de alguien que sólo lo conocía de referencia. Y por los informes que dio luego a Mr. Shepherd de sí mismo, se reveló como un hombre digno de la mayor confianza y de ser aceptado como inquilino.
—Bueno, ¿y quién es el almirante Croft? —preguntó sir Walter con tono de desconfianza.
Mr. Shepherd le garantizó que pertenecía a una familia de caballeros, y mencionó el pueblo de que era oriundo. Después de un breve silencio, Anne exclamó:
—Es un contraalmirante. Tomó parte en la batalla de Trafalgar y pasó después a las Indias Orientales, donde ha permanecido algunos años.
—Entonces lo considero de confianza, aunque tenga la cara anaranjada como las bocamangas y los vivos de las libreas de mi casa.
Mr. Shepherd aseguró al instante que el almirante Croft era un hombre sano, cordial y de buena presencia; algo atezado, claro está, por los vendavales, pero no mucho; un perfecto caballero en sus principios y costumbres; nada exigente en cuanto a condiciones, sólo deseaba una vivienda cómoda, y cuanto antes. Por otra parte, era perfectamente consciente de lo que podía valer una casa amueblada como aquélla; preguntó también algunas cosas acerca de sir Walter, dijo que a veces cogía la escopeta, pero que nunca mataba. En suma, se trataba de un excelente caballero.
Mr. Shepherd echó mano de toda su elocuencia al señalar los pormenores relativos a la familia del almirante, que hacían de éste un inquilino ideal. Era casado y sin hijos, lo cual suponía la situación más perfecta que podía imaginarse. Porque una casa, observaba Mr. Shepherd, no marcha bien sin una mujer, hasta el punto que no sabía si el decorado y el mobiliario corrían mayor riesgo donde no existiera una o donde hubiese muchos niños. Un matrimonio sin hijos era la mejor garantía para la conservación de un mobiliario. En Taunton había conocido a la esposa del almirante, pues presenció la conversación que mantuvieron acerca del negocio.
—Y parecía ser una mujer de expresión correcta, simpática, discreta —continuó—. Hizo más preguntas acerca de la casa que el mismo almirante, y se mostró mucho más versada en esta clase de tratos. Me enteré, además, de que ni ella ni su marido son extraños a la comarca, pues es hermana de un caballero que vivió entre nosotros; ella misma aseguró ser hermana de un señor que habitó en Monkford hace algunos años. ¿Cuál es su nombre, Dios mío? No puedo recordarlo, a pesar de haberlo oído hace tan poco tiempo. Penelope, hija mía, ¿quieres ayudarme a recordar el nombre del caballero que vivió en Monkford, el hermano de Mrs. Croft?
Pero Mrs. Clay estaba conversando con miss Elliot, y no oyó el requerimiento paterno.
—No se me ocurre a quién puede usted referirse, Shepherd —dijo sir Walter—; desde los tiempos de Trent, el viejo gobernador, no recuerdo que haya residido en Monkford caballero alguno.
—¡Vaya cosa más extraña! A este paso hasta me olvidaré de cómo me llamo. Les aseguro que conocía a ese caballero; lo vi unas cuantas veces. Vino a consultarme cuando pilló a un labriego robando manzanas de su huerto. Por cierto que ambas partes llegaron a un acuerdo, aunque en contra de mi parecer. ¡Es muy raro, en verdad!
Tras un momento de silencio, Anne apuntó:
—Me parece que se refiere usted a Wentworth.
—¡Wentworth, eso es! Como sir Walter recordará, Mr. Wentworth rigió hace un tiempo, y durante dos o tres años, el priorato de Monkford. Seguro que lo recuerda usted.
—¿Wentworth? Sí, ya, Mr. Wentworth, el sacerdote de Monkford. Es que usted me despistaba con eso de «caballero». Yo creía que se refería usted a algún propietario. Mr. Wentworth no era nadie, me acuerdo perfectamente. Un hombre sin parientes, que no tenía ninguna relación con la familia de Strafford. Muchas veces me pregunto cómo es posible que apellidos de la nobleza se hagan tan corrientes.
Shepherd comprendió que esta conexión de los Croft de nada le servía con sir Walter, y no volvió a mencionarla, concentrando sus esfuerzos en enumerar el resto de circunstancias favorables: su edad, el ser una familia reducida, su fortuna, el elevado concepto que de Kellynch Hall se habían formado y su empeño por tener el privilegio de alquilarla. Presentó las cosas de manera que pareciese que para aquel matrimonio no existía felicidad mayor que la de ser inquilinos de sir Walter Elliot y que estaban dispuestos a aceptar todo cuanto éste les exigiera.
El éxito coronó el intento, pues si bien sir Walter desconfiaba de cualquiera que quisiese ocupar aquella casa, y consideraba esto un privilegio a pesar de las condiciones leoninas del contrato, acabó por autorizar a Shepherd a que cerrase el trato, confiriéndole poderes para trasladarse a Taunton, donde aun se hallaba el almirante, hablar con éste y fijar el día en que debían ver la casa.
Aunque sir Walter no era muy listo, tenía suficiente experiencia del mundo para hacerse cargo de que era difícil que se le ofreciera un inquilino a quien pudieran ponerse menos reparos que al almirante Croft. Hasta aquí llegaba su entendimiento; y en cuanto a su vanidad, encontraba cierta satisfacción en la posición del marino, que correspondía a un nivel conveniente, ya que, sin descollar demasiado, era bastante elevada. Pensaba que decir: «He dejado mi casa al almirante Croft», sonaba muy bien. Mucho mejor que a un simple señor —salvo media docena en todo el territorio—, pues esto siempre necesitaba alguna aclaración supletoria. Un almirante ostenta una representación propia, y al mismo tiempo no tiene derecho a mirar por encima del hombro a un baronet. En todos los tratos y negociaciones siempre tenía sir Walter que resultar favorecido.
Sin dar cuenta a Elizabeth nada podía hacerse, pero el deseo de ésta por cambiar de lugar era ya tan vehemente, que se consideró feliz al saber que había una persona interesada en alquilar Kellynch Hall, así es que no emitió palabra que pudiera contribuir a deshacer el acuerdo.
Se otorgó a Shepherd los poderes necesarios, y tan pronto como todo quedó ultimado, Anne, que había escuchado atentamente, abandonó la estancia en busca del alivio de la brisa, y mientras paseaba en su arboleda predilecta, dejó escapar un suspiro y susurró para sí:
—Unos meses más, y él tal vez pasee por este mismo lugar.




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)
























