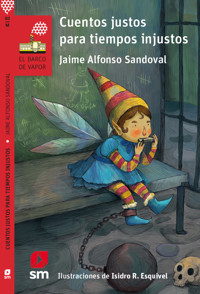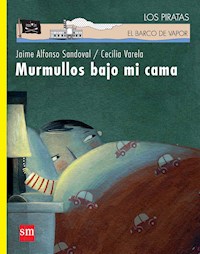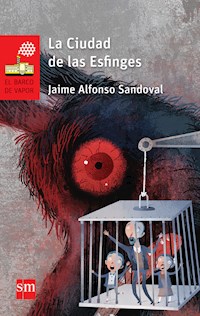Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Gran Angular
- Sprache: Spanisch
Los Topete son todo un caso: un inventor y revolucionario a prueba de fracasos, un ama de casa toda buenas intenciones (que no se concretan), una niña amante de lo tétrico y un coleccionista de costras componen esta familia... singular, por así decirlo, que busca salir de un barrio asfixiante de la ciudad de México para hallar una vida mejor. Y parece que van a conseguirlo: les ha llegado la oportunidad de mudarse a Pangea, país de reciente creación que busca pobladores afanosamente, pero que esconde más que progreso y felicidad para quienes, como los Topete, se atrevan a habitarlo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sandoval, Jaime AlfonsoRepública mutante / Jaime Alfonso Sandoval. – México: Ediciones SM, 2014Formato digital – (Gran Angular)ISBN: 978-607-24-1076-31. Literatura mexicana 2. Novela juvenil 3. Humor – Literatura juvenil 4. Familia en la literatura 5. Ironía-Literatura juvenilDewey 863 S36
Aire de familia
ESTE no es un libro que sirva de ejemplo para nadie: no hay grandes moralejas, no se defienden valores universales ni se revelan soluciones para encontrar la paz en el mundo ni nada así. Este es un libro sobre personas desagradables, y en particular sobre una familia bastante horripilante: la familia Topete Ruiz, mi familia.
Esa es la verdad, somos tan repelentes que incluso destacamos en nuestro barrio, que ya es famoso por sus miles de problemas. Para hacerse una idea sobre la colonia Mártires Aztecas (Iztapalapa), es necesario imaginar esas películas apocalípticas, cuando ha terminado la Tercera Guerra Mundial y las calles están cubiertas de chatarra, montones de basura y mutantes arrastrándose por la acera. Uno de estos seres reptiloides vive en la puerta de mi edificio; es un hombre de nariz de brócoli que montó su vivienda en las escaleras de acceso. Al borrachín (o “dipsómano”, como pide mi madre que lo llamemos porque suena más respetuoso) se le considera el portero, aunque sinceramente dudo de sus capacidades desde que lo vi sorbiendo agua de las mechas del trapeador.
Mi edificio debe de ser un alarde de diseño arquitectónico, porque en solo diez departamentos de dimensiones más bien moleculares cabemos un centenar de personas, de todos los estados y razas del país (a veces me siento viviendo en las oficinas de la ONU en Nueva York). Incluso en uno de los antiguos depósitos de agua vive una familia de chinos que por algún error de cálculo llegaron a la ciudad de México en lugar de San Francisco, California. Mi padre dice que es muy estimulante tener vecinos internacionales para el intercambio cultural. Eso es realmente cierto: mi hermana Flora y yo aprendimos a decir groserías en mandarín, que por pudor no puedo repetir aquí.
A pesar de todo, la gente de nuestro barrio es buena, incluso el señor del departamento seis, que acaba de aparecer en la contraportada de un periódico por haber robado una pastelería de la colonia Portales para la fiesta de quince años de su hija (aunque fue un fracaso como ladrón, ya que, por equivocación, se robó uno de esos pasteles de yeso que ponen en los escaparates).
Pero sin presumir, nosotros somos los vecinos más renombrados, y si alguien escucha las palabras “familia Topete Ruiz”, de inmediato se le erizará el cabello y hará la señal de la cruz. Así de impresionados están de conocernos. Y no es que seamos malos, no, lo que pasa es que somos propensos a meternos en ciertos líos; digamos que tenemos un talento especial para ello.
Creo que ya es tiempo de las presentaciones. Empezaré con mi madre, que es la que parece más normal de todos. Estoy seguro de que si su rostro apareciera en las cajas de cereal la gente se pondría gordísima de tanto comer hojuelas. Es la encarnación de la salud, y es que da mucha confianza con su piel sonrosada y mejillas esponjositas. A su lado, uno cree que todo saldrá bien. En realidad es tan segura como un enchufe eléctrico en medio de la lluvia.
Mi madre es una mezcla de enfermera y superhéroe frustrado. Le encanta ayudar, incluso a quien no lo necesita. Una vez le dio por recoger a todos los gatos vagabundos de la calle. Fue un gesto bonito pero poco práctico: a los dos días estábamos cubiertos de pulgas y arañazos, algunos de los bichos despedazaron los muebles de la sala y otros se comieron mis tenis Nike de imitación. Descubrimos que su actitud demoniaca no era normal cuando los felinos comenzaron a convulsionarse sospechosamente.
El servicio antirrábico puso al edificio en cuarentena y todos (incluidos los chinos) tuvimos que ser inyectados en el ombligo y la espalda. Nadie se enfermó, aunque por alguna extraña razón mi hermana Flora fue la única que desarrolló la tiña. Perdió el cabello, y aunque le volvió a crecer, una pequeña zona quedó completamente lisa, ideal para hacer bailar un trompo. A ella no le hace tanta gracia y se cubre su calva de cura con una gorra de beisbol que no se quita ni para bañarse.
—Me he desgraciado para toda la vida… ¡Nunca me voy a casar después de esto! —dijo, como si se hubiera quedado convertida en un hare krishna renegado.
Sinceramente no sé por qué se molestó Flora, si a ella le gusta todo lo raro, horroroso, repugnante y nauseabundo… Es así desde que la conozco, o sea, desde los nueve meses que pasamos juntos en el vientre de mi madre. Somos mellizos, aunque no gemelos, que conste. ¡Por suerte!: así no tengo que compartir su cuerpo flaco de línea de carretera ni sus filosos dientecillos de leche o los ojos de extraterrestre (a veces creo que es uno). Pero lo más notorio de Flora es su pesimismo; si este fuera religión ella sería canonizada por su actitud fanática. Tiene un gran olfato para las desgracias y no hay cosa que disfrute más que pronosticar desastres y leer la nota roja del periódico. Nostradamus es prácticamente su gurú. Dice que no tiene por qué estudiar o esforzarse demasiado, ya que finalmente se va a acabar el mundo muy pronto. El fin puede llegar en cualquier momento: mientras vamos por el pan o caminamos rumbo a la escuela, de pronto, ¡plaf!, seremos pulverizados por un cometa miope y, así sin más, ya no estaremos, como cuando se le va la señal a la tele.
Yo soy más maduro que ella a pesar de que soy más joven (por seis minutos, que en este caso son un abismo), aunque evidentemente también tengo catorce años. Me llevo relativamente bien con Flora, pero separados nos llevamos todavía mejor. Soy un chico normal y hago travesuras normales (llevar alacranes a la escuela, hacer llorar a la profesora de inglés y esas cosas que hacen todos los chicos). Como seña de identidad tengo un lunar peludo en la nuca, pero no me disgusta; al contrario, creo que me da personalidad, cierto aire interesante, digo yo. Mi madre dice que los pelos vienen por parte de un bisabuelo que trabajó como hombre mono en un circo de Yucatán. A veces me da tristeza no haber heredado todos los pelos de mi ancestro, pues habría hecho una maravillosa carrera en la televisión y hasta en el cine, quién sabe.
También tengo varias colecciones, como bichos disecados y costras de cicatrices. Hasta ahora tengo ciento seis costras: algunas mías y otras de Flora o de mis conocidos (la mejor es la de la operación de apéndice de mi primo Félix). Quiero alcanzar la marca de mil costras, aún no sé por qué; supongo que porque me apetece. Las colecciones son una costumbre familiar. Mi madre tiene como cien tarros de mermelada y quinientos rollos de papel de baño vacíos (para usar en trabajos escolares, asegura, aunque hasta ahora no nos han pedido ni uno en la escuela).
Pero ni mi madre, ni Flora, ni yo mismo podemos superar al verdadero rey de la casa. Ni aunque unamos nuestros desastres y rarezas, jamás igualaremos a Pepe Topete, mi padre, nuestro ejemplo a seguir.
Con casi dos metros de estatura y mirada húmeda de perrito laborioso, mi padre es una fuerza de la naturaleza sin control, es una gigantesca máquina que trabaja sin descanso para mejorar el mundo. Ha sido inventor, bombero, vigilante del zoológico (aunque lo corrieron porque dejó escapar a todas las guacamayas); trabajó como policía de seguridad, criador de avestruces, promotor deportivo, e incluso alguna vez fue danzante azteca (por desgracia lo despidieron cuando abofeteó a un turista noruego que se burló de él). Y hasta hace poco trabajaba como pintor.
Bueno, en realidad era pintor de brocha gorda: pintaba calles durante la noche, hacía el trazo de los pasos de cebra en las esquinas y las divisiones del pavimento con rayas continuas y símbolos de “No estacionarse”. A mi padre se le hacía el mejor trabajo del mundo, muy poético, a la luz de la luna; hasta solía cantar ópera de tan contento que estaba. El problema del trabajo fue que no obedecía a sus jefes. “Nadie le dice a un artista qué es lo que tiene que pintar”, aseguraba con una fortísima vocación que hubiera envidiado el mismo Leonardo Da Vinci.
Además, como todo creador, a veces sufría “bloqueos creativos”, y en cierta ocasión se negó a hacer señalizaciones en la Avenida de los Insurgentes porque le parecieron antiestéticas. En cambio otra noche le asaltó la inspiración: inventó nuevos signos y propuso el plan de usar el pavimento como un enorme pizarrón ciudadano.
—Así cualquiera podrá escribir lo que quiera —aseguró—. Las calles de esta inmensa ciudad, además de transportar, servirán como un gran medio de comunicación.
Mi padre tenía el plan de cubrir las calles con pintura especial para que las personas escribieran mensajes sobre ellas; así podrían compartir todo lo que quisieran: citas filosóficas, poemas, recetas de cocina para hacer mole verde o hasta anuncios de personas en busca de pareja.
—Pepe, querido, ¿no crees que es muy peligroso? —observó prudentemente mi madre—. La gente podría morir arrollada mientras escribe su nota a media calle.
—¡Pero, Aurelia, qué negativa eres! —replicó ofendido mi padre—. Con ese pensamiento el mundo jamás progresará.
Seguramente los jefes del Departamento de Tránsito y Vialidad tampoco querían un mundo mejor, porque opinaron lo mismo que mi madre. Y así, después de tener otro chispazo de inspiración, llegó el día fatal.
Pintura nutricia
ERA sábado por la mañana. Vimos llegar a mi padre con mal aspecto. Parecía un rascacielos después de un terremoto; sus húmedos ojos de ciruela resplandecían con un brillo iracundo.
—Me han echado del trabajo… —resopló.
Aunque no era ciertamente una sorpresa, la noticia nos cayó en la cabeza como una bomba atómica de cincuenta kilotones, sobre todo porque mi madre necesitaba comprar una nueva lavadora (la que tenía le daba una descarga de quinientos voltios cada vez que la utilizaba) y Flora había pedido la suscripción a la enciclopedia de los asesinos más sanguinarios del último siglo.
—¿Estás seguro, querido? —preguntó mi madre esperanzada—. Pueden haberse equivocado, tú eres muy trabajador.
—Hubo un problema con la pintura comestible… —comentó de forma lúgubre.
Aquí debo hacer una pequeña aclaración: el último invento de mi padre había sido elaborar la fórmula de una pintura que sirviera de alimento para los perros callejeros (y en general para cualquiera al que le faltasen vitaminas). Solo era necesario lamer las señales del asfalto para obtener los nutrientes necesarios. En las primeras pruebas los perros habían sufrido diarreas, pero mi padre logró contrarrestarlas con otros químicos, aunque eso retardaba el secado de la pintura.
—Pero no la habrás aplicado, ¿verdad? —preguntó mi madre con temor—. Habías prometido no usarla hasta que estuviera lista.
—Bueno, tenía que hacer unas pruebas —admitió mi padre—. Miren, ha salido una nota en el periódico.
Colocó sobre la mesa un diario con enorme titular de espectaculares letras que decía: “Caos, destrucción y terror en la Calzada de Tlalpan”.
Flora, la especialista en nota roja, leyó el reportaje con siniestra voz de locutor radiofónico. El periódico no decía absolutamente nada sobre las propiedades nutricias de la pintura, y más bien hacía hincapié en la “extraña y aceitosa pasta que convirtió Tlalpan en una pista de patinaje al mejor estilo de Holiday on Ice”. Había ocasionado varias colisiones, diecisiete abolladuras de autos, e incluso se afirmaba que un motorista se rompió una pierna.
—Bueno, es que esos motoristas manejan tan mal… —observó mi madre.
—Eso es lo que les dije —señaló mi padre—. Tampoco me pueden culpar de todo.
—Por lo menos tienes el dinero de la liquidación, ¿no, papá? —preguntó Flora, que seguramente seguía preocupada por su enciclopedia de asesinos.
Mi padre entrelazó sus manazas y movió los regordetes dedos de forma nerviosa.
—Bueno, he tenido que pagar algunas abolladuras, reponer un puesto de revistas destruido y pagarle al motorista el yeso.
—Así que estamos en la miseria —dijo Flora, resumiendo estupendamente nuestra situación.
Empecé a oír tristísimos violines a nuestro alrededor y en mi cabeza surgió la imagen de la familia hambrienta con pañuelos en la cabeza llegando a la isla de la Estatua de la Libertad (no sé por qué me vino eso a la mente, supongo que por los vicios del cine).
—Pero tampoco hay que ponerse tan negativos —dijo mi padre mostrando una enorme sonrisa, larga y quebrada como la Sierra Madre Occidental—. Tampoco este era el único trabajo de la ciudad… El mundo está allá afuera, listo para ser conquistado.
A mi padre no hay nada que lo desanime. Desde que lo conozco su optimismo ha demostrado ser a prueba de holocaustos, aunque muchas veces he llegado a pensar que los holocaustos son causados precisamente por su desmesurado optimismo.
Y así, esa mañana compró todos los periódicos y seleccionó los anuncios de empleo que le parecieron dignos de su atención. Tenía un ojo entrenado para descubrir cosas que nadie sospecharía que se anunciaran en un diario mínimamente serio.
—¡Mira, Aurelia: esto es fabuloso!
Le mostró emocionado a mi madre lo que había encontrado. Era un pequeño recuadro que decía: “Venda aceite de nutria y hágase millonario”.
—¿Para qué diablos quiere la gente aceite de nutria? —preguntó mi madre, absolutamente confundida.
—Aquí dicen que es bueno para los callos.
—La verdad, no me parece cosa seria, querido —masculló mi madre con su proverbial desconfianza—. Deberías buscar un trabajo más estable.
—¿Como qué?
—Pues no sé, en un banco o algo así… Tú tienes mucha presencia, Pepe; con tu estatura y eso, a lo mejor…
—Tú bien sabes que de oficinista nada —exclamó mi padre profundamente ofendido—. Jamás en mi vida me he puesto una corbata, y no me encadenaré tras un escritorio; lo siento, pero eso va contra mi naturaleza —afirmó enfáticamente, para después remarcar con voz de orador—: Yo soy un auténtico espíritu libre.
Mi padre estaba convencido de que los auténticos espíritus libres, como él, solo podían trabajar en descampado y, de ser posible, en contacto con los animales silvestres y corriendo entre los bosquecillos como unos faunos.
—Además las nutrias son unos bichos muy inteligentes —aseguró.
—Pero, Pepe, me prometiste que nada de pócimas: recuerda el-asunto-del-tónico.
Todos nos miramos con escalofrío. Cuando mi madre quería callar a mi padre, solo decía las palabras “el-asunto-del-tónico”, y eso bastaba para que una ola de vergüenza inundara a la familia.
El-asunto-del-tónico fue terrorífico. Mi padre, buscando reunir dinero para unas vacaciones en Acapulco en Semana Santa, empezó a fabricar un tónico estimulante cerebral, que vendía a muy buen precio a ciertas farmacias naturistas. Aunque mi padre nos había prohibido probarlo, mi madre no vio nada malo en tonificar a sus propios hijos, y nos daba grandes dosis del jarabe antes de ir a la escuela para que se nos quedaran más fácilmente los conocimientos.
No sé si en realidad servía el tónico, pero ciertamente nos sentíamos mucho mejor, más relajados y de excelente humor. Hasta que cierto día, en plena ceremonia escolar, Flora dio un trastabilleo y se estrelló contra el piso. Al levantarla, una profesora olió el penetrante aroma del tónico. Mi hermana no pudo explicar nada, las palabras se le hacían un nudo ciego en la base de la lengua.
—¡Esta niña está borracha! —chilló la profesora.
Entonces se descubrió que el famoso tónico era en verdad ginebra con miel y colorante, para consternación de mi madre, que sin querer nos había orillado al vicio.
Mi padre estaba molesto, no tanto porque lo hubiera desobedecido, sino porque debía cancelar su negocio ahora que estaba floreciendo y tenía varios pedidos para Michoacán y Jalisco.
—¿Pero quieres hacer alcohólicos a todos los niños del país? —preguntó en esa ocasión mi madre, llorando histéricamente.
Mi padre reconoció que no era para niños, sino para ancianos y gente muy cansada.
—De todos modos no tienes derecho de promover el alcoholismo a ninguna edad —reclamó mi madre.
Al final mi padre entró en razón y cerró la fábrica. Tuvo que desechar los trescientos frascos de tónico cerebral que sobraban (en realidad se los bebieron en la fiesta de cumpleaños de mi tío Samuel).
Con todos estos antecedentes, mi padre decidió que no entraría al negocio del aceite de nutria. Y durante el resto del día siguió leyendo los anuncios de empleo. No era fácil: en algunos pedían conocimientos que no tenía (aunque él asegura que cualquier cosa se aprende en una semana); para otros trabajos era demasiado viejo, y en algunos ni siquiera aplicaba (como en un anuncio que pedía porristas para un equipo de futbol). Finalmente encontró el empleo que se acomodaba a sus necesidades.
El anuncio decía escuetamente:
Empresa trasnacional solicita gente visionaria para ventas personalizadas en el exterior. Productos del Nuevo Milenio. Sueldo base más comisiones. No importa edad ni experiencia. Disponibilidad para viajes.
Sonaba algo decente, y hasta mi madre reconoció que parecía serio, sobre todo porque decía “empresa trasnacional”. Así pues, planchó el único traje de mi padre y lo envió a la entrevista de trabajo con la esperanza de que la familia regresara a lo que en nuestra bárbara inocencia llamamos “normalidad”.
Futura Hogar
DE NUEVO se respiró un aire de tranquilidad en la casa. Mi madre fue a ver los nuevos modelos de lavadoras a las vitrinas de la tienda y Flora recibió el primer volumen de asesinos (un especial del Goyo Cárdenas y de la tamalera caníbal de la colonia Escandón). Por mi parte, estuve feliz porque convencí a una compañera de la escuela para que cuando se le cayera me diera la costra de su cicatriz del codo (aunque técnicamente no fue regalo, pues me cobró por adelantado).
En la tarde mi padre volvió. Tenía esa enorme sonrisa con la que se le ven las muelas del juicio, lo cual indicaba que había conseguido el empleo.
En efecto, nos explicó que le había caído muy bien al jefe y fue contratado de inmediato, aunque nos desanimó un poco cuando explicó que “ejecutivo de ventas personalizadas en el exterior” significaba ir de casa en casa vendiendo, y “disponibilidad para viajes” quería decir que debía atravesar toda la ciudad, de Xochimilco a Tlalnepantla.
La empresa se llamaba Futura Hogar y vendía electrodomésticos de alta tecnología, algo que a mi padre le encantó en su ideal por mejorar el mundo.
—Son cosas de la era espacial, harán la vida más sencilla —aseguró entusiasmado mientras nos mostraba un folleto.
—Qué raro… —dijo mi madre mirando los productos del catálogo—. ¿A quién le interesa una máquina que abre huevos?
—Tú qué entiendes, mujer, ¡es la modernidad!
—Y miren esto, un masajeador para los hombros —señaló Flora sorprendida.
—¿Y ya vieron el partidor de limones? —observé atónito.
—Todo esto es una tomadura de pelo —agregó mi madre finalmente—. ¿A quién le interesaría comprar una máquina para partir un limón? Tan fácil que es hacerlo con un cuchillo.
—Pero este aparato tiene tres velocidades… cuenta con seguro contra niños y se paga en dos plazos —explicó mi padre, como si intentara vendérnoslo.
El catálogo estaba lleno de cosas igual de absurdas o inservibles, como un cepillo dental eléctrico que solo funcionaba al aplaudir, un rizador de pestañas de energía solar, un peine que lo mismo cortaba el pelo que rebanaba zanahorias para ensalada.
Yo estaba seguro de que todas aquellas cosas en realidad servían para algo distinto pero se habían equivocado al hacer la traducción del coreano al español en los instructivos.
—A lo mejor es tráfico de armas —opinó Flora—. Miren ese secador de uñas: podría ser una cabeza nuclear.
Mi padre se ofendió mucho con nuestras observaciones y aseguró que tendría mucho éxito en su nuevo empleo.
—Confío en que la demás gente no sea tan retrógrada como mi propia familia —dijo molesto.
Yo no entendí muy bien qué significaba la palabra retrógrada, pero supuse que no era nada bueno. De todos modos, y para nuestra sorpresa, mi padre cumplió lo prometido y comenzó a vender muchísimo; en una semana se convirtió en el mejor vendedor de su sector y rompió marcas de ventas en Nativitas y Peralvillo.
Y no es que las amas de casa ansiaran tener un electrodoméstico espacial, ni que les fascinaran las formas de pago; en realidad el éxito de mi padre se basó en su impresionante forma de vender.
Debía de ser terrorífico verlo aparecer en la puerta, con sus dos metros de estatura, su traje de sepulturero y empuñando un peine con navaja de doble filo. Estoy convencido de que la gente le compró solo por miedo a que se enfureciera y los atacara. De otro modo no me explico cómo fue que logró vender más de trescientas guillotinas para limones.
Pero la felicidad no es eterna, y a las dos semanas de haber comenzado en el negocio de las ventas, la distribuidora Futura Hogar dejó de funcionar. En un operativo sorpresa, la policía de aduanas clausuró las oficinas y dictaminaron que la mercancía no pasaba ningún control de calidad (además de ser productos de contrabando).
Antes de que nos sintiéramos fugitivos del FBI o contrabandistas de armas, mi padre intentó tranquilizarnos.
—Lo que dicen es una exageración —aseguró—. Solo porque una adolescente recibió una descarga usando el exprimidor de barros… Eso pudo ser una coincidencia.
—En las noticias dijeron que el masajeador de hombros era como una silla eléctrica portátil —observó mi hermana—. Incluso lo van a probar en la cárcel de Gatesville, Texas.
—Eso es un infundio de la competencia —resopló mi padre—. Nuestros productos son muy seguros y de primerísima calidad: los ensamblan en Indonesia. Pronto se darán cuenta del error que cometen. No se puede detener a la modernidad.
Pero sí se pudo. Por orden judicial se retiraron (y destruyeron) los productos en venta en el mercado y mi padre fue despedido. Recibió como único pago por parte de la empresa una caja con objetos de Futura Hogar, mismos que mi madre le ordenó tirar (solo conservó un cepillo para dientes y desde entonces nos obliga a mi hermana y a mí a que le aplaudamos como en un tablao flamenco para que funcione).
Y así pues, mi padre volvió una vez más al desempleo, un lugar que conocía bastante bien. En esta ocasión tampoco se preocupó.
—No hay que presionar las cosas… —concluyó con tranquilidad—. Si el destino me da limones, entonces haré limonada.
—Ojalá hicieras limonada —suspiró lastimosamente mi madre—. Tenemos casi un mes sin consumir vitamina C.
—No, mujer, me refiero a que aprovecharé lo que el destino quiera darme; por ejemplo, ahora que tengo tiempo libre, lo usaré para acercarme a los chicos.
Flora y yo nos miramos un poco asustados; nunca sabíamos lo que podía ocurrir en una tarde de convivencia con mi padre.
Y así, al día siguiente mi padre se ofreció a llevarme a pescar. Por desgracia, en el canal de desagüe de Chalco no encontramos nada (por lo menos nada comestible, que es lo que nos interesaba). Luego, ese mismo día intentó conversar con Flora sobre el fin del mundo, aunque no coincidieron en la fecha y terminaron enfadados al no ponerse de acuerdo sobre algunas profecías mayas.
Después de cumplir con sus tareas paternales del año, mi padre decidió ocupar el resto de su tiempo disponible reparando el refrigerador, la plancha y la aspiradora (que, por cierto, servían perfectamente). Eso sí, no pudo componer la lavadora, que seguía sobrecalentándose.
—Puedes usarla como horno —le aconsejó a mi madre al final.
Y de tanto en tanto seguía revisando los anuncios del periódico, pero ninguno lo convenció, o simplemente no lo aceptaron (ni para directivo de una fábrica de escobas ni como portero de una discoteca). Pero tampoco esto le preocupó.
—Si nadie me quiere contratar, entonces yo mismo tendré que contratarme… —dijo al fin.
—¿Y cómo es eso? ¿Vas a jugar a que tú eres otra persona que te contrata? —preguntó mi hermana, temiendo que mi padre se hubiera vuelto esquizofrénico.
—No, nada de juegos. Fundaré mi propia empresa —declaró, y ante nuestro azoro remarcó de manera triunfal—: a partir de ahora queda inaugurada la Topete Incorporated.
Topete Incorporated
LA VERDAD es que cuando lo oí casi me desmayo de la emoción, y no era para menos: de golpe y porrazo me convertía en el heredero de un emporio empresarial.
—¿Y de qué se trata la Topete Incorporated? —pregunté ansioso a mi padre.
—Eso no lo decido todavía —reconoció—, pero te prometo que serás el vicepresidente. Será la empresa más revolucionaria que se haya visto jamás.
—No metas a los niños en tus locuras —intervino mi madre—. Ya bastantes complejos tienen por vivir en la pobreza.
La verdad es que yo nunca me he sentido acomplejado de ser pobre, aunque no tenemos coche ni televisión a color (mi papá nunca quiso cambiarla porque decía que era más poético el blanco y negro), y en general nunca tuvimos juguetes, ya que según mi padre son para niños sin imaginación.
Y de este modo, con el asunto de la empresa, mi padre puso a funcionar su enorme cabezota. Y durante dos noches estuvo madurando, machacando, diseccionando ideas, hasta que encontró el negocio que nos haría millonarios por siempre.
—¿Tienen idea de la cantidad de hombres calvos que hay en el mundo? —fue el comentario que escuchamos a las tres de la mañana cuando mi padre nos despertó para comunicarnos su descubrimiento—. Ochenta por ciento de los hombres padecen alguna forma de calvicie.
—Papá, ¿nos despiertas a estas horas para decirnos que vas a vender crecepelo? —pregunté, algo desilusionado de ser vicepresidente de una compañía semejante.
—Es algo mejor. He patentado una especie de media peluca.
—Los bisoñés ya se han inventado —señaló Flora con voz adormilada.
—Ya lo sé, pero no en mi sistema de ventas.
Entonces nos llevó a rastras a la sala para explicarnos el método de ventas de su empresa. Según las reglas de Topete Incorporated, el negocio no estaba en vender un peluquín a un calvo, sino convencer al calvo para que vendiera a su vez más peluquines a otros calvos. Por cada calvo que se metiera al ajo, le darían una bonificación (y un peluquín de premio), y al final habría unos mil o dos mil calvos explotándose entre sí y pagando tributo al primer calvo.
—Y así, pronto haremos convenciones en Las Vegas… —aseguró mi padre, orgulloso.
Imaginé a dos mil señores con bisoñé apostando en un casino de Las Vegas (la imagen aún me provoca siniestras pesadillas).
—Este hombre ya se volvió loco —fue lo único que comentó mi madre, con lágrimas en los ojos.
—Pero, papá, eso es un sistema de ventas por pirámide —opinó Flora con su acostumbrado pesimismo—, y no es muy honesto que digamos.
—Flora tiene razón, querido —intervino mi madre—. ¿Por qué no inventas un negocio… más normal?
La respuesta era clara: no podía hacerlo porque él mismo no era normal.
Y así, al día siguiente mi padre fue a conseguir la materia prima para los primeros “pelo-paquetes” que vendería a los calvos, los cuales incluían la peluca, el pegamento, una audiocinta de superación personal y un champú aromático para alejar a las moscas. Yo lo acompañé a sus negocios, después de todo era el vicepresidente de la compañía, y además me permitía faltar a la escuela por cuestiones laborales.
Supuse que era el momento más importante de mi vida y me sentí muy contento, casi tanto como cuando saqué el primer lugar en la fiesta de Halloween de la escuela (y esa vez descubrí la ventaja de ser feo).
El principal problema al que tuvimos que enfrentarnos era cómo construir los peluquines. Mi padre probó hacerlos de peluche y estambre; al final decidió hacerlos de pelo de caballo. Todos los modelos los experimentó conmigo, a) por ser socio de la empresa y b) por estar a la mano.
Comprobó que se veían muy bien, y sobre todo, descubrió que el pegamento era estupendo.
A quien no le hizo gracia fue a mi madre, que para quitarme el peluquín tuvo que remojarme la cabeza con acetona.
—No vuelvas a meter al niño en tus experimentos —amenazó—, que lo vas a dejar calvo de verdad… y ya suficiente trauma tiene con un padre así.
A mi madre también le encanta enumerar mis traumas, que más bien son los suyos, pero supone que los compartimos por ser de la misma familia. Y no es por nada, pero yo tengo mis propios traumas individuales, como la vez que me tropecé en un bailable de la escuela; desde entonces no puedo oír La marcha de Zacatecas sin que me suden las manos.
Pero bueno, en esa ocasión no me pasó nada por haberme quedado solo como accionista de la empresa; además Flora calculó que para que mi padre fuera un potentado en Las Vegas gracias a los peluquines, pasarían de quince a treinta años, mínimo.
Y mientras nos hacíamos millonarios explotando calvos, un nuevo invitado apareció en la vida de todos: el hambre.
Para esas fechas ya habíamos agotado todos los suministros de la despensa, entre ellos los turrones viejos de Navidad y unas charamuscas de Guanajuato, y hasta abrimos unas latas de alubias que le había regalado mi padre a mi madre en lugar del anillo de compromiso (él solo regala cosas prácticas y comestibles).
El hambre es algo espantoso: el estómago se infla de aire como un tambor, luego retumba con gorgoritos y al final suelta tantos chillidos que uno jura tener un gato dentro.
Teníamos tanta hambre que Flora intentó arrebatar los almuerzos a los niños durante el recreo y yo estuve tentado de comerme alguna de las costras de mi colección.
Los vecinos nos miraban como zopilotes, esperando que en cualquier momento cayéramos al piso para llamar a la Cruz Verde. Y no tanto porque les preocupara nuestra salud, sino porque deseaban quedarse con nuestro departamento de renta congelada.
Mi madre hizo todo lo posible para darnos de comer, y cuando se terminó la última lata de alubias se planteó seriamente la posibilidad de cocinar los petates de la entrada (concluyó que bien sazonados se podían guisar en una sopa). Estábamos a punto de hacer la prueba cuando recibimos una sorprendente visita: eran Rita y Esthercita, las hermanas mayores de mi madre.
Aztec food
DEBO aclarar que nuestra relación con mis tías nunca ha sido muy armoniosa, entre otras cosas porque no le tienen demasiado aprecio a mi padre (lo llaman, sin ningún empacho, “esa inmunda garrapata”). Por eso nos sorprendió tanto su acercamiento a nuestro humilde hogar.
—Aurelia, querida… Nos enteramos de su terrible desgracia… —fue lo primero que dijo tía Esthercita cuando abrimos la puerta.
Las dos se habían vestido de forma especial para visitarnos. Como tenían miedo de pescar alguna extraña enfermedad en nuestra colonia, usaban impermeables, bufandas y guantes de cirujano. Parecían listas para entrar a una planta nuclear. Sobre el montón de ropa flotaban sus rostros bofos y pálidos, empanizados en polvos de arroz. Ambas han heredado algo del abuelo mono, porque tienen un espeso bigote que ya quisiera yo para presumir los domingos y días de fiesta.
—No ocurre nada… —dijo mi madre con los últimos restos de dignidad—. Solo estamos pasando por una mala racha.
—Te trajimos algo… —agregó la tía Rita mostrando unos contenedores de plástico.
Mi estómago chilló de inmediato y mi nariz fue capaz de distinguir con precisión medio pollo asado, cuatro albóndigas al chipotle y sopa de fideos.
Ahí perdimos los últimos restos de dignidad y dejamos pasar a Rita y a Esthercita a la sala.
—Podremos odiar a tu marido, y a ti misma por haberte casado con él, pero nunca dejaremos que una Guillén Alba y Torres muera de hambre —dijo Rita.
La frase, como de película antigua, hizo llorar a mi madre y a Flora le ocasionó náuseas.
Las tías estuvieron sentadas durante dos horas conversando con mi madre; exigían conocer cada uno de los pormenores de nuestra pobreza, depresión, desgracias y, por supuesto, traumas.
—Habla, querida, desahógate y alivia tus penas… —decían con la avidez de una hiena que saborea un festín de deliciosa carroña.
Mi madre, cándida, les contó las últimas dificultades por las que atravesaba la familia. Las mujeres gozaron cada una de sus quejosas palabras y saborearon particularmente los detalles escabrosos de nuestro padre, sus ridículos trabajos, su falta de ahorros, los traumas que nos provocaba. A veces nos miraban de reojo a Flora y a mí, como si fuéramos parte de un documental sobre la pobreza en América Latina.
—Y todo por culpa de esa “inmunda garrapata” —murmuró tía Rita con exaltada indignación—. Te advertimos que ese tipejo no iba a poder mantenerte.
—Te hubieras casado con Pablo Zacarías, el vendedor de coches —sentenció tía Esthercita.
—Me llevaba más de cuarenta años —replicó mi madre.
—¡Pero qué de coches, qué de coches! —suspiró tía Esthercita con la papada temblorosa de emoción por la idea de emparentar con alguien así.
Saciadas sus ansias de samaritanas, las tías se retiraron, pero antes dieron su golpe maestro.
—Ya sabes que no soportamos a esa garrapata que llamas marido —recordó tía Esthercita—, pero, solo por ti y por los niños, le podemos dar trabajo en la tienda de Esteban.
Esteban era el esposo de Esthercita y gerente del supermercado Aztec Food.
Mi madre no pudo ocultar el gesto de sorpresa. ¿Sus hermanas ayudando a “esa inmunda garrapata”?
—Si entre nosotros no nos damos una mano, ¿entonces quién? —dijo Rita, emocionada de su propia bondad.
—Son tan generosas… —sollozó mi madre.
—Sí, sí, pero procura no besarnos —pidió Rita.
—Si ese holgazán decide ponerse a trabajar, ya sabe adónde puede ir… —finalizó Esthercita al despedirse.