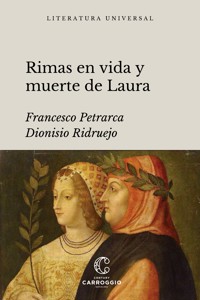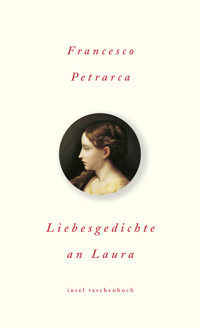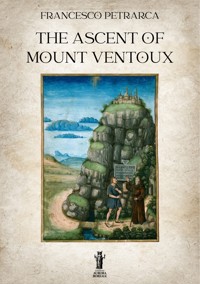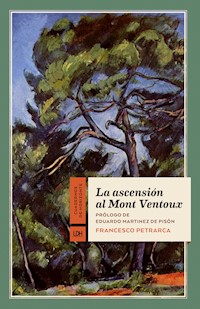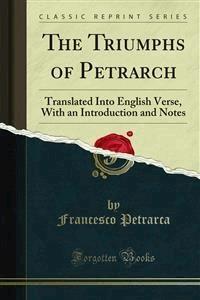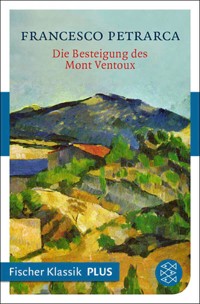Rimas en vida y muerte de Laura
Antología
Francesco Petrarca
Dionisio Ridruejo
Manuel Carrión
Century Carroggio
Derechos de autor © 2024 Century Públishers s.l.
Reservados todos los derechos.Presentación y estudio preliminar de Dionisio Ridruejo.Traducción y selección de las Rimas de Manuel Carrión Gútiez.Isbn:9788472545434
Contenido
Página del título
Derechos de autor
PRESENTACIÓN
ESTUDIO PRELIMINAR
NOTA DEL TRADUCTOR
Rimas en vida y muerte de Laura
1 (I)
2 (III)
3 (V)
4 (XI)
5 (XII)
6 (XIII)
7 (XVIII)
8 (XXXI)
9 (XXXII)
10 (XXXIV)
11 (XXXV)
12 (XXXVII)
13 (XLV)
14 (LVII)
15 (LX)
16 (LXII)
17 (LXVIII)
18 (LXIX)
19 (LXXI)
20 (LXXII)
21 (LXXIII)
22 (CXI)
23 (CXXXII)
24 (CXXXIV)
25 (CLXIX)
26 (CXCVIII)
27 (CCIX)
28 (CCXI)
29 (CCXV)
30 (CCXVI)
31 (CCXLVIII)
32 (CCLXVII)
33 (CCXC)
34 (CCXCII)
35 (CCXCIII)
36 (CCC)
37 (CCCII)
38 (CCCV)
39 (CCCXXXIII)
40 (CCCXLVIII)
41 (CCCLVII)
42 (CCCLXV)
43 (CCCLXVI)
En el 650 aniversario del fallecimiento de Francesco Petrarca.
PRESENTACIÓN
La situación histórica del Dante y Petrarca
por
Dionisio Ridruejo
Entre el nacimiento de Dante Alighieri (1265) y la muerte de Francesco Petrarca (1374) transcurre un siglo y una década. En el comedio de este lapso se suelen situar la plenitud, ya crítica, de la Edad Media y el comienzo del antepórtico renacentista que precede a la Edad Moderna, fechada, con óptica europea, en 1453, año de la ocupación de Constantinopla por los turcos. Lo que equivale a decir que la Edad Media discurre entre la disgregación del Imperio Romano en Occidente y su liquidación completa en Oriente. Si bien el Renacimiento la concebirá también como una cesura entre la antigüedad modélica y su deseada restauración. Que ello no sea del todo convincente lo demuestra el hecho de que las llamadas «historias nacionales» suelen corregir aquella fecha sustituyéndola por algún acontecimiento propio decisivo para su constitución interior, con lo que dan a entender que la Edad Media no ha sido para cada pueblo europeo una cesura sino un periodo constituyente. Todo ello nos induce a una saludable relatividad sobre el valor del comodín historiográfico que es la división del proceso histórico por Edades (Antigua, Media, Moderna y Contemporánea) que, por otra parte, no parece idóneo para dar cuenta de la evolución histórica de la humanidad tomada en su conjunto. Pero este último escolio hemos de dejarlo aparte a pesar de su gran interés. Porque tiene interés saber si la historia es, de suyo, universal. Las ideas de atraso, puntualidad o adelanto histórico que todos los días aplicamos en cada país a una porción de él, en cada grupo cultural a uno u otro de sus pueblos y en el Planeta a las diversas culturas, parecen responder a esa pregunta con un apriorismo afirmativo. Pero la intensificación de las comunicaciones en nuestro siglo está produciendo ante nuestros ojos fenómenos de mutación -no ya de aceleración- en la secuencia histórica y así vemos saltar culturas que imaginamos primitivas al nivel de culturas actuales, mientras contemplamos también situaciones policrónicas donde coexisten estructuras y vigencias que presentan notas de todas las edades teóricas de nuestra propia cultura; quiero decir, de la cultura que reivindica una «antigüedad común». El hecho es, sin embargo, irrelevante para nuestro objeto: que es el de fijar los rasgos de la época o, dicho con más precisión, de la situación histórica en que vivieron los dos grandes poetas italianos con cuyos nombres hemos iniciado este escrito. Estos creyeron, pensaron, esperaron y obraron como si el mundo que reivindicaba la doble tradición «antigua» (la hebraica y la grecolatina sinoptizadas en la tradición romana) fuera todo el mundo y los hombres conformados por ella fueran todos los hombres. Para ese mundo y esos hombres soñó Dante un orden y Petrarca un humanismo. Si queremos entenderlos no podremos salir del círculo que ellos mismos se trazaron, aunque nos sea imposible ajustarnos rigurosamente a él. Me explicaré.
Como quiera que se considere, la sucesión de situaciones (y no unidad de duración) que es la Edad Media es la que va configurando la realidad de los que llamamos hoy pueblos europeos. Cuando más tarde estos pueblos hayan descrito, con más o menos precisión, su espacio propio, la imaginación renacentista (no importa repetirlo) pensará la Edad Media como una especie de invierno penitencial que separa lo que murió de lo que resucita. Será el momento en que el pensamiento naturalista de los griegos (ciclos, retornos) dominará, contradiciéndolo, al historicista hebraico (linealidad progresiva en busca de una plenitud de los tiempos), equivocándose de medio a medio. Equivocándose y contradiciéndose, pues el Renacimiento vive aún con esperanza cristiana. Esta contradicción la advertiremos ya en el Dante cuando, por una parte, ve el modelo romano como un verano histórico -una primera sazón- que debe retornar y, por otra parte, se las arregla para interpretar proféticamente ese retorno como el tiempo prometido de la parusía y el antepórtico de la consumación metahistórica de los tiempos. En ambas concepciones su pensamiento se hará utópico y será difícil asimilarlo a la concepción historiográfica, basada científicamente en la experiencia que hoy tenemos de la historia después de varios siglos de trabajo desmitificador. Porque, como pensaban los hebreos -y algún que otro Heráclito-, la historia es curso procesual y, por otra parte, es dudoso que se dirija a un cumplimiento último e irreversible en el tiempo. Más bien se diría que, como solía pensarse con pensamiento cristiano, la plenitud de los tiempos no pertenezca al dominio de Cronos. Por lo que se refiere a Dante, como veremos, esta doble y discorde ilusión de la restauración romana y del reino temporal del Espíritu Santo le impidió discernir lo que, por de pronto, pasaba: la madurez de los pueblos en que, como en tierra de sembradura, había ido cayendo semilla nueva al disgregarse la romanidad. Por ello, aunque los sucesores renacentistas del Dante, aún medieval, no dejarían de seguir utilizando a Roma como vaciado para remodelar las nuevas entidades políticas, esas Romas -que negaban el modelo por el hecho de ser varias- desearían todas ser la única, lo cual justificaría las tremendas colisiones europeas, que han durado hasta ayer mismo y se han alimentado de la imaginación de unos cuantos pueblos que no terminaban de resignarse a su verdadera identidad. Como veremos luego, de Dante a Petrarca hay ya ese paso de la Roma única extinta a la Roma reivindicada por cada cual.
El trabajo de la Edad Media fue lento y con alguna frecuencia ignorante de su objeto y hasta despreciador de sus propios factores. En todo caso, el siglo XIII, en cuya última década se inicia la madurez de Dante, será un siglo históricamente decisivo porque en él se consuma la transferencia del centro cultural del mundo a los pueblos de Europa, pueblos que sólo entonces toman plenamente conciencia de su comunidad y de su diversidad. Por eso los dos siglos siguientes serán tan ricos en novedades como en agitaciones.
En rigor hay que distinguir, cuando menos, cuatro sub-edades en el largo proceso medieval y así suelen hacerlo muchos historiadores.
Para fijar los comienzos de la Edad Media puede elegirse cualquiera de estas fechas: el 406, en que entran los vándalos y los suevos del Este en el espacio romanizado y cristianizado de la Galia romana. El 410 en que Alarico ha ocupado fugazmente Roma. El 412 en que comienza San Agustín a escribir La Ciudad de Dios, citando a la humanidad para el otro mundo. Sólo, sin embargo, en 476 Rómulo Augústulo da por finiquitado el Imperio Romano de Occidente. Pero el Imperio Romano continúa en Bizancio. Durante dos siglos largos el centro cultural del mundo cristiano pasa a la Roma oriental, aunque la cabeza de la Iglesia -que todavía es una, si bien acosada de herejías- continúa en Roma o, al menos, en Italia. Por otra parte, el dominio bizantino no ha abandonado por completo la península latina que aún puede romanizar a algunos bárbaros, como el ostrogodo Teodorico, o alojar legados del basileus Justiniano -que también roba espacio a los visigodos en la Bética hispánica- y de sus sucesores. Bizancio confina, al Este, con el reino sasánida de Persia y comparte con él los dominios de la antigua Siria donde la vida cultural cristiana, si no ortodoxa, es vivísima. Persia, amenazada constantemente por sus propios bárbaros (avaros, turcos, hunos meridionales) ha de aceptar la firmeza de su frontera occidental, mientras se abre al comercio que la comunica con la India y, a través de ella, con la China, ambas por entonces en el cenit de sus civilizaciones. Por el Oeste, Bizancio cubre todo el antiguo mundo alejandrino (Palestina, Egipto, Cartago, Berbería y -en Europa- toda la Turquía actual con parte de la Mesopotamia, Grecia, buena parte de Italia y un trozo de Hispania. Los bárbaros -especialmente los lombardos- le hacen retroceder en Italia con suerte alternativa. Los lombardos han conseguido en el Norte (Pavía) un fuerte asentamiento, que sólo domarán los francos imperiales de Carlomagno. Los eslavos húngaros combaten en las regiones del Véneto actual, y otros eslavos y avaros (especialmente los búlgaros) atacan a Bizancio desde la ribera superior del mar Negro. La situación, sin embargo, se mantiene estable hasta la eclosión del Islam ya avanzado el siglo VII. Entretanto, la Europa central sufre las oleadas sucesivas de los invasores no romanizados ni cristianizados que montan sobre las antiguas poblaciones de bárbaros asociados al Imperio y fieles a la Iglesia romana. Normandos, sajones, prusianos, eslavos y hunos, van apretando a los alanos, vándalos, francos, merovingios, ostrogodos o visigodos que les precedieron. No hay la menor estabilidad para la población sedentaria y productiva. La economía se envilece, los principios de organización son meras situaciones de hecho, la cultura se hace ruda y, si se compara la vida de los cristianos sectarios u ortodoxos de Siria o Alejandría con los clérigos y monjes de Germanía o las Galias, el resultado es desolador para estos últimos. Sólo en la España visigótica y en los monasterios britanos se conserva alguna luz. Los señores armados son brutales, los siervos pobres, los clérigos ignorantes. Es la llamada Edad de Hierro.
La segunda etapa medieval se inicia con el ataque del Islam que tiene un carácter eruptivo casi incomprensible. Una adaptación muy simple y práctica del monoteísmo hebraico y del propio cristianismo pone a Mahoma en condiciones de galvanizar a un pueblo sumamente disponible. Disponible porque es nómada y participa en el tráfico comercial que se disputan los persas y bizantinos. Disponible, adaptable y tolerante, por encontrarse en un quicio de civilizaciones y creencias. En pocos años, este pueblo viejo y de repente misionado ocupa todo el reino sasánida, convierte a algunos de sus bárbaros exteriores -eslavos del Cáucaso y turcos- y penetra colonizando religiosamente algunos terrenos de la India. Poco después, arranca a Bizancio el dominio de Siria, de Egipto y de Túnez y vence la resistencia de los bereberes norteafricanos. Luego cubre la península Ibérica, ocupa Sicilia y zonas importantes del mediodía peninsular italiano. Por España, pasando los Pirineos, ocupa la Septimania visigótica y llega hasta Poitiers, a dos centenares de kilómetros de donde el cristianismo se había detenido en la época romana. Los límites de la expansión árabe -o más bien islámica- se encuentran en la resistencia de Bizancio que -aún reducida en su territorio se ve defendida primero por su superioridad marítima y luego por los auxilios -en alguna medida perturbadores- de las Cruzadas europeas. Más al nordeste le resisten también grupos euroasiáticos y mongoles que irán cayendo sobre los imperios de la India y China. En Europa no consiguen más que un efímero dominio sobre partes de Italia, son expulsados por los francos hasta la Marca Hispánica y resistidos también por los grupos nativos de impregnación céltica del Norte español, que ya habían resistido a la penetración romana y visigoda pero que ahora van a formar pueblo con los residuos de estos grupos dominadores. La vastedad del dominio islámico es, sin embargo, formidable. El control de las comunicaciones entre Oriente y Occidente le enriquece. Su amplitud, que debilitará luego su cohesión como poder, le enriquece también, en cuanto la minoría árabe, guiada por una fe muy abierta a la asimilación cultural, le hace recibir cómodamente el legado de los pueblos convertidos a su religión y no desplazados de sus lares originarios. Las minorías semíticas y cristianas, que han conservado el legado greco latino, Bizancio misma por contagio, siriacos e iraníes por integración, egipcios, fenicios y bereberes, sincretizaron en el Islam sus tradiciones y capacidades. Más que a la propia Bizancio -sacudida por frecuentes crisis de dogmatismo destructor- los historiadores reconocerán al Islam la función de conservador y transmisor del legado antiguo, enriquecido por otras aportaciones orientales, pues el comercio mahometano se alarga hasta la China y, cuando alcanza su mayor desarrollo naval, explora los mares de las especierías. Todas estas integraciones enriquecen las artes y favorecen las ciencias mientras fortifican la economía del Islam. Matemáticos, médicos, filósofos, poetas y mercaderes tejen el mundo del neo-aristotelismo, del misticismo y de Las mil y una noches. Desde Siria primero (Damasco o Bagdad) y desde España luego (Córdoba, Sevilla, Granada), la cultura islámica va a ser uno de los centros ilustradores de la Europa oscurecida, especialmente a partir del movimiento de las Cruzadas. Entretanto será la misma amenaza islámica la que favorecerá la tentativa de crear algo parecido a un orden en el centro de Europa, que aún sigue amenazada por los nómadas a caballo de las llanuras euroasiáticas, por los húngaros eslavos, por los sajones paganos, por los normandos apenas convertidos. La monarquía de los francos -beneficiaria del rápido agotamiento de los hunos de Atila y de los ostrogodos de Teodorico- será la que dirigirá los cambios más importantes. La victoria de Carlos Martel -mayordomo de palacio de la Austrasia merovingia y dominador progresivo de la Germania y la Galia- atrae sobre su familia la favorable atención del Papado romano mal avenido con los reyes lombardos y con el basileus