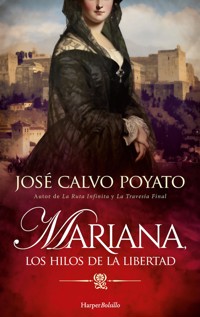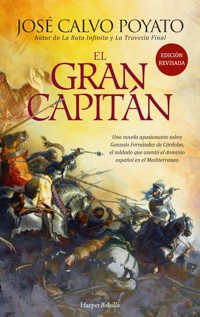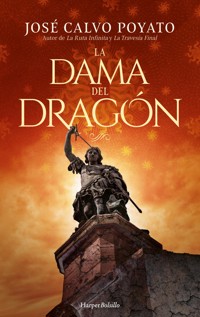6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harper Bolsillo
- Sprache: Spanisch
Una emocionante intriga en la España del general Prim. Una épica novela donde el honor se da la mano con la traición y el suspense. Fernando Besora, un joven periodista natural de Reus, busca hacerse un hueco en el panorama literario de la España de 1870. Preparando una crónica, encuentra una pista tenebrosa sobre un asunto acaecido en Madrid que lo conducirá hasta una peligrosa secta. A la vez se enfrenta al reto imposible de su amor por Paloma Azpeitia, en un tiempo donde las mujeres eran utilizadas por sus familias como moneda de cambio. Pero sobre todo se ve involucradoen la oscura trama que se teje alrededor del general Prim, cuyo deseo de acabar con la dinastía borbónica se ve entorpecido por las ambiciones de personajes como el duque de Montpensier o el general Serrano. Las reticencias de la Francia de Napoleón III a los planes de Prim conducirán a Besora hasta París, la ciudad que vivirá la derrota francesa frente a los prusianos, y finalmente será testigo de excepción del atentado contra el general en la calle del Turco.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Sangre en la calle del Turco
© José Calvo Poyato, 2021
Autor representado por Silvia Bastos, S.L. Agencia literaria
© 2021, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado por HarperCollins Ibérica, S.A., Madrid, España
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imágenes de cubierta: Dreamstime.com y Shutterstock
ISBN: 978-84-18623-07-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Un apunte histórico
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Epílogo
Nota del autor
Bibliografía
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Un apunte histórico
Uno de los períodos más apasionantes de nuestra historia contemporánea es el llamado Sexenio Revolucionario (1868-1874). A lo largo de esos seis años —iniciados con el destronamiento de Isabel II tras la revolución de Septiembre, llamada también la Gloriosa, y que concluyeron con la proclamación de Alfonso XII en Sagunto por el general Martínez Campos—, los españoles vivieron en una continua agitación política: el primer Gobierno provisional, presidido por el general Serrano como regente de una monarquía sin rey, la monarquía de Amadeo de Saboya, quien, al abdicar inesperadamente, provocó un ensayo efímero de república, cuyo fracaso trajo un segundo Gobierno provisional de Serrano hasta que se produjo la mencionada proclamación de Alfonso XII.
En 1870, cuando Serrano ejercía la regencia, el general Prim, pieza fundamental en el destronamiento de Isabel II, buscaba rey por las cortes europeas para entronizar en España una nueva dinastía que sustituyera a los Borbones. La búsqueda se efectuó en medio de fuertes tensiones, derivadas de las grandes diferencias políticas que separaban a quienes acabaron con el reinado de Isabel II, donde coincidieron políticos y militares de diferente signo, tanto monárquicos como republicanos, cuyo único elemento común era su rechazo a la reina que destronaban. Entre los primeros se encontraban partidarios de coronar a su hermana, la infanta Luisa Fernanda, lo que suponía convertir en rey a su marido, Antonio de Orleans, duque de Montpensier. En general, los llamados unionistas, es decir, miembros de la Unión Liberal, como era el caso del almirante Topete —uno de los triunviros, junto a Serrano y Prim, de la Gloriosa—, estaban a favor de esta solución, a la que se oponían los progresistas y los demócratas, capitaneados por Prim, cuyo rechazo a los Borbones se extendía a toda la familia. Por su parte, los republicanos estaban convencidos de que el destronamiento de la reina era un golpe a la monarquía y, en consecuencia, conduciría a la proclamación de la república.
El rechazo de Prim a los Borbones lo llevó a barajar distintas posibilidades, entre ellas la de Fernando de Sajonia-Coburgo, padre del rey de Portugal, la del alemán Leopoldo de Hohenzollern o la del italiano Amadeo de Saboya. Contaba para entronizar la nueva dinastía con el apoyo de los progresistas, con el respeto de la mayor parte del ejército y con el fervor de las masas populares que veían en Prim a un heroico militar, brillante vencedor de los moros en la batalla de los Castillejos. Por el contrario, su proyecto chocó con numerosas dificultades tanto internas como externas.
En la esfera internacional, la búsqueda de rey fue el detonante de la llamada guerra franco-prusiana que acabó con la caída de Napoleón III y del Segundo Imperio francés. En España se vio dificultada por la actuación del propio general Serrano, quien, desde su papel de regente, torpedeaba sus iniciativas. Con todo, las mayores dificultades llegaron de la mano del duque de Montpensier, cuya mayor ambición era verse coronado rey. Antonio de Orleans subvencionó multitud de periódicos, a los que se daba el nombre de montpensieristas, y compró voluntades entre los miembros del Congreso de los Diputados, donde se vivieron apasionados debates.
Algunos de los protagonistas de aquel momento histórico fueron personalidades tan importantes de la política española del XIX como Cánovas del Castillo, monárquico que impulsará la candidatura del futuro Alfonso XII; Castelar, republicano unitario; Pi i Margall, republicano federal; Ríos Rosas, monárquico montpensierista; Ruiz Zorrilla, presidente de las Cortes y defensor de los planteamientos de Prim al igual que Sagasta. Piezas importantes en algunos de los sucesos de aquel año fueron Morayta o Paúl y Angulo, republicanos ambos y, como era muy habitual en la época, directores de periódicos de fuerte contenido político. Todos ellos desfilan por las páginas de Sangre en la calle del Turco.
Las tensiones políticas, los rumores de intervencionismo militar, las intrigas soterradas, los enfrentamientos abiertos o las conspiraciones para el asesinato formaron parte de la realidad política de aquel momento, trascendental en la historia de España. El proyecto de Prim, cuando parecía que enfilaba la recta final, se vio truncado la noche del 27 de diciembre. Muchos romances cantaron lo que ocurrió en la madrileña calle del Turco. Pero, exactamente, ¿qué sucedió?
Para acercarse a los entresijos de aquella monumental tramoya que fue la política española de 1870, le invito, amable lector, a la antigua usanza, como se hacía en los viejos corrales de comedias, con un: pasen y lean.
JOSÉ CALVO POYATO
1
Subí la empinada escalera con la esperanza de encontrar la punta del ovillo de aquel oscuro asunto. Estaba convencido de que allí obtendría los datos para la crónica que don Felipe Clavero, el director de La Iberia, me había encargado y convertir en realidad mis expectativas de conseguir un puesto en el diario donde estaba de meritorio desde hacía algo más de un año.
Don Felipe no había sido muy explícito en su encargo: se limitó a señalarme que buscara tema y le escribiera una crónica. La decisión de ocuparme de lo ocurrido dos días antes en la calle Carretas era de mi exclusiva responsabilidad. Con su voz grave y autoritaria, me había dicho en la Pecera —nombre que dábamos a su despacho los miembros de la redacción—: «Besora, si es usted capaz de traerme una crónica que despierte el interés de nuestros lectores, tiene paga fija mensual, un plus por cada artículo que firme y los gastos que, debidamente justificados, sean necesarios para realizar su trabajo».
Si tenía éxito, pondría punto final a mis penurias. Con la magra asignación paterna, lo que a escondidas me enviaba tía Ernestina desde Reus, más lo que sacaba con mis gacetillas y sueltos, apenas tenía para cubrir gastos en Madrid. Mis progenitores, sobre todo mi madre, rechazaban mis pretensiones de hacer carrera literaria, lo consideraban simples fantasías. Cortarme el grifo había sido la forma de castigarme por abandonar el floreciente negocio familiar de fabricación de aceites y venirme a Madrid a probar fortuna en el mundo de las letras.
No me atreví a preguntar a don Felipe cuánto suponía la paga fija, por no parecer más interesado de lo conveniente, pero sabía, porque en la redacción esas cosas eran la comidilla de cada día, que me aseguraba al mes entre cuatrocientas y quinientas pesetas. Esta era la nueva moneda oficial de España desde octubre del 68, puesta en circulación un mes después de que la revolución protagonizada por Prim, Serrano y Topete destronara a Isabel II. Me sentía particularmente orgulloso del primero, reusense como yo.
Trabajaba en La Iberia desde que llegué a Madrid, como ya he dicho, con el propósito de hacer carrera literaria. Eso significaba visitar cenáculos, anudar amistades y forjarse un puesto en el mundo del periodismo. Después vendrían las obras mayores, las que perduran, las novelas, que habían desplazado a la poesía en las preferencias de los lectores. La triste realidad era que los periódicos del día servían al siguiente como envoltorios de vulgares mercancías; a veces, su destino era aún más vil: troceados, colgaban del gancho de alambre en la pared de algún retrete. Cada nuevo número asestaba un golpe de muerte a su hermano mayor.
Hacía ya año y medio de la Gloriosa, nombre que se daba a la revolución que destronó a Isabel II. En mi pueblo se vivió con entusiasmo. El carrer de Monterols y la plaza del Mercadal eran una fiesta: la muchedumbre gritaba enfervorizada: «¡Abajo los Borbones! ¡Abajo los Borbones!». Quienes teníamos a Prim en un pedestal, lo vitoreábamos, pero también hubo paisanos que lo criticaron con dureza; ya se sabe que nadie es profeta en su tierra.
Muchos de esos criticones tendrían que haber visto —según me contaron varios compañeros de redacción, al saber que éramos paisanos— su triunfal entrada en Madrid. Fue el delirio, me decían Carlos Rubio —un cordobés desastrado en el vestir que prestaba poca atención a su higiene corporal, pero excelente periodista— y Pepe Suardíaz, entre clarete y clarete. Me contaban que las mujeres lo piropeaban y algunas le gritaban: «¡Torero!». El héroe de los Castillejos, la batalla donde su valor personal convirtió en una resonante victoria lo que tenía todas las trazas de acabar en un desastre frente a la morisma, era ahora un ídolo en la capital de España.
Yo había llegado a Madrid, con mis veinticinco años recién cumplidos, unos meses después de que la Gloriosa lo pusiera todo patas arriba. Exactamente el 12 de enero de 1869. Dos días después aparecí por La Iberia con mi carta de recomendación en la mano, gracias a las gestiones de mi tío Fernando Besora Pallarés, que también era mi padrino, razón por la que me llamo Fernando. En ella se decía que era bachiller y tenía cursados tres años de Derecho en la Universidad de Barcelona, que dominaba el francés y poseía alguna experiencia profesional, al haber publicado varios trabajos en el Diario de Reus y, sobre todo, en el Brusi, nombre con que se conocía popularmente al Diario de Barcelona en alusión a la familia propietaria. Don Felipe Clavero la leyó atentamente y se limitó a decirme: «Dentro de diez días, venga de nuevo por aquí». Temí que fuera la forma de despacharme con elegancia. Para mi sorpresa, expirado el fatídico plazo, me encontré con el encargo de unas gacetillas y otros trabajos menores, sin retribución fija y a modo de prueba. De aquello hacía más de un año y, pese a mi situación de meritorio, había prestado algunos servicios tan señalados como para que don Felipe me lanzara aquel reto. La diosa Fortuna había venido en mi ayuda, porque lo ocurrido en el palacete de la calle Carretas tenía todos los ingredientes para contar una buena historia. Ese era el asunto que me había conducido hasta aquella empinada escalera que llevaba a la buhardilla de una casa al final de la calle Fuencarral. La puerta estaba llena de arañazos y desconchones. Golpeé con los nudillos y aguardé impaciente hasta que una voz desganada me respondió:
—¿Quién llama?
—Soy Fernando Besora. ¿Vive aquí Segismundo Martínez, el sereno de la calle Carretas?
—¿Qué quiere usted?
—Hablar con él.
—¿Qué quiere? —preguntó de nuevo.
—¿Le importaría abrirme?
—¿Qué quiere? —preguntó por tercera vez, sin disimular su malhumor.
Estaba seguro de que si le revelaba mi propósito jamás abriría. Palpé los duros de plata que llevaba en mi bolsillo y le hice una oferta que era una inversión arriesgada:
—¿Le gustaría ganarse cinco duros?
Pasaron unos segundos sin respuesta, pero aguanté haciendo tintinear las monedas en mi bolsillo.
—¿Qué quiere a cambio? —preguntó con suspicacia.
—¿Le importaría abrirme?
—Primero, dígame qué quiere por esos cinco duros.
Ahora la respuesta no se hizo esperar, los cinco duros eran una tentación muy fuerte.
—Que me cuente lo que vio usted hace cuatro noches.
El silencio del sereno me indicó que vacilaba.
—¿Cómo ha dado conmigo?
—Tengo información.
—¿Quién es usted? —me preguntó enfadado.
—Ya se lo he dicho, Fernando Besora.
Ahora me gritó sin la menor consideración:
—¡Váyase! ¡Váyase a la mierda!
Desconcertado, me encontré bajando los escalones y con una tufarada a col rebotándome el estómago; era el olor de la miseria, pero tuvo la virtud de sacarme del estupor. Subí de nuevo y llamé con tal fuerza que me hice daño en los nudillos.
—¿Qué tripa se le ha roto ahora?
Me sorprendió la rapidez de su respuesta. No se había movido del otro lado de la puerta.
—¡Diez duros! —exclamé sin pensar para no arrepentirme de la locura que acababa de cometer.
Otra vez los segundos se me hicieron eternos, estaba tan tenso que hasta contenía la respiración. El chasquido de un pestillo me indicó que los diez duros habían surtido efecto. Ya estaba arrepentido. Era un disparate ofrecer una suma así.
—¡A ver esos diez duros! —me espetó apenas abrió la puerta.
Segismundo Martínez era alto, pero encorvado por el peso de los años. Tenía la cara arrugada y el pelo grisáceo, cortado a cepillo. Una barba de varios días acentuaba su aspecto desaliñado. Calzaba unas gastadas zapatillas de paño y vestía una bata de cuadros, raída y llena de lamparones. Me llamó la atención el bordado que destacaba en su bolsillo: dos ces entrelazadas bajo una corona condal, lo que significaba que antes había tenido un dueño de alcurnia.
—No tan deprisa, amigo —le respondí, tratando de aparentar aplomo.
Me midió con la mirada y comprobé que no le causaba buena impresión, pero los diez duros eran una tentación.
—Le juro que si me engaña… —Completó la frase mostrándome la porra que sostenía en su mano.
—¿Puedo pasar?
No me respondió. Se hizo a un lado y me franqueó la entrada a un pequeño recibidor donde sólo había una percha de pared en la que colgaba un gabán, que había conocido mejores tiempos, y una bufanda. Aseguró la puerta con el pestillo y con un gesto me indicó que lo siguiera por un pasillo oscuro en el que flotaba un olor que no identifiqué. Un gato romano, escuálido y con la pelambre sucia y estropeada, se enredó entre sus piernas y lo hizo trastabillar; le valió un garrotazo. El bicho soltó un lastimero maullido y desapareció. Lo sentí por el animalejo, aunque nunca me han gustado los gatos ni los perros. Me condujo hasta un cuarto desangelado donde en torno a una mesa había varias sillas de diferentes procedencias y, colgado en la pared, un grabado con una Virgen y sobre el cristal, sostenida en el marco, una estampa.
—¡Tome asiento! —me ordenó, señalando con la porra una de las sillas.
Desabotoné mi abrigo para sentarme con más comodidad.
—Le advierto —alzó la porra amenazante— que mi nombre no aparecerá en ningún sitio. ¿Queda claro?
Lo que estaba claro era que, antes de empezar, había impuesto sus condiciones, a pesar de los diez duros que tan insensatamente le había ofrecido. Saqué mi cuaderno de notas y el lápiz que guardaba entre sus páginas.
—¿Es usted periodista? —preguntó para constatar lo que ya había intuido.
—Trabajo para La Iberia.
—¿Ese es el periódico de don Felipe Clavero?
—Sí. ¿Algún problema? —le pregunté desafiante, dispuesto a demostrarle que el pagano era yo.
Se sentó y me preguntó menos insolente:
—¿Qué quiere usted saber?
—Todo lo que ocurrió en ese palacete la noche del lunes.
—No sé mucho.
—A mí me han dicho lo contrario.
—¿Quién le ha dicho eso?
—Secreto profesional. Los nombres no deben salir a la luz. Acaba de exigírmelo.
Mis palabras aliviaron algo la tensión instalada entre nosotros.
—Le advierto que no es mucho lo que puedo contarle.
—Y yo a usted que tendrá que ganarse los diez duros.
Me miró de la misma forma que cuando abrió la puerta, pero ahora yo pisaba un terreno más firme y no me arredré. El individuo que tenía delante no había visto diez duros juntos en su vida.
—¿Qué quiere decirme con eso?
—Que diez duros es mucho dinero y tendrá que satisfacer mi curiosidad. Quien me dijo que viniera a verlo sostiene que es la persona mejor informada sobre lo ocurrido. —Decidí apretarle las tuercas—. Para juntar diez duros tiene usted que pasar en vela, abriendo portales y alumbrando borrachos, por lo menos una semana.
—Exagera usted.
—Vamos al grano. Cuénteme todo lo que vio y escuchó la otra noche.
—¿Por dónde quiere que empiece?
—Por el principio. Si no le importa, conforme usted habla, yo le pregunto.
Asintió con la cabeza y, antes de abrir la boca, sacó una petaca y un librito de papel. Me ofreció tabaco, pero le dije que sólo fumaba en pipa, de modo que aproveché para cargarla mientras él, con parsimonia y mucho oficio, liaba un cigarrillo. Saqué mi bolsa con el tabaco holandés de hebra que compraba en un estanco de la Puerta del Sol; era el único dispendio que mi magra economía podía permitirse, más allá de acudir una vez por semana a la tertulia del café de las Columnas. Encendió su cigarro con un chisquero de torcida y luego carraspeó, como si necesitara aclararse la garganta.
—Verá usted, las reuniones en esa casa no son de ahora. Sé lo que digo. Llevo catorce años como sereno de la manzana.
—¿Desde cuándo se reunían?
—Hará cosa de medio año, chispa más o menos.
—¿Quién es el dueño de la casa?
—Siempre la he conocido como residencia de los condes de Casalabrada. —Miré el bolsillo de su bata y las dos ces entrelazadas—. ¡Desde que murió doña Blanca, todo ha ido mal en esa casa!
Me sorprendió aquella expresión inesperada.
—¿Quién era doña Blanca?
—La condesa. ¡Una señora de los pies a la cabeza! Todo lo contrario de su marido. ¡Un mal bicho!
—¿Cuándo murió?
En lugar de responderme, se levantó y consultó la estampa que había en el grabado.
—El veinte de enero del año pasado. El día que la enterraron hacía un frío que pelaba —añadió, colocando el recordatorio en su sitio—. Fue una pena que muriese la condesa y quedase el conde.
—¿Lo dice por algo en concreto?
—Maltrataba a la gente que estaba a su servicio y dio mala vida a la condesa.
—¿Tenían hijos?
—Uno. Un tarambana.
—¿Qué sucedió con la casa después de la muerte de doña Blanca?
—Estuvo abierta hasta finales del verano pasado, pero muy abandonada. Después se marcharon el conde y su hijo, y la cerraron a cal y canto.
Allí había algo que no encajaba. Miré al sereno a los ojos, los tenía hundidos y casi escondidos por unas cejas muy pobladas en las que se veían algunas canas.
—Si la casa ha permanecido cerrada desde entonces, ¿cómo explica que quienes se reúnen lo hagan desde hace medio año?
—Fue entonces cuando comenzaron las reuniones.
La historia prometía: tenía un palacete abandonado.
—Hábleme del conde.
—Estaba muy estropeado, llevaba mala vida. La servidumbre se fue largando, poco a poco, después del entierro de la condesa. No lo aguantaban por su mal carácter. Si estaban allí era por doña Blanca.
—Comprendo. Cuénteme lo que sepa de esas reuniones.
—He de confesarle que desde el principio llamaron mi atención por la hora y la gente que allí se congregaba. Eran…, eran… ¿Cómo le diría a usted?
—¿Extrañas?
—Eso es, extrañas. Gente rara.
—¿Por qué lo dice?
—Se reunían al filo de la medianoche.
Ya tenía otro ingrediente: reuniones a medianoche con ribetes clandestinos.
—¿Algún detalle sobre ellos?
—Es gente rara, ya se lo he dicho. La mayoría llegaba en vehículos particulares que se detenían el tiempo justo para apearse.
—Ha dicho que las reuniones eran al filo de la medianoche. ¿Cuánto duraban?
—Un par de horas, y se marchaban de la misma forma que llegaban: salían de uno en uno, aunque a veces se veía alguna pareja. Todo con mucho sigilo.
—¿Venían vehículos a recogerlos?
—A veces, aunque no era fijo.
—¿Habló con alguno de los cocheros?
—Sólo nos dábamos las buenas noches. Era gente de pocas palabras. Quizá le interese saber que, por lo que pu- de ver, me parece que siempre eran los mismos.
—¿Cuántos se reunían?
—No sabría decírselo con seguridad. Andaba haciendo la ronda o acudiendo a alguna llamada para abrir una puerta o ayudar a alguno que volvía con una copa de más. Pero yo diría que eran en torno a una docena.
—¿Sabe algo sobre las reuniones?
—Nada. Creí que eran cosas de la política. Ya sabe usted a qué me refiero.
—Vamos a lo sucedido hace dos noches. Intente recordar los detalles, por favor.
Segismundo dio una última calada a su cigarrillo y lo aplastó en un platillo de loza desportillado que hacía las veces de cenicero.
—Todo comenzó con un grito sobrecogedor.
—¿Dónde estaba usted?
—En el chaflán de la calle de la Cruz.
—¿Recuerda la hora?
—La una y veinte.
—¿Cómo lo sabe con tanta exactitud?
—Porque soy sereno y una de mis obligaciones es estar pendiente de la hora.
—¿Qué hizo usted?
—Supe que el grito procedía de la casa de doña Blanca. Son muchos años escuchando en medio de la noche.
—¿Qué hizo usted? —insistí.
Por primera vez vaciló antes de responder. Sacó otra vez su petaca, tenía grabado el mismo anagrama que el bolsillo de la bata. Con la misma parsimonia, pero con los dedos temblorosos, lio otro cigarrillo. Aguardé en silencio a que expulsase el humo de la primera calada; luego me miró un instante y bajó los ojos, como si se avergonzara anticipadamente de sus propias palabras.
—Sentí un escalofrío y se me encogieron mis atributos. Estaba tan acojonado que me quedé inmóvil. Unos gritos me sacaron de aquella parálisis: «¡Sereno, ¿es que no has escuchado ese grito?!». Corrimos juntos hasta la verja del palacete adonde poco después llegaron algunos guardias.
—¿Qué guardias?
—De los que prestan servicio en el Ministerio de la Gobernación.
—¿Quién los avisó?
—No lo sé. Aparecieron por allí y a partir de ese momento todo fue confuso. En el follón, todos los reunidos lograron escaparse. Al menos la mitad lo hizo por el tejado.
—¿Está seguro de que no detuvieron a nadie?
—Seguro.
Aquello confirmaba un rumor: la policía no había practicado detenciones.
—¿Sabe si alguien más vio a los que se escabullían por el tejado?
Segismundo se encogió de hombros y dio una calada a su cigarrillo.
—Si yo los vi, pudo verlos cualquiera.
Chupé con fuerza mi cachimba para reanimarla y unas caprichosas volutas de humo llenaron el espacio que nos separaba.
—¿Qué hizo la policía?
—Anduvo revoloteando por la zona.
—Supongo que entró en la casa.
—No lo hizo hasta que a primera hora de la mañana apareció un juez.
—¿Estuvo usted allí todo el tiempo?
—Mi trabajo termina a las siete de la mañana, pero tuve curiosidad y me quedé hasta que salieron de la casa.
—¿Entró usted?
—No. Sólo accedieron el juez y los agentes. Pregunté a uno que conocía, pero no soltó prenda. Después de mucho insistirle me dijo que los muebles estaban enfundados y que había mucho polvo en el suelo. También que en una habitación había un crucifijo tirado y roto, y muchas velas negras a medio consumir.
Observé que apretó los labios y dudó.
—¿Qué iba a decirme?
—El grito fue algo horrible. ¡No puedo sacármelo de la cabeza! Esta mañana me he despertado tres o cuatro veces empapado en sudor.
—¿Qué tenía de particular?
—¡Era el grito de un niño!
2
Dudaba si irme derecho a la redacción y comunicarle a don Felipe que tenía pepitas de oro en bruto sobre lo ocurrido en la calle Carretas o no soltar prenda hasta tener, pulido y aquilatado, el texto que me abría la posibilidad de un puesto fijo en el periódico. Decidí que lo segundo era lo más prudente. En las redacciones abundan los vividores, pululan los aprovechados y tienen acomodo quienes están dispuestos a acuchillar por una información valiosa. Lo primero que aprendí, a los pocos días de estar en La Iberia, fue que las paredes tienen oídos, y no se trata de una expresión literaria. Mejor sería ofrecer a mi director la crónica ya redactada. A los únicos que podía decirles algo era a Pepe Suardíaz y a Carlos Rubio; con su olfato periodístico, este último era quien me había dicho que en lo de la calle Carretas había una historia con garra.
Llegué a la Puerta del Sol, donde reinaba el bullicio de costumbre. La crucé sin detenerme y enfilé la calle Arenal; allí me alojaba en una vivienda particular. Era un piso grande, propiedad de la viuda de un bodeguero, doña Rosario, quien admitía huéspedes que acreditasen su solvencia económica y moral. Me admitió gracias a una carta de recomendación de un industrial de Reus, amigo de tía Ernestina, la hermana de mi padre. Con los ingresos procedentes del alquiler de dos habitaciones doña Rosario redondeaba sus medios para mantenerse con muchas economías ella y su hija Paloma. Vivía en el piso una criada berciana, de Ponferrada, llamada Micaela y que llevaba con la familia desde antes de que naciera Paloma: una deliciosa criatura que me había trastornado desde que puse los pies en aquella casa.
El alojamiento incluía derecho al desayuno, el almuerzo y la cena, por nueve pesetas diarias. Doña Rosario era muy estricta con los horarios. Se almorzaba a las dos y se cenaba a las ocho con puntualidad inglesa y exigía que se avisase si no se almorzaba o cenaba, para no malgastar comida. A veces, por razones de trabajo no iba a comer, a pesar de haber asegurado mi presencia en la mesa. Doña Rosario lo llevaba muy mal y eso que ella no dejaba de cobrar. Procuraba reducir las ausencias porque me privaban del placer de estar cerca de Paloma y también porque suponían un gasto adicional, y mi economía no estaba para muchos dispendios; en realidad, tenía que hacer filigranas para pagar todas las semanas. En mi casa, sobre todo mi madre, trataba de rendirme por hambre y obligarme a regresar a Reus y abandonar lo que denominaba despectivamente mi «aventurilla madrileña». Menos mal que tía Ernestina se había apiadado de mí y, con su ayuda y el óbolo paterno, iba tirando, porque con lo que ganaba en el periódico no podía subsistir.
El deseo de mis progenitores era que yo me dedicara al negocio familiar del aceite. Mi padre contaba conmigo para ampliarlo en Andalucía, donde había un vasto campo de operaciones para gentes tan emprendedoras como los Besora, mientras que Carlos, mi único hermano y el hereu de la familia, se encargaría de dirigir el negocio desde la casa central en Reus.
Doña Rosario, la viuda, rondaba los cuarenta años, pero era tan estirada y seca que aparentaba muchos más. Su cara alargada —según ella era signo de hidalguía— tenía siempre una expresión ceñuda. Todo lo contrario de Paloma: un ángel de ojos verdes y melena rubia que se recogía en moños de formas diferentes. En las pocas ocasiones que la había visto con el pelo suelto, su imagen era irresistible. Tenía la piel muy blanca y era más alta de lo habitual entre las mujeres. Cuando su indumentaria no tenía el aire mojigato impuesto por su madre, mostraba un contorno tentador. Al principio, la atracción que sentía por Paloma era física, pero conforme pasaron los meses mis sentimientos se acrisolaron. A sus dieciocho años la niña de la casa se estaba convirtiendo en la niña de mis ojos. Me resistí algún tiempo a reconocer la realidad, pero acabé rendido a la evidencia de que no podía quitármela de la cabeza. No me atrevía a insinuarle mis sentimientos por temor a doña Rosario y, sobre todo, porque no tenía qué ofrecerle.
Desde primeros de octubre hubo otro alojado en la casa: un estudiante de Derecho, según decía la carta de recomendación que, como a mí, doña Rosario le había exigido. Se trataba del hijo único de una ricachona familia, propietaria de extensas dehesas en el valle de Alcudia y de grandes rebaños de ovejas merinas. Su nombre: Crisanto Mondéjar. Antes de Navidad me percaté de que Crisanto estaba más pendiente de Paloma que del Código Penal y lo que era peor: doña Rosario no veía con malos ojos el interés del estudiante manchego por su hija.
Era más de la una y media cuando llegué a casa. En el recibidor me encontré a Micaela, que limpiaba el polvo del perchero, donde colgué mi chistera y mi gabán.
—Buenas tardes, Micaela.
En lugar de responderme, me preguntó con tono desabrido:
—¿El señor va a comer?
—Por supuesto.
—¡A doña Rosario no le va a gustar! —protestó, sin dejar de darle al plumero—. Ayer dijo que no vendría a almorzar.
—Pensé que iba a terminar más tarde. Por eso he venido media hora antes.
Micaela farfulló algo entre dientes; me hice el remolón. En el salón doña Rosario y Paloma hacían ganchillo, aguardando a que diesen las dos. No me importó que la madre frunciera el ceño cuando le dije que las acompañaría en el almuerzo. Yo estaba pendiente de Paloma, que vestía una falda azul marino de amplio vuelo y una blusa camisera sobre la que llevaba una toquilla de punto. Estaba preciosa.
Para mi satisfacción, Crisanto Mondéjar no apareció a la hora del almuerzo y disfruté su ausencia. Después de la sobremesa me encerré en mi habitación, dispuesto a dejarme la piel en aquella crónica donde estaban cifradas todas mis ilusiones.
Guardé la levita en el ropero y me abrigué con la bata de recia lana del Pirineo que tía Ernestina incluyó en mi equipaje. Me acomodé ante la mesa de trabajo, afilé varios lápices y me dispuse a ampliar las notas con detalles que conservaba frescos en mi memoria. Aquel trabajo me llevó más de dos horas y mucho cansancio pero, como estaba dispuesto a avanzar, sólo me permití un breve descanso para fumar una cachimba y combatir el frío con una copa de aguardiente de la garrafilla que guardaba en el armario. Comencé a emborronar los folios del primer borrador. Don Felipe había dicho que quería una crónica detallada, como para llenar tres columnas de una de las cuatro planas del periódico. Al iniciar la redacción me asaltaron las primeras dudas. Todo el trabajo podía resultar estéril si a mi jefe no le gustaba el enfoque. Elaboré la primera parte del borrador y encendí el quinqué; la luz que entraba por la ventana había menguado tanto que me escocían los ojos. Fue entonces cuando unos golpecitos interrumpieron mi trabajo.
—¿Sí?
Micaela entreabrió la puerta y con mal genio anunció una visita.
—Su paisano desea verle.
Mi paisano sólo podía ser Miguel Rocafull, otro reusense afincado en Madrid que también buscaba abrirse camino en el proceloso mundo de las letras. Todavía no tenía sus horizontes definidos y se movía entre la prosa y el verso. Sostenía que el verso daba más cartel, pero que el futuro estaba en la novela. Era otro de los asiduos a la tertulia sabatina del café de las Columnas, nombre con que ahora se conocía al mítico Lorenzini, donde los liberales, en tiempos de Fernando VII, el rey felón, habían tenido uno de sus principales centros de reunión y debate. Para sobrevivir trabajaba tres noches por semana en un horno de pan, dedicaba dos tardes a desasnar a los hijos de un industrial y dos mañanas en la librería de Fernando Fe, que también era centro de reunión de escritores y de acaloradas tertulias. Cuando no trabajaba ni recibía la visita de las musas, se iba a la galería alta del Congreso de los Diputados, adonde tenía acceso gracias a su amistad con un ujier de la cámara.
A doña Rosario no le agradaban las visitas, pero transigía con algunas. En cualquier caso habían de ser recibidas en la habitación del alojado, a condición de que se respetasen ciertos horarios; en modo alguno se admitían después de la cena. Por supuesto, estaban prohibidas las visitas de señoritas. Rocafull se acomodó en la otra silla que formaba parte del mobiliario de mi aposento y me comentó que había pasado casi toda la mañana en el Congreso de los Diputados.
—Todo el mundo andaba revuelto a cuenta del manifiesto del infante don Enrique.
Arqueé las cejas en un movimiento instintivo del que Rocafull no se percató.
—Sólo se hablaba de eso. El manifiesto del Borbón…
—¿De qué demonios me estás hablando? —lo interrumpí sin consideración.
Me miró con aire de incredulidad.
—¿No te has enterado? ¡Valiente periodista estás hecho! ¡En todo Madrid no se habla de otra cosa!
—En Madrid se habla de muchas otras cosas —respondí malhumorado—. ¡Como lo ocurrido en la calle Carretas!
—¿Lo de la calle Carretas? ¡Eso es la prehistoria, Fernando!
—¿Qué es eso del manifiesto?
—Enrique de Borbón ha publicado un escrito donde se despacha a gusto contra Antonio de Orleans. Ha aparecido en La Época.
—¿Qué dice? —pregunté ansioso.
—No lo sé, pero, según Cánovas del Castillo, «don Enrique le está buscando los tres pies al gato».
—¿Quieres explicarte de una puñetera vez?
—El infante ha llamado al duque de Montpensier «henchido pastelero francés». Según he oído, con esas palabras termina don Enrique su manifiesto. Otro diputado le ha soltado a Cánovas que el infante tiene razón porque el duque está gordo como un choto, pastelea con unos y con otros en busca de la corona y es gabacho.
—Estoy de acuerdo con Cánovas: don Enrique no deja de provocar a Montpensier.
—¿No estarás de parte del gabacho? La idea de que pudiera llegar a ser rey me pone enfermo. ¿Sabes por qué le dicen el Naranjero? —Antes de contestarle que lo sabía me lo explicó—: Fueron los sevillanos quienes le pusieron el mote cuando se enteraron de que dio instrucciones a su administrador para vender las naranjas de los amplios jardines de su palacio de San Telmo, donde tenía fijada su residencia. Se casó con la infanta Luisa Fernanda porque los médicos le aseguraron que Isabel II iba a durar menos que el responso de un cura loco. Lo mejor de esta historia es que el Orleans ha exigido reparación pública al Borbón y este se niega a desdecirse. ¡Habrá duelo, Fernandito!
—Los duelos son ilegales —argumenté.
—Sólo en teoría. Las autoridades suelen hacer la vista gorda.
—Sí, pero en un caso como este… Se trata de un Borbón y un Orleans.
Unos golpecitos en la puerta anunciaron la hora de la cena. Micaela era como un reloj ambulante. Por la ventana llegó a mis oídos el toque de las campanas de San Ginés llamando a la oración. Me quité la bata y me puse una chaqueta de buen uso, pero de andar por casa, anudé el lazo que ajustaba mi corbatín y acompañé a Rocafull a la puerta. En el comedor ya estaban doña Rosario, Paloma y Crisanto Mondéjar. La señora de la casa, según su costumbre, bendijo con una breve oración los alimentos que íbamos a tomar y, terminadas las preces, gritó:
—¡Micaela!
Al punto, la fámula apareció sosteniendo una sopera humeante. Invariablemente, tomábamos sopa de puchero enriquecida con algunos tropezones de jamón del que se había utilizado para el cocido del mediodía, seis días a la semana pero, como era viernes, tocaba puré de verduras y de segundo bacalao con tomate. Doña Rosario era muy estricta con los mandamientos de la Iglesia, que ordenaban abstinencia de carne en dicho día, como sacrificio por la muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
—¿De qué se habla en el caserón de San Bernardo? —sondeé a Crisanto para ver qué se decía sobre el manifiesto en la Facultad de Derecho.
—Del manifiesto del infante don Enrique. Lo supongo al tanto de lo ocurrido.
—He oído algo, pero llevo un día muy atareado.
—La Época ha publicado un texto firmado por don Enrique donde pone al duque como hoja de perejil —proclamó con mucha suficiencia.
—Eso no es ninguna novedad —señalé, quitándole importancia a sus palabras.
—Esta vez, don Enrique se ha excedido. Por lo que he oído la cosa va a pasar a mayores.
Con aquellas palabras daba a entender que sabía más, pero guardó silencio y, como doña Rosario ya había servido el puré, sólo se escuchaba el tintineo de las cucharas. Sorprendí a Paloma mirándome. Se ruborizó y bajó la vista, clavando sus ojos en el plato. Con sus mejillas sonrojadas estaba hermosísima. Crisanto, para darse importancia, dejó pasar unos segundos antes de soltar la cuchara, limpiarse los labios con la servilleta y darle un sorbo al agua de su vaso. Se comportaba como un oráculo del que estábamos pendientes. Desde las pasadas Navidades, entre el estudiante para leguleyo y yo se había establecido una especie de pugilato por ganarnos la atención de Paloma. Casi lamenté haberle preguntado, pero me había podido la curiosidad.
—A media mañana comenzó a decirse que el duque de Montpensier se sentía tan agraviado que exigía una rectificación pública.
—No es la primera vez que don Enrique lanza una andanada al francés —proclamé, para dejar claro que estaba al tanto de aquella rivalidad y darme tono ante Paloma—. Ya sabe…, los Borbón y los Orleans nunca se han llevado bien.
—¿Por qué dice usted eso? —me preguntó Paloma, dándome ocasión para el lucimiento.
—Siempre han rivalizado por el poder. Los Orleans han conspirado para hacerse con el trono y durante la Revolución francesa Felipe de Orleans votó la ejecución de su primo Luis XVI, escandalizando al mismísimo Robespierre.
Paloma me miró y sentí un agradable cosquilleo en mi estómago. Me juré a mí mismo que, si don Felipe me otorgaba su confianza, a la primera oportunidad le declararía mis sentimientos. Crisanto aprovechó para terciar y no quedarse descolocado. Aludió a que en el manifiesto el infante hacía referencia a Felipe Igualdad y apostilló:
—Si en un plazo de horas no hay reparación pública, sé de buena tinta que, si alguien no lo remedia, Montpensier mandará sus padrinos al infante.
Terminado el puré, Micaela retiró los platos y trajo la fuente con el bacalao. Doña Rosario sirvió primero a Crisanto, mostrando así sus simpatías; luego a mí, después a Paloma y, por último, se sirvió ella. En esta ocasión no repitió la cantinela de que en su casa era tradición servir primero a los hombres. Me castigó con la peor tajada, lo que, de un tiempo a esta parte, ocurría con frecuencia. Quizá estaba al tanto de nuestra rivalidad y mostraba sus preferencias. Lógicamente, no protesté.
—¿Da usted crédito a ese rumor? —me preguntó Paloma. Me había cogido desprevenido e improvisé una respuesta.
—Desconozco los términos del manifiesto. Ignoro hasta dónde el duque de Montpensier está dispuesto a asumir el riesgo de un duelo para limpiar su honor.
Crisanto, con mucha ostentación, volvió a limpiarse con la servilleta la comisura de los labios y con parsimonia sacó del bolsillo de su chaleco un papel. Antes de entregármelo, solicitó la venia de doña Rosario. El muy cuco sabía jugar bien sus cartas.
—¿Le importa, doña Rosario?
—Por favor.
El manchego alargó el papel por encima de la mesa, al tiempo que me invitaba:
—Léalo, léalo. En mi opinión ese Borbón, que en su locura juega a republicano, se ha excedido bastante más allá de lo tolerable.
Leí una sarta de improperios contra los Orleans en general y el duque de Montpensier en particular. Era un episodio más de la rivalidad que ambos sostenían desde hacía años, pero el Borbón jamás se había mostrado tan incisivo.
—¡Dicen que el duelo es seguro! —exclamó Crisanto, apenas hube terminado de leer.
—¿Cree que si se baten habrá consecuencias? —me preguntó Paloma.
Sus preguntas me llenaban de alborozo. ¿Buscaría equilibrar la actitud de su madre?
—Un duelo entre un Borbón y un Orleans es un asunto de relevancia y, para la prensa, noticia de primera plana. Si se produce, correrá mucha tinta. Además…
El sonido de la campanilla de la puerta anunció una visita inesperada que me impidió concluir la explicación. Doña Rosario miró inquieta el carrillón que adornaba una de las paredes; sus agujas señalaban las ocho y veinte.
—¡Micaela, la puerta!
—Disculpe, doña Rosario, pero a estas horas…
Crisanto se levantó antes de que Micaela, ocupada en el fregadero, acudiese a la llamada de su ama y fue a abrir la puerta mientras nosotros tres aguardábamos en silencio. Estaba dispuesto a ganarme la partida por la vía materna. Nos llegó un leve rumor desde el vestíbulo antes de que Mondéjar regresara al comedor.
—Preguntan por usted. —Casi me escupió las palabras y añadió con desprecio—: Un mozalbete, dice que es de La Iberia.
El mozalbete no podía ser otro que Manolito, el botones del periódico. Pedí disculpas y, al tiempo que doña Rosario dejaba escapar un suspiro, me dirigí al recibidor. Allí estaba Manolito, aterido, con las manos en los bolsillos; su bufanda no era suficiente para combatir el frío de la noche madrileña.
—¿Qué ha ocurrido?
—Don Felipe lo aguarda en la Pecera.
—¿Ahora?
—Claro, don Fernando. Si no, a santo de qué iba yo a estar aquí.
—¿Sabes qué quiere?
La pregunta sobraba, Manolito estaba al tanto de todo lo que se cocía en la redacción. Llevaba recados de un pupitre a otro y todos lo utilizábamos como correveidile. Sacó las manos de los bolsillos y se sopló los dedos que asomaban por los rotos de sus guantes de punto, como si se tratase de mitones. Le lancé una moneda de diez céntimos, lo que en mis circunstancias era casi un dispendio, y la atrapó en el aire.
—Le van a endiñar lo del duelo.
—¿Qué sabes tú de eso?
—Los cuñados de la Isabelona: el hermano de Paquito Natillas y el Naranjero se baten mañana al amanecer. Ya tienen padrinos.
—¿Estás seguro?
Hizo un gesto de suficiencia.
—¡Aguarda un momento! Nos vamos juntos para el periódico.
3
Por el camino pensé en las consecuencias políticas de un lance de honor protagonizado por un personaje que aspiraba al trono, a pesar de que el general Prim —presidente del Gobierno y ministro de la Guerra— trataba de entronizar en España una nueva dinastía. Mi paisano era un declarado antiborbónico, una actitud que había llevado a los republicanos a pensar que Prim traería la república, sin considerar que el general tenía profundas convicciones monárquicas. Lo suyo no era un rechazo a la Corona, sino a la familia.
En la redacción apenas quedaba gente, al estar ya en las prensas el ejemplar del día siguiente. Mi director no se anduvo con rodeos.
—Besora, lo supongo enterado del duelo.
—Sí, señor. Algo sé.
—No se trata de un duelo cualquiera. Es entre un Borbón y un Orleans. Es…, cómo le diría…, una cita con la historia. ¡Es el duelo del siglo! ¡Eso es! ¡El duelo que tenemos entre manos es el duelo del siglo, Besora!
—Estoy de acuerdo, don Felipe.
Sin hacer caso a mi ratificación, indicó que el asunto quedaba en mis manos. Me dio instrucciones precisas y detalladas, me explicó por qué me hacía un encargo tan importante y me entregó seis duros para gastos, al margen de indicarme que el coche de punto que me llevaría al lugar del acontecimiento estaba ya alquilado. Me recogería a las seis de la madrugada en la puerta de mi domicilio.
Regresé a casa cerca de la medianoche y me encontré a doña Rosario y a Paloma en el salón. La curiosidad las mantenía levantadas. Ver a doña Rosario me importaba un bledo, pero, si deseaba dar rienda suelta a mis sentimientos hacia Paloma, tendría que ganarme a la madre. Tía Ernestina decía que al santo se le empieza a adorar por la peana.
—¿Algún problema? —preguntó la madre apenas aparecí en el salón.
—Una urgencia, doña Rosario.
La patrona dejó sobre el regazo el primor en que trabajaba y se apretó el puente de la nariz con gesto cansino. Paloma tenía la mirada fija en su labor. Por una norma elemental de cortesía no debía limitarme a una respuesta tan escueta, al fin y al cabo aguardaban mi regreso. En pocas palabras les expliqué que el duelo se había concretado y que el director de mi periódico acababa de encomendarme el asunto.
—Seré un testigo oculto y excepcional.
—¿Por qué oculto? —preguntó Paloma.
—Porque todo se lleva con el mayor sigilo. Los únicos testigos serán los padrinos, los médicos y los cocheros que conduzcan a los duelistas al lugar del desafío.
—No sé a qué viene tanto secreto si, según ha dicho don Crisanto, en la universidad sólo se hablaba del duelo —sentenció doña Rosario.
El comentario me molestó tanto que decidí poner las cosas en su sitio.
—En realidad, Mondéjar se refería a rumores. Se limitó a decir que se especulaba con la posibilidad de un duelo. Lo que yo afirmo es que va a celebrarse y que son muy pocas las personas al tanto de los detalles, lo cual tiene cierta lógica.
—¿Por qué lo dice? —preguntó Paloma sin levantar la mirada.
—Porque los duelos están prohibidos por la ley, al margen de que la autoridad suele hacer la vista gorda. Si bien en un caso como este, con un Borbón y un Orleans…
—¿Cómo es que le han encargado un asunto de tanta importancia? —Paloma alzó por primera vez sus ojos verdes de la labor.
Decidí darme tono. Era una estupidez, pero deseaba mostrar mi mejor perfil, a pesar de que tanto ella como su madre sabían de la precariedad de mi situación en el periódico: un gacetillero sin sueldo fijo y con escaso reconocimiento. Si deseaba competir por Paloma con el aprendiz de leguleyo tenía que forjarme una imagen sólida.
—Tengo la confianza de mi director. Me he hecho un hueco en La Iberia y a partir del mes próximo seré de la plantilla, con sueldo fijo y pluses por ciertos trabajos especiales.
Observé cómo Paloma me miraba con ojos arrobados y doña Rosario torcía el gesto. La madre, mujer de experiencia, tenía claro que para ella no había comparación entre el hijo único de un rico hacendado que, además, sería abogado —yo albergaba serias dudas acerca de que llegase a lucir la toga— y un plumífero que en el mejor de los casos podría ofrecer a su hija una soldada mensual mientras el periódico no dejara de publicarse, algo que en aquella agitada España ocurría con tal frecuencia que era casi un hecho cotidiano, si bien La Iberia con sus dieciséis años de vida daba ciertas garantías. En el Madrid bullicioso de las zarzuelas de Barbieri, en el que empezaba a bailarse el chotis en Lavapiés, salían a la calle ochenta periódicos, entre matutinos y vespertinos. La Iberia, con doce mil suscriptores, era de los más acreditados, pero no estaba exento de los vaivenes de la fortuna.
En realidad, don Felipe me había endilgado aquel asunto porque Pepe Suardíaz estaba en la cama con catarro; a Carlos Rubio, dado a las mayores extravagancias, no se le podía encargar un asunto como aquel y a Carmona Roland, con quien había chocado desde mi llegada, lo había mandado a Aranjuez a cubrir un crimen pasional. Los demás eran simples meritorios, como yo. Aspirantes a hacerse un hueco en el competitivo mundo de la prensa capitalina. Desde luego la decisión de don Felipe significaba que, entre los temporeros de la pluma, yo ocupaba sus preferencias.
Decidí dejar a doña Rosario haciendo cábalas sobre lo que monetariamente podía suponer formar parte de la plantilla y me retiré a la intimidad de mi alcoba con la excusa de que había de madrugar. Antes de marcharme, prometí que a mi regreso del duelo se lo contaría todo con el mayor detalle.
Pasé la noche en vela. Como no caía en los brazos de Morfeo, retomé el trabajo que había interrumpido la visita inesperada de Rocafull. Mi corta experiencia me había enseñado algunas cosas, una de ellas que las notas tomadas apresuradamente pierden frescura conforme pasan las horas. Una simple frase permitía evocar numerosas sensaciones cuando la trabajabas al poco de haberla anotado; te ayudaba a pergeñar un relato lleno de vida y vigor, y resultaba más fácil transmitir sensaciones al lector. Por el contrario, pasados unos días, las notas eran poco más que palabras hueras, casi vacías, a las que costaba mucho trabajo sacarles partido. No quería que la información del sereno dejase de ser pepitas de oro en bruto y se transformara en plomo.
Acabé de esbozar el primer borrador, pero no quedé satisfecho. Tenía que pulirlo hasta convertirlo en un texto merecedor de los honores de la imprenta, a pesar de que Segismundo no me había dado información acerca de qué había provocado en el silencio de la noche aquel desgarrador grito infantil.
A las tres de la madrugada estaba agotado tras veinte horas sin respiro, ya que hasta la cena de la víspera había sido un pulso con Crisanto. Lo peor era que no me atrevía a descabezar un sueño, pues en apenas tres horas llegaría el coche que me había anunciado don Felipe. Después de una inquieta cabezada escuché dar las cinco y decidí que lo más conveniente era despabilarme. Me lavé la cara con el agua fría de la jofaina y, sin saber cómo, vinieron a mi cabeza las palabras de mi tía —la única de la familia que acudió a despedirme— cuando salí de Reus. Eran como un grito de guerra de los reusenses para dejar claro el amor por nuestra patria chica: «Ya sabes, Fernandito, que tres son los lugares más importantes del mundo: Reus, París y Londres y en los tres, nada equiparable al carrer de Monterols».
Me vestí con levita, como si yo tuviese algún protagonismo en el duelo, y me abrigué con el gabán —utilizar mi capa nueva hubiera sido una estupidez— y la bufanda. Llené mi petaca de aguardiente y puse en el bolsillo mi cuaderno de notas y dos lápices. Estaba ya compuesto cuando en la calma de la noche escuché la llegada del carruaje. En la casa el silencio señalaba que todos dormían. Salí de mi alcoba sigilosamente, avancé por el pasillo, procurando no tropezar, y ya me disponía a abrir la puerta cuando oí un susurro a mi espalda.
—¡Que tengas suerte!
Me volví desconcertado, sin dar crédito a lo que acababa de escuchar, pensando que eran cosas de mi imaginación. En la penumbra del recibidor, donde ardía una mariposa en un cuenco lleno de aceite, apenas pude adivinar su silueta. Paloma se abrigaba con una gruesa y larga bata, y apretaba las solapas con su puño. Su melena suelta enmarcaba el óvalo de la cara y le caía sobre los hombros. Era la primera vez que me tuteaba. Me acerqué y presentí el calor de su cuerpo. Sin pensarlo, rocé con mis labios los suyos. Hecho un manojo de nervios, abandoné el recibidor con la mente turbada y el corazón desbocado. Al cerrar la puerta me volví —Paloma permanecía inmóvil— y tuve la sensación de que aquellos labios, que había rozado fugazmente, me sonreían.
Bajé la escalera fortalecido. El cansancio había desaparecido y estaba dispuesto a conquistar Madrid para ponerlo a sus pies. En la calle me recibió un frío gélido. Saludé al cochero:
—Buenos días. Supongo que don Felipe le ha indicado adónde vamos.
Devolvió el saludo llevándose dos dedos al ala de su sombrero y di por bueno su asentimiento porque apenas escuché su respuesta. Iba embozado con un capote para protegerse del frío. Tenía alzado el cuello y el sombrero calado hasta las cejas. Me acomodé y golpeé con los nudillos el cristal de la portezuela para indicarle que podíamos partir. Escuché el restallar del látigo y el chirrido de los ejes, al tiempo que me estremecía una sacudida. En el coche hacía casi tanto frío como en la calle, pero apenas lo notaba. Estaba en el cielo. Saqué mi petaca y el trago de cordial rasgó mi garganta; después encendí una cachimba y cerré los ojos para recrearme en la vivencia que Paloma acababa de regalarme en lugar de pensar que iba al encuentro de una «cita con la historia». Por la ventanilla comprobé cómo cruzábamos el Manzanares por el puente de Toledo para tomar la carretera de Extremadura.
Flotaba entre nubes recordando el mágico e inesperado momento que acababa de vivir. Traté de interpretar la presencia de Paloma, su tuteo y, sobre todo, que no hubiese rechazado mi atrevimiento de besarla en los labios. Embargado por un sentimiento que jamás había experimentado y sumergido en un mar de emociones, el trayecto que, en otras circunstancias, hubiera sido penoso, me resultó liviano. No sabía dónde estaba, salvo que íbamos por el camino de Extremadura. El lugar elegido para resolver aquella cuestión de honor no podía estar muy lejos de Madrid, aunque yo sabía poco de duelos y no tenía una idea clara de los alrededores de la capital. Pensé que podía defraudar las expectativas que don Felipe había puesto en mí al hacerme un encargo como aquel y traté de concentrarme en las circunstancias que rodeaban el duelo. Llegué a la conclusión de que la única salida digna que tenía Montpensier había sido retar a don Enrique. Si hubiera guardado silencio ante el injurioso papel, lo habrían tildado de cobarde, incapaz de defender su honor. Sin embargo, planteado el duelo, Montpensier era el perdedor. Batirse era una ilegalidad y las leyes estaban para ser cumplidas, a pesar de que los españoles nos regocijábamos de vulnerarlas. Para algunos, hacerlo era un timbre de orgullo.
Cuando el carruaje se detuvo todavía no había amanecido. Eché pie a tierra y pregunté al cochero, que era poco más que un bulto en el pescante:
—¿Este es el sitio?
—Aquí fue donde se me ordenó traerle.
—¿Dónde estamos?
—Esto es Carabanchel, señor. Ahí detrás hay un campo de tiro del ejército. —Señaló un talud cuya cresta se recortaba con el ligero resplandor que anunciaba la proximidad del amanecer—. No sabría decirle más.
Estaba claro que si había un campo de tiro… Miré a mi alrededor y sólo vi sombras que se desvanecían poco a poco en medio de un silencio tan espeso que sobrecogía. Sentí deseos de largarme y mandar al garete mi cita con la historia. Nada indicaba que allí iba a tener lugar un lance de honor y, por un momento, pensé que a don Felipe le habían mentido, pero el chirriar de unas ruedas al otro lado del talud delató una presencia.
—Aguarde aquí —ordené al cochero, quien otra vez se limitó a llevarse los dedos al ala de su sombrero. Era hombre de pocas palabras.
Trepé por la pendiente, procurando no hacer ruido, y llegué jadeante a la cresta cuando el alba ya disipaba las últimas sombras. Tendido, observé desde aquella eminencia un descampado donde los soldados hacían las prácticas de tiro. Había dos carruajes separados por medio centenar de pasos, a su alrededor se movían varias personas. Conté un total de diez; seis de ellos, probablemente los padrinos, conversaban; a la distancia que me encontraba no podía oírlos. En un par de ocasiones alguno se apartaba del grupo y comentaba algo con los que estaban junto a los carruajes. Mi curiosidad se acentuaba al no poder escuchar lo que hablaban.
Don Felipe llevaba razón: iba a ser un testigo excepcional, pero desde aquella distancia iba a serlo de una escena muda. Busqué la forma de acercarme y lo único que vi a mi alcance fue un grueso tocón, a medio camino entre los carruajes y el lugar donde yo me encontraba. Desde el tronco podía ver sin ser visto. El problema era cómo salvar los cincuenta pasos que me separaban de él sin delatar mi presencia. La única forma era reptando y no podía tardar en hacerlo: la claridad se apoderaba del lugar y el sol estaba a punto de rebasar la línea del horizonte.
Comencé a reptar sobre el suelo embarrado por la helada. Lo lamenté por mi ropa, pero eso carecía ya de importancia. Avancé penosamente, arrastrándome pegado al suelo y con la chistera en una mano. Notaba el barro pegajoso, pero me animaba comprobar que, poco a poco, me acercaba a mi objetivo. Fue un acicate que a mis oídos llegaran algunas palabras sueltas. Cuando alcancé el tronco estaba embarrado, sudoroso y tenía el pulso acelerado. El esfuerzo había merecido la pena: era un observatorio privilegiado.
Me acomodé, saqué mi petaca y di otro trago al aguardiente; luego comprobé el estado lamentable de mis ropas, posiblemente mi gabán quedaría inservible. Reconfortado al comprobar que, al menos hasta el momento, nadie había reparado en mi presencia, me adapté al parapeto que suponía el grueso tronco de lo que en otro tiempo fue una robusta encina y mi corazón se aceleró al identificar la inconfundible silueta del duque de Montpensier. Se volvió hacia donde yo estaba, como si un sexto sentido le advirtiera de mi presencia, y clavó su mirada en el improvisado refugio tras el que me ocultaba. Permanecí inmóvil. Por un instante estuve convencido de que todo mi esfuerzo había resultado vano. Los segundos, sin embargo, pasaron sin que nadie se acercara a mi escondite. Me arriesgué a asomar la cabeza y otra vez me concentré en la figura de Montpensier, que se alejó unos pasos del grupo. Miré al otro corrillo y deduje que don Enrique de Borbón era el que estaba en el centro, aunque yo no era capaz de identificarlo. Su imagen era mucho menos conocida que la del duque francés, a quien había visto en pinturas y plumillas en las que destacaban unos caídos bigotes, una mirada profunda y una incipiente calvicie que despejaba su frente. En los numerosos periódicos que sufragaba podían leerse largas crónicas laudatorias sobre sus virtudes, méritos y capacidades. Se ensalzaba su figura con abundancia de ditirambos y se afirmaba con rotundidad que era el candidato adecuado para ocupar el trono que mi paisano Prim ofrecía a miembros de otras dinastías. Había escuchado decir a don Felipe que el general se había comprometido con Napoleón III, el emperador de los franceses, a que jamás don Antonio de Orleans ocuparía el trono de España.
Vi cómo uno de los caballeros, que yo suponía los padrinos, sacaba una moneda y, tras mostrarla a los demás, la lanzó al aire para atraparla al vuelo. Era el sorteo para establecer el orden de los disparos y la posición de los duelistas. Los padrinos de Montpensier escogieron sitio y el infante don Enrique dispararía primero. A un gesto del que había lanzado la moneda se acercó un individuo que aguardaba a pocos pasos con una caja en las manos. Eran las pistolas del duelo. Tras unas comprobaciones, escuché cómo uno de los padrinos de Montpensier solicitaba a los de don Enrique una rectificación para evitar el duelo. Ante la negativa, llamaron a los duelistas. El Borbón y el Orleans cruzaron una mirada de odio, ni siquiera se saludaron. Cada cual empuñó su pistola y los padrinos deshicieron el corrillo. Había llegado la hora de la verdad.