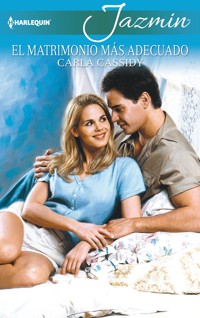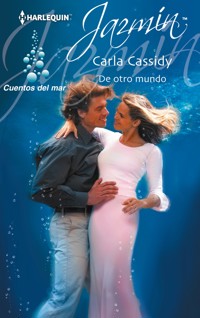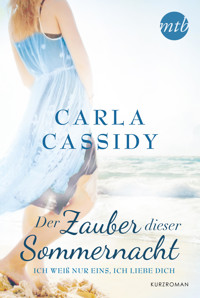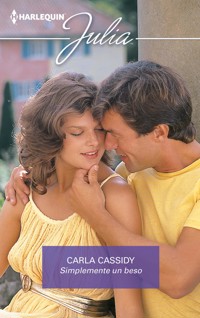
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Jack Coffey evitaba las relaciones sentimentales desde el día en que dejó de creer en el amor. Pero tropezó con un pequeño Cupido en pañales... y cayó a los pies de su preciosa mamá. Ahora, Jack tenía una pierna rota, y su corazón estaba en peligro. Todo lo que tenía que hacer era rechazar la ayuda de Marissa Criswell. Tenía que evitar caer en la tentación que llamaba a su puerta, y no dejarse acariciar la frente que le ardía de fiebre. Marissa sabía cómo aplacar a aquella fiera salvaje. Si no tuviera tantas ganas de encontrar un padre para su hijo... ¡y al marido ideal!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Carla Bracale
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Simplemente un beso, n.º 1223- marzo 2020
Título original: Just One Kiss
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1328-965-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
A QUE son monísimos? —sonrió Samantha Curell, señalando a los tres niños que jugaban en la arena.
La ayudante de Samantha, Marie, asintió.
—Mira cómo hablan. Es un lenguaje incomprensible, pero parece que estuvieran arreglando el mundo.
En realidad, Julie, Claire y Nathaniel no estaban arreglando el mundo. Lo que hacían las dos niñas era presumir de padre.
—Mi papá me llevó al cine ayer —estaba diciendo Claire, de dieciocho meses, en ese idioma que solo los niños entienden.
—¿Y qué? —replicó Julie, de veinte meses, con expresión aburrida—. Mi papá me ha comprado una muñeca nueva que me abraza cuando le aprieto la barriga.
Las dos pequeñas miraron a Nathaniel, de dos años. El niño frunció el ceño. A veces no le gustaban las chicas, especialmente las que presumían porque tenían un papá.
Nathaniel se puso a jugar con su camión, intentando aparentar que no le interesaba el tema.
—Mi papá es tan fuerte que cuando me sube en brazos, puedo tocar el techo —siguió Claire.
—Pues mi padre es policía y detiene a gente mala, así que es más fuerte —replicó Julie, que no quería dejarse ganar.
Incapaz de aguantar más, Nathaniel dejó a un lado su camión.
—Pues yo voy a conseguir un papá y va a ser el mejor del mundo.
Claire rio, sus preciosos ojos azules mostrando incredulidad. Y en ese momento, Nathaniel decidió que cuando se casara con una chica, tendría los ojos marrones.
—¿Y cómo vas a conseguir un papá?
—En las vacaciones. Mi mamá va a llevarme de vacaciones mañana y cuando vuelva, voy a tener un papá.
—¿Y cómo vas a hacer eso? —preguntó Julie.
—No lo sé, pero ya se me ocurrirá algo.
—Lo creeré cuando lo vea —replicó Claire, levantando la diminuta nariz.
—Pues ya lo verás. Va a ser el mejor papá de todos —insistió Nathaniel. Un segundo después se volvió, al escuchar la voz de su madre.
Marissa Criswell estaba hablando con la señorita Samantha.
Hablaban en el lenguaje de los mayores y Nathaniel no entendía las palabras. Como los adultos no entendían cuando él hablaba con sus amiguitos.
—Tengo que irme —dijo el niño, levantándose—. Nos veremos cuando vuelva de vacaciones y entonces os presentaré a mi papá.
Nathaniel corrió hacia su madre, que abrió los brazos para recibirlo.
—Hola, cariño. ¿Te has portado bien?
Nathaniel se apretó contra su mamá, que siempre olía muy bien.
—Ha sido muy bueno —sonrió la señorita Samantha.
—Nos veremos a la vuelta de vacaciones —se despidió Marissa.
—Que lo paséis muy bien. Adiós, renacuajo. Que lo pases bien en la playa.
El niño le dijo adiós con la manita.
Cuando Marissa lo llevaba hacia el coche, aparcado frente a la guardería, Nathaniel enredó los brazos alrededor de su cuello.
Su madre no tenía ni idea de lo que había planeado, pero un niño no debía crecer sin un padre. De una forma o de otra, iba a conseguir uno. Y si él conseguía un papá, su madre tendría un marido… le gustase o no.
La emoción hizo que se moviera, nervioso, mientras Marissa lo colocaba en la sillita del coche.
Nathaniel tenía una misión… y esa misión era conseguir un papá.
Capítulo 1
PECAMINOSO.
Vergonzante.
Esas dos palabras pasaron por la mente de Marissa Criswell mientras se estiraba lánguidamente sobre la toalla en la playa de Mason Bridge, Florida, a últimos del mes de junio. Tres gloriosas semanas de sol y arena.
Tres gloriosas semanas sin dar ni golpe.
Marissa abrió un ojo para vigilar a su hijo. Nathaniel estaba sentado a sus pies, haciendo montoncitos de arena. Su pelo rubio brillaba bajo el sol y sus diminutas facciones estaban ensombrecidas por la concentración.
El corazón de Marissa se hinchó al mirar al niño y levantó los ojos al cielo para dar gracias por aquellas vacaciones que le había regalado su abuela. Tres semanas de vacaciones con su hijo. Nada de hospital, nada de guardería…
En la distancia, podía ver las olas y a la gente colocando sombrillas y toallas sobre la arena, entre el mar y el sitio en el que estaba tumbada con el niño. Era temprano, pero la playa pronto se llenaría de bañistas.
Marissa dejó caer la cabeza y suspiró de nuevo. Aquellas eran sus primeras vacaciones en mucho tiempo. Incluso cuando estaba embarazada, había trabajado hasta un día antes de dar a luz y volvió al hospital dos semanas después del nacimiento del niño.
Pero su abuela había querido darle una sorpresa. Sin decirle nada, compró los billetes de avión, reservó la habitación en el hotel y después le presentó el asunto como un hecho consumado. Era el mejor regalo que le habían hecho en toda su vida.
Marissa se dio cuenta entonces de que Nathaniel había dejado de echarle arena en los pies y se incorporó, inquieta.
—¡Nathaniel! Ven aquí, cielo —llamó a su hijo, que estaba a unos diez metros de ella. Pero el niño no le hizo caso y siguió caminando, para dejarse caer en la arena unos metros más adelante—. ¡Nathaniel!
En ese momento, Marissa vio a un hombre corriendo por la playa. Corría tan rápido y tan concentrado que no parecía haber visto al niño que estaba en su camino.
El grito de Marissa rompió el aire tranquilo de la mañana. El corredor vio a Nathaniel y en el último segundo intentó apartarse, pero la maniobra falló cuando el niño se levantó y pareció dirigirse directamente hacia sus piernas.
El hombre cayó al suelo. Marissa escuchó un sonido, como el de un hueso al partirse, y después un grito de dolor.
—Dios mío —murmuró, corriendo hacia el hombre que estaba tendido en el suelo con la pierna derecha colocada en un ángulo imposible. Un ángulo que, según su experiencia, evidenciaba una fractura—. Que alguien llame a una ambulancia —gritó a la gente que miraba, antes de inclinarse hacia el herido—. No se mueva. Enseguida llegará un médico.
Los ojos del hombre eran de un azul muy claro en contraste con su piel bronceada. No se había afeitado y una sombra oscura cubría sus facciones, dándole un aspecto formidable. Marissa no sabía si era dolor o furia lo que brillaba en aquellos ojos, haciendo que el azul pareciera casi de hielo.
—Ese niño ha intentado matarme —dijo el hombre, entre dientes.
Estaba furioso, pensó Marissa. Muy furioso.
—Lo siento mucho —murmuró, observando su mano derecha, que empezaba a hincharse. Al caer, había colocado la mano en mala posición y sospechaba que debía tener también un par de dedos rotos, además del hueso de la pierna.
Se sentía responsable. Era culpa suya. Debería haber estado vigilando a Nathaniel con más atención.
—No se puede imaginar cuánto lo siento —añadió, compungida.
—¿Qué es lo que siente? —preguntó él, haciendo un gesto de dolor.
—Es mi hijo.
—¿Y cómo se llama, «Terminator»?
Marissa se arrodilló frente a él y cuando el hombre lanzó un gemido de dolor, se dio cuenta de que había apoyado la rodilla en su mano sana.
—Lo siento.
Cuando intentó mover la rodilla, nerviosa, lo golpeó en las costillas sin querer.
—Por favor, señora, apártese antes de que me mate.
No pudieron seguir hablando porque una ambulancia apareció en la playa en ese momento. Unos segundos después, los enfermeros colocaban al hombre en una camilla.
Marissa guardó sus cosas a toda prisa y siguió a la ambulancia en el coche que había alquilado para las vacaciones.
—No puedo creer que haya pasado esto —murmuraba para sí misma mientras seguía al vehículo.
¿Cómo era posible que la mañana hubiera empezado tan bien y, de repente, todo se hubiera estropeado de esa forma?
Nathaniel parecía completamente ajeno al caos que él mismo había organizado. El niño hablaba consigo mismo, en ese lenguaje incomprensible suyo, sonriendo como si le divirtiera todo aquello.
Pero Marissa no se estaba divirtiendo. Estaba aterrada. ¿Y si era algo peor que una pierna rota? Aunque una pierna rota ya era suficientemente horrible. ¿Y si aquel hombre decidía demandarla? Si quisiera, podría dejarla en la ruina.
Marissa sonrió al pensar aquello. Ella no tenía nada, de modo que la ruina no sería tan horrible. En su cuenta corriente no había más de doscientos dólares, la casa en la que vivía era alquilada y tendría suerte si su viejo cacharro aguantaba cien kilómetros más.
La sonrisa desapareció de sus labios cuando pensó en el hombre de los ojos azules. ¿Y si era un corredor profesional de maratón? Sería imposible que siguiera entrenando con una escayola en la pierna.
O quizá era un bailarín que trabajaba en uno de los muchos locales nocturnos de la zona. Podría serlo perfectamente, a juzgar por su aspecto físico.
Con una pierna y varios dedos rotos, hiciera lo que hiciera para ganarse la vida, sería un grave problema. Estaría incapacitado durante meses.
Si ella hubiera estado vigilando a Nathaniel… si no hubiera cerrado los ojos durante unos segundos…
Poco después, la ambulancia se dirigía hacia la zona de urgencias y Marissa buscó aparcamiento. Antes de entrar en el hospital, se puso un pareo sobre el biquini y sacó a Nathaniel de su sillita.
Cuando entró en urgencias, los enfermeros habían sentado al hombre en una silla de ruedas y lo empujaban hacia la consulta.
Curiosamente, la sala de espera estaba vacía. Con Nathaniel en brazos, Marissa se dejó caer sobre una silla. No sabía bien qué iba a hacer allí, pero tenía que asegurarse de que el hombre estaba bien y quería disculparse de nuevo por el accidente.
Quizá debería ofrecerse a pagar los gastos de hospital. Su corazón se encogió al pensarlo. Si la factura era muy elevada, tendría que pedir dinero prestado. Y no quería tener que pedírselo a su abuela, que había sido más que generosa regalándole aquellas vacaciones.
Marissa se pasó la mano por los cortos rizos dorados, intentando no pensar en eso. Como madre soltera, el dinero siempre era un problema para ella.
Angustiada, apretó a Nathaniel entre sus brazos, intentando convencerse a sí misma de que encontraría la forma de solucionar la situación para quedar bien con el hombre al que, por accidente, su hijo había hecho tropezar.
Jack Coffey hizo una mueca de dolor cuando el doctor Edmund Hall empezó a escayolar los cuatro dedos rotos de la mano derecha. Su pierna ya estaba escayolada hasta el muslo.
No podía creer que le hubiera pasado aquello. Como siempre, el destino le había dado una patada en el trasero. Debería estar acostumbrado.
—¿Vas a contarme cómo te has hecho esto? —preguntó Edmund.
—No te lo creerías —contestó Jack.
—Te sorprendería lo que estoy dispuesto a creer —rio Edmund. Los dos hombres eran buenos amigos—. Deja que lo adivine. Estabas vigilando a la esposa perversa de algún cliente y ella te dio una paliza con el bolso.
—Qué va —rio Jack.
—Vale. Entonces, estabas borracho y no te acordaste de los escalones que hay en el porche de tu casa.
—Yo no me emborracho —replicó Jack, ofendido.
Edmund hizo un gesto de incredulidad.
—Dirás que nunca estás sobrio del todo.
—No tienes ni idea —protestó Jack, irritado—. Llevo un año sin probar el alcohol. Y ya que tienes tanto interés, te diré que estaba corriendo por la playa cuando un niño me agarró la pierna. Me caí, apoyé mal la mano y aquí estoy.
—¿Cuántos años tenía el niño?
Jack se encogió de hombros y después hizo una mueca de sufrimiento. Le dolía todo el cuerpo.
—Era un niño mayor… como de cinco o seis años —contestó. Después de decirlo, se puso colorado. No podía contarle a Edmund que el niño era tan pequeño como un cacahuete—. ¿Has terminado?
El médico asintió.
—¿Quieres que te recete algún analgésico?
—No.
—Jack, no te hagas el fuerte. Va a dolerte.
—No pasa nada.
—Eres muy cabezota, Jack Coffey —suspiró su amigo—. Te he puesto una escayola con la que podrás caminar, pero tendrás que usar muletas durante unos días. Voy a buscarlas.
Cuando Edmund salió de la consulta, Jack se quedó mirando la escayola. Estupendo. Aquello era simplemente estupendo. Justo cuando tenía más casos que nunca en toda su vida como detective privado. ¿Cómo iba a poder vigilar a nadie con aquella enorme cosa blanca en la pierna?
El accidente había sido muy raro. Jack podría jurar que el niño se le había echado encima, como si quisiera tirarlo al suelo.
El rostro de la madre del niño apareció en su mente entonces. Un par de asustados ojos verdes, una nube de rizos rubios y un cuerpo esbelto con un biquini azul… era como un ángel. Con un hijo que era un demonio, pensó, irritado.
—Aquí están —dijo Edmund, entrando de nuevo con un par de muletas en la mano—. ¿Quieres que te enseñe a usarlas?
—Supongo que puedo imaginármelo —replicó Jack, sarcástico. Usar unas muletas no podía ser tan difícil.
—Necesitarás ayuda durante unos días. Es difícil moverse con una pierna rota. Y con una sola mano te va a resultar más difícil aún. ¿María sigue limpiando tu casa?
—Sí. ¿Por qué?
Los dos hombres salieron de la consulta. Jack, caminando con dificultad mientras intentaba acostumbrarse a las muletas.
—Podrías pedirle que se quedara unos días, hasta que puedas manejarte solo.
—De eso nada. María cree que soy el demonio reencarnado y solo me limpia la casa porque le pago un dineral. Además, no me cae bien.
Edmund soltó una carcajada.
—A ti nadie te cae bien, Jack. Bueno, tengo que irme. Pide cita en mi consulta dentro de un par de días para que pueda echarte un vistazo —se despidió, dándole un golpecito en la espalda.
Jack lo observó alejarse. El dolor en su pierna aumentaba cada minuto. Suspirando, se apoyó en las muletas y se dirigió hacia la puerta del pasillo, que tuvo que abrir con el hombro, mascullando varias palabrotas.
Al otro lado de la puerta estaban la mujer y el niño de la playa. Ella se levantó al verlo y el crío empezó a dar palmas, tan contento.
—¿Qué está haciendo aquí?
Como si no hubieran hecho ya suficiente. El niño lo había tirado al suelo y después su madre se había lanzado sobre él para rematarlo.
—No sabe cómo siento lo que ha pasado. Me gustaría poder hacer algo por usted… pagar los gastos del hospital, por ejemplo.
—No hace falta. Tengo un seguro —murmuró Jack, irritado.
Además, ella no tenía aspecto de poder pagar nada. Sus sandalias parecían muy usadas y el pareo que llevaba sobre el biquini había perdido el color, seguramente tras multitud de lavados.
No era la típica turista que iba a Florida a pasear por la playa con biquinis de diseño y que cenaba en los mejores restaurantes, con joyas que podrían dar de comer a una familia entera.
Jack era investigador privado y, por costumbre, la examinó con ojo profesional. Pero cuando la miró como hombre, se percató de que su pelo parecía tan suave como la seda y que los rizos dorados rodeaban su cara como un halo. Era muy guapa y el pareo no podía disimular sus curvas.
Jack sintió un extraño calor en el estómago. Y eso lo irritaba. En aquel momento, todo lo irritaba.
—Tiene que haber algo que pueda hacer por usted, señor Coffey.
—¿Cómo sabe mi nombre?
—Me lo dijo una de las enfermeras —contestó ella, incómoda—. Me siento responsable del accidente. Tiene que dejarme hacer algo para reparar el daño.
—Mire, señora, ya no puede hacer nada. Si hubiera estado vigilando a su hijo, esto no habría ocurrido —replicó Jack, dando un par de pasos hacia la puerta.
Marissa se adelantó e intentó abrirla, pero con tan mala suerte que lo golpeó en la pierna sana.
—Ay, perdone —murmuró, horrorizada.
Jack miró al cielo, exasperado.
—Tengo que pasar un millón de informes al ordenador, lo cual es estupendo considerando que solo tengo cinco dedos sanos. Estoy intentando resolver casos que me exigen ir de un lado a otro y no hay nada que usted pueda hacer para solucionarlo, a menos que ocurra un milagro.
Cada palabra salía de su boca como una bala.
—Yo sé usar un ordenador.
Él se volvió para mirarla.
—Pues me alegro por usted.
—Podría escribir esos informes.
Marissa se colocó a su lado, con el niño de la mano. Olía bien, a flores. Y él sintió de nuevo aquel calor en el estómago.
—No, gracias. Seguramente se cargaría mi ordenador.
—¿Cómo va a llegar a su casa?
La pregunta hizo que Jack se quedase parado. Había ido corriendo a la playa desde su casa, pero en aquellas circunstancias no había forma de volver andando.
—Llamaré a un taxi.
—Yo tengo el coche aquí mismo y me gustaría llevarlo a casa si no le importa. Por favor, deje que al menos haga eso por usted.
Jack estaba demasiado cansado y dolorido como para discutir. Lo único que deseaba hacer era llegar a su casa y tumbarse en la cama.
—Muy bien —dijo por fin. Después, miró al niño con el ceño fruncido—. Siempre que mantenga a ese pequeño monstruo lejos de mí.
Ella apretó la manita del niño, con expresión airada.
—No es ningún monstruo. Es un niño muy bueno.
—Sí, eso solían decir de Jack, El Destripador —replicó él, irónico.
La joven se puso colorada, pero no replicó.
—Mi coche está en el aparcamiento. Espéreme aquí un momento.
Jack asintió y se apoyó en la pared del edificio, preguntándose si aquella chica podría llevarlo a casa sin que ocurriera una catástrofe.
No sabía por qué, pero tenía el presentimiento de que algo terrible iba a pasar.
Capítulo 2
MARISSA tardó dos minutos en hacer sitio para Jack en el coche. Después de colocar la bolsa de los pañales a los pies de Nathaniel, echó el asiento del pasajero tan atrás como le fue posible para que pudiera sentarse con la pierna estirada. Jack Coffey era un hombre alto que necesitaba mucho espacio.
Un momento después, salía del aparcamiento y paraba frente a la puerta del hospital. Marissa saltó del coche para ayudarlo, pero él la detuvo con un gesto.
—No hace falta. Prefiero entrar en el coche sin su ayuda. Es más seguro.
Jack se dejó caer en el asiento, haciendo un gesto de dolor mientras metía la pierna.
—¿Se encuentra bien? —preguntó Marissa, intranquila. Incluso con aquella expresión de enfado, Jack Coffey era un hombre guapísimo. Su aroma llenaba el interior del coche, un aroma muy masculino que era a la vez atractivo e inquietante.