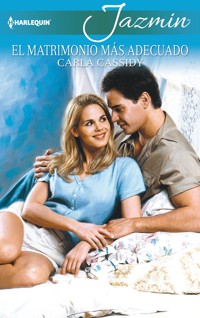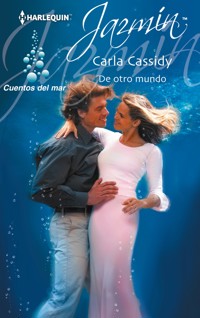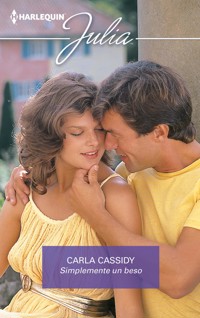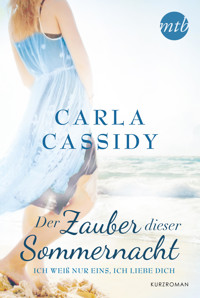2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Ellos habían anhelado su noche de bodas, pero nunca llegó. Cinco años después, Sherry Boyd seguía siendo virgen, pero, a juzgar por las apariencias, Clint Graham, su antiguo prometido, no lo era. Y el irresistible comisario le pedía a ella, precisamente a ella, que lo ayudara a cuidar de la preciosa niña que alguien había abandonado en su puerta. Sherry había guardado bajo llave los agridulces recuerdos de Clint junto a su anillo de compromiso. Pero allí estaban de nuevo... y allí estaba ella, en la puerta de su casa, tomando a la niña en brazos, y su corazón latiendo como solía hacerlo años atrás...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2000 Carla Bracale
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un amor sin futuro, n.º 1158 - enero 2020
Título original: Waiting for the Wedding
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-070-1
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
LO ÚLTIMO que el comisario Clint Graham esperaba aquella mañana de abril era encontrar un recién nacido en la puerta de su casa. Pero allí estaba, envuelto en una manta rosa, sobre el asiento de seguridad de un coche. A su lado, en el porche, una bolsa con pañales
Clint miró alrededor. La luz del amanecer iluminaba la pequeña ciudad de Armordale, Kansas, con un precioso color dorado.
Clint sabía que no podía ser de ninguno de sus vecinos y, durante unos minutos, buscó entre los arbustos alguna pista de la persona que había abandonado a la criatura.
Pero no encontró nada. Ni coches aparcados, ni extraños merodeando entre las sombras. Nada parecía diferente de cualquier otro día. Excepto que había un bebé, una niña seguramente por la mantita rosa, abandonada en el porche de su casa.
Sin saber qué hacer, Clint tomó la silla y la llevó a la cocina. Después de dejarla sobre la mesa, se quedó mirando a la criatura, que dormía tranquilamente.
Tenía el pelo rubio, las mejillas regordetas y una boquita como un capullo de flor. No tenía ni idea de quién era, ni la edad que tenía o por qué la habían abandonado en la puerta de su casa.
Entonces vio un papel escondido en el embozo de la manta. Lo tomó con cuidado para no despertarla y empezó a leer:
Nunca te he pedido nada desde que nació Kathryn. Nunca te he pedido que seas un marido o un padre, pero ahora necesito tu ayuda. Estoy en peligro y tengo que desaparecer durante un par de semanas. Por favor, cuida de ella. Cuando las cosas se solucionen, volveré por la niña y desapareceremos de tu vida.
La nota no estaba firmada y el corazón de Clint dio un vuelco.
Por un momento, toda clase de locas ideas se agolparon en su cabeza.
No podía ser. Habría oído algo. Alguien se lo habría dicho. De alguna forma, lo habría sabido… Clint dejó a un lado aquellos pensamientos para concentrarse de nuevo en la nota.
Estaba escrita en papel blanco y no tenía ni idea de quién podía ser la autora. La nota decía que, quien fuera, estaba en peligro. ¿La madre habría dejado a la niña en su casa porque era el comisario de Armordale? Antes de que pudiera llegar a ninguna conclusión, escuchó unos golpes en la puerta.
Clint no quería despertar a la niña y, cuando abrió la puerta, se puso un dedo en los labios.
–¿Qué pasa? –susurró Andy Lipkin, el ayudante de Clint, con dos tazas de café en la mano.
Era una rutina para los dos hombres ir juntos a la comisaría. Andy compraba el café por las mañanas y Clint compraba los refrescos por la tarde, cuando volvían a casa.
–Sígueme y no levantes la voz –dijo Clint, indicándole que lo siguiera. Andy se quedó parado en la puerta de la cocina al ver a la niña sobre la mesa.
–¿Qué es eso?
–A mí me parece una niña –contestó Clint, irónico–. La dejaron en mi puerta hace un rato –añadió, dándole a Andy la nota que había encontrado en la manta.
Andy echó un vistazo y después se la devolvió.
–¿Sabes quién es?
–No tengo ni idea.
–¿Y qué vas a hacer?
–No lo sé –contestó Clint, pensativo–. Ve a la oficina, Andy. Yo me quedaré aquí hasta que decida que debo hacer.
Andy le dio su café y, juntos, de puntillas, salieron de la cocina.
–¿Vas a llamar al departamento de Servicios Sociales de Kansas? –preguntó su ayudante.
Clint frunció el ceño, pensando en aquella pequeñina en manos de los fríos empleados de Servicios Sociales. Si la entregaba al departamento, era muy posible que la madre de Kathryn no pudiera recuperarla nunca. Hasta que supiera su identidad y las circunstancias del abandono, tendría que ser cuidadoso con su decisión ya que podría tener graves repercusiones para la pequeña.
–Me gustaría saber qué está pasando aquí antes de llamarlos. Esta es una ciudad pequeña y todo el mundo lo sabe todo sobre los demás. Quizá alguien sepa quien es esta niña.
–Muy bien. Me voy –dijo Andy, abriendo la puerta–. Entonces, ¿si alguien llama preguntando por ti, qué les digo? ¿Que estás haciendo de niñera? –sonrió su ayudante.
–Si le dices eso a alguien, te corto la lengua. Y ahora, vete –rio Clint–. Te llamaré más tarde.
Clint volvió después a la cocina y de nuevo se quedó mirando a la niña.
¿Quién sería? ¿Kathryn qué? ¿Dónde estaba su madre? ¿En qué clase de peligro podría estar para haber dejado abandonada a su hija?
Él no podía hacer de niñera durante dos semanas. Pero, si no iba a llamar al departamento de Servicios Sociales, tendría que hacer algo.
Sherry. En cuanto pensó en ella, se sintió aliviado. Ella lo ayudaría. Después de todo, era su mejor amiga.
Sin pensar más, se acercó al teléfono y marcó un número.
Al otro lado del hilo, alguien contestó con voz soñolienta.
–¿Te he despertado?
–¿Qué hora es? –preguntó Sherry. Clint podía oír el roce de las sábanas–. ¡Clint Graham, cómo te atreves a despertarme a las siete de la mañana! Anoche me acosté a las tres.
–Sabes que no te llamaría si no fuera algo muy importante.
De nuevo, escuchó el roce de las sábanas y en su mente se formó la imagen de Sherry. El cabello rubio despeinado y cayéndole sobre los hombros. Las mejillas, dulcemente arreboladas. Los vívidos ojos verdes adormilados… ojos de cama.
–¿Clint? –la voz de Sherry parecía irritada, como si hubiera dicho su nombre más de una vez.
Él sacudió la cabeza, para apartar aquella imagen de su mente. ¿De dónde había salido? Sherry ya no llevaba el pelo largo y él nunca la había visto en la cama. Había dejado de tener esas fantasías mucho tiempo atrás.
–Estoy aquí.
–Te he preguntado qué es tan importante como para despertarme a las siete de la mañana.
–Para la mayoría de la gente, las siete es una hora muy razonable, Sherry.
–Si en los próximos diez segundos no me dices para qué has llamado, cuelgo el teléfono.
Clint sabía por su tono de voz que lo decía en serio.
–Tengo un problema. ¿Puedes venir a mi casa?
–¿Clint? ¿Te encuentras bien? –preguntó su amiga, con tono preocupado–. ¿No estarás enfermo?
–No estoy enfermo y no quiero hablar de esto por teléfono. Vamos, te invito a desayunar.
–Aquí pasa algo raro –dijo Sherry–. La última vez que me invitaste a desayunar, me pediste que te planchara «un par» de cosas.
Clint soltó una carcajada y después se puso la mano en la boca, pensando que habría despertado a la niña.
–Estaba enfermo –murmuró–. Y no me había dado cuenta de que había tantas cosas que planchar. Pero te prometo que esta vez no quiero hacerte trabajar.
–Vale… estaré allí en media hora –asintió ella por fin, antes de colgar.
Clint suspiró, aliviado. Sherry lo ayudaría a decidir qué tenía que hacer, pensaba, sin poder borrar de su mente la imagen de ella en la cama.
Era raro. Cinco años atrás, había creído que Sherry era la mujer con la que pasaría el resto de su vida, que se casarían, tendrían una familia y vivirían felices para siempre. Era curioso que, cuando las cosas no habían funcionado como esperaban, hubieran dejado el amor atrás pero siguieran siendo amigos.
Quedaba poco de la Sherry que había amado años atrás. Ella había cambiado por completo y esa transformación había empezado el día que descubrió que nunca podría tener hijos.
Clint miró a la niña. Quizá llamar a Sherry no había sido tan buena idea, pensaba. Como si estuviera de acuerdo, la pequeña abrió los ojos en ese momento y miró a su alrededor. Parecía darse cuenta de que no estaba en su casa y, mirando a Clint con ojitos de miedo, se puso a llorar.
Sherry Boyd se duchó a toda prisa, se vistió y subió a su coche para ir a casa de Clint.
Mientras conducía, trataba de imaginar qué sería tan urgente como para pedirle que fuera a su casa a las siete de la mañana.
Había trabajado hasta las tres de la madrugada y su cuerpo sentía los efectos de la falta de sueño. Le escocían los ojos y le dolían los pies después de estar de pie tantas horas en el bar.
–Espero que tengas un problema de verdad, comisario Graham –musitó para ella misma cuando llegaba a la casa.
Clint y ella habían vivido en el mismo bloque de apartamentos durante cuatro años, hasta que él se había mudado a aquella casa unos meses atrás.
Era una casa agradable, con persianas de madera adornando las ventanas. Las flores habían empezado a brotar, dándole una nota de color al pequeño jardín en la parte delantera.
Sherry escuchó el llanto de un niño cuando abrió la puerta de su coche y se quedó parada. Era como si la golpeara un viento que parecía no llegar de ninguna parte. Era el viento de su desolación, el grito de angustia por lo que nunca sería.
El sonido no podía llegar de la casa de Clint, se decía. Probablemente algún matrimonio vecino tendría un niño.
Pero cuando llegó al porche, se dio cuenta de que el llanto llegaba de dentro.
–¿Clint? –lo llamó, sorprendida.
Clint abrió la puerta con una llorosa niña en los brazos.
–Gracias a Dios que has venido –murmuró.
Durante unos segundos, Sherry se quedó mirándolo, intentando entender qué estaba pasando.
Era difícil decir qué aspecto tenía el niño porque lo único que podía ver eran unos ojitos cerrados y una carita roja como un tomate.
–¿Qué significa esto? –preguntó, sin moverse, negándose a alargar los brazos para tomar a la niña, aunque sospechaba que eso era precisamente lo que Clint quería que hiciera.
Durante cinco años, Sherry había intentado no relacionarse con niños. Incluso había dejado su trabajo como profesora y trabajaba como camarera en uno de los bares más populares de la ciudad. Elegía cuidadosamente a sus amigas, normalmente mujeres sin niños o con hijos mayores.
–No consigo que deje de llorar –dijo Clint, angustiado. Mientras hablaba, intentaba acunar a la niña. Arriba y abajo, arriba y abajo, el movimiento hacía que Sherry se sintiera mareada, probablemente igual que la criatura.
–¿Tiene mojado el pañal? –preguntó, sin dar un paso.
–No lo sé –dijo Clint, levantando la voz para que Sherry pudiera escucharlo por encima de los gritos de la pequeña.
Sherry no podía soportarlo más y, suspirando, tomó a la niña en sus brazos. Los sollozos de la pequeña se calmaron inmediatamente y apoyó la cabecita sobre su pecho, como si el simple hecho de estar en brazos de una mujer la tranquilizara.
Sherry tenía que hacer un esfuerzo para no gritar, para no echarle en cara a Clint lo que acababa de hacerle. ¡Cómo se atrevía! ¡Cómo se atrevía a llamarla para que lo ayudara con una niña pequeña!
Él, mejor que nadie, sabía el tormento que había sufrido al descubrir que nunca podría tener hijos, que nunca llevaría un hijo dentro de ella.
–Aquí hay una bolsa con pañales –dijo Clint, entrando en la soleada cocina.
–¿Vas a decirme qué está pasando? –preguntó Sherry.
–Se llama Kathryn. Pero eso es lo único que sé –explicó él–. Si la tienes en brazos cinco minutos, prepararé el desayuno.
–No tengo hambre –replicó Sherry–. ¿Cómo que es lo único que sabes?
–Alguien la dejó en mi puerta esta mañana.
–¿La encontraste en tu puerta? –repitió ella, incrédula. Cuando miró a la niña, vio los ojitos más azules que había visto nunca y su corazón dio un vuelco.
No quería estar allí. No quería tener aquella cosita en los brazos. Solo servía para recordarle su tormento y sus sueños rotos.
Clint se pasó una mano por el pelo.
–La niña estaba en la puerta de mi casa esta mañana, sentada en esa silla de coche. Había una nota escondida en la manta –explicó, señalando el papel.
Sherry leyó la nota y después, se volvió hacia Clint.
–¿La niña es tuya? –preguntó. Durante algunos segundos, la pregunta quedó en el aire.
Clint se había puesto pálido.
–No lo sé –contestó.
–Pues será mejor que empieces a pensar –dijo Sherry, intentando luchar contra el desasosiego que aquel pedazo de papel le había causado. Ella quería que Clint tuviera hijos, por eso había roto su compromiso con él.
–Es difícil saberlo. No sé qué tiempo tiene Kathryn –replicó él.
–Yo diría que unos seis meses –observó Sherry, mientras colocaba a la niña sobre la mesa para cambiarle el pañal–. ¿Con quién estabas saliendo hace quince meses?
Clint se dirigió a la ventana y se quedó pensativo unos segundos.
–Tiene que ser Candy –dijo por fin.
Sherry hizo una mueca. La sexy divorciada de Kansas. Sherry había odiado a aquella atractiva y coqueta mujer nada más verla.
–La nota dice que está en peligro y, si es Candy, no me extrañaría nada. Probablemente la persigue alguna mujer con cuyo marido se ha estado acostando.
Clint no pudo evitar una carcajada.
–Nunca te gustó Candy, ¿verdad?
–¿Gustarme? Era una devoradora de hombres y tú fuiste su primer plato –rio ella, irónica, terminando de cambiar el pañal.
–En realidad, estamos especulando –dijo Clint, sin dejar de mirar a Kathryn–. Es posible que la madre haya decidido dejarla en mi casa porque soy el comisario de Armordale, no porque sea su padre.
Sherry extendió la manta en el suelo y, cuando colocó allí a la niña, Kathryn se puso a gatear, aparentemente encantada.
Sherry deseaba marcharse de allí, deseaba apartarse de aquella criatura desvalida.
–Bueno, ha dejado de llorar y lleva un pañal limpio. A partir de ahora, es asunto tuyo, comisario –dijo, saliendo de la cocina.
–¡Sherry, espera! –la llamó Clint. En su voz había una nota de pánico–. Tengo que pedirte un favor.
–Sea lo que sea, la respuesta es no. Aunque me invitaras a desayunar todos los días de tu vida, la respuesta seguiría siendo no.
–Sherry, por favor, espera un momento. Escúchame –la llamó él. Pero Sherry no quiso escucharlo y salió de la casa a toda prisa. Sabía exactamente lo que Clint iba a pedirle. Acababa de sentarse frente al volante cuando él llegó a su lado con la niña en brazos, llorando de nuevo–. Sherry, necesito que alguien me ayude hasta que sepa qué está pasando. Necesito que pidas unos días libres en el bar y te quedes en mi casa cuidando de Kathryn.
–Estás loco. Yo no sé nada sobre niños pequeños –dijo ella, intentando esconder su amargura.
–Sabías cómo cambiar un pañal. Y supongo que también sabrás darle de comer. ¿Qué más hay que saber? –Sherry no decía nada–. Te pagaré… la cantidad que tú digas. Sherry, estoy desesperado. No puedo quedarme en casa y dejar a esta ciudad sin comisario –suplicó. Sherry hubiera deseado decirle que ese era su problema, hubiera deseado arrancar el coche y escapar de allí, pero no lo hizo–. Sherry, por favor – volvió a rogar Clint, metiendo la cabeza por la ventanilla. Estaba tan cerca que podía ver los reflejos plateados que daban a sus ojos azules aquel brillo tan especial–. Si te importo aunque sea un poco, hazme este favor. Si la niña es… mía, tú eres la única en la que confío para cuidar de ella.
La angustia en los ojos del hombre conmovió una parte de su corazón que ella había creído muerta mucho tiempo atrás y Sherry recordó entonces demasiados momentos del pasado, demasiados sueños que nunca se harían realidad.
Sabía bien qué intentaba hacer Clint. No solo estaba apelando a su amistad, sino al amor que una vez habían sentido el uno por el otro.
Y en ese instante, Sherry pensó que lo odiaba un poquito por conocerla tan bien como para manipular sus emociones.
–Por favor, Sherry –insistió él suavemente–. No sabes cuánto significa para mí. Nunca te he pedido nada.
–Tú, precisamente tú, deberías saber lo que me estás pidiendo. Deberías saber que no puedo hacerlo, Clint. Lo siento.
Sin esperar respuesta, Sherry arrancó el coche y se perdió al final de la calle.