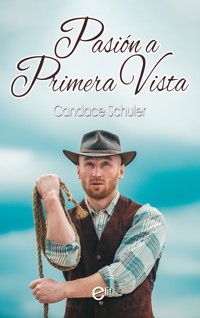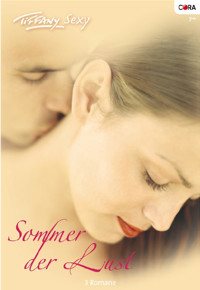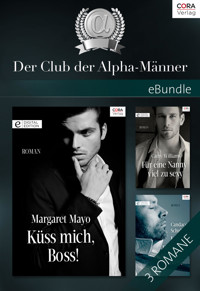3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
El fabuloso encuentro de un espíritu libre como Zoe Moon y el conservador y controlado hombre que la iba a ayudar a seguir adelante con su negocio prometía hacer saltar chispas... Reed Sullivan no comprendía muy bien qué le había ocurrido nada más ver a Zoe; que, por cierto, se había aliado con su abuela con la idea de hacerle perder un poco de su acostumbrado autocontrol. Pero no iba a ser necesario demasiado esfuerzo porque la mera presencia de Zoe era suficiente para derretirlo...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Candace Schuler
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Solo negocios, n.º 84 - agosto 2018
Título original: Uninhibited
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-9188-865-9
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Publicidad
1
Reed Sullivan subía la espaciosa escalera de la mansión de su bisabuela en Beacon Hill casi con la misma emoción que la primera vez que la anciana lo invitó a tomar el té.
Aquel ritual semanal había empezado siendo una lección de buenos modales, una prolongación del suplicio de los miércoles por la tarde en la Academia de Baile para Jóvenes, Damas y Caballeros de la señorita Margaret. A los ochos años, Moira Sullivan le pareció una mujer muy anciana, con su pelo blanco como la nieve recogido en un moño sobre la cabeza y sus elegantes trajes de Chanel. Al principio, se mostró apocado e incómodo, dolorosamente consciente de que de él se esperaba que hiciera gala de sus mejores modales, y ansioso porque aquella ordalía pasara cuanto antes.
La primera vez que lo invitó a tomar el té, su bisabuela lo animó gentilmente a hartarse de pasteles, sin reparar en que aquello le arruinaría la cena, y durante todo el tiempo que duró su visita no dejó de alentarlo para que se librara del azoramiento que sentía en las clases de baile, cuando tenía que abrazar a una chica para bailar el vals delante de sus bulliciosos amigos. Y, luego, levantó una esquina de la alfombra Aubusson que cubría el reluciente suelo del salón, apoyó las rodillas en una pequeño cojín de punto y lo venció en una partida de canicas muy reñida. Reed perdió aquel día su preciada canica de la India, por la que había dado dos bolas americanas y una canica transparente de color azul.
Desde entonces, las visitas a su bisabuela se convirtieron para él si no en el acontecimiento de la semana, sí en una ocasión que esperaban con ansiedad, aunque fuera solamente porque le ofrecían la oportunidad de recobrar su preciada canica india. Incluso durante su adolescencia, cuando las chicas y los coches eran el foco de su existencia y las canicas pasaron a ocupar un rincón remoto de su mente, Reed siguió encontrando tiempo para visitar a su bisabuela. En los casi veinte años que habían pasado desde entonces, a pesar de su estancia en Harvard, donde se licenció en Derecho y se doctoró en Gestión empresarial, a pesar de sus largas jornadas que pasó trabajando como abogado de la empresa familiar y de las jornadas aún más largas que le deparaba el puesto de responsabilidad que ocupaba en el presente, a pesar de sus enamoramientos juveniles, de sus discretos amoríos y del escándalo público que causó la ruptura de su noviazgo, Reed siempre había cumplido con aquella liturgia semanal. Tomar el té y conversar con su bisabuela seguía siendo uno de los placeres más gratos de la semana.
Formaban, tal vez, una extraña pareja: la superviviente más vieja de los Sullivan y el treintañero delfín de la familia. A pesar de que los separaban varias generaciones, pues se llevaban casi sesenta años, se entendían a un nivel instintivo que nada tenía que ver con la experiencia, ni con la edad. Cuando se hallaba sentado en el salón de Moira Sullivan, tomando el té e intercambiando inocentes cotilleos, Reed no era ya el vicepresidente al mando de las inversiones internacionales; ni el presidente de ningún comité de alto copete; ni el heredero de la vasta fortuna y las responsabilidades del imperio empresarial de los Sullivan. Era simplemente el bisnieto favorito de Moira. Y no había nada que no fuera capaz de hacer por su amada bisabuela.
O casi nada.
Porque, últimamente, Moira parecía empeñada en poner a prueba los límites de su paciencia y de su afecto.
O, por lo menos, de su paciencia, pensó Reed, acariciando la suave canica india que llevaba en el bolsillo del pantalón de su traje de ligera lana azul marino. Porque el afecto que sentía por su bisabuela no tenía límites.
Dando un suspiro, sacó la mano del bolsillo y apretó el timbre de la mansión de Moira Sullivan. La puerta se abrió antes de que el fresco aire de septiembre se llevara el sonido de las campanillas.
—Buenas tardes, Eddie —dijo Reed, dándole su maletín y su bolsa de deportes al rollizo joven que respondió a su llamada—. ¿Hoy está sola?
Eddie sonrió y sacudió la cabeza.
—Hay una deliciosa pelirroja con ella —Reed soltó un gruñido—. Espera a verla antes de empezar a quejarte, hombre —lo aconsejó Eddie mientras lo despojaba hábilmente del abrigo de pelo de camello antes de que Reed pudiera quitárselo él mismo—. Es mucho mejor que las tres últimas, de eso no hay duda.
Reed arrugó el ceño y, al notar una incómoda punzada, se llevó la mano distraídamente a la pequeña tirita pegada a una de sus cejas, como si quisiera asegurarse de que todavía estaba allí.
—¿Mejor en qué sentido? —preguntó.
Eddie sonrió maliciosamente.
—Tiene unos ojos castaños enormes. Una boca suave y sensual. Una melena rizada y salvaje que le llega hasta la mitad de la espalda. Un cuerpo de infarto. Y además tiene estilo. Lleva una ropa muy graciosa.
—¿Graciosa?
—Sí, una mezcla entre Annie Hall y Pamela Anderson —dijo Eddie por encima del hombro mientras colgaba el abrigo en el armario del vestíbulo. El maletín y la bolsa de deportes fueron colocadas cuidadosamente en el suelo, bajo el abrigo.
—Annie Hall y… —Reed se estremeció al pensarlo. Su gusto se inclinaba más bien hacia la sofisticación de Grace Kelly. Fresca, elegante y discreta, ese era su tipo de mujer. Las mujerzuelas mal vestidas y con el pelo desgreñado no eran para él, por mucho que se las recomendaran.
—Pamela Anderson —dijo Eddie alegremente, asiendo con sus dedos gordezuelos los picaportes de bronce labrado de la puerta doble que daba al salón—. Ya sabes, esa rubia de las tetas prodigiosas —abrió las puertas haciendo una reverencia—. El señor Sullivan ha llegado, señora —dijo alzando la voz e inclinándose ligeramente hacia su jefa, tan tieso y formal como si nunca hubiera pronunciado la palabra «tetas», ni supiera siquiera lo que significaba.
Las dos mujeres sentadas en el canapé victoriano de brocado azul pálido levantaron la vista con expectación. Moira Sullivan tenía casi el mismo aspecto que la primera vez que Reed tomó el té con ella, veinticinco años atrás. Llevaba uno de sus elegantes trajes de tarde, de un tono burdeos oscuro que favorecía inmensamente su tez pálida y su suave pelo blanco. Tres hileras de perlas blancas adornaban su cuello. Un gran zafiro azul, de forma cuadrada, relucía en su mano derecha, a juego con la impresionante alianza de zafiros y diamantes que lucía en la izquierda. Pero fueron sus ojos los que llamaron la atención de Reed. Más azules aún que los zafiros, estaban como siempre llenos de calor y afecto, pero en sus profundidades titilaba un extraño destello de emoción.
—Hola, abuela —dijo Reed cautelosamente, posando la mirada en la joven sentada junto a su elegante, anciana y sagaz bisabuela.
Los ojos de la pelirroja eran tan grandes y castaños como Eddie le había dicho: unos ojos enormes, de pesadas pestañas, que relucían bajo unas cejas espesas y arqueadas de un tono rojizo. El pelo, un masa fragorosa de rizos rojos, le caía muy por debajo de los hombros. Sus ropas formaban una mezcla variopinta de telas y colores.
Parecía más una gitana que una mujerzuela, pensó Reed al mirarla.
La joven llevaba una suave camisa blanca de esmoquin con el cuello levantado y un intrincado broche celta en la garganta. De sus orejas, brillando a través de los espesos rizos, colgaban unos curiosos pendientes de metal labrado y piedras de colores. Llevaba también unos pantalones de terciopelo verde oscuro, remetidos en unas botas de media caña de ante púrpura. Un chal de mohair de profundos y ricos tonos dorados, marrones y violetas caía desde sus hombros al canapé de brocado, desparramando sus vaporosos pliegues hasta el suelo. Reed no podía decir nada sobre su cuerpo de infarto, como le había dicho Eddie, porque el chal y un enorme de bolso de tela de tapicería que sujetaba abierto sobre el regazo le impedían verlo, pero su boca era… Bueno, suave y sensual era poco decir, pensó tras un momento de absorta contemplación.
Aquella mujer tenía unos labios carnosos y bellamente esculpidos, tan rojos, brillantes y húmedos como si acabara de comerse una piruleta de fresa. Una de esas bocas hechas para los besos apasionados y las promesas jadeadas en la oscuridad, sobre almohadones de satén. No la boca de una mujerzuela, pero sí la de una gitana.
Y él no salía con gitanas, por muy guapas y turbadoras que fueran, del mismo modo que no salía con mujerzuelas. Él salía con mujeres educadas, formales, convencionales y de buena familia; con la clase de mujeres con las que salían y se casaban los hombres de su familia desde hacía generaciones; con la clase de mujeres a la que pertenecían punto por punto las tres que había conocido en el salón de Moira en los dos últimos meses. En definitiva, mujeres como la joven con la que había estado comprometido un par de años antes.
Luego resultó que su ex novia no era tan convencional como él creía. Tras cinco años de noviazgo, lo dejó más o menos plantado ante el altar y se fue a Nueva Orleáns a trabajar en la tienda de lencería de una amiga mientras decidía si realmente quería casarse o no. Y al final decidió que sí, pero con un peluquero de tres al cuarto, en vez de con el ilustre Reed Sullivan.
Este había puesto buena cara al mal tiempo, como siempre hacían los Sullivan. Pero en realidad había sido un golpe bastante duro. Para su orgullo, al menos. Y, a decir verdad, cuando pasó la conmoción, se dio cuenta de que solamente su orgullo había salido malparado; su corazón había permanecido impasible. Cuando echaba la vista atrás, se daba cuenta de que Katherine había hecho bien al huir de él, porque lo que sentía por ella, lo que sentían el uno por el otro, era únicamente una vieja amistad a la que se había unido el deseo de satisfacer las expectativas de sus familias. Reed seguía intentando colmar las expectativas de su familia, y las suyas propias también. De vez en cuando.
De modo que, ¿qué demonios tramaba su bisabuela? Desde luego, no podía pretender hacerle de celestina con aquella mujer.
¿O sí?
—¿Traigo ya el té, señora? —preguntó Eddie, sacando a Reed de sus cavilaciones.
—Sí, por favor, Eddie —un suave deje irlandés enaltecía la voz de Moira Sullivan, añadiendo una pizca de picardía a su acento bostoniano de clase alta—. Y recuérdale a la señora Wheaton que ponga bizcochos en la bandeja, ¿quieres? —lanzó una sonrisa cálida a la joven sentada a su lado—. Le prometí a nuestra invitada un té tradicional con bizcochos, nata batida y confitura de fresa.
—Sí, señora —Eddie hizo otra reverencia y salió de la habitación, cerrando las puertas tras él.
Moira extendió una mano hacia su bisnieto.
—Reed, querido —dijo con la voz rebosante de placer—. Ven a conocer a mi nueva amiga. Esta es Zoe Moon —lanzó una sonrisa afectuosa a la joven—. La señorita Zoe Moon —añadió, sonriendo como una madre que mostrara, orgullosa, a su hija recién nacida.
Reed dejó escapar un suspiro. No había duda. Por rocambolesco que pareciera, su abuela acababa de presentarle a una nueva aspirante al puesto de señora de Reed Sullivan IV. Habían pasado casi tres años desde su frustrada boda, y era evidente que su anciana bisabuela no estaba deseando verlo recorrer de nuevo el camino hacia el altar. Al fin y al cabo, Reed cumpliría pronto treinta y cuatro años, y ningún Sullivan en la historia documentada había superado la barrera de los treinta sin casarse. Que Reed hubiera cruzado esa raya y siguiera soltero, les parecía poco conveniente, y aun sospechoso, a los miembros más conservadores de la familia. Que eran casi todos.
Reed compuso una sonrisa educada, cruzó la alfombra y tomó la mano que su bisabuela le tendía, resignándose a soportar durante las dos horas siguientes, con todo el encanto y la gracia que pudiera reunir, el incansable denuedo celestinesco de la anciana.
—¿Cómo te encuentras, querida? —dijo, inclinándose para besar a Moira en la mejilla. Hizo una inclinación de cabeza hacia la joven sentada al lado de su bisabuela, y se irguió—. Señorita Moon.
—Llámeme Zoe, por favor —dijo ella, tendiéndole la mano.
Al inclinarse para estrechársela, Reed percibió un perfume a violetas extrañamente dulce y anticuado. La mano de la joven le pareció fresca y pequeña, de dedos largos y finos, delicada pero no frágil. Llevaba las uñas pintadas de un reluciente color cobrizo, y varias sortijas estrechas, de diversos metales, algunas de ellas con piedras de colores como las que lucía en las orejas.
Reed tuvo una fugaz y perturbadora visión de aquellas esbeltas y ensortijadas manos sobre su espalda desnuda, de aquellas uñas relucientes clavadas en sus músculos mientras la joven se arqueaba bajo él, suplicando más, y retiró la mano.
—Reed Sullivan —murmuró amablemente, preguntándose si aquella mujer estaría dispuesta a aceptar otra cosa que no fuera la dicha conyugal que su bisabuela estaba empeñada en ofrecerle.
—Es un placer conocerlo al fin —la voz de Zoe Moon era gutural y melodiosa, tan seductora como el resto de ella. Su mirada al sonreírle era amigable, curiosa y levemente especulativa, como si lo estuviera aquilatando mentalmente.
«Como posible marido, sin duda», pensó él con cinismo.
—Moira me ha hablado mucho de ti —dijo Zoe Moon.
—¿De veras? —él lanzó una mirada divertida a su bisabuela y se sentó en un sillón de orejas que había frente al canapé. Una mesita baja, sobre cuya lustrosa superficie había un jarrón de cristal con un ramo de pequeños crisantemos amarillos, ocupaba el espacio entre el sillón y el canapé—. A mí no me ha dicho ni una palabra de usted.
—Eso es porque Zoe y yo nos conocimos el lunes pasado —lo informó Moira.
«¡Vaya, fantástico, ahora resulta que hace desfilar a completas desconocidas delante de mis narices!».
—Zoe es empresaria —añadió su bisabuela.
—¿De veras? —murmuró Reed, en tono correcto, pero carente de simpatía—. ¿De qué rama?
—Cosméticos —dijo Moira antes de que Zoe pudiera responder. Señaló hacia la mesa que había entre ellos—. Precisamente ahora estaba enseñándome algunos de sus maravillosos productos.
Reed miró la mesa. Medio escondidos tras el ramo de crisantemos había varios frasquitos y botellas pequeñas. Al menos una de ellas estaba abierta, y de ella se esparcía por el aire un leve y fresco aroma a flores y hierbas aromáticas. Reed había percibido aquella fragancia al entrar en el salón, pero no había reparado en ella, dando por sentado que procedía de los cuencos de cristal con flores secas que Moira siempre tenía diseminados por la casa.
En el canapé, junto a la anciana, había un par de cajas de zapatos que Reed no había visto hasta entonces, y en el suelo, entre los pies de ambas mujeres, había también una bolsa de plástico de unos grandes almacenes. O bien la señorita Moon se había pasado por la calle Newbury antes de ir a visitar a Moira, o bien acarreaba sus mercancías con una vendedora ambulante. Fuera como fuese, alguien debía decirle que aquello le daba un aspecto muy poco profesional.
—Entonces, la señorita Moon es… ¿qué? —enarcó una ceja, ignorando la punzada de la tirita que le tiraba de los pelillos de la ceja—. ¿Una representante de Avon?
—No, no es de Avon. Es empresaria —Moira alargó la palabra como si Reed no la hubiera entendido la primera vez—. No vende cosméticos de otra gente. Vende los suyos propios.
—Bueno, no son cosméticos, exactamente —dijo Zoe Moon con una sonrisa—. Solo son lociones, aceites corporales y ambientadores. Por lo menos hasta ahora.
—Oh, no te quites importancia, querida —objetó Moira, tomando de la mesa una botellita fina, de cristal verde esmerilado. Sobre la etiqueta, en elegante caligrafía y sobre un dibujo de una pálida luna creciente, se leían las palabras Luna Nueva—. Zoe los hace ella misma, en su propia cocina, usando solo los ingredientes más puros y naturales —Moira giró el tapón de la botellita y la tendió hacia Reed—. Prueba esto —le ordenó—. Es la loción de manos más exquisita que he usado nunca. Hace que la piel parezca tan suave como el agua.
Zoe extendió la mano e interceptó la botella antes de que Reed pudiera estirar el brazo para alcanzarla.
—Estoy seguro de que el señor Sullivan… —le lanzó una mirada de soslayo al decir su nombre, y, tanto por su expresión como por su tono, Reed comprendió que había notado su insistencia en dispensarle un trato formal… y que, además, aquello la divertía—… no querrá volver a la oficina oliendo como un jardín lleno de flores.
A medias sorprendido, a medias molesto por su actitud, Reed vio que cerraba la botella y la dejaba sobre la mesita. Él, que era uno de los solteros más ricos y deseados de Boston, estaba acostumbrado a recibir un trato respetuoso, a veces incluso temeroso, del sexo opuesto. Las mujeres no solían reírse de él, ni siquiera para sus adentros.
—Oh, Reed hoy ya no volverá a la oficina, ¿verdad, querido? —dijo Moira, aparentemente ajena al juego que habían entablado sus invitados.
Lo cual era sumamente extraño, pensó Reed. A pesar de su avanzada edad, su bisabuela se preciaba de saber con exactitud lo que pasaba en cada momento.
—Después del té, siempre va a jugar al rugby —Moira lanzó una sonrisa en dirección a su bisnieto sin apartar los ojos de Zoe—. Así que estoy segura de que no le importará cómo huela.
Zoe Moon volvió a clavar la mirada en Reed, fijándose en la tirita de su ceja, en la anchura de sus hombros y en la longitud de sus piernas como si estuviera estimando su capacidad para hacer semejante deporte… o alguna otra cosa. A Reed le costó un gran esfuerzo de voluntad no echarse a temblar como un adolescente inexperto bajo aquella mirada franca y descarada. Y, cuando ella volvió a mirarlo a la cara, logró sostenerle la mirada con una expresión despreocupada y una ceja elegantemente arqueada, como si fuera la personificación misma del aplomo viril.
Ella ni siquiera se sonrojó al ver que la había sorprendido observándolo con semejante descaro. Se limitó a sonreír y a apartar la mirada, volviendo a concentrarse en su anfitriona.
—No creo que a sus compañeros de equipo les guste oler a lavanda en medio de un… —su mirada voló otra vez hacia Reed—. ¿Cómo se llama ese abrazo en grupo que se hace en mitad del partido?
Reed arrugó el ceño al percibir su tono socarrón. ¡Definitivamente, se estaba riendo de él!
—Una melé —gruñó entre dientes, irritado.
Zoe Moon no pareció notar el tono impaciente de su voz.
—Una melé. Gracias —asintió con la cabeza, sonriendo, y volvió a mirar a Moira.
Reed arrugó aún más el ceño.
Si aquella mujer aspiraba a convertirse en candidata al puesto de señora de Reed Sullivan IV, lo estaba haciendo de la peor manera posible. Aunque, de todos modos, no tenía ninguna posibilidad, por supuesto. Y no porque alguien la tuviera. Pero aun así… ¿no sabía que presidentes de bancos y ejecutivos de grandes corporaciones se echaban a temblar cuando Reed Sullivan los miraba con el ceño fruncido?
—No creo que sus compañeros de equipo quieran oler a lavanda en medio de una melé —le dijo Zoe a Moira, completamente ajena a la creciente irritación de Reed—. Haría una mezcla extraña con el olor a sangre fresca y sudor varonil.
—Bueno… puede que tengas razón —dijo Moira, que tampoco parecía haber notado el enfado de Reed—. Pero, aun así, es importante que se familiarice con los productos, ¿no crees?
—Podría echarle un vistazo a las fórmulas.
—Sí, claro. Es una espléndida idea —Moira recogió una de las cajas de zapatos que había sobre el canapé, le quitó la tapa y empezó a rebuscar en su interior.
Reed notó, irritado, que no contenía ni zapatos ni cosméticos, sino papeles. Desordenados montoncitos de papeles, esparcidos sin orden ni concierto dentro de la caja.
—¿Dónde está? —murmuró Moira para sí misma—. Tuve en la mano la de la loción no hace ni diez minutos…
—¿Por qué demo… —Reed se interrumpió antes de pronunciar aquella blasfemia delante de su anciana bisabuela—. ¿Se puede saber para qué quiero ver la fórmula de esa loción de manos? —preguntó—. Naturalmente, le echaré un vistazo, si tú quieres —se corrigió al ver que Moira lo miraba arqueando una ceja, en un gesto que denotaba su parentesco con mayor claridad que el brillante azul de los ojos de ambos—, ¿pero para qué quieres que…?
Las puertas del salón se abrieron.
—El té, señora —Eddie introdujo el carrito del té en la habitación.
—Oh, estupendo —Moira sonrió a su mayordomo—. Estoy segura de que todos estamos sedientos. Creo que toda esta charla de negocios ha despertado nuestra sed.
—¿Negocios? —dijo Reed. ¿Se había perdido algo?—. ¿Qué nego…?
—Ponlo aquí, por favor, Eddie —Moira señaló un lugar frente a la chimenea Adams, a medio camino entre el extremo del canapé que ocupaba Zoe y el sillón de orejas en el que estaba sentado Reed—. No te molestes, Eddie —le dijo al mayordomo cuando este se disponía a servir el té—. Hoy nos serviremos nosotros mismos.
—Muy bien, señora —Eddie salió de la habitación haciendo una leve reverencia.
Moira señaló el carrito del té.
—Zoe, querida, ¿querrías servir el té, por favor? Me temo que hoy mis muñecas no podrían aguantar el peso de esa tetera.
—Sí, por supuesto. Lo haré encantada —Zoe dejó su bolso de tela en el suelo y se quitó el chal de los hombros al levantarse.
La pregunta que Reed se disponía a hacerle a su tía sobre la supuesta debilidad de sus muñecas murió en su lengua debido a una súbita y completa falta de saliva.
Un cuerpo de infarto, en efecto.
Zoe Moon tenía la constitución física de una diosa… de una amazona… de la chica Playboy del año… ¡O de la década!
Toda ella eran tentadoras turgencias y curvas voluptuosas: unos pechos redondos y erguidos que henchían lujuriosamente la camisa de esmoquin; una cintura de finura inverosímil marcada por un estrecho cinturón de cuero dorado; unas caderas suavemente torneadas y unos muslos esbeltos que la caricia del terciopelo verde oscuro subrayaba de forma encantadora.
¿Cuál era la palabra que había utilizado Eddie para describirla?
«Deliciosa».
Reed sintió que la boca se le llenaba de saliva al verla servir el té en una de las delicadas tazas Spode de su bisabuela.
Tragó saliva.
Dos veces.
—¿Azúcar? ¿Limón? —preguntó Zoe con sus castaños y límpidos ojos fijos en su anfitriona—. ¿Leche?
Moira levantó la vista de la caja de zapatos abierta que sostenía sobre el regazo.
—Oh, no quiero nada en el té, gracias. Pero tomaré una de esas pastas de mantequilla, si eres tan amable —contestó—. Puedes ponerlo aquí, sobre la mesa —le indicó un lugar en la mesita de té—. Eres un cielo —dijo afectuosamente antes de volver a concentrarse en los papeles de la caja—. Sé que está aquí… —murmuró vagamente mientras rebuscaba entre ellos.
—¿Qué estás buscando, abue…?
—¿Y usted, señor Sullivan? —preguntó Zoe, volviéndose hacia él con una taza vacía en la mano—. ¿Qué quiere?
«A ti», pensó él en una milésima de segundo, antes de que pudiera autocensurarse. «Desnuda. En la cama. Debajo de mí. Jadeando mi nombre en un éxtasis enloquecido».
Zoe sonrió y sacudió la cabeza.
—En el té —dijo suavemente, como si él hubiera expresado sus deseos en voz alta.
Reed Sullivan IV, el vástago del imperio Sullivan, el tiburón de las finanzas, el experimentado hombre de mundo, se sintió de pronto exactamente como se había sentido la vez que sor Madeline Marie lo sorprendió intentando levantarle las faldas a Patsy Flannery durante un descanso en la clase de gimnasia. Ahora, al igual que entonces, abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Confiaba en no ponerse colorado, al menos.
—¿Señor Sullivan? —insistió Zoe, sujetando la taza de té con una de sus finas y ensortijadas manos y las pinzas de plata del azucarero con la otra.
Reed tuvo una repentina y turbadora visión de aquella mujer allí de pie, desnuda, exactamente en la misma posición. No… desnuda, no. En su imaginación, llevaba zapatos de tacón de aguja y un delantalito con volantes de encaje negro transparente y…
—Señor Sullivan —dijo ella con impaciencia, como si le hubiera leído el pensamiento.
O quizá era la conciencia culpable de Reed la que hacía que la voz de Zoe se pareciera tanto a la de la hermana Madeline Marie aquel día, en el patio del colegio.
—Un azucarillo, por favor —dijo Reed con la voz enronquecida.
—Un azucarillo.
Ella agachó la cabeza y usó las pinzas de plata para poner un azucarillo en la taza. Después usó una cucharilla para remover el té y desleír el azúcar, la sacudió ligeramente contra el borde de la taza, y volvió a depositarla sobre un platillo, en la bandeja. Al hacerlo, rozó con el dorso de la mano un pastelillo de crema de fresas y, llevándose la mano a la boca, se lamió distraídamente el nudillo de un dedo.
Reed la observaba hipnotizado, fijándose en cada uno de sus precisos y delicados movimientos. La lengua de Zoe era casi tan rosada como la crema del pastelillo. «Y seguramente más dulce…».
—Su té, señor Sullivan.
Reed ahuyentó una fugaz y deliciosa fantasía en la que lamía la crema de fresas de los dedos de Zoe, amén de otras partes de su cuerpo, y de pronto se la encontró de pie frente al sillón, sosteniendo la taza de té prácticamente debajo de sus narices. Procuró con todas sus fuerzas no imaginársela desnuda, pero fue un empeño inútil; Zoe Moon era una de esas mujeres que inspiraban fantasías lascivas. Reed se preguntó cómo estaría con uno de esas diminutas prendas de satén y encaje que llenaban las páginas del catálogo de Victoria’s Secret. Algo negro con ligas y pequeñas rosetas del color de la crema de fresa de los pastelillos.
—Espero que esté a su gusto —dijo ella.
—Seguro que sí —logró responder él suavemente, gracias a que sus largos años de lecciones de buenos modales salieron en su rescate—. Gracias.
Sus dedos se tocaron.
Una súbita oleada de calor subió por el brazo de Reed, directamente hasta su cerebro, excitando millones de terminaciones nerviosas y disparando señales de alarma más al sur de su cuerpo. Ella lo miró a los ojos con sorpresa, como si también hubiera sentido algo. Y luego soltó el platillo y se dio la vuelta. A Reed empezaron a temblarle los dedos tan de repente que tuvo que alzar la mano libre para anclar la taza al platillo y evitar que el té se derramara sobre su regazo.
—¡Ah, aquí está! —dijo Moira con voz triunfante—. Sabía que la había visto en la caja.
—¿Qué es lo que has visto, abuela? —preguntó Reed, sin apartar los ojos de Zoe.
Esta permanecía de pie, de espaldas a él, sirviéndose tranquilamente una taza de té, como si aquel momento perturbador no hubiera ocurrido nunca. Su salvaje mata de pelo era tan larga que rozaba el cinturón de cuero que ceñía su imposible cintura.
—La fórmula —dijo Moira.
—¿La qué? —murmuró Reed, imaginándose aquella gloriosa melena suelta sobre la espalda desnuda de Zoe…, preguntándose qué tacto tendría si extendía la mano y la tocaba…, preguntándose si los rizos de su pubis tendrían el mismo color rojizo que los de su cabeza.
—La fórmula que quiero que veas, querido —dijo Moira—. La he encontrado.
Reed logró apartar sus ojos de Zoe el tiempo suficiente para mirar a su bisabuela.
—¿Qué fórmula es esa, abuela?
—La de la maravillosa loción de manos de Zoe. ¿Es que no me estás prestando atención? ¿Reed? —alzó la voz ligeramente, en tono de reproche—. Reed, ¿me estás escuchando, jovencito?
—Lo siento —él giró la cabeza hacia su bisabuela, intentando concentrarse con un esfuerzo sobrehumano—. Tienes toda mi atención —o así sería en cuanto Zoe se sentara y no tuviera que esforzarse por mantenerla dentro de su visión periférica—. ¿Qué quieres que vea, querida?
—Esta fórmula, para empezar —Moira tamborileó con los dedos sobre un lado de la caja de zapatos—. Y el resto de los papeles también, por supuesto.
—¿El resto de los papeles? —Reed miró de reojo a Zoe mientras esta se sentaba en una esquina del canapé.
Zoe se echó hacia atrás un largo mechón de pelo, cruzó aquellas piernas largas, finas y enfundadas en terciopelo, y colocó en equilibrio la taza de té y el platillo sobre su rodilla.
—¿Qué, ah…? —Reed tragó saliva y se obligó a mirar a su bisabuela—. ¿Qué clase de papeles?
—Oh… —el zafiro lanzó un destello cuando Moira agitó la mano en el aire—. Recetas, facturas, cosas así —dijo vagamente, atrayendo por fin la atención de su bisnieto.
Moira Sullivan nunca hablaba con vaguedad. Nunca jamás.
—Zoe ha traído todos sus archivos, y también sus fórmulas —la anciana sonrió afectuosamente a la joven—. Lo has traído todo, ¿verdad, querida?
—Todo lo que pensé que podría sernos de utilidad en la conversación —Zoe señaló el bolso de tela que había dejado en el suelo—. Lo que no está en las cajas, está aquí.
—¿En qué discusión? —Reed se inclinó hacia delante y puso cuidadosamente la taza de té y el platillo sobre la mesita para concentrarse en la conversación. Tenía la inquietante impresión de que, en sus libidinosas cavilaciones acerca de la deliciosa señorita Moon, se había perdido algo de vital importancia—. ¿Se puede saber de qué estamos hablando?
—Cielo santo, Reed —lo reprendió Moira—, ¿es que no me estás escuchando? Quiero que hagas el favor de echarle un vistazo a los papeles de Zoe.
—Sí, eso lo he entendido. ¿Pero por qué?
—Porque voy a darle el dinero que necesita para expandir su negocio, por eso. Y quiero que tú me digas el mejor modo de hacerlo.
2
—No te levantes, abuela —Reed se puso en pie mientras hablaba—. La señorita Moon y yo ya conocemos el camino.
Moira se reclinó en el canapé sin proferir siquiera un murmullo de protesta.
—Gracias, querido. Os lo agradezco. Últimamente, estos viejos huesos míos están un poco quebradizos y remolones —le tendió la mano a Zoe—. Estoy deseando poner en marcha nuestro proyecto —dijo cuando Zoe le apretó la mano—. Va a ser tan emocionante. En cuanto Reed arregle el papeleo, tendremos que celebrar una pequeña fiesta —sus ojos brillaron ante aquella idea—. Una cena formal, con los hombres vestidos de frac para que las mujeres podamos ponernos nuestras mejores galas. Y montones de champán. ¿Te gusta el champán, Zoe?
—Me encanta el champán —obedeciendo a sus impulsos, como siempre hacía, Zoe se inclinó y besó a su anfitriona en la mejilla. Esta era suave y apergaminada, y olía dulcemente a costosos polvos faciales y a Chanel Número 5—. Gracias —musitó, y le apretó suavemente la frágil mano.
—No, gracias a ti —Moira le devolvió el apretón con una fuerza sorprendente para alguien que decía tener los huesos quebradizos—. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan emocionada por algo. Va a ser tan divertido… —sonrió mirando a su bisnieto con una expresión de regocijo casi infantil—. ¿No es cierto que será divertido, querido?
Zoe pensó que «divertido» no era precisamente la palabra que el señor Reed Sullivan IV usaría para describir la situación. A menos que se equivocara por completo, no le había hecho ni pizca de gracia descubrir al fin lo que planeaba su bisabuela. Se había mostrado… bueno, «espantado» era la única palabra que describía la expresión que había brillado fugazmente en sus fríos ojos azules.
—Ya veremos —dijo él lacónicamente, confirmando las suposiciones de Zoe—. Es un poco pronto para hacer predicciones.
Mientas hablaba extendió el brazo, rozando con los dedos la espalda de Zoe como si la urgiera a acompañarlo, pero enseguida retiró la mano. Zoe sintió un ligero estremecimiento en la espalda. Dio un paso hacia un lado, mirando inquieta por encima del hombro.
—Hay mucha electricidad estática en el aire en esta época del año —dijo con una tensa sonrisa.
—Sí —dijo Reed, apartándose de ella—. Eso debe de ser. Electricidad estática. Deberías decirle a Eddie que revise el humidificador, abuela. Puede que haya que subirlo un poco más. ¿Señorita Moon? —extendió la mano para indicarle que lo precediera hacia las puertas del salón.
Aunque se mostraba puntillosamente cortés, era evidente que estaba deseando alejarla de aquel salón… y de la cartera de su bisabuela. Naturalmente, escondía su impaciencia tras sus modales aristocráticos y aquella sonrisa blanda, inexpresiva, que Zoe había visto en las caras de media docena de banqueros a lo largo de los últimos meses, pero ella sabía exactamente lo que estaba pensando. Si de él dependiera, Zoe no obtendría ni un céntimo. Pero, por suerte, no dependía de él.
—Eso espero —masculló ella.
—¿Disculpe?
Zoe sacudió la cabeza y lo miró.
—Nada. Solo estaba pensando en voz alta.
—Entonces… —él extendió la mano otra vez, cortés e implacable, esperando ser obedecido—. Después de usted.
Zoe decidió de repente que aquel hombre necesitaba que alguien lo obligara a parar el carro un minuto o dos. Tenía la impresión de que no estaba acostumbrado a que lo hicieran esperar, y, al fin y al cabo, la paciencia era una virtud. Zoe dejó su pesado bolso de tela en el suelo y abrió la bolsa de los grandes almacenes que llevaba colgada del brazo.
—¿Por qué no le dejo una muestra de mi crema de manos para que la pruebe? —le dijo a Moira mientras rebuscaba en el interior de la bolsa—. Así podrá compararla con la loción —sacó de la bolsa un frasquito de cristal verde y se lo ofreció a Moira con la mano extendida—. Use una en cada mano durante una semana, a ver cuál le gusta más. Será una especie de, ah… —miró a Reed por encima del hombro, con una amplia y descarada sonrisa —… ¿estudio de mercado? —dijo, batiendo las pestañas—. ¿Es así como se llama?
Él asintió levemente con la cabeza.
—Sí —dijo educadamente.
Zoe tenía que reconocerlo. Aquel hombre tenía unas modales encantadores y un dominio sobre sí mismo verdaderamente impresionante. Permanecía allí, de pie, con su discreta corbata de seda y su costoso traje azul marino, hecho a mano, sin duda, con un aspecto fresco y despreocupado, tan elegante como James Bond delante de una mesa de bacará, a pesar de que ella sabía que, en el fondo, deseaba asirla por el pescuezo y echarla a la calle. Zoe había notado su mirada clavada en ella durante el transcurso de aquel té tan sumamente civilizado, y había percibido el desagrado que bullía debajo de su fachada fría e imperturbable incluso antes de que Reed se enterara de lo que pretendía hacer su bisabuela.
Lo cual carecía de sentido.
Zoe era consciente del efecto que producía en la mayoría de los hombres. A menudo, solo con verla, los hombres de pocas luces se convertían en babeantes idiotas. Reed Sullivan no parecía un hombre de pocas luces, claro, pero… en fin, hasta los hombres inteligentes tendían a mirarla favorablemente. Ella no se aprovechaba de aquella circunstancia. Por lo menos, no muy a menudo, y solo cuando no le quedaba más remedio. Pero era algo con lo que siempre contaba, como contaba con que el sol saliera por el este cada mañana. Su aspecto físico era una ventaja de la que había llegado a depender en sus tratos con los hombres.
Pero, en lugar de mirarla favorablemente, Reed Sullivan se había mostrado reticente y desconfiado desde el momento en que entró en el hermoso y soleado salón y la vio sentada en el canapé junto a su bisabuela. Cuando Zoe le sugirió amablemente que la tuteara, rechazó su ofrecimiento de manera tajante. Con mucha educación, desde luego, y hasta con indiscutible encanto, pero lo rechazó de todos modos.