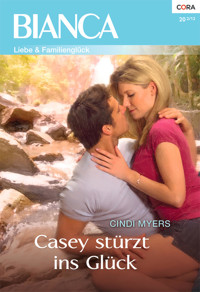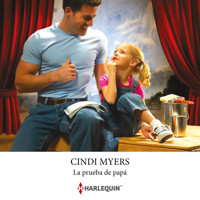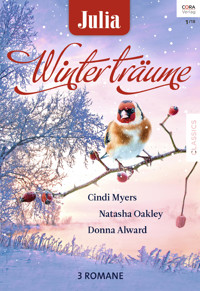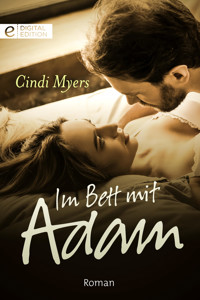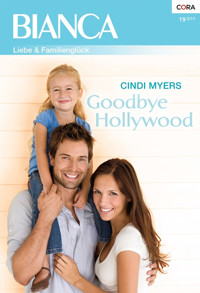2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Cuando terminara con su plan, los hombres habrían aprendido una buena lección... La mitad de la población, la que tenía el cromosoma Y, parecía pensar que la afable Phoebe era una incauta. Como su ex, su jefe, el vendedor de coches usados que la había estafado, o el tipo que le ponía las manos encima en el ascensor, por nombrar algunos ejemplos. Pero Phoebe tenía un nuevo lema: "Phoebe consigue lo que quiere". Se estaba haciendo con el control de su vida y no pensaba aceptar órdenes de nadie... ni siquiera del guapísimo joven que estaba volviéndola loca. Si Jeff Fischer quería algo de ella, tendría que esperar...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Cynthia Myers. Todos los derechos reservados.
TODO LO QUE QUIERAS, N.º 1548 - Diciembre 2012
Título original: What Phoebe Wants
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Julia son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-1248-2
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo 1
Mi abuela siempre decía que uno se hace su propia suerte. Como si la suerte fuera algo que se puede hornear como un pastel o coser como una falda. Por supuesto, mis pasteles se podrían usar como pelotas de béisbol y en octavo me votaron como la chica que más daño podría hacer con– una máquina de coser en la mano. Eso podría explicar por qué últimamente no he tenido mucha suerte. O, más bien, ninguna.
¿Qué dirías tú que es peor: que te deje tu marido por una camarera de veinticuatro años con una tripa tan dura que rebotaría una moneda o estar sentada en una oficina minúscula que huele a sudor y a puro mientras un vendedor de coches usados intenta convencerte de que tiene una ganga para ti?
Como yo he pasado por ambas experiencias recientemente, diría que es un empate.
El asunto con mi marido duró más, pero a su manera, lo del vendedor de coches usados fue igualmente tedioso.
—Lo que una mujer como usted necesita es algo en lo que pueda confiar —el vendedor de coches sonreía enseñando todos los dientes. Llevaba los cuatro pelos que le quedaban artísticamente colocados para disimular una más que evidente calvicie y su desodorante hacía tiempo que le había abandonado—. ¿Para qué comprar un coche que luego va a dejarla tirada?
Dejarme tirada. Eso fue lo que hizo Steve. Sencillamente, hizo las maletas y dijo: «Sé que no querrías verme infeliz».
Como si me dejara porque no quería hacerme sufrir y no a causa de su patética crisis de cuarentón.
—¿Entiende lo que digo, señora Frame? Mi única preocupación es que usted se marche de aquí feliz.
Otra vez esa palabra: feliz. En este momento de mi vida, empiezo a pensar que eso de buscar la felicidad es una chorrada.
—Sólo necesito un coche que funcione y no me cueste más de seis mil dólares —le dije yo, apretando el bolso.
El hombre puso cara de estar chupando un limón.
—Seis mil —repitió—. No creo que vayamos a encontrar mucho por esa cantidad. ¿Quiere vender su antiguo coche?
—Sí, está aparcado cerca de aquí.
El Ford Probe marrón había muerto entre las calles Anderson y Alameda y aún salía humo del capó. Una alarmante cacofonía de ruidos surgió del motor poco antes de que lanzase el último suspiro. Yo me quedé allí un momento, con la cabeza apoyada en el volante, demasiado disgustada como para desperdiciar una lágrima. Luego tomé las llaves, salí del coche y empecé a caminar.
Caminar es un término relativo en Houston cuando hace calor; es más bien como nadar en medio de un aire pesado y húmedo. El calor subía del pavimento quemando las suelas de mis sandalias y cubriendo mi espalda de sudor. Mientras caminaba, iba pensando en un nuevo epíteto para Steve, que se había marchado llevándose el Lexus nuevo y dejándome un Ford de doce años.
Empecé, por orden alfabético, con asqueroso e iba por golfo cuando vi el cartel de Easy Motors. Ésa era la solución: compraría un coche nuevo. O, al menos, uno más nuevo que el difunto Ford.
El vendedor, que según la plaquita que había en su mesa se llamaba Héctor, tomó un papel y empezó a escribir.
—¿Qué coche es?
—Un Ford Probe de 1990. Marrón.
—¿Cuántos kilómetros?
—Ciento setenta mil.
Héctor hizo una mueca.
—Por un coche tan viejo y con tantos kilómetros lo único que puedo darle son quinientos dólares.
Yo parpadeé. ¿Ni siquiera iba a preguntarme si funcionaba? Pero me mordí los labios, luchando contra un inconveniente ataque de conciencia.
—Seiscientos —dijo Héctor, malinterpretando mi silencio—. Es lo máximo que puedo darle. O lo toma o lo deja.
Yo tragué saliva.
—¿Dónde firmo?
Nunca había comprado un coche antes. Mi padre me había comprado el primero, un Gremlin naranja que antes era de un entrenador de perros. Cuando llovía, el interior del coche olía a caniche. Steve me compró el Ford Probe unas navidades. Yo quería un Mustang azul, pero era un regalo sorpresa y no pude protestar.
—Muy bien —dijo Héctor, levantándose—. Voy a enseñarle lo que tenemos por ese precio.
Durante una hora, lo seguí por el concesionario mientras me enseñaba Volkswagens, Chevrolets y un coche de color lima de indiscernible marca.
—Éste es el coche perfecto para usted —sonrió Héctor—. Muy deportivo.
—Yo no podría conducir un coche de este color.
El hombre sacó un pañuelo enorme del bolsillo y se secó el sudor de la frente.
—Por el dinero que ofrece no puede ser muy exigente. Además, está probado que los coches de colores fuertes sufren menos accidentes.
Entonces algo de color azul llamo mi atención. Y lo vi. El coche de mis sueños.
—¿Y ése? —pregunté, señalando un Mustang azul.
—¿Ése? Ah, se me había olvidado. Pues sí, podríamos llegar a un acuerdo.
Nos acercamos al Mustang. Tenía una abolladura en una puerta y la tapicería estaba muy usada, pero daba igual. Me senté frente al volante y puse la llave en el contacto. Arrancó a la primera... después de un par de ruidos indescriptibles.
—Cariño, este coche es para usted —dijo Héctor, metiendo la cabeza por la ventanilla.
Una hora después, me iba en mi Mustang. Daba igual que fuese un modelo del año 96 o que tuviera una pegatina en el parachoques que decía Quita, que voy. Lo importante era el color: azul; el color que yo siempre había querido.
Era como una señal. Estaba sola y tomaba mis propias decisiones. Y, pongo a Dios por testigo, iba a tener ese Mustang azul, mi sueño, con abolladuras y todo, pasara lo que pasara.
A veces, considero que no haber nacido en una familia millonaria es una injusticia intolerable. En el vestíbulo de la clínica en la que trabajo hay un cartel que proclama: Dos millones de beneficio y subiendo.
Cada vez que lo veo, me pongo mala. No sólo he nacido sin dinero, sino que tengo un trabajo que garantiza que no voy a recibir ni un céntimo de esos dos millones. Al lado de los ayudantes de enfermería, las recepcionistas y los conserjes, los transcriptores de informes médicos ocupan el último escalón en la jerarquía de la clínica.
Pero oye, soy joven, estoy soltera y tengo coche nuevo; ¿de qué puedo quejarme? Sí, seguro, me digo a mí misma mientras subo en el ascensor, con una sonrisa falsa en los labios.
Mi madre siempre dice que debo sonreír incluso cuando no me apetezca porque eso me ayuda a desarrollar la «costumbre de la felicidad». Yo prefiero pensar que una sonrisa perpetua hace que la gente crea que estás loca y, por lo tanto, te dejan en paz.
La consulta de medicina general está en el piso once de un rascacielos de cemento y cristal en el complejo médico de Texas. Las puertas del ascensor se abren en cada piso y la gente entra y sale. Yo me veo empujada hacia atrás y acabo con la nariz pegada a la espalda de una recepcionista de ortopedia.
Siempre me pongo nerviosa cuando el ascensor está tan lleno. ¿Y si hay demasiado peso? ¿Y si se queda parado entre dos pisos? ¿Nos asfixiaremos? La semana pasada, Mary Joe Wisneski, de pediatría, estuvo parada entre dos pisos durante una hora.
Pero allí estaba, aplastada como una adolescente en un cine de verano. Dos drogatas, más conocidos como representantes de productos farmacéuticos, me aplastan por el otro lado. Ni siquiera puedo mover un brazo.
Así que, por supuesto, me entraron ganas de rascarme. El trasero. Yo intentaba ignorar el picor, pero... entonces me di cuenta de la razón: un tío me había puesto la mano en el trasero. Y apretaba como un panadero amasando pan. O a lo mejor era un cirujano plástico comprobando si necesito una reducción de nalgas.
Intenté apartarme, pero no pude. El invisible sobón empezó a tocarme la nalga izquierda.
—¡Estese quieto! —le grité.
La gente me miró con curiosidad, apartándose. Eso me indignó. De modo que levanté hacia atrás el pie derecho y lo lancé contra mi atacante. Genial, conecté con su rodilla derecha. Si hubiera tenido más espacio habría apuntado más arriba. El sobón dejó escapar un gemido y, cuando se abrieron las puertas del ascensor, me abrí paso a codazos para salir de allí.
Me quedé en el pasillo, buscando al cerdo entre la gente, pero las puertas se cerraron antes de que pudiera identificarlo. Suspirando, me coloqué bien el bolso y fui hacia la escalera para subir los tres pisos que me quedaban.
—Phoebe, llegas tarde —me espetó la encargada, Joan Lee, dándome un montón de carpetas—. El doctor Patterson está en forma esta mañana.
Con un metro cincuenta y un traje de la talla treinta y dos, Joan parece una geisha que se ha perdido en su camino a Wall Street. Tiene una voz de seda, pero un carácter de hierro. Las compañías de seguros se asustan al oír su nombre e incluso los más respetados cirujanos se dirigen a ella respetuosamente como: señora Lee.
—Quiere esos informes en su escritorio a las doce —siguió Joan—. Así que ponte a trabajar.
—Muy bien. Me los repartiré con Barb y los tendremos terminados para las once.
—Lo siento, pero Barb no puede ayudarte. He tenido que ponerla en recepción.
—¿Por qué? ¿Dónde está Kathleen?
Joan sacudió la cabeza mientras desaparecía por una esquina.
La enfermera del doctor Patterson, Michelle, se reunió conmigo en la máquina de café.
—Han despedido a Kathleen.
—¿Qué? Ha vuelto a rechazarlo, ¿no?
El doctor Patterson llevaba semanas pidiéndole a Kathleen que saliera con él... a pesar de que ambos estaban casados, y no el uno con el otro.
Michelle se encogió de hombros.
—Eso parece. O a lo mejor le apetece intentarlo con otra y no quiere testigos.
—Michelle, el doctor te necesita —dijo Joan, que pasaba a nuestro lado con un carrito de laboratorio—. Phoebe, no olvides que necesitamos esos informes para mediodía.
—¿Cuándo van a instalar el nuevo sistema de transcripción?
—Pronto. Hasta entonces, tendrás que hacerlo como siempre.
Suspirando, me dirigí a mi despacho, un antiguo almacén de material sin ventana, en el que han instalado una mesa grande con dos ordenadores, el equipo de transcripción y un armario archivador donde guardo mi bolso. No es nada elegante pero, al menos, puedo trabajar sola y está alejado del barullo de la recepción.
Después de encender el ordenador, puse la primera cinta en la máquina de transcripción. El fuerte acento texano del doctor Patterson me llega a través de los auriculares:
—El paciente es una joven de dieciséis años bien desarrollada, que presenta dolor en la rótula izquierda.
Yo levanté los ojos al cielo. El doctor Patterson siempre hace comentarios innecesarios sobre el aspecto físico de sus pacientes. Si esta chica tuviera más de veinte años, anotaría también si está casada o no y si tiene hijos. Supongo que lo hace para tener una referencia.
Terminé con las cintas a las doce y diez y estaba imprimiéndolas cuando sonó el intercomunicador.
—El doctor Patterson quiere que vayas a su consulta —me anunció Joan.
¿Qué va a hacer, despedirme por terminar diez minutos tarde?
—Si no mencionara cómo son los pechos o el trasero de todas las pacientes habría terminado media hora antes —murmuré, mientras me dirigía a su consulta, informes en mano.
El doctor Ken Patterson era un hombre alto de hombros anchos y cuello de jugador de fútbol americano. De hecho, fue jugador de fútbol en la Universidad de Texas. Tiene muchas entradas y el pelo gris, pero eso le da un aspecto distinguido. A las pacientes les parece encantador, pero a mí no.
—Aquí están los informes —le dije, depositando la carpeta sobre su enorme escritorio de caoba. Según dicen, el doctor Patterson lo ha utilizado más de una vez con varias pacientes. Y yo, francamente, me alegro de no tener que sacarle brillo. Me di la vuelta, pero Patterson me tomó del brazo.
—¿Por qué tienes tanta prisa? —sonrió, cerrando la puerta.
Oh, no. Yo no quiero terminar como Kathleen, pero tampoco quiero convertirme en el juguete del «doctor Amor», como lo llamamos por aquí.
—Tengo mucho trabajo —le dije, intentando soltarme.
—Sí, he notado que últimamente estás muy tensa. Creo que trabajas demasiado.
—Estoy bien, gracias —intenté apartarme de nuevo y me di de bruces con Albert, el esqueleto, que empezó a agitarse de una forma macabra. En Halloween lo disfrazamos y lo colocamos en recepción con un plato de caramelos, pero durante el resto del año Albert es un mudo observador de lo que pasa en la consulta de Patterson. Si esos huesos hablaran...
—La razón por la que quería verte es que tengo una duda sobre unas notas que has transcrito para mí —dijo Patterson entonces. Yo, por supuesto, no bajo la guardia—. La he anotado aquí. Míralo y dime qué te parece.
Me incliné sobre el escritorio, alejándome todo lo posible de los brazos de pulpo, y leí:
La paciente está recientemente divorciada y sufre de estrés.
—Eso es lo que usted decía en la cinta. ¿Cuál es el problema?
—Ninguno. Es que no podía dejar de pensar que esa frase retrata tu situación —contestó él, mirándome como si, de repente, hubiera desarrollado una rara enfermedad. O un tercer pecho—. ¿Sabes una cosa, Phoebe? No soy sólo tu jefe, también me considero tu médico. Es evidente que, desde tu divorcio, muestras signos de estrés y creo que yo puedo ayudarte.
—Mi médico es el doctor Michaels.
Para un hombre de su tamaño, el doctor Patterson fue muy rápido. Dio un paso adelante y me tomó entre sus brazos antes de que yo pudiera reaccionar. Era como ser atrapada por las puertas de un ascensor. Me quedé sin aliento, sintiendo que me aplastaba las costillas.
—Te encuentro muy atractiva, Phoebe —murmuró, besando mi cuello y llenándome de babas. Un hombre que se considera un donjuán debería haber mejorado su técnica, pensé yo, mientras intentaba apartarme. Como estaba besándome en el cuello, su oreja me rozó los labios. Y, aprovechando la oportunidad, le di un buen mordisco.
El doctor Patterson gritó como una mujer, un alarido que seguramente habrían oído en el piso de abajo.
—¿Por qué has hecho eso? —me preguntó, con una mano en la oreja, genuinamente sorprendido.
—Voy a hacer como que esto no ha pasado —repliqué yo, abriendo la puerta—. Pero si vuelve a tocarme le denuncio a la dirección del hospital, al colegio de médicos y a la policía.
—Phoebe, Phoebe, Phoebe... —el doctor Patterson se acercó a mí, con los brazos abiertos—. Sé que llevas meses sin un hombre y necesitas un desahogo...
Yo salí de la consulta antes de que terminara la frase.
—Lo que necesito es que usted me deje en paz —murmuré mientras me dirigía al despacho de Joan a paso de marcha.
No vi al hombre que estaba al final del pasillo hasta que era demasiado tarde. Tuve una breve impresión de hombros anchos y pelo oscuro antes de chocarme contra él y noté que intentaba mantener el equilibrio, sujetándose a lo primero que tenía a mano... yo.
Capítulo 2
QuÍteme las manos de encima! —le grité al extraño, que estaba agarrándome el vestido.
—Es usted la que se me ha echado encima, señora —replicó él. Era muy alto y, si yo estuviera de mejor humor, probablemente lo habría encontrado muy guapo. Era joven, de unos veintitantos años.
—Debería mirar por dónde va.
—Yo podría decir lo mismo.
Nos quedamos mirando, los dos agitados y sin aliento, igual que dos personas después de hacer el amor. Yo tragué saliva. ¿Por qué había pensado eso? Quizá porque el chico era particularmente guapo y porque esos ojos oscuros parecían ver a través de mi ropa el conjunto de ropa interior de Givenchy, el mejor que poseía.
«Deja de pensar tonterías», me ordené a mí misma, mientras miraba alrededor esperando que alguien me echase una mano. Pero la recepción estaba vacía, todo el mundo se había ido a comer. Estaba sola con el cachas y, por supuesto, con el lascivo doctor Patterson.
—Si quiere ver al doctor Patterson, su consulta está al final del pasillo.
—No, he venido a ver a Phoebe Frame. Si no le importa decirme dónde puedo encontrarla...
—¿Phoebe Frame? ¿Qué quiere?
—No es asunto suyo, pero he venido a instalar un sistema de transcripción. Ella es la transcriptora, ¿verdad?
—Sí —contesté, aclarándome la garganta—. Yo soy Phoebe, acompáñeme. Por cierto, no me ha dicho su nombre.
—No me ha dado tiempo. Soy Jeff Fischer. Mis amigos me llaman Jeff, pero usted puede llamarme señor Fischer.
Qué simpático, pensé yo. Bueno, a lo mejor me lo merecía.
—Mire, lo siento. Es que estaba muy molesta con otra persona y... usted ha aparecido en el peor momento.
Cuando llegamos a mi despacho, él dejó su maletín sobre la mesa.
—Ya veo que no la han contratado por su simpatía.
—Oiga, que le he pedido disculpas...
—Olvídelo —me interrumpió él.
—Por favor, qué típico de los hombres.
—¿De qué está hablando?
—Me insulta y luego quiere que me porte como si no hubiera pasado nada.
—Usted me ha insultado antes...
—No le he insultado.
—Me ha acusado de intentar tocarla cuando sólo intentaba mantener el equilibrio.
—Estaba tocándome —repliqué yo—. Aunque admito que, probablemente, no lo ha hecho a propósito.
Él miró al cielo, como si estuviera hablando con un ser invisible.
—Vaya, admite que está equivocada. Debe ser la primera vez, ¿no? Se nota que no tiene costumbre.
—¿Cómo puede decir eso? No me conoce de nada.
—No, pero me gustaría —sonrió él entonces—. A ver, vamos a empezar otra vez. Me llamo Jeff Fischer. Encantado de conocerla, señorita Frame. ¿O es señora?
—Es señorita —contesté yo, diciéndome que el cosquilleo que sentía en el estómago era sólo hambre—. Encantada, señor Fischer.
—Ahora puedes llamarme Jeff.
—Muy bien, Jeff. Bueno, te dejo con tu trabajo.
—¿No quieres quedarte?
—No, me voy a comer.
Con un poco de suerte, Jeff no estaría allí cuando volviera. Lo último que necesitaba en aquel momento era un chico joven y guapo con un sarcástico sentido del humor.
O quizá era justo lo que necesitaba.
Los jueves suelo comer con mi amiga Darla. Después de la mañana que he tenido, comer con ella será el único momento agradable del día. Una rubia alta con el pelo como Ivana Trump, Darla no es sólo mi mejor amiga y mi cómplice, sino mi peluquera, la única persona que sabe cuál es mi auténtico color de pelo y la que guarda todos mis secretos.
—¡Coche nuevo! —gritó nada más verme, cuando paré en la puerta de la peluquería—. ¿Qué ha sido del Ford? —preguntó luego, arreglándose el flequillo en el espejo retrovisor.
—El Ford Probe murió ayer.
—¿Y te has comprado un coche nuevo en menos de veinticuatro horas?
—O eso o tenía que llamar a un taxi.
Afortunadamente, enseguida encontré aparcamiento en El Taco Loco, el sitio donde solíamos comer.
—No conozco a nadie que se haya comprado un coche en menos de veinticuatro horas. ¿No hay que mirar y comprobar, probarlo unos días, esperar que esté listo y cosas así?
La camarera puso dos vasos de té helado sobre la mesa.
—¿Lo de siempre?
—Lo de siempre —decimos las dos a la vez. Pollo con guacamole. El mejor de la ciudad.
—Así es como Steve compra los coches y como los compra mi padre. De hecho, así es como todos los hombres que conozco compran los coches. ¿Y por eso está bien? —le pregunté a Darla.
Ella levantó su vaso para brindar.
—Por las nuevas ruedas de Phoebe. Que te lleven donde siempre has querido ir.
Me gustó cómo sonaba eso, aunque todavía no supiera dónde quería ir.
—Bueno, cuéntame cosas.
De repente, Darla se mostró muy interesada por el mantel, evitando mi mirada.
—Pues... hoy me he enterado de una cosa. Algo de lo que no vas a alegrarte.
Yo intenté no parecer interesada. Debía ser un cotilleo y no está bien mostrarse interesado en un cotilleo.
—¿De qué te has enterado?
—Es algo sobre Steve y la supuesta camarera.
Darla, con su nariz de detective, había descubierto que la novia de Steve trabajaba en el Yellow Rose, uno de esos cabarets que se conocen eufemísticamente como «bares para hombres solteros». La chica, Tami, decía ser «sólo camarera» aunque, por lo que yo había visto, estaba cualificada para ponerse borlas en los pezones o lo que llevaran las bailarinas en esos sitios.
—No quiero saberlo.
—Vas a enterarte tarde o temprano y creo que es mejor que te enteres por mí —suspiró mi amiga.
Se me encogió el estómago. No quería saber nada sobre Steve y su amiguita. Mi objetivo en la vida era que nada me importase, permanecer serena y feliz, por encima de todo.
Pero no lo había conseguido todavía.
—¿Qué es? —pregunté por fin.
Darla se estudió las uñas.
—La supuesta camarera ha ido a la peluquería esta mañana.
Yo no dije nada, pero Darla parecía esperar alguna reacción.
—¿Tenía cita o sólo fue para saludar?
—Tenía cita con Henry —suspiró mi amiga—. Menos mal que no la tenía conmigo. La habría dejado calva.
Yo solté una risita. Tami poseía una preciosa melena rubia e imaginarla sin ese halo dorado tenía un perverso atractivo.
—Bueno, ¿y qué? ¿Se ha hecho un trenzado africano o un piercing en la nariz?
Darla negó con la cabeza.
—¿No me dijiste una vez que Steve no quería tener hijos?
De nuevo, se me encogió el estómago. Ahora más.
—No quería porque, según él, complicaría mucho las cosas.
Sin darme cuenta, me llevé una mano al abdomen. Al principio, pensé que le haría cambiar de opinión, que un día tendríamos una familia. Incluso el año pasado me decía a mí misma que aún teníamos mucho tiempo.
—¿Qué estás diciendo, Darla?
—Que la vida de Steve está a punto de complicarse. La supuesta camarera está de cinco meses.
Yo hice un rápido cálculo mental. Había ocurrido después del divorcio. Y llevábamos seis meses separados antes de eso. Mucho tiempo para olvidarme de Steve. ¿Por qué iba a importarme lo que hiciera con su novia?
—¿Te encuentras bien? —murmuró Darla, preocupada.
—Sí, sí, estoy bien.
La camarera llegó entonces con la comida y yo me concentré en ponerle guacamole al pollo. Aunque hubiese querido contarle a Darla lo que sentía, no habría sido capaz.