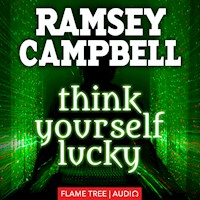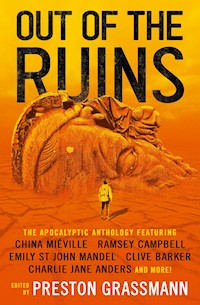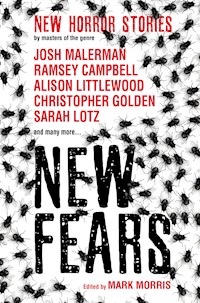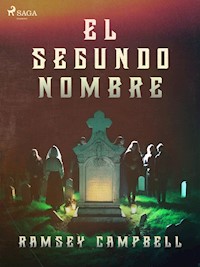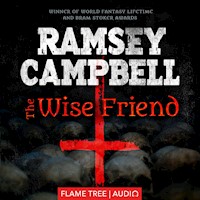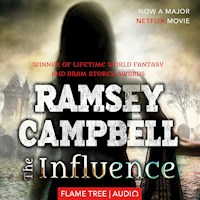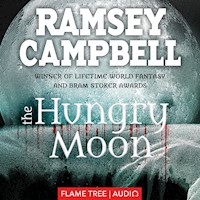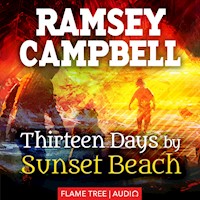Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Una nueva y escalofriante historia del mejor terror de la mano de uno de los maestros indiscutibles del género a nivel mundial. En la librería donde trabaja Woody, nuestro protagonista, todo empieza a ir mal. El sistema informático no funciona, saltan las alarmas por nada en absoluto, los detectores de movimiento se activan sin que haya nadie cerca, se suceden horrendos actos de vandalismo. La paranoia empieza a crecer entre los empleados, la desconfianza se hace dueña del lugar. Sin embargo, ¿se trata realmente de alguien que está haciendo juego sucio en la librería? ¿O quizá hay algo más siniestro que habita entre las estanterías, en los pasillos oscuros, en las sombras del almacén? Un estremecedor relato de terror para leer al anochecer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 662
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ramsey Campbell
Turno de noche
Translated by David Luque
Saga
Turno de noche
Translated by David Luque
Original title: The overnight
Original language: English
Copyright ©2005, 2023 Ramsey Campbell and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728495308
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Los ordenadores de la librería donde trabaja Woody no funcionan correctamente, aparecen errores en los catálogos y los pedidos desaparecen sin dejar rastro. La muerte por atropello de un empleado marca el inicio de la debacle: un dependiente acusa a otro de acoso sexual; otro pierde la habilidad de leer; los monitores de seguridad muestran cosas que se arrastran entre las estanterías y desaparecen antes de que nadie pueda encontrarlas…
Los húmedos y silenciosos seres que han estado merodeando en el sótano pueden ser lentos, pero son inexorables. Esta librería no es un refugio. Es la puerta hacia un infierno como no hay otro igual.
Para Tam y Sam, con amor y verduras
Agradecimientos
En marzo de 2001 trabajé a tiempo completo en la librería Borders de Cheshire Oaks. La mayoría de mis amigos se sorprendieron de que tuviera que trabajar en otra cosa aparte de la literatura, aunque Poppy Z. Brite me envió varios correos electrónicos entusiásticos. Mi mujer, Jenny, me apoyó como siempre. En los meses que trabajé en la librería hice unos cuantos amigos y concebí la idea de este libro. ¿Qué más se puede pedir? Permítanme agradecerle a todos mis colegas el haberme hecho mi etapa allí tan agradable: Mary, Mark, Ritchie, Janet, Emma, Derek, Paul, Lisa, Melanie M., Mel R., Mel de la cafetería, Craig, Will, Annabell, Angie, Richard, Sarah H., Sarah W., Judy, Lindsay, Fiona, Barry, Laura, Colin, Vera, Millie, Joy, John y Dave. Ninguno de ellos se parece a ningún personaje de este libro, pero el montacargas es otro cantar. Mi editora, Melissa Singer, fue de nuevo una fuente inagotable de útiles sugerencias.
Woody
¿Qué hora se supone que es? Le da la sensación de que apenas ha dormido, y sin embargo ahí está ya la alarma del despertador. No, se trata del teléfono inalámbrico que venía con la casa y que siempre está de un lado para otro. El amortiguado y estridente sonido le restituye los efectos del jetlag, aunque hace meses que se mudó al Reino Unido. Sale de debajo de la manta destinada a protegerlo del frío del norte, para darse cuenta de que se ha dejado el inalámbrico abajo. Apreciaría llevar una bata, pero la suya está colgada por la etiqueta a un gancho de la puerta, y el teléfono no espera. Quizá es Gina, creyendo que es de día a este lado del océano. Quizá se ha decidido a darle una oportunidad a su librería después de todo.
Enciende el interruptor para arrojar algo de luz sobre la total oscuridad, sale a grandes zancadas de la habitación y baja las escaleras, que no son más anchas que una cabina telefónica. La barandilla barnizada de un amarillo chillón, similar al de los dientes de un viejo, cruje para avisarle de que no debe apoyarse demasiado en ella. La bombilla sobre las escaleras gasta la mayor parte de su energía en ser simplemente amarilla. Hasta el momento antes de posar los pies en ella, nunca había pensado que una alfombra pudiera estar tan fría, sin embargo, ni de lejos puede competir con el linóleo de la cocina. El teléfono tampoco está allí. Al menos no hay muchos lugares donde buscarlo en una casa tan pequeña que solo un británico la alquilaría.
Está en la habitación frontal, junto al sillón, frente a un televisor que tiene tan pocos canales que ni siquiera necesita un teleprograma. Las descoloridas cortinas color chocolate están abiertas y, de camino al sillón, la luz rosácea le resulta molesta. El teléfono no está donde esperaba, sino en el hueco del asiento, ¿y qué más encontramos por aquí? El envoltorio de un caramelo decorado con pelos y pelusas y una moneda verdosa tan vieja que su legalidad es dudosa. Aprieta el botón del teléfono con la otra mano para acallarlo.
—Woody Blake.
—¿Es usted el señor Blake?
¿Lo ha soñado o acaba de decirle su nombre?
—Aquí me tiene, sí.
—¿El señor Blake, encargado de Textos?
Para entonces Woody ya se ha deshecho del pegajoso papel de entre sus dedos tirándolo a una abollada papelera adornada con el mismo papel florido de las paredes. Arriesga su desprotegido trasero sentándose en el rasposo brazo del sillón.
—Eso es lo que soy.
—Soy Ronnie, de guardia en el complejo comercial de Fenny Meadows. Tenemos un aviso de alarma en su tienda.
Woody se pone en pie.
—¿De qué tipo?
—Podría ser falsa. Necesitamos a alguien para comprobarlo.
—Voy de camino.
Ha dejado atrás la sombra proyectada por el vuelo de los pájaros de yeso a la izquierda del pasillo. Medio minuto en el baño le rebaja algo de su tensión, y al momento está vestido con unas ropas que han tomado prestado parte del frío del edificio. Añade al conjunto el chaquetón, que era ya lo bastante grueso para el invierno de Minnesota, y cierra de golpe tras de sí la pesada puerta de madera de la entrada, saliendo a la acera. Dos zancadas le llevan al coche alquilado, un Honda naranja, que sería blanco si no fuera por las luces de Halloween de la semana pasada, que parecen inundar todo de tonos color zumo de calabaza. La calle (lo que los británicos llaman terrace, casas adosadas las unas a las otras como un acordeón de ladrillos rojos, con las ventanas delanteras sobresaliendo) está silenciosa salvo por Woody y su aliento teñido de naranja. El coche marca su territorio expulsando una nube de humo ocre, girando ciento ochenta grados, y pasando el pub Flibberty Gibbet, que al parecer antes se llamaba El Ahorcado, y es el lugar donde la mitad de los hombres de la zona se pasa el día apostando en las carreras de caballos. Más de medio kilómetro de terraces y semáforos en rojo sin nadie a quien esperar le transporta más allá de las casas y las aceras, de los frondosos vergeles donde los tardíos dientes de león florecen y las farolas alumbran los otoñales árboles perennes. Tres kilómetros de autovía le llevan a la autopista entre Liverpool y Manchester. Apenas ha alcanzado la velocidad máxima permitida cuando tiene que frenar para coger el desvío del complejo comercial.
Está seguro de que la librería se encuentra mejor situada que cualquier otro local de la ronda de medio kilómetro donde se encuentra el complejo. Nada más llegar a la rampa de salida, divisa las gigantescas letras alargadas en la pared de cemento del edificio de dos plantas formando la palabra «Textos»; la niebla rodea la tienda con su aura blanquecina. Conduce por los alrededores del complejo, pasando varios edificios a medio construir, y junto a la entrada del restaurante Stack o’ Steak y el supermercado Frugo. Tríos de arbolillos jóvenes, plantados en fragmentos de hierba, decoran el asfalto del aparcamiento. Acechan al coche de Woody, proyectando sombras de los focos que montan guardia encima de los edificios; la tienda de móviles Stay in Touch, la Baby Bunting cerca de Teenstuff, la TVid con su escaparate lleno de televisores, y la agencia de viajes Happy Holidays, que comparte una calle con la librería. Un incesante trino, como el grito de un enloquecido y enorme pájaro, invade sus oídos mientras aparca frente a la entrada de Textos ocupando tres espacios.
Un hombre corpulento y de uniforme, con una carpeta bajo el brazo, se acerca pesadamente a su encuentro.
—¿Señor Blake? —exclama con un tono de voz tan inexpresivo como su corte de pelo al cero y un acento tan abierto como su rostro honesto y carente de emoción.
—Y usted debe de ser Ronnie, ¿no he tardado mucho, verdad?
Necesita consultar su grueso reloj de pulsera negro y rascarse a conciencia la cabeza para poder decir:
—Casi diecisiete minutos.
Grita mucho, lo que unido al quejido de la alarma es suficiente para bloquear las entendederas de Woody.
—Déjeme solo… —exclama Woody para indicarle que va a desactivar la alarma de la tienda. A continuación, teclea en el panel situado entre los pomos de las puertas de cristal. Los números dos, doce, uno y once le dan acceso al felpudo que pone «¡A leer!», entre los dos arcos de seguridad. Mete otro código en el panel de la alarma, que muestra una luz roja correspondiente a la sala de ventas, y entonces se hace un silencio tenso, roto por un pequeño zumbido agudo del que culparía a un mosquito si estuviera trabajando aún en la sucursal de Nueva Orleans.
No ha identificado todavía el origen del sonido cuando Ronnie le dice:
—Necesito que firme mi informe.
—Lo haré encantado cuando eche un vistazo a la tienda. ¿Me ayuda?
El guardia se siente claramente intimidado por la visión de más de medio millón de libros, comenzando con los de la mesa repleta de Textos Tentadores cercana al felpudo de entrada. Woody enciende todas las luces del techo y gira a la izquierda, pasando el mostrador con las cajas registradoras y la terminal de información.
—Usted podría ir por el otro lado —sugiere.
—Si alguien está haciendo algo, lo cogeré.
Ronnie suena ansioso por atrapar a un malhechor. Enseguida empieza a buscar, por el pasillo de Viajes e Historia, donde Woody advierte, a través del escaparate a mano derecha, que las promociones necesitan renovarse. Le recordará a Agnes, o Anyes, como se hace llamar, que los clientes merecen ver algo nuevo cada vez que visiten Textos. Rápidamente pasa por los pasillos de Ficción y Literatura de Jill, frente al escaparate de la izquierda. No hay sitio para esconderse junto a la pared lateral (llena de cintas de vídeo, películas en dvd y discos compactos), y los estantes de la zona central solo llegan a la altura de los hombros de un adulto. La sección de Wilf está tan ordenada que se podría pensar que nadie se interesa ya en los credos, en las religiones o en lo oculto, pero cada libro tiene su público… ese es otro lema de Textos, convertido ahora en internacional. Entretanto, la cabeza de Ronnie se mueve de un lado a otro por los pasillos de Géneros de Ficción.
—Nada —dice cuando se encuentra con los ojos de Woody—, solo libros.
Woody no puede evitar tomárselo como algo personal. Nadie debería ser tan poco entusiasta teniendo Textos tal selección de libros que ofrecer; el comentario le molesta más incluso que la posibilidad de tener a un intruso.
—¿Qué clase de libros lee? —le pregunta.
—Cosas divertidas —admite Ronnie, pasando ahora por la sección de Erotismo.
—La sección de humor está en el lateral.
Aunque Woody va con pies de plomo, Ronnie parece estar combatiendo el pensamiento de que se está riendo de él, así que Woody decide dedicar su atención al fondo de la tienda, donde está la sección Infantil. Parece que alguien hubiera soltado monos en esa zona. No deberían estar así al final del día; tendrá que hablar con Madeleine. Nadie se esconde tras las sillas, tendría que ser un enano para poder hacerlo, pero hay un libro abierto y boca abajo en la alfombra de Textos Diminutos. Es un libro de lectura con palabras de una sola sílaba en una página y una imagen de lo que representan en la siguiente. Seguro que Madeleine no ha podido dejar eso ahí; quizás al caerse activó la alarma. Woody comprueba que no está dañado y lo devuelve al estante. Para cuando se encuentra con Ronnie en Textos Tentadores, no ha descubierto nada más fuera de su lugar.
El guardia los mira de una forma extraña. Parece que algunos bestsellers han captado su atención. Woody está a punto de alentar su interés cuando Ronnie suelta de golpe su carpeta contra la pila de ejemplares de Ringo por Jingo.
—Toma eso, pequeño mamón.
Por mucho que odie a los Beatles o a su batería, nunca existen excusas para dañar un libro; Woody ve el resultado del ataque. Un mosquito da sus últimos estertores sobre la nariz del famoso músico. Ronnie despega el insecto con el pulgar y luego se lo limpia en los pantalones, dejando un rastro que parece de mocos en la nariz de Ringo Starr.
—Es eso del calentamiento global —murmura Ronnie—. El tiempo ya ni sabe dónde está.
Woody limpia la portada con su pañuelo hasta que no queda rastro del incidente. Está observando como el guardia escribe cuidadosamente una letra en la carpeta cuando comienza a atronar una canción por los altavoces. «Goshwow, gee and whee, keen-o-peachy…». Es la primera pista de un disco compacto que la dirección provee con la intención de animar a los empleados cuando están llenando de género una nueva tienda. Woody tiene que admitir que es una de las pocas cosas que le hacen avergonzarse de ser americano. ¿Y por qué se ha encendido? Quizá un error similar en el suministro de energía activó la alarma. Cuando apaga el reproductor que hay bajo el mostrador, Ronnie frunce el ceño.
—Me gustaba —se queja.
Woody ignora la petición implícita mientras el guardia escribe trabajosamente y finalmente le cede la carpeta y un bolígrafo roto por el uso. «Farsa alarma en la librería Texto, 00.28-00.49» es todo lo que pone, además de un manchurrón de tinta.
—Gracias por cuidar de mi tienda —dice Woody, tratando de incorporar el manchurrón a la primera vocal, pero en realidad ahora parece algo parecido al dibujo de un ojo morado.
—Es mi trabajo.
Suena como si Woody hubiera dicho demasiado. Quizá piensa que el encargado no debería tener ese sentido de la propiedad. Woody se ve tentado a revelar que es la primera sucursal de la que es jefe después de haber ido escalando puestos por las de Nueva Orleans y Minneapolis, pero si eso no significó lo bastante para Gina, ¿por qué iba a servir con el guardia? Ya era bastante malo que a ella no le gustara Fenny Meadows, y mucho peor que no supiera decir el por qué. Las impresiones no valen para nada si no puedes o no quieres convertirlas en palabras. No hay duda de que en Misisipi es donde debe estar, este tiempo no va con ella.
—Bueno, supongo que ya hemos acabado por esta noche —dice Woody, dándose cuenta demasiado tarde de que eso solamente va por él.
Ronnie arrastra su sombra hasta llegar a su garita, junto a Frugo, pasando por las tiendas y los locales vacíos, mientras Woody vuelve a encender la alarma. Los focos le hacen daño a los ojos hasta que se sube al Honda, pero no va a permitirse dejarse vencer por su cansancio hasta que no tenga la cabeza sobre la almohada. Saliendo por la incorporación a la autopista, los grafitis en el cemento de los pilares se encuentran con la luz de sus faros; palabras cortas y crudas, pintadas con letras primitivas tan gigantes, sospecha, como diminuto es el cerebro de sus autores. Esa es una clase de cliente sin la que Textos puede sobrevivir, y Woody espera que Ronnie y sus colegas los mantengan alejados hasta que la tienda tenga vigilancia propia. De cualquier modo, está seguro de que sus empleados están listos para cualquier desafío, y eso incluye la campaña navideña; aunque hubieran podido afrontarla con mucha mayor experiencia si la tienda hubiera abierto en septiembre. No pudo hacer nada respecto a eso; las obras del edificio se retrasaron por culpa de los constructores. Ahora en cambio sí puede hacer todo lo necesario y no debe esperar menos de sus empleados. No importa absolutamente nada dónde y cómo viva, si luego no se siente feliz respecto a la tienda. Quizá esa era la razón por la que Gina decidió no trabajar en ella; no le gustaba compartir la pequeña cama, aunque no estuvo fría mucho tiempo. Ese pensamiento le dibuja una sonrisa irónica en los labios mientras conduce por la autopista y la niebla se mezcla con las luces del complejo comercial.
Jill
El Nova de Jill necesita quince minutos para salir de Bury, donde los camiones de reparto han convertido la estrecha calle principal en un circuito de obstáculos. Otro cuarto de hora, apretando el acelerador, la conduce al complejo comercial de Fenny Meadows. La niebla la precede en su camino por el asfalto, y se extiende a través de los verdes y húmedos campos hasta las distantes montañas Pennines, un oscuro friso serrado recortado en el gris horizonte. Aparca detrás de Textos, cuya última letra de plástico parece un gusano gigante sobre el coche. Antes de salir acaricia la fotografía de su hija, colgada en el espejo del parabrisas.
—Podemos con esto, Bryony —dice en voz alta.
El vacío callejón de cemento entre Textos y la agencia de viajes Happy Holidays la conduce directamente hasta los libros de los que es responsable, o al menos hasta poder verlos por el cristal del escaparate. Ficción y Literatura no suena demasiado impactante, teniendo en cuenta que Jake lleva Géneros de Ficción, pero se ha quedado despierta toda la noche anterior intentando idear promociones. Su plan de pensiones se está volviendo séptico, le es imposible dejar de pensar, y todavía tiene que idear una manera de promocionar a Brodie Oates, el primer autor que visitará la tienda. Sus preocupaciones deben de haber encontrado un atajo para llegar a su cara; Wilf parece no estar seguro de cómo saludarla desde detrás del mostrador.
—No te preocupes, Wilf —dice, y se pregunta si él también tiene alguna razón para estar preocupado mientras se dirige hacia la sala de empleados.
La puerta a las sencillas escaleras de cemento se abre para dejarle paso, una vez que pasa su tarjeta de empleada por el lector. Dejando atrás los servicios, uno frente a otro en el pasillo superior de la sala de empleados, no encuentra una reacción especial a su llegada. Aunque Jill llega cinco minutos antes de la hora, el resto de los de su turno ya están sentados alrededor de la mesa de contrachapado de la habitación pintada en tonos verde pálido y sin ventanas. Jill coge la tarjeta del montón de «salidas» y la pasa por la hendidura bajo el reloj, para ponerla después en el taco de «entradas». Cuando Jill se sienta, Connie le dedica una amplia sonrisa digna de un anuncio de pasta dentífrica.
—Ay —dice Connie, arrugando la pequeña nariz chata a causa del chirrido de la silla contra el suelo de linóleo—. No hay prisa, Jill, no llegas tan tarde.
Angus hace el movimiento de tenderle a Jill una copia de la hoja diaria de «artimañas» de Woody, pero retira la mano ante la rapidez de Connie. Por un momento, el bronceado veraniego que ya se está disipando de su cara alargada se torna más parcheado si cabe. Las cifras del fin de semana son las mejores de la tienda hasta ahora, y el nuevo objetivo de Woody es incrementar las ventas los días laborables.
—Si tenéis ideas, pinchadlas en el tablón —dice Connie mientras les entrega a todos una copia del orden de los turnos rotatorios—. Gavin, ese ha sido un bostezo monstruoso, tú te ocupas de las estanterías. Ross, ¿te importaría poner etiquetas de seguridad en todo lo que pase de veinte libras? De precio, no de peso, pero me valen las dos cosas. Anyes, ¿te importaría informar en el mostrador de información? Jill, serás cajera hasta las once.
Espera tener tiempo para recordar las diversas rutinas necesarias para ocuparse de la caja mientras corre escalera abajo, pero Agnes ya necesita ayuda; hay cola. Jill teclea su número de identificación en la caja 2 y frota sus manos para calentarlas.
—El siguiente, por favor.
Una chica delgada a pesar de su embarazo, y ataviada con un impermeable hasta los tobillos, desea comprar seis novelas románticas con su tarjeta Visa. Pasa los códigos de los libros por el escáner, la caja acepta la tarjeta, y Jill recuerda apoyar cada libro en el panel que neutraliza cualquier dispositivo de seguridad que un encargado haya escondido en ellos al azar. Coge una bolsa de plástico de Textos del montón bajo la caja, y esta chirría contra sus uñas cuando mete en ella los libros antes de tendérsela a la cliente.
—Disfrútelos —dice sin olvidarse de sonreír—. El siguiente, por favor.
Su petición invoca a un hombre grande con un sombrero pequeño, de la misma lana rasposa que su traje. El hombre le entrega a Jill un único libro grande sobre aviación militar y un cheque, que debe introducir en la caja para que esta imprima los detalles de la transacción. La caja canturrea para sí, declarando que no va a hacer pedazos el cheque. Al fin, la caja saca la lengua y Jill solamente tiene que comparar las firmas (no es la misma, pero al menos es lo bastante parecida) antes de escribir el número de la tarjeta de garantía bajo el tique expulsado por la caja. La bolsa más grande que tienen apenas puede contener el libro. Justo después de terminar su lucha contra la bolsa, aparece una joven madre sosteniendo a una niña en su brazo izquierdo. La mujer arroja unos cuantos libros en el mostrador junto con un cupón regalo de Textos para reducir su precio a la mitad y una tarjeta Switch. La madre va informando a la niña paso a paso de las acciones de Jill, mientras la caja zumba para sí como un insecto medio despierto.
—Ahora mira, la caja registradora se toma su desayuno y la cajera tiene que darle el pedazo de papel de Patricia, que llamamos cupón. Ahora, la cajera tiene que teclear todos los números de la tarjeta de mami. —Le tiene que explicar varias veces a su hija que Jill no es una enfermera, pero no parece servir de mucho.
—Disfrute de sus libros y vuelva a vernos pronto —dice Jill al fin, arriesgándose a intentar pellizcarle la barbilla a Patricia; la tentativa es vana, la niña se aparta.
—Gracias —dice la joven alegremente, llevándose sus dos paquetes de la tienda.
Jill se permite un quedo pero expresivo suspiro justo cuando Agnes se acerca furtivamente desde la terminal de información.
—Perdón por dejarte con toda esta gente. —Su voz es poco más que un susurro. Esconde un oscuro mechón de su cabello tras la oreja y revela un rostro pálido y huesudo moteado de rojo por la vergüenza.
—El ordenador parecía no querer ayudarme a encontrar un libro.
—No te preocupes, Anyes, todos estamos aprendiendo —dice Jill, dedicándole una mirada de apoyo.
—Jill llama al cuatro, por favor. Jill llama al cuatro —dice una voz proveniente del techo.
Se siente como si Connie la hubiera pillado ganduleando. Al menos no tiene que utilizar el sistema público para contestar. No le gusta escucharse en los altavoces, dejando al descubierto su acento de Manchester; es como si la voz que oye dentro de su cabeza fuera un vestido pijo que fingiera llevar, o quizá uno lleno de agujeros de cuya existencia no es consciente.
—¿Te importaría irte a comer ahora? Wilf quiere salir a las doce y Ross a la una —le pide Connie una vez están conectadas.
Son solo las once, y Jill trabaja hasta las seis. Al menos podrá terminarse antes la novela de Brodie Oates, y seguramente entonces le surgirán ideas. Se apresura a fichar y abrir el libro mientras el microondas le da vueltas al envase de las verduras con chile de anoche, emitiendo una serie de amortiguados gruñidos metálicos. La portada de la novela es sencilla, solo aparecen el nombre del autor y el título, Vestir bien, vestir mal, en diversos tipos de letra; no hay fotografía, solo una aclaración de que es «la primera publicación del autor» en la solapa trasera. Todavía no ha terminado de leer el primer párrafo cuando tiene que mirar a su alrededor para averiguar quién está leyendo por encima de su hombro; por supuesto, el aire frío ventilando su nuca proviene del aire acondicionado, y también agita la esquina de la página. Come directamente del envase con un tenedor mientras lee. ¿Es el final del libro una broma, y si lo es, a quién va destinada? Cuando el hombre, solo en una habitación, se quita la ropa, resulta ser todos los personajes: el detective victoriano cuya presa, un ladrón de joyas, es él mismo disfrazado; el sargento de la Primera Guerra Mundial que al final resulta ser su propia hija, la misteriosa cantante de un club nocturno de Berlín, su hijo y un hermafrodita; y también el detective privado de los sesenta que no podía decidir cuál era su sexo y descubrió tomando drogas psicodélicas que todos estos eran sus parientes, sintonizando con sus congéneres a mitad del libro. A partir de entonces estos comienzan a su vez a echar la vista atrás. Jill pincha con el tenedor la mejor parte, que ha dejado para el final, pero resulta ser una bola de papel de plata camuflada por la salsa. Lo escupe en un pedazo de papel de cocina y lo tira a la papelera, para luego retomar al libro.
Cuando ha acabado de relamerse la última partícula de comida de la boca descubre que el significado del título del libro escapa a su mente. La persona que estaba a punto de hablar por el altavoz ha decidido de repente no hacerlo, pues el altavoz queda de nuevo en silencio. Seguro que el titulo tiene que sugerir un modo de promocionarlo, o incluso las iniciales.
—Puede sonar como VBVM… babum —piensa en voz alta, e intenta ser más honesta—, ¿es esto un babum? Cómprelo y lo averiguará…
Pensándolo durante un momento descubre lo mala que es cualquiera de estas ideas, pero ahora la palabra no se le va de la cabeza; ni siquiera es una palabra que tenga algún significado, es un mero pedazo de lenguaje traqueteando en su cráneo como un tambor o el inicio de un dolor de cabeza. Babum, babum, babum, babum… Se alegra de que la aparición de Wilf lo interrumpa, salvo por el hecho de que está de pie en la puerta como si esperara órdenes y asumiera que ella sabe cuáles. Un ceño picudo se dibuja sobre los pacientes ojos grisáceos y la larga y roma nariz de Wilf, antes de que se pasara la mano el rostro delgado pero no exento de atractivo.
—Entonces —dice—, umm…
—¿Qué puedo hacer por ti, Wilf?
—¿Crees que por fin puedo escaquearme un rato?
Jill tiene que mirar su reloj para entender la pregunta. ¿Cómo ha podido pasarse una hora entera arriba? Ni siquiera se ha tomado un café para despertar la mente.
—Lo siento, por supuesto, sal —resuella poniéndose prestamente de pie y dirigiéndose hacia las escaleras tan rápido que casi olvida volver a fichar. Al menos está dando todo lo que puede por la tienda. Seguramente, eso es más de lo que se le puede exigir.
Madeleine
—Mira todos estos libros. ¿Cuántos libros piensa Dan que hay? ¿Hay cantidad de libros?
—Cavidad.
—No cavidad, Dan, cantidad. Dan no está en una cavidad. Estos libros no están en una cavidad. La mayoría de estos libros están en estanterías. Esto de aquí son estanterías. Las estanterías son donde se ponen los libros en las tiendas. ¿Tiene Dan estanterías en casa?
¿Acaso el padre del chico no debería saberlo? Debe de pensar que los niños en edad preescolar no tienen por qué. El hombre se da paseos por Textos Diminutos junto a su hijo, hablando por encima de la música proveniente de los altavoces, que incluso Mad sabe que es obra de Händel. Ella está en la otra zona, en Textos Primera Infancia, donde algunos de los libros esparcidos por todos los estantes parecen delgados vagabundos, procedentes de otras secciones, y un ejemplar de Textos Adolescentes está colocado torpemente encima de un estante de cuentos de hadas simplificados. A veces piensa que la única T para llamar a esta sección debería ser «Traba».
—Tonterías —grita Dan, riéndose en el mismo tono elevado.
—Estanterías, Dan. ¿Buscamos ahora un libro para Dan? ¿Qué libro le gustaría a Dan?
—Estos —dice Dan, trotando hasta el fondo del pasillo y siguiendo una línea más o menos recta—. Bonitos.
Mad tiene que contener una risita; el niño se dirige directamente a la sección de Erotismo. Ross cruza una mirada con ella desde la sección de Psicología, pero no está seguro de si debe o no responder a su sonrisa, a pesar de que estuvieron de acuerdo en seguir siendo amigos. Cuando ella le responde con un guiño, Ross aparta la vista rápidamente, sin acabar de formar la sonrisa en su rostro. Se está ocupando del niño, que ha sacado Disciplina Sexual de un estante inferior, hasta que el padre llega y se lo arrebata de las manos.
—No bonito —dice, soltándolo bruscamente sobre los libros de arte erótico del estante superior, y mira a Ross, que tiene justo detrás a Mad—. Nada bonito.
Se imagina que el hombre ha notado algún rastro de su anterior relación, pero no hay nada de lo que arrepentirse. No van a correr el riesgo de sentirse extraños en el trabajo. Ella se está olvidando de la sólida y sedosa sensación de Ross en su interior, y del gel de ducha al que sabía su pene; ya se ha olvidado de su bronceado rostro cuadrado bajo la rubia cabellera cerca del suyo, a un milímetro de distancia. Le dedica una sonrisa que no pretende ser demasiado secreta y continúa cargando el carro con los libros que se encuentran fuera de su lugar correspondiente. El padre de Dan elige uno de palabras cortas y sonidos y se marcha con su hijo al son de Händel. Mad está empujando su carro a lo largo de Textos Diminutos cuando se le escapa un «oh» cercano a un «ay»; media docena de estanterías están ahora en peor estado del que se encontraban antes de empezar a ordenarlas.
Ross separa sus labios, a punto de arriesgarse a hablar, y ella recuerda vagamente el aroma mentolado de su pasta de dientes.
—Lo siento —murmura observando el desorden—. No vi cómo lo hacía. No dejaría a mi hijo hacer eso.
—Nunca mencionaste que tuvieras hijos.
—No tengo. Me conoces, soy prudente —se justifica, y un recuerdo le resta color a su bronceado cuando añade—: Quise decir si los tuviera.
—Ya lo sé, Ross —le tranquiliza; si siguieran juntos se hubiera dado cuenta de que bromeaba, pero en estos momentos se pregunta cuántas cosas deben de tener miedo a decirse—. Mejor sigo con esto —dice—. Todavía me quedan libros por bajar.
Espera que haber oído al padre de Dan no la haya vuelto monosilábica. Una vez Ross se ha retirado a su territorio, Mad ordena las estanterías de nuevo antes de echar los libros sobrantes en el carro para ordenarlos y colocarlos en su lugar. Va a toda velocidad, le gusta sentir esa sensación. Cuando se pone la identificación y sale al pasillo de cemento por donde llegan los pedidos, la puerta del montacargas detiene en seco la velocidad de movimientos de Mad.
¿Es el objeto más lento del edificio? Tiene que aporrear el botón dos veces para obligar a descender al amasijo que se esconde detrás de las puertas metálicas. Las puertas tiemblan, al tiempo que una voz femenina amortiguada, que a Mad le recuerda a la de una secretaria, anuncia: «puerta abriéndose». Dos carros han estado de paseo arriba y abajo dentro de esta jaula tan gris como la niebla, pero queda sitio para ella y el suyo. Aprieta con el pulgar el botón de subir y la voz le dice «puerta cerrándose».
—Venga vamos, buen montacarguitas.
Imagina que espera a que ella termine de hablar para comenzar a hacer temblar las puertas y arrastrarlas a su lugar. Todo vibra en el camino hacia arriba, los carros se golpean unos contra otros, asemejándose el sonido al de alguien muy joven aporreando una batería. «Puerta abriéndose», dice la voz al tiempo que la cabina se asienta en lo alto de su recorrido. Las puertas se mueven nerviosas, o puede que solo lo parezca porque Mad está mirándolas fijamente. La frustración hace que parezca que las puertas no se cerrarán nunca. La frustración hace que casi se choque con otro carro cuando al fin llega a la zona de carga. Cuando comenzó en este turno no tardaban más de una hora en cargar y descargar los libros, pero ahora están a rebosar.
Maltratarlos no los va a hacer desaparecer, mirarlos tampoco. Llegan nuevos libros cada día. Comienza a rellenar el carro tan rápido que no entiende por qué le sobreviene un temblor. Quizá el aire acondicionado le está jugando una mala pasada; no, hay alguien detrás de ella. Se gira y encuentra a Woody observándola desde la puerta de la sala de empleados, en la otra punta del pasillo de estanterías de metal. Debe de haber entrado una bocanada de aire por la puerta que el jefe ha abierto tan silenciosamente. Woody se pasa los dedos por la nuca, bajo su frondoso pelo, como si ocultara allí un interruptor que levantara sus cejas, tan negras como su cabello, y los lados de su boca.
—¿Llevas retraso? —exclama.
—Más vale que no, tomo precauciones —le responde; si hubiera alguien delante de quien esa broma sería adecuada, desde luego no es precisamente él—. No mucho —añade.
Woody avanza pesadamente, pasando junto a los estantes de libros devueltos y dañados y asintiendo sin apartar la vista de ellos. Expresa más paciencia que reproche, pero hay un atisbo de color en su cara alargada y una arruga extra en su frente.
—El público no puede comprar lo que no ve. Nada debería permanecer aquí más de veinticuatro horas.
—Solamente han sido estos —se defiende Mad, buscando torpemente los libros en cuestión, ahora escondidos tras los del pedido de hoy.
—Si crees que necesitas ayuda, habla con el encargado de tu turno —le dice Woody a su espalda.
No la necesitaría si anoche alguien hubiera ordenado su sección durante su ausencia. Preferiría no hablar mal de sus compañeros, ella puede cargar con la culpa sola. Woody la deja descargando sus libros, pero está segura de seguir sintiendo su mirada. Deja escapar una risa nerviosa al volverse y comprobar que está sola en el almacén. Acelera el paso, aunque el carro de los libros hace tanto ruido que no podría oír nada que sucediera a su espalda. Al menos es capaz de meter a duras penas los libros en el montacargas, pulsar el botón de bajar y escapar de allí. No le atrae la idea de encerrarse en la lentitud del montacargas.
Devuelve el carro a su lugar y abre la puerta de par en par, entonces acelera con sus libros antes de que pasen treinta segundos y la alarma se dispare. Para cuando la pestaña de metal choca y la puerta se cierra, Mad ya está en la sección de Adolescentes, donde hay cantidad de libros que tienen que hacer hueco para dar entrada a otros nuevos. No ha dejado de sentirse observada, aunque Ross no la está mirando; está en una caja, y Lorraine en la terminal de información. Woody podría verla desde el monitor de su despacho si quisiera, en tal caso la vería vaciar su carro hasta menos de la mitad antes de su pausa para comer de las seis.
Aparca su carro junto a la puerta de Pedidos y corre escaleras arriba. Los carros nunca deben permanecer desatendidos en la sala de ventas, no sea que un crío, o cualquier persona, tropiece con uno, se haga daño y demande a Textos (como pasó en Cape Cod). Llena de café, de la cafetera color marfil, una taza amarilla de Textos, y se sienta a comerse su cena de Frugo; ensalada de soja y gambas. Suena delicioso, pero tiene un regusto grumoso que le recuerda a restos de comida de un picnic recogidos del suelo. Come directamente del envase sin pensar en ello, ya que al mismo tiempo selecciona preguntas de varios libros para su primer trivial para niños. Cuando Jill ficha al final de su turno, Mad le pregunta si son demasiado difíciles.
—Bryony podría responder a la mayoría —dice Jill con cierto orgullo.
—Deberías traerla, puede que ganara.
—Ese día se queda con su padre. —El alargado rostro de Jill es quizá demasiado grave para andar solo por la treintena, y las arrugas alrededor de sus ojos no son precisamente producto de un exceso de sonrisas. Se pasa una mano entre el cabello rojizo, domado solamente por lo corto del estilo de su peinado—. Le preguntaré qué prefiere hacer —dice.
Mad menciona que ella y Ross son ahora solo amigos, y casi todos los del turno de Jill lo oyen. Gavin desata un bostezo que atenaza sus pesados párpados y pronuncia su ya de por sí alargado rostro, acercando la afilada nariz hacia la puntiaguda barbilla. Agnes no parece segura de si mostrarse triste por ella o darle ánimos. Todos fingen no estar pendientes de Ross cuando lo ven subir por las escaleras. Lorraine está cerca de él, detrás, y rompe el incomodo silencio.
—¿Puedo coger libros de tu carro de abajo, Madeleine?
Parece a punto de irrumpir en una carcajada. Mad piensa eso a veces de la risa de Lorraine, que guarda relación con los caballos que suele montar, y su acento, con ambiciones de distanciarse lo más posible de Manchester; su tono parece forzado porque sus brillantes labios son más pequeños de lo que su rostro requiere. Lorraine eleva su ceja izquierda como un arco de signo de interrogación compuesto de vello dorado, y Mad se levanta para alimentar a la papelera con lo que queda de ensalada.
—Lo estoy usando, Lorraine. Ahora voy a seguir con ello.
—No has acabado tu descanso, ¿verdad? Seguro que no quieres pasarte lo que te queda de él en el almacén.
—No, pero necesito adelantar trabajo.
—Dile a la dirección que te conceda más tiempo entonces.
Mad enjuaga la taza sobre el fregadero, que está a rebosar de otras exactamente iguales a la suya y de platos y otros utensilios. La seca con un trapo de Textos y la mete en el mueble sobre el fregadero; al volverse descubre que Lorraine sigue mirándola.
—Si alguien hubiera dejado los libros ordenados anoche y otras noches que yo no estaba, no me haría falta mucho más tiempo —se queja Mad. Lorraine levanta la vista como si arrojara al cielo una plegaria o estuviera examinándose las cejas, un gesto que provoca en Mad cierta irritación—: ¿Quién se encargaba de hacerlo anoche? ¿Tú, Lorraine?
A la destinataria de la pregunta se le abren los ojos aún más, pero no aparta la mirada de donde está hasta que Gavin dice:
—Creo que sí, le tocaba a Lorraine, ¿verdad?
—Puede ser —le confirma Lorraine, lanzándole de inmediato una mirada feroz—. Recuérdanos qué tiene esto que ver contigo, Gavin.
Su bostezo podría servir como respuesta.
—¿No decías que los empleados deberíamos permanecer unidos, Lorraine? —comenta Ross.
—Dios mío —espeta Lorraine mientras se dirige hacia la puerta—. Si los chicos van a aliarse entre ellos, es mejor que las chicas les dejemos con sus asuntos.
Nadie quiere que parezca que la sigue, sin embargo Mad lo hace y se abre camino hacia el almacén. Se mueve ágilmente, para ser más rápida que nunca, empujando el carro hacia la sección de libros para adolescentes, pero acaba por detenerse en seco, como si alguien la hubiera agarrado por el cuello. Media docena de libros, no, más, han sido girados y colocados con el lomo hacia dentro en los estantes inferiores desde que se salió a su descanso.
¿Ha pensado alguien que sería divertido darle trabajo adicional? Mira a su alrededor buscando al villano, pero no hay nadie. Da unos pasos atrás, lentamente, desafiando a los demás libros a que estén fuera de sus lugares. Ray aparece trotando desde el mostrador de información. Su generoso y rosado rostro mofletudo ha adquirido la expresión paternal habitual de cuando se dirige a una reunión.
—¿Has perdido algo? —le pregunta.
—La cabeza es lo que perderé si tengo que seguir aguantando esta situación.
Ray se pasa la mano por los cabellos pelirrojos, despeinándose más si cabe.
—¿Y a qué viene eso? Estamos luchando por la liga, Mad.
Ya sabía que el fútbol es la segunda cosa más importante en la vida de Ray después de su familia, pero no comprende qué tiene que ver eso ahora.
—Mira lo que alguien ha hecho mientras estaba arriba en mi descanso.
Camina tras ella hasta el lugar del crimen y dirige su mirada hacia donde Mad le señala.
—Bueno, no he visto a nadie. ¿Y tú, Lorraine? Estuviste aquí antes —dice una vez que ha dejado de torcer la boca y tragar saliva.
Lorraine estaba vagando arriba y abajo por los pasillos. No acelera en absoluto para acercarse a la sección de Mad.
—No había nadie —dice, después de una pausa para levantar las cejas.
—No te descartes a ti misma —dice Mad.
—Nunca tocaría tus libros —dice Lorraine, como si fuera demasiado superior a ellos, o a Mad, o a ambos.
—Querrás decir que no los tocarías otra vez, como hiciste anoche.
—Señoras —murmura Ray—. ¿Podemos intentar seguir adelante? No queremos que nadie piense que nosotros los de Manchester no nos movemos al mismo son.
No hay duda de que lo que tiene en mente no es otra cosa distinta a cánticos de fútbol. Las arrugas en la frente de Lorraine evidencian cuánto odia ser asociada con el fútbol y con Manchester, algo que divertiría a Mad si el siguiente paso no fuera hacer la pregunta lógica.
—¿Entonces qué hacías en mi sección?
—Estaba buscando un carro, como ya sabes. ¿Has terminado con este ya?
—Echa una vistazo en el montacargas a ver si hay alguno.
—¿Todo arreglado entonces? —dice Ray esperanzado—. Supongo que antes se te pasaron esos libros, Mad. Solo te llevará un momento arreglarlo, ¿no?
Realmente le lleva bastante rato, pues resultan ser de otra estantería. Antes de terminar de cambiarlos, comienza a sentir los dedos pegajosos, aunque no encuentra una explicación para ello. Lorraine se aleja a paso lento del montacargas, pero Ray se encarga del último libro descolocado.
—Sigue colocando libros en las estanterías hasta que acabes del todo —dice—. Estoy seguro de que eso es lo que quiere el jefe.
Apreciaría la propuesta si no la hiciera sentirse culpable por el trabajo acumulado pendiente. Coloca el contenido del carro en orden y va colocando los libros delante de las estanterías donde pertenecen. Luego, regresa con el carro al pasillo y se desafía a sí misma a colocar cada libro en su lugar correspondiente antes de que cierre la tienda. Hay tan pocos clientes esta noche que pronto todos los empleados (Ray, Lorraine y Greg, rechoncho y de rubia barba) acaban participando en el proceso de colocado de libros y ya no se siente diferente. También ayuda el hecho de que Woody se haya ido a casa. En menos de treinta minutos ha mandado un carro vacío de vuelta hacia arriba y lo ha bajado al poco rato, cargado hasta los topes con los libros que quedaban en el almacén.
Mad balancea su peso de un pie a otro para espantar el frío del pasillo de Pedidos, y entonces oye varios golpes sordos provenientes de detrás de la puerta de metal. No puede evitar pensar en un mono intentando escapar de su jaula, por lo que las palabras del montacargas («puerta cerrándose») suenan como una advertencia. Desearía no estar sola en el pasillo, o al menos eso piensa hasta que la puerta se abre. Debió de cargar el carro más de la cuenta, pues se han caído media docena de libros al suelo. Abre las puertas del montacargas, empujándolas con el carro, y recoge los libros. Alguien ha dejado huellas de barro en el interior de la cabina. Tiene que limpiarse las manos al volver a coger el carro, y con el mismo pañuelo intenta borrar una marca en un libro escolar de historia. La mancha consiste en algo parecido a una huella dactilar gigante con arrugas en lugar de espirales. Aparte de eso, ninguno de los libros ha sufrido daño alguno. El montacargas se cierra a su espalda justo cuando se dirige a todo correr de vuelta hacia la planta de la tienda con el carro, para acto seguido comenzar a organizar su contenido.
Amontona libros en la moqueta verde y les va buscando espacio en los estantes. En esas continúa durante una hora; si pensara en ello se sorprendería de lo satisfactoria que es la tarea, pero el hecho de tratarse de un proceso cuadriculado es parte del encanto, y algo extraño tratándose de libros. Lo que importa es estar a la altura de su propio desafío, y solo le quedan unos pocos volúmenes que archivar cuando Ray coge el interfono para transmitir un aviso por los altavoces:
—Textos cerrará en diez minutos. Por favor, acerquen sus compras al mostrador.
Dos chicas cogen tres novelas románticas cada una, y un par de hombres, calvos por decisión propia, dejan los libros que estaban hojeando en los sillones. Apenas ha anunciado Connie que quedan cinco minutos para el cierre, Mad coloca el último libro en su sitio, permitiendo que se le escape un suspiro de triunfo. Está preparada para ayudar a repasar la tienda mientras Ray hace guardia a la salida. Se siente absurda por comprobar su propia sección dos veces, mirando por todas partes, como si esperara encontrar a alguien desordenando los estantes inferiores. Por supuesto que no hay nadie agachado en una esquina o arrastrándose por el suelo. Ella es la última en decir «despejado», y se siente más tonta todavía al hacerlo.
Ray teclea el código para cerrar las puertas, al tiempo que Connie usa el sistema de altavoces para decir:
—A limpiar. —Lo exclama a modo de invitación. Carga un carro con las bandejas de cartón de las cajas para llevarlas a la oficina, y Ray se acerca a Mad.
—¿Queda algo por hacer? —pregunta.
—Solo el resto de la tienda —le asegura con orgullo.
Hay varios libros perdidos desperdigados por la sala. El calvo del sillón estaba ojeando una colección de cómics sobre un pene parlante; sin duda sus gruñidos se debían a la risa. Tres películas de terror, protagonizadas por insectos gigantes, han salido de sus crisálidas de plástico y se han colado en la sección de Ciencia. A Mad le supone algún tiempo localizar sus estuches. Una vez que los libros de los estantes de novedades ya han sido devueltos a su redil, la gran masa de ejemplares ha de ser ordenada. Mad desearía no seguir sintiendo la necesidad de echar un vistazo a los suyos a cada rato. Ha perdido la cuenta de las veces que lo ha hecho cuando Lorraine dice:
—¿No deberíamos haber acabado ya?
—Vaya, tiene razón —dice Ray—. Han dado las once.
Mad consulta el fino reloj de oro que le compraron sus padres por su veintiún cumpleaños, el año pasado.
—No pasa nada por unos pocos minutos más, si la tienda los necesita —comenta Greg.
—Te diré algo, Gregory —dice Lorraine—. Si quieres te regalo mis minutos y tú sigues trabajando.
Ray blande su tarjeta de identificación en el lector junto a la puerta de la sala de empleados. Ray se echa a un lado para dejar a Mad y Lorraine fichar primero.
—Lo siento, se me olvidó avisar de la hora. El ordenador no parece querer dejarme introducir las cifras —declara Connie desde su oficina.
Posiblemente Ray se mosquea un poco ante la afirmación implícita de que mandar a los empleados a casa sea meramente una de las funciones de su trabajo.
—Espero que lo arreglemos —le dice, y precede a los demás hasta la salida—. Conducid con cuidado —aconseja a sus compañeros antes de dejarlos salir, pues hay una gran cortina de niebla a doscientos metros de la tienda, en Fenny Meadows.
El desierto de asfalto, adornado solo con los delgados rectángulos pintados bajo la gigantesca equis de «Textos», brilla ligeramente, como si estuviera embarrado. La superficie exterior de los escaparates se está tornando del color gris del hielo. El aire está cargado con el espeso y lechoso resplandor de los focos. Las luces más alejadas tienen un aspecto más difuminado; las del exterior de Stack o’ Steak y Frugo podrían ser lunas atadas con una cuerda invisible al pavimento, la clase de luna borrosa que a Mad le parece un huevo gigante a punto de eclosionar y soltar una horda de arañas. Se da prisa, temblando de frío y caminando detrás de Lorraine para dar la vuelta al edificio y llegar al aparcamiento de empleados del complejo.
Allí está su pequeño Mazda verde, blanqueado por el foco sobre la equis de «Textos». Las sombras provocan que los cinco coches parezcan estar sobre o junto a charcos que han surgido de debajo del cemento. Lorraine se sube a su Shogun antes incluso de que Mad haya abierto la puerta de su vehículo. Greg está esperando dentro de su Austin, y aprieta el claxon como si les diera a sus colegas permiso para irse. Mad deja tiempo al motor para que se caliente y no se cale. Una mancha de luz repta por la pared y parece desaparecer en el cemento; es el reflejo de los faros de Lorraine alejándose.
Cuando Mad pasa conduciendo por delante de Textos, vislumbra una forma borrosa vagando entre las estanterías; Ray, presumiblemente. Sin duda está comprobando si todo está en orden. No puede evitar preguntarse durante cuánto tiempo estarán las suyas en ese estado. Sigue avanzando con su coche, saliendo de la niebla que cae sobre el complejo, y ve las luces de los faros volando como chispas por la autopista. No debería sentirse como si estuviera emergiendo desde un lugar lóbrego. Ahora va a su casa en St. Helens, a su primer pisito propio, a meterse en la cama comprada por sus padres para su estancia en la universidad; con un poco de suerte disfrutará de nueve maravillosas horas sin pensar en el trabajo.
Nigel
¿Es muy tarde? Han pasado doce minutos desde la última vez que miró; queda poco para las cinco, así que apaga el despertador, no sea que despierte a Laura. Alargar la mano hacia el reloj es como meter el brazo desnudo en un cubo de agua que ha estado acumulando hielo toda la noche. Tan pronto como encuentra y aprieta el botón se refugia en el calor tropical de debajo de la manta, pero no debe arriesgarse a volver a quedarse dormido. Acercándose un poco a ella sin salir del colchón, posa un ligero pero duradero beso en el omóplato de Laura, el cual está tan desnudo como el resto de su cuerpo. Está intentando salir de la cama como puede cuando ella masculla una protesta somnolienta que no es exactamente «noche» ni «no» y alarga la mano para agarrarle el pene.
Su mano parece la representación carnal de todo el calor de debajo de las mantas. Al principio, su miembro pierde laxitud y comienza a endurecerse, deseando despertarla tan lentamente como sea posible, a base de besos. La principal desventaja que tienen los turnos de Nigel en Textos y el de Laura de enfermera (además de su excesiva insistencia, en su opinión, en invitar a compañeros de trabajo y sus hijos a casa) es la falta de ocasiones en las que alguno de ellos no está demasiado cansado. Pero ella necesita dormir, y si cae en la trampa acabará llegando tarde. No puede tener esperando a los empleados de su turno en la puerta de la librería. Aparta amablemente los dedos de Laura y los levanta hasta su boca para besarlos antes de deslizarse definitivamente fuera de la manta y salir de la habitación.
Incluso la alfombra está tan fría como la nieve. No es de extrañar que su pene trate de esconderse como la cabeza de un caracol. Se apresura escaleras abajo todo lo deprisa que puede, sin hacer ruido, y cruza la cocina color caoba para subir la calefacción central. Para cuando ha usado el baño y la ducha junto a la cocina, y se ha puesto la ropa que dejó abajo la noche anterior, el frío se ha ido escapando de la casa. Vuelve arriba de puntillas, con la intención de darle a Laura un beso de buenos días en la frente.
—Duce idado —masculla ella—. Te eo noche.
Cuando tiene la seguridad de que se ha vuelto a dormir, abandona la casa sin hacer ruido.
Un camión de reparto de leche canturrea su irregular crescendo por el pueblo al tiempo que Nigel abre las puertas de la entrada y las del garaje de dos plazas. Si bien West Derby ha sido un suburbio de Liverpool durante más de un siglo, es lo suficientemente tranquilo para ser todavía considerado un pueblo. Da marcha atrás a su Primera, dejando solo al Micra de Laura y cierra el garaje y las puertas. Tres minutos bordeando el límite de velocidad llevan a Nigel a la carretera de doble sentido de Queen’s Drive, y menos de diez a la autopista.
Durante más de media hora los humeantes conos de luz de sus faros son su única iluminación. Señales como promesas de un cielo azul (St. Helens, Newton-le-Willows, Warrington) quedan atrás a su paso, y en seguida quedan expuestas a la luz de su faro trasero en el espejo retrovisor. La señal de Fenny Meadows parece menos definida que sus compañeras; en la distancia parece blanca por el moho. Recupera su color a medida que la niebla cae sobre la vía de acceso, dejando más clara su posición en el complejo comercial.
La niebla aletea alrededor del foco, sobre la equis que parece una enorme firma analfabeta en el muro trasero de la librería. Cuando deja el coche, un parche de humedad surge sobre él y permanece allí como un sedimento, pero es una sombra causada por la niebla. Se apresura a cruzar el callejón del mismo color de la niebla y pasa por el escaparate, en el cual cierta cantidad de libros han escapado de sus ahora vacíos pasillos. Teclear parte del apellido de Woody en el panel abre las puertas de cristal, y hacer lo propio con las dos primeras letras convertidas en números sirve para desactivar la alarma.
Tan pronto como Nigel se encierra dentro, comienza a temblar. La calefacción no lleva mucho rato puesta, y algo de niebla debe de haberse colado durante el momento en el que tuvo abiertas las puertas; no está seguro de si las zonas infantiles al otro lado de la tienda aparecen extrañamente borrosas. Se queda quieto, vacilando junto al mostrador, pero no encuentra ninguna excusa para quedarse allí. Es absurdo comportarse así teniendo en cuenta que Laura lidia cada día en Urgencias con heridas que la mayoría de la gente no querría siquiera imaginar. Quizá es mejor que no tengan hijos si esta es la clase de ejemplo que va a darles; un padre al que le asusta la oscuridad. En un acceso de rabia pasa su identificación por el lector junto a la puerta de la sala de empleados.
Las paredes del pasillo son más blancas que la niebla, pero nunca ha tenido claustrofobia. Enciende la luz al tiempo que la puerta se cierra por sí sola, y seguidamente sube corriendo las sencillas escaleras de cemento. Más allá de la puerta, pasando los servicios y las taquillas con los nombres de los empleados, hay una luz, y tiene especial interés en que funcione. Así es, y por un angustioso momento piensa que no está solo en el edificio. Pero no, Wilf, quién si no, volvió a olvidarse de fichar la salida, tendrá que darle una hoja de error de turno. Nigel pasa su propia tarjeta por el hueco y la deja en el montón de «entradas», sobre la de Wilf, antes de enfilar hacia la sala de empleados.
¿Qué puede poner a alguien nervioso? No las paredes color moho, ni las sillas colocadas en línea recta alrededor de la mesa (salvo una con el respaldo apoyado sobre ella), ni el tablón de corcho con varías hojas de «artimañas» de Woody fijadas con chinchetas; ni el fregadero lleno de platos, tazas y cubiertos sin lavar que deben de tener algo que ver en el leve olor a humedad rancia… Sin embargo esta no es la habitación donde Nigel pasa la mayoría del tiempo ni en la que se siente más incómodo. Con unas pocas zancadas llega a la puerta de su oficina y la abre.
La luz de la sala también cumple sus expectativas. Tres ordenadores enfrentados a sendas sillas y bandejas llenas de papeles se hacen compañía en un escritorio que nace desde tres partes diferentes de la habitación. Un par de mariposas magnéticas están posadas en el monitor de Connie. El de Ray luce un escudo del Manchester United, y Nigel piensa nuevamente que debería encontrar algo para decorar el suyo; podría hacerle sentir más como en casa. ¿Por qué tiene que forzar esa sensación? Ha estado en lugares sin ventanas antes, pero nunca le ha asustado la oscuridad, ni que las luces fallaran, atrapándole en una negrura tan profunda como las raíces de la tierra. No habrá siquiera un destello del despacho de Woody a través de la pared vacía. Es una gran tontería, y esta es su oportunidad de demostrarlo, aprovechando que no hay nadie. Dios santo, se supone que es un encargado. Entra en la oficina y cierra la puerta tras de sí, luego aprieta el interruptor de la luz con un vigor que le conduce directamente a una instantánea y envolvente oscuridad.
Al andar un poco se trastabilla y decide quedarse quieto. Quiere dar esos pasos; se lo dice a sí mismo. Quiere rodearse más y más de esta oscuridad, para probar que ni la mínima expresión de ella resulta una amenaza para él. Sin embargo, se siente como si hubiera sido arrastrado dentro de un túnel. Ha pasado lo peor, es decir, nada en absoluto, y ahora está sonando el timbre en la entrada. El amortiguado y distante sonido podría estar marcando su victoria o, siendo honesto, su liberación. Quiere dirigirse a la sala de empleados, pero se siente igual que un ciego. No hay ni rastro del contorno de la puerta.
¿Se han fundido las luces tras ella o acaso está mirando en la dirección equivocada? No puede vislumbrarla a su alrededor, pero no debe dejarse llevar por el pánico; la única posibilidad es avanzar hasta topar con una pared. Da un paso vacilante y extiende las manos. La izquierda apenas tarda unos instantes en encontrarse con la porosa frente de algo agazapado delante de ella.