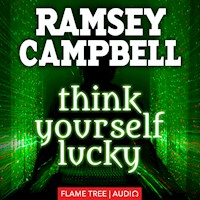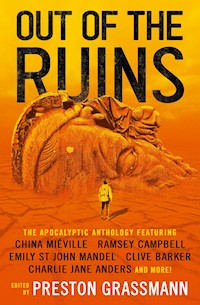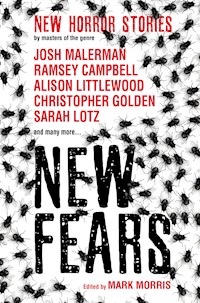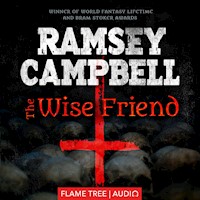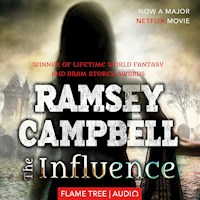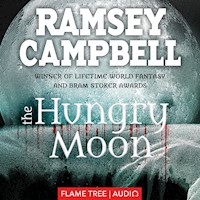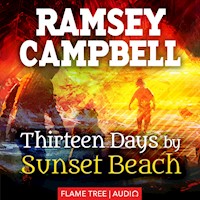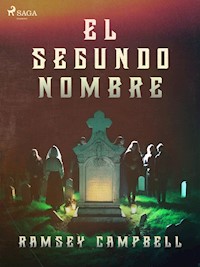
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Una aterradora historia de pecados del pasado, venganzas desde más allá de la tumba, sectas y secretos de las altas esferas. En ella conoceremos a Daniella Logan, hija de un rico productor cinematográfico. Tras la muerte de su padre, Daniella descubre a un grupo de desconocidos haciendo un ritual sobre la tumba familiar. Pronto se verá envuelta en una siniestra conspiración que involucra a las más altas esferas de la socieadad..., una conspiración en cuyo centro podría estar ella misma. Adaptada a cine por Paco Plaza en 2002: https://www.imdb.com/title/tt0303021/
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ramsey Campbell
El segundo nombre
Translated by Raúl García Campos
Saga
El segundo nombre
Translated by Raúl García Campos
Original title: Pact of the Fathers
Original language: English
Copyright © 2023 Ramsey Campbell and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728414101
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Daniella Logan, la hija de un productor de cine, queda traumatizada al ver a un grupo de hombres realizando un ritual sobre la recientemente removida tumba de su padre. Los amigos del padre de Daniella, políticos, magnates de la comunicación, actores de presupuestos desorbitados, cirujanos de altos vuelos, oficiales superiores de la policía, y muchos más están vinculados a un pacto impío de sangre que exige el sacrificio de su hijo primogénito. Ahora, cuanto más aprende, más se da cuenta de que ella es un objetivo. Pero no debe ser silenciada, porque no es la única primogénita en peligro, solo es la mayor.
Para Chris y Geoff — aquí vuelve este viejo carcamal
Agradecimientos
La idea subyacente de esta historia se la debo a Un altar en las cumbres, de Patrick Tierney, y en particular a sus conversaciones sobre el tema con el intelectual hebreo Hyam Maccoby, que me condujeron al excelente libro del propio Maccoby. No obstante, los pilares de El segundo nombre se asientan sobre el trabajo de mi editora, Melissa Ann Singer, que me envió el epistolario editorial más minucioso y perspicaz que he recibido desde que, cuarenta años atrás, August Derleth me enseñara a escribir. ¿Aparece aquí mi hija Tammy? Aparece su paso por York, sin embargo puede que me haya tomado ciertas libertades con el plan de estudios universitario.
Cuando la isla emergió del horizonte bajo el resplandeciente cielo azul, Daniella ya había perdido la cuenta de cuántas veces se había obligado a sí misma a dejar de desear encontrarse en cualquier otra parte. Antes incluso de haber perdido de vista Atenas, el mar había comenzado a revolverse y a zarandear la pequeña y maloliente embarcación, y de eso hacía ya más de una hora. Al clavar la mirada en el horizonte se convenció de que todavía quedaba un lugar en el mundo que permanecía tan inmóvil como deseaba que lo estuviera el almuerzo del avión. Se agarró fuerte con ambas manos a la empapada barandilla de la proa y se dijo que todo aquello debía terminar: el penetrante olor del combustible mezclado con el humo del puro del barquero, la quemazón que le provocaban en los ojos los reflejos del mar, las ráfagas de viento salado que le fustigaban los brazos desnudos, que ya le dolían por los rayos de sol, los cuales se adherían a su rostro como una máscara ardiente. Una hilera de barcos muy similares al suyo había empezado a desfilar a lo lejos, y una mancha tan blanca como la corona de las olas se alzó más allá de ellos.
—Nektarikos —dijo el barquero.
Daniella supuso que el hombre se refería a la isla. Era lo primero que este le decía desde que había subido a bordo. La mancha blanca destacaba sobre los retales de color verde, y entonces Daniella pudo darse cuenta de que se trataba del pueblo que se levantaba en la cumbre de la isla. Intentó no volver a marearse mientras se iba perfilando la isla, de la cual sobresalía una plataforma rocosa que daba forma a la bahía. Mientras la embarcación pasaba por la izquierda de la hilera de barcos azotados y los pescadores hablaban en griego a gritos con el barquero, Daniella distinguió unos edificios al pie de la descolorida isla. Unas largas y lentas olas empujaban la embarcación hacia lo que parecía un puerto de juguete, mientras su estómago y su cabeza se arriesgaban a recordar la sensación de quietud. Cuando el barco se arrimó a un desembarcadero al que le faltaban algunos tablones, Daniella solo necesitó tragar saliva una vez.
Un sendero tan blanco como los guijarros de la playa se extendía por delante de una piña de tabernas; fuera de una de ellas había un hombre gordo, desnudo de cintura para arriba y empapado en sudor, raspando la parrilla de una barbacoa. El sendero desaparecía cuesta arriba, entre unas bajas casas blancas sin adornos, para después reaparecer bajo un olivar. El barquero saltó con destreza al desembarcadero y enrolló la gruesa amarra a un poste astillado antes de tenderle una enorme y peluda mano a Daniella. Apenas había cogido su chaqueta y su pequeña maleta cuando el barquero la subió sobre las temblorosas tablas de un tirón tan enérgico que su cerebro tardó unos segundos en recuperar el equilibrio. El hombre la soltó y echó a andar en dirección a las tabernas; Daniella caminó tras él con toda la rapidez que le permitía aquel nuevo mareo.
—¿Nana Babouris? —le preguntó.
Fuera lo que fuera aquello que el barquero le respondió, lo aderezó con un rápido movimiento de la mano izquierda para señalar al pueblo.
—¿Quiere decir que voy a tener que andar? —gimió Daniella.
El hombre se rascó su rizada y canosa barba y se encogió de hombros. Daniella tenía la sensación de que tendría que caminar cuesta arriba durante al menos un kilómetro y medio, idea que le resecaba la boca. Estaba sedienta y echó a caminar penosamente tras él con la esperanza de que su dinero inglés pudiera proporcionarle una botella justo antes de oír un chirrido de frenos y ver una nube de polvo levantarse sobre los árboles más altos.
—Babouris —le anunció el barquero con una sonrisa que dejaba ver la colección de mellas que reunía entre sus escasos dientes.
Una algarabía de chirridos de neumáticos precedió a la llegada de un deportivo que, de no haber sido por toda la suciedad que lo cubría, sería plateado. El chófer ocultaba los ojos tras unas gafas de sol envolventes. Daniella corrió tras el barquero por el camino de guijarros desiguales cuando este le cogió la maleta y empezó a caminar hacia el coche. Tuvo que apoyarse en la puerta del pasajero mientras el hombre tiraba el bulto en el maletero.
—¿Le importa si bebo algo para el viaje? —le preguntó Daniella al chófer.
Este enarcó sus erizadas y rojizas cejas, descoloridas por el polvo del camino, y abrió sus enormes manos en señal de incomprensión; Daniella se lo hubiera explicado por gestos si el barquero no le hubiera abierto la puerta cuando se soltó de él.
—Babouris —repitió el barquero con amabilidad.
—Babouris —confirmó el chófer.
Nana le daría toda el agua que quisiera. De repente, la joven deseó estar con alguien con quien poder hablar. Se sentó, aunque solo para levantarse disparada y boqueando por el calor del cuero blanco. A pesar de los pantalones recién planchados y de la camisa limpia, el conductor desprendía tal olor a sudor que a Daniella le volvió a entrar el pánico. Ya no había nada que temer, se dijo a sí misma cuando el conductor formó una V con los dedos y los acercó tanto a los ojos de Daniella que esta pudo ver hasta el menor surco de las yemas de sus dedos. Cuando señaló su propio rostro con la otra mano, Daniella dijo:
—No he traído gafas.
Tuvo que apuntar a sus ojos y agitar las manos a ambos lados hasta que el chófer pareció entender. Apenas se había abrochado el cinturón de seguridad cuando el coche viró con brusquedad, haciendo saltar guijarros en todas direcciones antes de salir disparado cuesta arriba. Tres escuálidos gatitos se salvaron al salir corriendo de la carretera, y después trotaron por el jardín de una ladera hacia una destartalada casa de campo frente a la cual había sentada una anciana de rostro moreno, arrugado y diminuto, y después el pequeño pueblo quedó a la vista. La carretera serpenteaba entre los árboles, que guardaban su sombra para sí, aunque no el incesante y estridente chirrido de los insectos que parecía anunciar la llegada de Daniella por toda la isla. El conductor no levantó el pie del acelerador ni para tomar las curvas más cerradas, y ni siquiera clavar las uñas en el asiento ni apretar con fuerza los labios le sirvió de nada a Daniella. Cuando preguntó «¿Le importaría ir más despacio?», no consiguió más que descubrir a qué sabía el polvo. Cerró los ojos por si el hecho de no ver las curvas de la carretera servía para mantener el estómago en su sitio, si bien estaba lista para salir y seguir a pie (estaba dispuesta a tirar del freno de mano en caso de que el conductor no detuviera el coche al pedírselo), cuando lo sintió tomar una amplia curva antes de parar en seco dando un derrape que apestaba a goma quemada. Cuando se recuperó del susto oyó los pasos de alguien que calzaba sandalias, y un grito de saludo.
—¡Daniella!
Cuando abrió los ojos vio a Nana vestida del mismo blanco marmóreo que las casitas del pueblo corriendo por un sendero. Su melena rubia clareada por el sol rebosaba por fuera de una peineta de plata con joyas incrustadas y colgaba sobre su espalda, por encima de un vestido largo de seda amarillo como el centro de los girasoles que montan guardia en un pequeño laberinto de senderos que se extendiera a través de llanuras de flores azules y púrpuras, entre pinos y arbustos brillantes.
—¿Te ha gustado el paseo? Stavros —dijo Nana antes de iniciar una riña en griego—. A veces creo que quiere conducir igual que en la persecución de mi primera película.
Por aquel entonces tenía veinte años, dos décadas antes de que Daniella hubiera nacido siquiera. Cuarenta años no parecían haber hecho mucha mella en Nana, sin duda gracias, en parte, a los productos de cosmética que fabricaba su empresa. Daniella abrió la abrasadora puerta y se apoyó en ella, después se agarró al brazo de Nana.
—¿Has traído equipaje? Deja que lo traiga él —dijo Nana poniendo una mano fría sobre la de Daniella—. Ahora dime qué te apetece. ¿Algo que te pueda ofrecer?
—Me… —Estuvo a punto de decir, entre jadeos, que se moría por beber algo pero la idea solo servía para secarle aún más la garganta—… Me gustaría tomar un poco de agua —respondió antes de apretarse contra el brazo de Nana.
Los ojos azul marino de Nana y su alargado y típico rostro se giraron hacia ella.
—¿Qué te ocurre?
—El paseo en barco no fue muy divertido.
—No era mi intención recibirte así, te lo prometo. Se llevaron mi barco para repararlo. Cuando lo traigan te enseñaré mi océano.
Sostuvo una sonrisa de disculpa mientras guiaba a su invitada por los tres amplios y bajos escalones que daban al espacioso edificio de una planta. El vestíbulo era más del doble de grande que la habitación de Daniella de su casa de York, y estaba amueblado con un par de sofás bajos y varios floreros de los que colgaban enredaderas. Daniella intentó no temblar por el frío que la envolvió de repente, pero no pudo evitarlo.
—Pobrecita, ¿qué te pasa ahora? —preguntó la anfitriona.
—Me preguntaba si podría echarme un momento. Puede que me esté afectando un poco.
—No te preguntaré el qué a menos que me lo quieras decir.
—Preferiría dejarlo para un poco más tarde.
—Como tú quieras. Acompáñame a tu habitación.
Daniella siguió agarrada al brazo de Nana mientras atravesaban el pasillo de mármol, pasaban junto a una puerta cerrada que había enfrente de un dormitorio de paredes blancas teñidas de azul por la luz del sol que atravesaba las cortinas corridas y llegaban a una habitación similar.
—Ponte cómoda y avísame si necesitas algo —dijo Nana antes de salir con majestuosidad y cerrar la puerta.
Daniella se quedó en ropa interior y tiró la ropa sobre una silla de pino de respaldo alto y recto, dejó caer su reloj de pulsera sobre una mesa de patas achaparradas de la altura del colchón y por último se metió despacio bajo la sábana púrpura. Era fresca como una brisa otoñal. Se arremolinó y apoyó la mejilla contra la almohada. El mareo casi había desaparecido, cuando los pasos de Nana atravesaron el vestíbulo y cobraron más consistencia en el pasillo. Había empezado a incorporarse mientras Nana llenaba un vaso con el agua de una jarra helada que dejó sobre la mesa antes de sostener la cabeza de Daniella y acercarle el vaso de cristal a los labios. Se bebió la mitad del contenido y terminó de tragar mientras volvía a apoyar la cabeza en la almohada. La anfitriona colocó el vaso junto a la jarra y se inclinó para darle un beso seco en la frente. Daniella ya había cerrado los ojos cuando Nana le dijo algo desde la puerta.
—Descansa todo lo que necesites. Nadie sabe qué estás aquí excepto nosotros.
Anteriormente, Aquel mismo año
1
La sonrisa que el joven recepcionista del mostrador gris metálico con forma de herradura dedicó a Daniella no fue en absoluto profesional.
—¿En qué puedo ayudarle? —le preguntó.
—Quiero subir para darle una sorpresa a mi padre.
—Si yo fuera él me gustaría, pero tendrá que decirme quién es su padre.
—Teddy Logan.
—Señor Logan. —El recepcionista bajó un poco la cabeza para mirarla por debajo de las cejas, regalándole de cuando en cuando una hermosa vista de la turba húmeda y negruzca que tenía por cabellera. Una gota de fijador brillaba sobre el hombro derecho de su chaqueta sin cuello, la cual era un tanto más grisácea que el mostrador.
—Usted es su hija.
—Desde pequeñita.
—¿Está estudiando para actriz?
—Algo de eso hay. ¿Se nota?
—Quizá la gente no se dé cuenta. Buen intento, pero se le ha escapado un detalle.
—A ver.
—El señor Logan es americano. Si le hubiera oído hablar lo sabría.
—¿Usted es nuevo, verdad?
—No tanto como para no saber hacer mi trabajo.
—No le gustará que se esfuerce tanto. ¿Por qué no lo llama y le dice que estoy aquí?
—Le están presentando el proyecto de una película.
—Entonces llame a su secretaria.
—¿Quiere decir que no sabe que ha salido a comer?
—Pues no, no lo sabía. Escuche, está usted haciendo muy bien su trabajo, pero…
El recepcionista le hizo una señal con el dedo para que se acercara hasta que Daniella se hubo acercado lo suficiente para que el olor a fijador le colapsara las fosas nasales.
—¿Cuánto me daría si dijera que me engañó?
—No mucho. Soy estudiante.
—No tengo pinta de necesitar su dinero, ¿o sí? Solo soy alguien con quien podría salir a cenar.
—Ya tengo novio.
—No debe de haber mucha confianza si no puede aceptar una invitación para salir una noche por la ciudad.
Daniella se había quedado preguntándose con resentimiento si lo decía por ella, cuando las puertas de cristal dejaron pasar el alboroto del tráfico de Piccadilly para después echarlo otra vez a la calle.
—¿Algún mensaje, Peter? —dijo la recién llegada.
—Nada para usted ni para el señor Logan, señorita Kerr —respondió antes de murmurarle a Daniella—: Es su secretaria.
—Ya lo sé. Hola, Janis.
—Hola, Daniella.
El recepcionista se esforzó por mantener la sonrisa mientras las palabras se le amontonaban en la boca:
—Discúlpeme, señorita Kerr, esta joven no es, quiero decir, es…
—Es la mejor producción del gran hombre.
—Sin duda alguna. ¿Le importaría acompañar a la señorita Logan a su habitación, señorita Kerr?
—Encantada —respondió Janis, aunque mantuvo apartada a Daniella con una mano entreabierta y tendida con desgana hasta que el recepcionista apartó la vista del sujetapapeles que, de repente, había encontrado de lo más interesante—. Aunque sea quien es, tendrás que darle un pase de visitante.
—Por supuesto. Es que estaba… —Menos mal, pensó Daniella, que Janis se fue hacia el ascensor sin esperar a que el muchacho balbuceara alguna explicación. Deslizó el libro de visitas por el mostrador para que Daniella firmara, y se bajó de su asiento para darle una tarjeta de plástico—. Lo siento —susurró.
—Le creo —dijo Daniella mientras Janis retenía el ascensor. Las puertas de la caja de espejos, llena de reflejos de Janis (alta, elegante, cetrina, cabello de color ébano, igual que en las películas de blanco y negro con efecto de satinado) y de ella (delgada, rostro demasiado redondo para resultar interesante de verdad, pequeña nariz que le molestaba por dar la sensación de que quería parecer mona, melena rubia en la que aún se mantenía el tinte rojizo del mes pasado), apenas habían terminado de cerrarse cuando Janis dijo:
—¿Algún problema con el nuevo mozo?
Daniella se acordó de cuando buscaba trabajos de verano, de lo complicado que a tanta gente le resultaba ganarse la vida.
—No —respondió.
Janis abrió su bolso de ante y sacó el lápiz de labios negro.
—¿Entonces qué te trae por la ciudad?
—Se suponía que iba a comer con mi madre, pero el sistema informático de una de las empresas de las que se encarga se vino abajo. Yo ya había salido cuando me llamó, así que pensé en aprovechar el ticket de todas maneras.
—Sé que el señor Logan se alegrará de ello. Le despejará un poco la cabeza —dijo Janis cuando las puertas se abrieron para darles paso a las oficinas londinenses de Oxford Films.
Una alfombra más verde que la hierba después de la lluvia les condujo por el largo y amplio pasillo. Unos carteles enmarcados de los años cincuenta mostraban gente de etiqueta y títulos que se hacían cada vez menos discretos a medida que se iba terminando la década, hasta que al final ya no eran más que aberraciones de color rojo chillón predecesoras del sexo que imperaría en los sesenta y los setenta. El rostro de Nana Babouris aparecía en algunos e iba cobrando mayor protagonismo a medida que los carteles se alejaban del sexo para ser más atrevidos y más lacrimógenos. Dos carteles de Help her to live (Nana radiante de orgullo tras perder una carrera de sillas de ruedas contra su hija adoptiva para el mercado británico, Nana alzándola sobre la silla de la niña para América) bordeaban la puerta de Janis; Daniella recordó haber gastado una caja de pañuelos cuando vio aquella película con diez años. Sonrió con ironía y se frotó los ojos mientras seguía a Janis al interior de la oficina.
Janis se sentó tras su amplio escritorio de pino y se estiró la falda de color carbón por encima de las rodillas, oscurecidas por las medias de nailon, al tiempo que pulsaba el intercomunicador.
—¿Señor Logan? He pensado que quizá le gustaría saber que su hija está aquí.
La respuesta se oyó por el altavoz y a través de la puerta que comunicaba ambas oficinas.
—Ahora salgo —gritó antes de abrir la puerta de golpe y salir. La camisa blanca hacía una montaña en el estómago, aunque los botones no le tiraban mucho, sus brazos y sus relucientes ojos azules abiertos de par en par, sus espesas cejas forzando arrugas por su ancha frente y hasta las sienes, que solían estar cubiertas de pelo plateado. Abrazó a Daniella y le frotó la espalda hasta que le sacó la camiseta por fuera de los vaqueros, y ella se esforzó por igualar la calidez de su padre, sin conseguirlo.
—Yo también me alegro de verte —dijo con voz ahogada.
—Alegrarme es decir poco. No has cambiado nada. —Con cierta reticencia, como si todavía no acabara de creerse que Daniella estaba allí, le soltó y le llevó de la mano a su despacho—. Venga, tú harás de público —dijo.
Al otro lado de una ventana rodeada de carteles, un autobús sin techo pasaba sin hacer ruido y lleno de turistas, los cuales dieron la espalda a los Logan con tal sincronización que parecía una coreografía consistente en mirar desde Green Park hacia el Palacio de Buckingham. Sobre la armadura tubular de las sillas de delante y detrás del enorme escritorio de su padre había mullidos cojines de suave cuero negro. Un hombre con un maletín sujeto entre sus relucientes zapatos negros de piel estaba sentado con rigidez en el borde de una silla de delante del escritorio, como si tuviera miedo de relajarse.
—Isaac Faber. Quiere hacer películas —dijo su padre—. Isaac, le presento a mi única hija.
El hombre se levantó de un salto para estrecharle la mano, casi tirando el maletín, y volvió a sentarse en seguida. Su cabellera no estaba mucho más poblada que su mentón sin afeitar. Su mofletuda cara de jovenzuelo hacía cuanto podía para estar lista para lo que viniera a continuación, lo cual apenó a Daniella. Su padre se sentó en un sofá, dio unos golpecitos sobre el grueso cojín que había a su lado y dijo mientras Daniella se sentaba a su lado:
—Intente vendérsela a mi hija. Ella es su público objetivo.
—Va… —comenzó Isaac Faber—, bueno, como iba diciendo, trata sobre la búsqueda de un sueño.
—¿Quién lo persigue?
—Correcto. Quiero decir, me alegro de que me haga esa pregunta. Estaba pensando, cuando salió usted a recibir a su hija, señor Logan, que podría ser un caballero, artúrico, por ejemplo. Viene a este mundo por arte de magia o ha permanecido en estado de pseudomuerte hasta que el pueblo lo necesita de nuevo.
—Eso suena mejor.
—Parte en busca de otros como él —siguió contándole con vehemencia a Daniella—, pero no encuentra a nadie, de manera que inicia una búsqueda de aquello en lo que cree la gente, como cuando creían en el Santo Grial. Después descubre que el mundo es mucho más despiadado que la última vez que estuvo vivo. Los únicos mitos que quedan son el éxito, la riqueza y el poder, y la gente hará lo que sea para conseguirlos.
—Suena bastante real.
—¿Pero pagarías para verla?
—No lo sé —admitió.
—A mí me parece que no. Esta es la respuesta, señor Faber, de una joven que va al cine todas las semanas. La gente necesita mitos para vivir. Por eso es por lo que El Diluvio reventó las taquillas. Mi hija y su amiga Chrysteen la vieron dos veces.
Señaló con el pulgar hacia arriba a los carteles de la película, donde aparecía el arca en lo alto de una montaña empapada bajo un arco iris, la columna de Oscares (mejor película, mejores efectos, mejor banda sonora original —sin remos, sin velas, solo con la voluntad de nuestro corazón…—) y todo empequeñecido por la imagen sobre las nubes de Sem (Daniel Ray) abrazando a Sara (Nancy Milton).
—Nos encanta Ray —dijo Daniella.
—Las películas van de eso, Isaac, de darle a la gente lo que quiere, no lo que crees que deberían querer. Montones de animales y bromas de pedos para los niños, historias de amor para las chicas, acción para los hombres y espectáculo para toda la familia, y milagro si después de todo eso la gente sale pensando que han visto algo que les gustaría volver a ver.
—Pensé que consideraría la idea de invertir parte de sus beneficios en una película que podría suponerle otro tipo de recompensa.
El padre de Daniella se puso firme, como hacía siempre que se enteraba de que Daniella había hecho algo que él no aprobaba. Fuera lo que fuera lo que Daniella temía que su padre le contestara a Isaac Faber, no era:
—¿También me va a enseñar a invertir?
—Solamente…
—Algunas televisiones tienen dinero público que se pueden permitir arriesgar, según tengo entendido. Inténtelo con ellas. Ahora, si nos disculpa, hace mucho que no hablo con lo que queda de mi familia.
Isaac Faber agarró su maletín y hundió la mirada en él hasta que se hubo levantado.
—Gracias por su tiempo —dijo mirando a ambos interlocutores— y su consejo. —Cerró la puerta con afligida amabilidad antes de salir corriendo.
—Vaya monstruo —dijo el padre de Daniella.
—A mí no me pareció tan malo.
—Él no. Yo.
—Sólo hacías tu trabajo. Sigues siendo el de siempre. —Sin embargo le había dado la oportunidad de preguntarle—: ¿Qué ocurre?
—¿Tendría que ocurrir algo?
—Apuesto a que hay algo que no te puedes quitar de la cabeza.
—Claro, un enorme vacío. —Como la broma no sirvió para desviar la atención de Daniella, continuó—: Supongo… supongo que no entiendo cómo alguien puede pensar que me interesa que relacionen mi nombre con la clase de mensaje que ese tipo quería lanzar. Ya me dirás en qué me estoy equivocando.
—En nada, que yo sepa.
Tendió la mano en que antes lucía el anillo de casado, sin llegar a tocar a Daniella.
—Tendrías que haberme dicho que venías.
—No te preocupes, papá, no pretendía pillarte.
—¿Haciendo qué? ¿Qué quieres decir?
—Nada. Es que yo soy así.
—Me refiero a que el señor Faber podría haber esperado y hubiéramos salido a comer —dijo, dejándose caer sobre su silla tras el escritorio—. Bueno, ¿y a ti qué tal te va?
—Me gusta tener que actuar y no ser solo una camarera.
—En la universidad, Daniella.
—Bien.
Su padre se frotó la frente, pero las arrugas no desaparecieron.
—No tenías por qué buscar un trabajo de verano. Podrías haber venido a casa y así haber tenido más tiempo para estudiar.
—No necesito más tiempo, la verdad, además quiero ahorrar un poco. Siempre hablabas de lo duro que tuviste que trabajar para tener una oportunidad. —Podría haber añadido que quería conservar su independencia, pero sabía que a su padre no le haría gracia—. Pensé que te alegraría saber que empiezo a abrirme camino.
Daniella no se esperaba que a su padre se le humedecieran los ojos y que los desviara al tiempo que cerraba los puños alrededor de ambos extremos de su pluma de oro, sujeta en su portaplumas dorado. Supuso que se había puesto nostálgico.
—Además, —continuó—, ¿no quieres que aproveche mi apartamento de estudiante después de que lo compraras para mí?
—Sácale partido, claro. Sé que lo harás, aunque podrías subirles el alquiler a los inquilinos. Sé que son tus amigos, pero esa es razón de más para hacer las cosas bien con ellos. —Cogió aire hasta ponerse colorado y después espetó—: Escucha, Daniella…
Apenas había empezado a hablar cuando se oyeron unos pasos y se abrió la puerta.
—Teddy, tenemos que hablar —dijo el recién llegado—. Ah, hola, Daniella.
Era el socio de su padre, Alan Stanley, y Daniella no podía creer que no se hubiera enterado de que ella estaba allí. Pasó junto a ella, larguirucho, encorvado y cargado de espaldas, embriagándola con su olor a jabón, aftershave y desodorante y se inclinó para apoyarse en el filo del escritorio de su padre.
—Ya ha pasado suficiente tiempo —dijo.
Su padre levantó las manos como si fuera a agarrar a su socio de las solapas para llevarlo hacía sí y contarle algún secreto. En lugar de eso, murmuró:
—Estaré contigo en un minuto.
—Sin contratiempos —Stanley miró a Daniella mientras caminaba hacia la puerta—. Por favor —dijo.
Su padre parecía angustiado, aunque no se puso de pie.
—¿Esperarás a que acabe? —le preguntó, aunque no parecía una petición—. Después te llevaré y podremos hablar. No, te aburrirías esperando. —Se giró hacia la caja fuerte y tecleó la combinación con la agilidad de un estenógrafo—. Vete de compras y vuelve en, digamos, dos horas.
—Gracias, papá, pero… —Cuando su padre sacó un fajo de billetes de veinte libras, Daniella vio una caja de madera blanca y delgada en el fondo del cofre—. ¿Qué es eso? —preguntó.
—Calderilla para las emergencias.
—El dinero no, la caja.
—Nada. —No sabía si ponerse pálido o colorado mientras cerraba la puerta metálica—. ¿Cuánto necesitas? —preguntó rodeando la mesa apresurado.
—Lo que tú veas, solo que, papá, no voy a poder quedarme tanto tiempo. Tengo que volver porque he quedado con alguien esta tarde.
—Alguien.
—Sí, alguien que conozco.
—Y que tendrá un nombre.
—Blake.
—¿Qué parte de «alguien» es esa?
—La primera. Es su nombre pila.
—¿No sabes el resto?
—Claro que sí. Blake Wainwright.
—¿Sé quién es?
—Lo conocí hace algunas semanas. Es muy agradable.
—¿Crees que se puede llegar a conocer a una persona en tan poco tiempo? Supongo que depende de lo que entiendas por conocer.
—No tengo el mismo concepto que en la Biblia.
—Yo tampoco, si te preguntas si pego ojo por las noches. No me agradecerás que te lo recuerde de nuevo, pero ya no es como cuando yo tenía tu edad y podías ir a una clínica si era necesario. Ahora dormir hoy aquí y mañana allí puede matarte y deja que te diga que ni tu madre ni yo lo hicimos nunca. Jamás nos acostamos con nadie hasta que nos casamos.
La preocupación por su hija había crecido aún más desde que su madre se divorció de él. La madre veía cómo su marido le daba dinero a Daniella como recompensa por mantenerse pura, lo cual parecía casi tan degradante como lo contrario. «Puede que yo tampoco lo haga más», decía con cierto resentimiento.
—Nada es lo que parece. Créeme por lo menos en eso. Eres lo bastante madura para respetarte a ti misma. No puedes saber si ese tal Blake se ha acostado con otras, ¿no es así? Ni siquiera aunque él te diga que no.
—Lo creas o no, no se lo he preguntado. —Notó que su padre se preparaba para alargar el tema, pero ya había tenido bastante—. ¿No tenías que reunirte con Stanley? —dijo.
—Contigo es con quien quiero hablar. —Por un momento, durante el cual sólo movió levemente el contorno de los ojos, pareció haberse quedado paralizado por la discusión, después sacó unos pocos billetes del fajo—. Toma esto de todos modos —continuó, dejando caer el dinero en la mano de su hija—. Así te acordarás de mí. Gástalo en lo que quieras.
Debía de haber por lo menos doscientas libras. El resto del fajo lo volvió a meter en la caja fuerte, que cerró tan rápido que Daniella apenas pudo ver la caja blanca.
—No tienes por qué darme dinero —dijo—. No he venido para eso.
—Quiero hacerlo. ¿No vas a aceptarlo?
Daniella entendió entonces que el regalo era una demostración, un modo que su padre tenía de engañarse a sí mismo y convencerse de que cuidaba de ella de la manera en que, en secreto, deseaba poder hacerlo.
—Gracias, papá —dijo Daniella—. De verdad, muchas gracias. Me quedaría si no tuvieras la reunión.
—¿No puedes posponer la cita con tu amigo?
—Está en una conferencia. —Antes de que le diera tiempo a molestarse ante la vista de más intromisiones metió los billetes en su cartera y se agarró a su padre. Esta vez el abrazo fue más fuerte que antes, de modo que cuando la soltó tuvo que tomar aire para poder decir—: Volveremos a vernos pronto.
—Muy pronto —confirmó su padre, con una voz tan monótona que durante todo el camino hasta la estación donde cogió un tren para York, Daniella se estuvo preguntando qué tendría en mente.
2
Era demasiado pronto para estar tan oscuro cuando llegó a York, pero el cielo estaba caprichoso. Cuando su ratonero y reluciente Ford azul salió del aparcamiento, las nubes fingían que se cernía el crepúsculo sobre los elevados y empinados tejados del estrecho y serpenteante Micklegate y apresuraban a las farolas para que se encendieran. Atravesó el puente de un río y dejó atrás la Torre de Clifford, donde las familias judías del medievo no consiguieron escapar a la masacre. Pasó por un segundo puente que atravesaba otro río para después dar la curva de la muralla de la ciudad romana antes de continuar hacia los suburbios. Tras diez minutos atravesando largas calles rebosantes de tranquilas casitas, frente a las cuales a veces se veía gente marcando su territorio con el cortacésped, llegó por fin al campus.
Aparcó fuera del Drama Barn, observada por tres fornidos estudiantes que aprovechaban un descanso para fumarse unos muy necesarios cigarrillos, y caminó hacia el lago. Había quedado con Blake al otro extremo del puente peatonal, pero allí solo se veían árboles y arbustos espesos, de manera que se apoyó en la barandilla y se quedó mirando al agua.
Unos amazacotados edificios de hormigón aplastados por un cielo pizarroso prestaban un movedizo y blanquecino espejeo al lago. En el Godric Bar, en medio de una algarabía de borrachos, le estaban cantando el cumpleaños a alguien. Se oían pasos por el puente, cuyo reflejo parecía estremecerse con ellos, que no eran de Blake sino de todos los que acudían al cumpleaños. Pasó un minuto de la hora, después cinco y así hasta diez sombríos minutos. Hasta media hora después no se convenció de que ya no aparecería.
Se hubiera marchado antes de no haberse sentido observada. El follaje de los arbustos hacía ruido cada vez que la brisa intentaba llevarse el bochorno de julio y le hacía preguntarse si habría algo escondido tras ellos. Los cantos procedentes del bar no hacían más que acentuar su sensación de soledad. Al final no pudo reprimir un grito:
—¡Blake, ¿eres tú?!
Los arbustos siguieron crujiendo y moviendo sus tétricas hojas mecidos por un viento que le helaba la nuca. Se soltó de la barandilla y caminó con paso airado para comprobar que no había nadie escondido. Miró tras unos arbustos amontonados alrededor de un árbol y solo vio oscuridad, después examinó otro matorral y no descubrió a nadie, ni tampoco ningún hueco. Al llegar a un recodo del lago dio con una maraña de arbustos desde la que se veía el final del puente sobre el que había estado esperando. Junto a las raíces había dos huellas que brillaban con la humedad del suelo.
Eran tan profundas que quien las hubiera dejado tenía que haber permanecido allí de pie todo el tiempo que Daniella había estado en el puente, quizá más. El agua empezaba a colarse en ellas, como si hubieran acabado de dejarlas. Entonces se acordó de todo el dinero que llevaba encima. Hundió una mano en el bolso para coger la alarma antiatraco mientras regresaba al puente.
Las espadas atronaban en el Drama Barn y podía oír el estruendo de las pisadas sobre el suelo de madera. Mientras buscaba las llaves a tientas, una cara primero y después otra asomaron por la ventanilla del coche que estaba aparcado junto al suyo. Se trataba de una pareja muy atareada en el asiento de atrás, de modo que les dedicó una sonrisa y un movimiento de desinterés con la mano antes de encerrarse en su coche. Tuvo que seguir frenando para controlar la velocidad una vez que salió a la carretera. Atravesó ambos ríos, pasó junto a la multitud de turistas y nativos atraídos por las luces de la ciudad y por debajo del arco de Micklegate. Dos minutos más tarde ya iba por Scarcroft Road directa a su casa.
Estaba en medio de una fila de casas altas situada frente a un parque. Cuatro chicos que se habían desnudado de cintura para arriba para fabricarse unas porterías jugaban al fútbol sobre la hierba peinada por las sombras de los enrejados. Aparcó lo más cerca que pudo de su casa, a cuatro casas de distancia, y comprobó dos veces que el coche había quedado bien cerrado antes de echar a correr hacia la destartalada verja de hierro de su casa y abrirla sin que siguiera ahondando el arco que se había formado en la agrietada comba del suelo del sendero. Pasó con sigilo junto a los hierbajos que nunca nadie se molestaba en arrancar y abrió la puerta azul de la entrada, negra bajo la luz naranja de las farolas.
La bicicleta de Duncan estaba apoyada contra los tulipanes del papel pintado. A su lado, el teléfono permanecía mudo sobre la pequeña mesa desplegada que había bajo la lámpara sobre cuya pantalla aún permanecía el sombrero de fiesta que Chrysteen le puso el día que ambas se mudaron. En cuanto Daniella puso el pie en el escalón más bajo, Chrysteen gritó desde el cuarto de baño:
—¿Quién es? Danny no ha vuelto todavía, ¿o sí?
—Me temo que sí.
—Ven a ver lo que Maeve ha hecho con mi película —gritó Duncan desde el salón.
Daniella puso cara de despreocupada y fue a reunirse con ellos. Duncan y Maeve estaban despatarrados en el sofá delante de la televisión; ella con su amplia minifalda y sus largas piernas enfundadas en unas medias de red y extendidas sobre el regazo de Duncan, y el resto de la suite enterrado bajo revistas de informática y una lista de páginas web que Maeve había impreso para ayudar a Chrysteen con su trabajo de psicología. Los envases de comida china y un persistente olor también parecían haberse instalado allí.
—¿Vienes sola? —le preguntó Duncan a Daniella, levantando su cara larguirucha hasta que su pelo pardusco se le soltó de las orejas y se la tapó de forma que solo se le veía el hoyuelo de la barbilla—. ¿No hay hombre?
—¿Qué es eso?
—Mierda. —Cuando Maeve frunció el ceño, le preguntó—: ¿He sido un maleducado otra vez?
—Diría que has definido muy bien a Blake —dijo Daniella.
Maeve se apartó su brillante pelo rojizo de su pálida cara ovalada salpicada de pecas.
—¿Vuestra primera discusión?
—Algo así. No ha aparecido.
—Qué… —empezó a decir Duncan, cambiando el calificativo en el último momento—… rajado.
—¿Quién? —preguntó Chrysteen desde las escaleras; su coqueto rostro de ojos verdes, bajo la toalla que llevaba a modo de turbante, se puso aún más sonrosado que la bata que le cubría.
—La cita de Daniella ha sido un fracaso —dijo Maeve—. Lo siento, Daniella.
—Danny. —Chrysteen se colocó junto a ella en la puerta y le pasó la mano por el brazo—. Nunca acertamos con nuestros hombres, ¿verdad?
Daniella pensó que más bien era porque sus padres les habían espantado a todos los novios haciéndoles ver que no estaban a la altura de sus hijas.
—¿Quieres que dejemos mi película para otro rato? —sugirió Duncan.
Daniella puso las hojas impresas sobre el aparador que nadie se acordaba nunca de limpiar, al igual que ocurría con casi todo el resto de la casa. Se sentó con las piernas recogidas en la silla que había quedado libre y se agarró las rodillas.
—A verla.
Durante algunos segundos después de que Duncan pusiera el vídeo en marcha a Daniella le siguió pareciendo que la pantalla permanecía en negro, pero después se dio cuenta de que empezaba a verse movimiento. Muy poco a poco las palabras comenzaron a hacerse nítidas, una tras otra. FOTOGRAFÍA. MONTAJE. DIRECCIÓN. Cuando se preguntaba si Maeve no tendría todavía que pulir los créditos, unas letras pequeñas salieron de las más grandes y formaron el nombre DUNCAN MCDONALD. Por detrás de tanto efecto el título del documental había ido tomando forma. INVISIBLES ponía, mientras el resto de las palabras se iba desvaneciendo hasta que todo se quedó en negro para dar paso a la escena inicial, la primera de varias filmaciones prolongadas de los indigentes de York y de cómo casi ningún transeúnte les presta la menor atención. Mientras Duncan apagaba el televisor y rebobinaba la cinta, Daniella pensó que el título podía referirse tanto al tema como a la cámara.
—Sí, señor, ahora sí que parece una película de verdad —dijo.
—Pareces de Glasgow —le reprendió Maeve—. Siempre lo pareciste.
—Ahora más —dijo Daniella.
—Quiero proyectar por la red, solo que aún no sé el qué. No me deja meter la cámara en su habitación.
—Resérvame para ti —dijo Maeve, recompensándolo con un leve bofetón que apenas si le sonrojó la mejilla cuando Chrysteen llamó desde la cocina para tomar el café.
Duncan se puso a fregar los platos que entre todos habían ido acumulando durante, por lo menos, un día, mientras Daniella tomaba café con su tazón de la Asociación Benéfica de Niños, que llevaba el lema «Un niño, una vida». Maeve la miró desde el otro lado de la mesa redonda, a través del vapor de sus tazones de café, antes de susurrarle:
—No terminé de decirte que lo siento.
—¿Por qué, Maeve?
—Antes, mientras estabas fuera, llamó alguien preguntando por Blake. Me pareció una voz de chica.
—Y tú le dijiste…
—Dónde vive y dónde habías quedado con él. Como llamó aquí no me pareció sospechoso.
—Entonces no le des más vueltas.
—No es tan sencillo, sobre todo cuando dejas que Duncan y yo paguemos un alquiler tan irrisorio y luego voy yo y te hago esto.
—No pagaríais nada en absoluto si mi padre no me diera tanto la brasa. Sabes que vosotros dos sois los que Chrys y yo elegimos para compartir nuestra casa. Además, si no, igual ni os habríais conocido.
—Eso sí —admitió Maeve encaramándose a la rodilla de Duncan cuando este se sentó.
—En cuanto a Blake, lo mismo me da, ¿de acuerdo? Ya me he cansado de él.
Pese a todo, Maeve se giró hacia Duncan.
—¿Qué te pasa ahora?
—Busco algo para que se le pasen las penas —dijo con la voz más pretendidamente dolida que supo poner.
—Muy bien, puedes seguir —dijo Maeve con una magnanimidad con la que no le había hablado nunca, y se inclinó un poco hacia delante para que Duncan se sacara del bolsillo de la camisa un finísimo cigarrillo liado a mano.
—Pégale una calada a lo más selecto de Inglaterra —le ofreció a Daniella.
—No, gracias, no mientras tenga los nervios de punta. Igual me tomo una cerveza. Pero tú dale.
Chrysteen abrió el frigorífico para coger una botella de rubia holandesa que destapó antes de ofrecérsela a Daniella mientras Duncan encendía el canuto y cerraba el Zippo antes de dar una calada haciendo ruido con los dientes. Maeve aceptó una calada cuando Duncan le pasó el peta, que después cogió Chrysteen. Cuando a Duncan le llegó lo que quedaba estaba sonriendo con estupefacción y deleite; así siguió hasta que sonó el timbre.
Tosió y soltó una risita después de espirar boqueando.
—Es la policía.
—Qué tontería. —Maeve le dio un manotazo a Duncan en la espinilla para impulsarse y asomarse por la ventana. Separó con dos dedos las tablillas de la persiana, pegó la cara a la misma, haciendo que el plástico arañase el cristal. Tras una pausa que, excepto a Daniella, dejó a todos boquiabiertos, Maeve corroboró:
—Es la policía.
Se quedaron callados mientras decidían quién sería el primero en empezar a desternillarse. Fue Chrysteen quien repitió «Es la policía», como si fuera la gracia de algún chiste.
—No —dijo Maeve, aunque no tan alto como para que se le pudiera oír entre las risas—. Que es verdad. Que es la poli.
—No me j… —La mirada paralizadora de Maeve le cerró la boca a Duncan—. No me digas. No estás de coña. Hostias… —murmuró mientras soplaba para apagar el peta y se metía la malograda colilla en el bolsillo antes de empezar a agitar los brazos para disipar el condimentado humo.
—Quedaos todos aquí —ordenó Daniella—. Voy a ver qué quieren.
Después de todo era su casa, aunque mientras atravesaba el pasillo le dio tiempo a pensar que el hecho de ser la propietaria la hacía más responsable ante los ojos de la ley. Necesitó cierta valentía para abrir el cerrojo. La puerta chirrió con nerviosismo mientras la abría, como si hablara en su nombre, hasta que la luz del sombrero de fiesta se derramó sobre el oficial de la entrada.
Se levantó un poco más el casco puntiagudo para que le viera mejor su cansada cara de mediana edad; tenía la nariz tan ancha que parecía que se la hubieran aplastado para que hiciera juego con el resto de las facciones, cuya planicie quedaba acentuada por un fino y espeso bigote negro. Si mientras esperaba se había permitido alguna gesticulación, ahora su rostro permanecía inexpresivo.
—¿Está la señorita Logan? —preguntó.
—Daniella Logan, sí, soy yo. ¿Qué…?
No fue por el inconfundible olor a hierba proveniente de alguna grieta del marco de la ventana de la cocina por lo que no acabó la frase; fue más bien porque, pese a haber levantado la cabeza para admitir el olor, el policía lo ignoró, por lo que Daniella comprendió que el motivo de la visita debía de ser mucho más grave. Un ataque de culpa le hizo soltar en medio del silencio que se había extendido desde el parque hasta la casa:
—¿Se trata de Blake?
Un fruncimiento de ceño demasiado leve como para ensombrecer el rostro del poli se desvaneció tan pronto como vino.
—¿A qué se refiere, señorita Logan?
—Blake Wainwright. Estudiante. ¿Le ha ocurrido algo?
—No que sepamos. —El oficial colocó las manos a ambos lados y apuntó con sus súbitamente profundos ojos castaños a Daniella—. No a él.
3
La autopista de Londres quedaba a pocas millas de York. Daniella nunca había conducido hacia allí ni la mitad de rápido que iban ahora. El oficial no pisó el freno ni siquiera cuando la carretera perdió uno de los carriles. Los coches se pegaban a la cuneta al ver las luces giratorias y oír la sirena; una furgoneta que salía del aparcamiento de un pub tuvo que recular como un caracol que se refugia en su caparazón. Daniella vio cosas semitransparentes revolviéndose bajo las luces de los faros, los mosquitos; se fijó en una fuente que era un hombre orinando un agua destellante en una acequia. Contuvo la respiración al ver un conejo quedarse paralizado en la carretera, con sus ojos negros y brillantes, pero cuando sintió primero un ruido sordo bajo la rueda delantera y acto seguido otro bajo la trasera, no dijo nada. Sabía que lo peor estaba aún por llegar.
No abrió la boca hasta que el coche entró como una exhalación en la autopista.
—Tendríamos que haber entrado por allí —protestó.
El policía separó las manos sobre el volante.
—Me temo que no —replicó.
La autopista se retorcía como un remolino, como si pretendiera esquivar las luces del coche, hasta que por último describió una curva más amplia cuyo arcén se extendía hacia un área de descanso resguardada entre los árboles. Había un autobús de dos pisos convertido en cafetería de paso donde los camioneros tomaban té turbio en taza grande. En aquel momento no había camiones, solo tres coches patrulla cuyas luces de aviso bañaban con intermitencia la parte inferior de los árboles, cuyas hojas se teñían de rojo y azul, como iluminadas por unas luces baratas. El poli que acompañaba a Daniella pasó como un rayo hasta el fondo del área de descanso antes de atravesar el camino de la entrada. Entonces Daniella vio el Mercedes descolocado e incrustado entre los árboles por detrás de un vehículo de la policía aparcado frente al autobús. Pese a que el Mercedes no parecía tan destrozado como Daniella se temía, se le revolvió el estómago. Era el coche de su padre.
El policía no había detenido el coche del todo cuando Daniella ya se había desabrochado el cinturón de seguridad. Antes de que pudiera decirle nada, Daniella abrió la puerta a tientas y echó a correr por el suelo bacheado hacia el Mercedes. La carrocería plateada parecía una herida palpitante bajo la luz de los coches patrulla. El lado del pasajero no había sufrido el menor rasguño, de modo que conservó la esperanza hasta que vio el resto. Faltaba la mitad del coche.
Por un momento pensó que se trataba de una maqueta de la que solo hacía falta ver una parte para que pareciera que estaba entero. Los árboles habían aplastado o arrancado la mayor parte del lateral del conductor. Lo que quedaba de su asiento había quedado casi horizontal en la parte trasera y estaba cubierto de fragmentos de cristal rojo oscuro, color que no tomaban de las luces de los coches patrulla. Se inclinó sobre las tres sombras que de ella se proyectaban en el capó y se apoyó con una mano sobre el inflexible metal, cuya frialdad acrecentó su conmoción.
—¿Dónde está mi padre? —preguntó.
No se dio cuenta de lo alto que lo había dicho hasta que un agente mofletudo y corpulento dejó de interrogar a un joven embutido en su traje de motociclista para acercarse con pesadez a ella.
—¿Daniella Logan?
—¿Dónde está mi padre?
—Se lo han llevado.
Cuando Daniella consiguió desatar el nudo que se le había formado en la garganta, apenas le salió un hilo de voz.
—¿Quién? ¿Adónde?
—Los médicos. Al hospital.
—¿A cuál?
—El más próximo es el de Leeds. Él te llevará —respondió el policía levantando levemente el dedo para señalar al agente que la había traído.
—¿Qué ha ocurrido?
—Eso es lo que estoy tratando de averiguar ahora.
Se giró con pretendida aunque innecesaria elegancia hacia el motociclista, que dio un paso al frente.
—¿Eres Daniella? —preguntó.
Su estrecho rostro anguloso estaba pálido como el papel. No se podía saber si la vena que le sobresalía de la sien palpitaba más por las luces o por la angustia que lo invadía. Daniella no sabía qué vendría ahora cuando contestó:
—¿Sí?
—Habló de ti. Dijo tu nombre.
A Daniella se le nubló la vista y tuvo que apoyarse en los restos del capó mientras pestañeaba para enfocar bien de nuevo.
—¿Quién eres tú?
—Llamé a la policía y a la ambulancia y me quedé con él hasta que llegaron —explicó mientras agarraba el teléfono móvil que llevaba en el cinturón—. Yo no provoqué el accidente, ni siquiera iba cerca de él. Iba a salir a la carretera cuando vi que se acercaba y me detuve. —Al hablar, su acento indicaba que era del norte—. Supongo que al ver mi luz pensó que la carretera seguía por aquí. Entonces entró como un rayo pero debió de intentar parar cuando vio el autobús. Dio un volantazo y… bueno.
Aunque no quiso señalar lo que quedaba del coche, el hecho de apartar la mirada al tiempo que evitaba seguir hablando resultaba igual de tenso. Daniella dio la espalda al Mercedes y se tambaleó levemente sobre sus piernas temblorosas cuando vio acercarse al agente que la había traído, que acababa de hablar por radio.
—¿Podemos ir al hospital? —le preguntó Daniella antes de quedarse sin voz.
—Venía a buscarte.
El agente caminó junto a ella de regreso al coche, pero Daniella reunió fuerzas para no tener que apoyarse en él. En cuanto se abrochó el cinturón de seguridad el coche salió a la carretera. Cada vez iban más rápido, aunque en ningún momento tanto como antes; el oficial no activó la sirena ni las luces de aviso. Durante el trayecto, Daniella se esforzó para preguntar:
—¿Podemos ir más rápido?
—Lo siento —respondió el oficial antes de aspirar fuerte por la nariz, bien para expresar algún sentimiento o bien para posponer lo que diría después. Daniella tenía la sensación de que la carretera por la que circulaban era artificial e irreal, como si se encontrara dentro de un videojuego, cuando el agente prosiguió—: Me temo que ya no es necesario.
4
—Los críticos cinematográficos definieron a Theodore Daniel Logan como el último de los productores de la vieja escuela y el primero de la nueva. Inició su carrera como asistente de producción en Hollywood. A mediados de la década de los cincuenta se convirtió en asistente de producción de Worldwide American Pictures, calidad en la que visitó este país para supervisar una serie de coproducciones con Oxford Films. Tanto disfrutó de su estancia y tan impresionado quedó por nuestras estrellas que decidió establecerse aquí y convertir Oxford Films en una figura de referencia en el mercado internacional. Tras crear la mundialmente famosa serie de Ripper Jack, siguió trabajando hasta crear el concepto, más exitoso aún si cabe, de «cine de renovación», el cual aparece en las mejores enciclopedias. Solía decir que nunca podría haber penetrado en el corazón y el alma de la gente sin su musa Nana Babouris, de cuya presencia disfrutamos hoy, después de haber venido desde Grecia para presentar sus respetos en memoria del hombre que la descubrió. Creo que su presencia y la de muchas otras personas famosas demuestran que Theodore —Teddy— Logan era más adorado aún que sus películas, tanto por su familia como por aquellos cuyas vidas inundó de…
A Daniella le pareció que el cura estaba describiendo a su padre de un modo que empañaba su faceta menos amigable y que lo protegía con mucho más hermetismo que el ataúd que ocultaba el cadáver que solo su madre había visto en el hospital. Estaba de pie en el primer banco de la austera iglesia blanca, con su madre a la derecha y Chrysteen a la izquierda, y no podía dejar de pensar que estaban compitiendo para ver cuál llevaba el vestido más negro. Con la vista posada sobre las asas doradas del ataúd, se decía a sí misma que a ella le hubiera gustado ese lujo e intentó creer que a su padre no le haría gracia o que diría cualquier cosa al respecto. Así siguió durante el resto del encomio, al final del cual los altavoces que había sobre los abstractos triángulos de cristal de colores que estaban a cada lado del sobrio altar comenzaron a emitir una melodía a un volumen muy bajo, como la que suena en algunos cines mientras el público va abandonando la sala al acabar la película. Aquella idea le hizo frotarse los ojos mientras acompañaba a su madre a la salida de la iglesia.
Todavía quedaba mucho para que se acabara el funeral. Había que estrechar la mano de todos los dolientes, había que saludar a una legión de gente a la que tenía que recibir el pésame bien con una leve sonrisa o con una comedida lágrima, y después había que ver cómo metían el ataúd en el hoyo y cómo Daniella arrojaba un polvoroso puñado de tierra, oyéndose un seco cascabeleo al caer sobre la tapa. Cuando se reunió con su madre en el larguísimo coche negro que había guiado el majestuoso desfile recordó la primera vez que su padre la llevó en limusina; iban desde los estudios hasta casa siguiendo una ruta tan variada que incluía todos los lugares cuyos nombres le divertían al verlos en los carteles: Ot Moor, Brill, Worminghall, Ickford, Shabbington, Fingest (de este pensó que haría referencia a alguien que fingía mucho), Berrick Salome, Trot Baldon… Ahora el vehículo apenas tuvo oportunidad de ir ganando algo de velocidad por la sinuosa carretera teñida de sombras verdosas antes de llegar, seguido por decenas de acompañantes, a la casa de los Logan.
Se detuvo a la entrada de Oxford, de cara a los campos y en medio de un jardín repleto de diversos tipos de rododendros. La luz del sol se restregaba por las alargadas ventanas saledizas afianzadas en la arenisca que había a ambos lados de la descomunal puerta de roble de la entrada, ventanas que mostraban la ausencia del padre de Daniella en cada habitación. Mientras abría la puerta con la llave se acordó de su padre bajando corriendo por la amplia escalera de roble para darle un asfixiante abrazo la última vez que vino a casa. El ama de llaves parecía haber hecho una limpieza exhaustiva en todos los cuartos y el bufé con el que el servicio de catering contratado por Alan Stanley había saturado toda superficie disponible en el comedor cubierto de paneles solo servía para dar la sensación de estar en un restaurante. No obstante, los invitados entraron en tropel y atacaron la comida y el vino; después, cuando empezó a subir el volumen de las conversaciones Chrysteen le acercó una cerveza a Daniella para acompañar los canapés. Le pareció que necesitaría un trago, puesto que hasta el último de los invitados parecía decidido a insistir en las condolencias que ya le hicieran al salir de la iglesia.
—Tú eras todo su mundo —le reveló Reginald Gray en el tono que reservaba en su programa de televisión para recibir a los invitados nuevos—. Te hizo la vida todo lo cómoda que pudo.
—Te dio todo lo que podías desear, ¿no es cierto? —le recordó Loony Larry Larabee, esforzándose por no parecer un chiflado también en esta ocasión.
—No me malinterpretes —dijo Anthony Saint George— pero no te puedes hacer una idea de lo importante que eras para tu padre.
Este último era el médico que acudió volando al hospital, si bien no lo bastante rápido para salvarle la vida a Theodore, por lo que Daniella quiso creer que solo pretendía ser amable. Mientras tanto, Norman Wells le estaba recordando a su madre:
—Tú y Teddy creasteis lo más hermoso, Isobel.
Lo diría, pensó Daniella, porque dirigía la Sociedad Benéfica de Niños. La aparición de Simon Hastings, el padre de Chrysteen, impidió que se pusiera demasiado colorada.
—Ten por seguro que controlo la investigación muy de cerca —aseguró el jefe de policía.
—Gracias —musitó la madre de Daniella.
Daniella no quería oír más, pero no podía marcharse.
—Venga ya, mi padre estaba borracho. Iba tan ciego que ni siquiera se dio cuenta del camino que iba a tomar.
Una leve mirada socarrona, que bien podría haber dedicado a alguien de la mitad de la edad de la joven, se asomó a su sonrosado rostro de mejillas lacias.
—Ya me dirás qué otra explicación puede haber.
—No lo sé, pero jamás cogía el coche cuando bebía.
—Hasta la otra noche, querrás decir. Hasta entonces, cierto, fue un ejemplo para todos.
—Si hubiera más hombres como él —añadió Bill Trask, propietario del diario Beacon— el mundo sería un lugar armonioso.
Daniella se dio cuenta de que Nana Babouris fruncía el ceño por detrás de él, por lo que replicó preguntando:
—¿Solo hombres?
—No pretendía ofender a tu madre, —se disculpó, levantando su oronda cara rojiza para mirar con su exuberante nariz purpurina a Daniella—, pero debes recordar que estamos aquí por tu padre.
—Entenderás que no lo haya olvidado.
Quizá Daniella hubiera hablado demasiado alto o con una voz demasiado aguda, porque Bill iba a levantar los dedos índice y corazón, no se sabe bien si para señalar a Daniella o para bendecirla, cuando Eamonn Reith la rodeó con amabilidad por los hombros.
—¿Te encuentras bien, jovencita?
—Es un orgullo para la familia —dijo su madre.
—Ya lo he visto —dijo el psicoanalista, dándole un abrazo a Daniella como si la quisiera para sí—. Solo quería decir, Daniella, que si crees que necesitas ayuda, mis servicios no le costarán nada a la hija de Teddy Logan.
—Eres muy amable.
Se esforzó todo lo que pudo para agradecerle su interés, pese a que le hizo sentir como si todavía no hubiera reaccionado como se suponía que debía hacerlo ante la muerte de su padre. Cuando Reith se retiró, Nana Babouris la llamó por señas para susurrarle al oído:
—Si necesitas escaparte a algún sitio para descansar, no vivo muy lejos. Me encontrarás en la agenda de tu padre —se ofreció—. O, mejor, esta es mi tarjeta —le dijo poniéndosela en la mano.
Daniella hubiera viajado al extranjero en muchas ocasiones, de no ser porque a su padre no le hacía ninguna gracia.
—Lo tendré en cuenta —dijo.
Chrysteen y sus padres fueron los últimos en marcharse. Cuando el coche de los Hastings desapareció, la madre de Daniella soltó un suspiro de alivio tan fuerte que le temblaron sus generosos y rosáceos labios y borró de sus ojos azules claros y de su inmaculado rostro ovalado toda la vivacidad que había mantenido durante el velatorio.
—Bueno, ya puedo ser yo.
—No tenías por qué fingir —dijo Daniella—. Todos sabían que papá y tú os habíais separado.
—No te hubiera gustado ver que parecía menos esposa que las demás.
—No soportaría que fueras como la señora Trask.
—La mujer perfecta del Beacon, querrás decir. Menuda y recatada.
—Algunas de las demás no eran mucho mejores, ¿verdad?