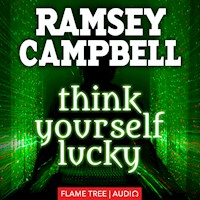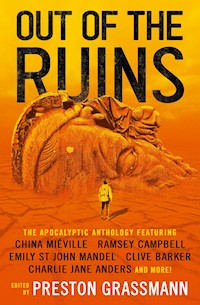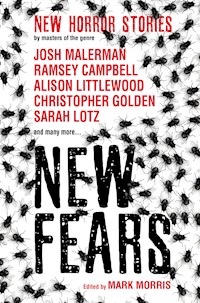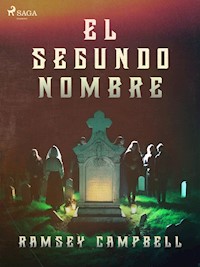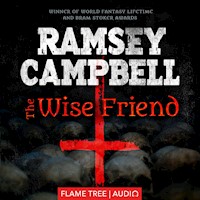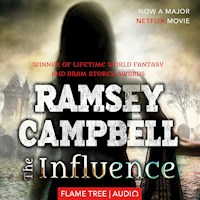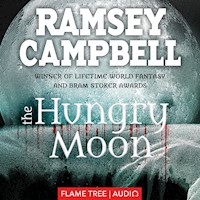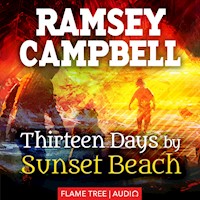Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Una vuelta de tuerca tan lúcida como escalofriante al tropo de las casas encantadas. Amy, una adolescente con una vida difícil, se muda a Narazill, la vieja casa sobre la colina que solía aterrorizarla de pequeña. Nazarill ha sido reformada y ahora es un edificio de apartamentos, pero algo sigue latiendo bajo el empapelado en las paredes y los nuevos techos. Algo que no piensa dejar escapar a Amy ahora que la tiene tan cerca.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ramsey Campbell
Nazareth Hill
Traducción: Manuel de los Reyes & Manuel Mata
Solaris terror - 1
Saga
Nazareth Hill
Translated by Manuel de los Reyes
Original title: Nazareth Hill
Original language: English
Copyright © 1997, 2023 Ramsey Campbell and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728495285
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Amy, una niña de ocho años, la llamaba la casa de las araña porque le daba escalofríos, hasta que su padre le reprendió por ser tan tonta. Su nombre auténtico era Nazarill, y no había nada de lo que asustarse; sólo era una mansión en ruinas con vistas al pueblo. Pero cuando el padre de Amy la aúpa hasta una ventana vacía para que pueda mirar dentro, lo que ve difícilmente calma sus miedos. Esa misma noche tienen una vívida pesadilla en la que su padre le dice que su madre está muerta, que ella está loca y que vive en Nazarill. Siete años despues, tras olvidar sus visiones de pesadilla, Amy vive allí. Tras ser costosamente reformada, Nazarill se ha convertido en un edificio de apartamentos, y la que fue una ruina húmeda y fría ahora es el inmueble más atractivo de la población. Pero bajo la pintura brillante y la argamasa reciente, perduran los ecos del pasado málefico de Nazarill. Y cuando Amy empieza a descubrir su historial de tormentos, está a punto de averiguar lo celosa que es Nazarill a la hora de guardar sus secretos.
Para John y Ann, que están para comérselos
Agradecimientos
Como siempre, Jenny estuvo ahí durante todo el proceso creativo, y la mera existencia de Tam y Matt me proporcionó la ayuda que necesitaba. Pete y Dana Atkins, en Cape Cod, también supieron darle al escritor lo que este necesita mientras trabaja. Soy de los que opinan que especificar el lugar donde se ha escrito un libro obedece al único propósito de darle envidia al lector pero, por si acaso no estuviese en lo cierto, me permitirán que admita que el manuscrito de esta novela ha hecho un viaje de ida y vuelta desde Wallasey a la Albufera, Roma, Cape Cod y de ahí directo a Danvers, antes de regresar al punto de partida y visitar Manchester y Swansea. En cualquier caso, donde de verdad reside cualquier historia es dentro de la cabeza del autor.
Habitaciones que no ve nadie
Al cabo de los años, Amy se acordaría del día que vio la casa de la araña por dentro. En cuanto la familia hubo salido de la iglesia, supo que no iban a dar un paseo en coche. Hacía media hora que había visto el brezal aherrumbrado que cubría los cotos ocres de Partington, mas ya el cielo de finales de octubre, o la niebla, para ser más exactos, se había cernido sobre los árboles. La mole de un edificio cuajado de negras ventanas se agazapaba en el parque, por encima de la plaza del mercado, rodeada de empinados tejados de color gris oscuro, y por debajo del dobladillo de la bruma adherida al firmamento. Sus padres remoloneaban en el porche de la iglesia mientras el sacerdote alababa la rapidez con la que crecía la niña, lo cual solo conseguía que se sintiera más pequeña, a no ser que esa sensación se debiera a la presencia de aquel edificio, desproporcionado en comparación con el tamaño de la ciudad. El sacerdote se despidió con un «Cuídense de las brujas», antes de dirigir sus hirsutas mejillas al interior de la iglesia, de la que emanó una tenue vaharada de incienso que fue a mezclarse con la húmeda fragancia del otoño.
—Qué cosas dice este cura —señaló el padre de Amy.
—Es por el día que es hoy, Oswald —repuso la madre.
—Y qué, sigue siendo un cura. Habrá tenido que estrujarse la sesera para salir con esa chanza, que es más vieja que la tarara.
—No empieces con tus palabras caducas, que pareces más senil que yo.
—Tu madre no está senil, ¿a que no, Amy?
—Más que tú, no.
—Ahí te ha puesto en tu sitio. —La madre de Amy tiró del cuello de su polo para taparse un poco más la pequeña papada que pendía bajo su barbilla, antes de abrocharse la chaqueta con forro hasta la nariz—. Bueno, ¿es que no vamos a casa?
El padre de Amy se desabrochó su cremallera por debajo de la nariz, para compensar, lo que liberó su atosigado cuello rechoncho.
—Hace un día de miedo para dar un paseo.
—Ya verás cómo terminas por provocarle pesadillas. Yo me conformaba con sentarme cerca de la chimenea.
—Todavía no sabemos lo que opina nuestra damisela. ¿Qué hay que hacer un domingo para aprovechar bien el día, Amy?
Aquel trasiego de cremalleras había conseguido que Amy comenzara a sentirse constreñida dentro de su chaqueta, por lo que le apetecía desentumecerse.
—Por mí, dábamos un paseo.
—Sí señor, contigo sí que nos vamos a mantener siempre en forma —dijo su padre. Arqueó las bien pobladas cejas en dirección a su esposa, al tiempo que le dedicaba un mohín conciliador—. Nos hemos malacostumbrado a meternos en el coche a la primera ocasión.
—Hay a quien no le queda más remedio si quiere llegar al trabajo.
—Seguro que los libros sabrán apañárselas sin ti, visto el tiempo que hace. —Cerró la puerta de la verja que delimitaba el empinado patio de la iglesia detrás de la familia—. Mira, Heather, te propongo algo que nos satisfará a todos. Cuando volvamos de nuestro saludable paseo por la colina, cogemos mi estofado y mi pastel de calabaza y nos sentamos junto al fuego.
—¿Cómo de largo, el paseo?
—A la colina, subir y bajar —contestó, lo cual podría haberle sonado a Amy como la estrofa de una canción infantil, de no haber sabido a qué colina se referían. Tenía ocho años, a medio camino de los nueve y, para sentirse más segura, también tenía a sus padres. Los cogió de la mano a través de las manoplas y la familia se encaminó hacia la carretera principal.
No pudieron caminar en paralelo durante mucho tiempo. Tras doblar la primera curva pronunciada, el muro de metro y medio de alto que confinaba la tierra al pie del terraplén de una urbanización se inclinaba con tanta urgencia que los Priestley tuvieron que salirse de la acera. Sostenía el muro una cruz de hierro tan grande como Amy y tan cubierta de musgo como los ladrillos de grava, pero ella siempre esperaba que aquel cinturón invisible con hebilla en forma de cruz cediera y vertiera un trozo de Partington por el asfaltado. En vez de eso, lo que oía era el tenue murmullo de la autopista, monótono de tan lejano. Al final de la curva aparecían las primeras tiendas, Cabello Bello, la Farmacia de Gracia y la oficina de correos. Esta última hacía a su vez las veces de vinatería, tal y como se encargaba de delatar el aliento del rubicundo estafetero. La casa del parque seguía sin poder verse, por el momento, pero Amy se imaginaba que la mayoría de las calles laterales que partían de la margen izquierda de la carretera zigzagueaban en dirección al edificio como si este se hubiese apoderado de ellas. Su calle se resistía al hechizo y, al doblar la esquina de Libras y Biblias con sus padres y escuchar el golpeteo de las fichas de dominó tras las ventanas escarchadas, descubrió que se alegraba de que su casa estuviera en la otra orilla de la carretera principal.
A pesar de todo, le gustaban las calles próximas a la plaza del mercado, con aquellos ladrillos abombados, tan amarillos como la arena; aquellos dinteles de piedra más oscura que le conferían a todas las ventanas un ceño sempiterno, como si las casas estuvieran intentando acordarse de algo que tuvieran siempre en la punta de la lengua; aquellas habitaciones pequeñas y compactas del otro lado de las ventanas que no estuvieran cubiertas por blancos visillos, los cuales Amy sabía que tenían por objeto ofrecer un aspecto recatado y que, sin embargo, asociaba siempre con prendas de ropa interior. En la Vista del Coto, vista que debían de disfrutar algunas de las habitaciones más elevadas, apareció detrás de una ventana una mano blanca de jabón que aclaró un óvalo en el cristal para enmarcar el semblante preocupado de una mujer. A lo largo de las Casas de las Aulagas, la primera calle transversal, dos niñas con caretas de brujas y sombreros de pico encendían bengalas prematuras que palidecían a la luz del día, varitas cuya magia intentaban invocar. En el cruce de la Vista del Coto con la Avenida del Mercado, donde las esquinas de las casas eran redondeadas en lugar de angulosas, un hombre se había subido a una escalera para darle tejas a otro hombre que se había subido a un tejado. Más allá de la avenida de casas, prensadas de tal modo que fuesen el doble de altas que de anchas, estaban las tiendas amontonabas a lo largo del Paseo del Mercado, el Naipe y el Vate, la Cáfila de Cafés y Menudos Peludos, la tienda de mascotas, además de Pedales con Modales, Coser y Cantar, Sombreros a la Cabeza, la Confiturería y el Tajo, que era como había bautizado el hijo del carnicero a la tienda, en un intento por igualar el ingenio de sus vecinos. Los Priestley dejaron atrás esa última tienda para llegar a la plaza del mercado. La distancia que separaba a Amy de la casa de la araña era cada vez menor.
Los puestos del mercado ya se habían recogido, como correspondía a aquella hora de la tarde de un sábado, después de un recital de repiqueteos y golpeteos que había resonado por toda la ciudad. La plaza se veía desierta, vigilada tan solo por un gato negro desde la ventana de una de las tiendas de comestibles que cerraba el mercado. Un puñado de desperdicios empapados se dejaba empujar por una brisa que le hizo pensar a Amy que algo muy grande y muy frío acababa de expeler un aliento. El aparcamiento próximo a la plaza del mercado era el mejor atajo para llegar a casa, mas ya las rollizas manos de sus padres la conducían hacia el Camino de la Poca Esperanza, pasando por el Diente Goloso y Tus Noticias. Al cabo de un momento, lo único que podía ver al otro lado de las puertas aherrumbradas del parque de la colina era el edificio.
Su puerta partida era tan ancha como la mayoría de las casas de Partington. Tres ventanas estrechas ocupaban buena parte de la pared a ambos lados de la puerta, y otros dos juegos de seis se abrían encima de ella, donde la más pequeña quedaba debajo del tejado. Donde la mugre no había ennegrecido la fachada del edificio, el musgo se había ocupado de encostrarlo. Cuatro chimeneas, tan enormes que parecían desproporcionadas, ocupaban el esquelético tejado. A Amy le pareció ver que algo se movía a través de uno de sus múltiples agujeros, como si la casa solo estuviese haciéndose la muerta. Ya había llegado al final de la corta calle, después de que la hubiesen paseado por todo Nazareth Row.
—¿Va todo bien, Amy? —quiso saber su madre.
La ruina fingía que se retiraba, pero en realidad se mantenía en su sitio y se erguía por encima de ellos, creciendo al mismo tiempo. Amy intentó agarrarse con más fuerza a las manos de sus padres, de quienes no conseguía asir más que forro y relleno.
—Sí —respondió, en un intento por convencerse a sí misma.
—Si alguna vez fuese algo mal, seguro que nos lo dirías, ¿a que sí? No podemos dejar que las cosas que nos preocupen se acomoden en nuestro interior y llegue un momento en el que ya no podamos expresarlas en voz alta.
—Ya te ha dicho que no era nada, vida. Por qué no la dejas antes de que se ponga… si quiere que la dejes en paz, pues déjala.
—De verdad, que no es nada —insistió Amy, en un intento por zafarse de cualquiera que fuese el tema de conversación que había conseguido que los dedos de su madre se revolvieran inquietos—. Es solo que estaría mejor si no tuviésemos que pasar por donde la casa de la araña.
Su padre le clavó los ojos en el cogote, sin aminorar la marcha.
—¿Por qué la llamas así? Ya sabes que tiene un nombre.
—No hace falta que grites, Oswald.
—Pero si yo no grito, ¿a que no, Amy? No puede decirse que estuviera gritando. El caso es que tú ya sabes que tiene un nombre, y ahí es donde queríamos ir a parar.
—Sí, papá.
—Esa es mi niña. A ver, que yo te oiga decirlo.
Amy hubiese preferido no decirlo en voz alta mientras la casa siguiera creciendo tan deprisa, revelando que era tan larga como ancha. Ya había dejado atrás las legañosas puertas de hierro y la verja, plantada en diversos grados de abatimiento, y el sendero de grava estaba haciendo tanto ruido bajo sus pies que se le ocurrió utilizarlo como excusa para no hablar. No obstante, la mirada de su padre eliminaba aquella opción, por lo que murmuró:
—Nazarill.
—A ver, sube un poquito el volumen. No sé qué notas piensas sacar si es así como le respondes a los profesores en el colegio.
—No va… —comenzó a protestar la madre de Amy, pero esta la interrumpió levantando la voz:
—Nazarill.
—¿Y por qué se llama así?
—Porque esto era antes Nazareth Hill, tú me lo has dicho.
—Eso es. Nazareth Hill. Nazarill. Así se ha llamado siempre, que yo sepa, así que, ¿por qué insistes en ponerle ese mote tan simplón?
Amy no lo sabía. Puede que la ominosa inmovilidad de la casa le recordara a una araña agazapada en su tela; puede que fuese porque, desde que se había dado cuenta del miedo que le tenía su padre a las arañas pese a sus esfuerzos por ocultárselo, ella misma se había visto asaltada por temores que no era capaz de definir. Le faltaban las palabras para expresar tales conceptos.
—Lo siento —probó a decir. Le pareció que lo había aplacado lo suficiente como para conducirlo a él y a su madre lejos del sendero, hasta interponer un roble solitario entre la familia y el edificio en ruinas.
Las bellotas aplastadas bajo sus pies y la maleza humedecida por la niebla sugerían un frío que le atravesaba las suelas mientras se adentraba en el refugio del ramaje, tan antiguo como retorcido. El tronco, ajado, tan ancho como la cadeneta que componía la familia, escondió a Nazarill. Su padre le agarró la muñeca con ambas manos.
—Suelta un momento —le dijo Oswald a su esposa, al tiempo que montaba a Amy a caballito sobre sus hombros—. Voy a enseñarte que no hay nada de lo que asustarse.
Amy se encontró transportada hacia una rama nudosa más ancha que el brazo de su padre. Pendían de ella los restos de una cuerda, igual de empapada a la vista que al tacto y, cuando esta le rozó el rostro, a punto estuvo de golpearse la cabeza con la rama. Su padre se agachó en el último momento, por lo que solo recibió una ducha de gotas en el cogote mientras se alejaban del roble, con ambas manos entrelazadas en las de él. En el momento en que las pisadas de su padre se alejaron del césped anegado y comenzaron a aplastar la grava, la casa se encabritó contra la desproporcionada cima de la colina bajo el cielo encapotado y se abalanzó sobre ella.
Creyó que su padre pensaba asir el goteante y verdecido pomo de bronce para abrir las colosales puertas infestadas de hongos. Hasta ese preciso instante no se había dado cuenta de lo mucho que deseaba verlas abiertas, pero él viró hacia el agujero más próximo, donde antaño hubiese una ventana, y trotó con ella a horcajadas sobre sus hombros para demostrarle que aquello no era sino un juego. El movimiento consiguió que una gota de agua helada se desprendiera de su cabello para bajar rodando por su nuca.
—Bueno, echa un vistazo —dijo su padre, con un deje jocoso que las ruinas devolvieron amortiguado y congelado—. Dinos qué es lo que ves.
Amy se dio cuenta de que las ventanas, alargadas y discretas, estaban demasiado altas como para que sus padres pudieran mirar en el interior. Solo ella podía y, antes de que pudiera arrepentirse, lo hizo. Vio una habitación más pequeña de lo que se esperaba. Las tablas del suelo estaban salpicadas del yeso verdoso que se había desprendido de las paredes y el techo, donde había sido reemplazado por hongos de diversos colores y texturas. La penumbra era tal que apenas conseguía distinguir la pared más alejada, donde una puerta, arrancada de sus goznes, se apoyaba en un oblongo de oscuridad. Amy se dijo que nada iba a aparecer de repente en medio de aquella negrura. No, siempre y cuando dijese algo cuanto antes.
—No es más que un cuarto —dijo, con todo el aplomo que pudo reunir.
—Eso es todo. Nada más que el cuarto de una vieja mansión de la que nadie se preocupa. —Su padre estaba hablando también con su madre, la cual había comenzado a frotarse los brazos como si eso pudiera surtir algún efecto a través del forro de la chaqueta. Aunque él había dicho que eso era todo, levantó a Amy y se dirigió a la ventana adyacente—. Aquí lo mismo, apuesto lo que sea.
Aquello era… demasiado para su gusto. Aun cuando pasase por alto el pelaje verdoso y purulento de las paredes y los fragmentos óseos esparcidos por el entarimado desnudo, también la puerta de aquella habitación estaba abierta. Era negra, como una película que cubriese algo que estuviese preparándose para hacer su aparición. Se estremeció, no solo porque la gota de agua hubiese encontrado el camino hasta su espalda.
—No veo nada malo —le dijo a sus padres y al cuarto.
—¿Arañas a la vista?
—No, papá. Ya te lo he dicho.
—En fin, eso querrá decir que no las hay, ¿no? No veo razón para montar escándalo de ningún tipo.
—Supongo.
Tendría que haber asentido con más entusiasmo, aunque la teoría de su padre no tuviese sentido. Este, poco satisfecho con su respuesta, se acercó a la siguiente ventana.
—Me parece que aquí tampoco vas a ver nada. Avísanos cuando te aburras.
—Yo creo que ya está bien, Oswald. Ha quedado bien claro, creo yo.
Cuando su padre se volvió hacia la mujer, Amy soltó una mano con la intención de sujetarse el cuello del abrigo y evitar que otra gota de agua rodara por su espalda. Había apartado la vista de la ventana cuando escuchó un movimiento sutil detrás de ella: un chirrido apagado, la clase de ruido que hacen las latas abandonadas cuando un animal callejero se mete entre ellas. Giró, no solo la cabeza, sino todo el tronco para mirar en la habitación mientras se palpaba el cuello. La gota de agua terminó por huir columna abajo cuando hizo presa en ella un estremecimiento tan violento que consiguió que su otra mano se soltara de la de su padre… que perdiera el equilibrio y se cayera dentro de la habitación.
Era más pequeña que las demás, apenas una celda atestada cuyas paredes desnudas rezumaban humedad. Olía como si hubiese permanecido cerrada durante muchos años. Puede que lo que fuera que hubiese estado preso hubiese fallecido allí dentro, porque podía verlo agazapado en la esquina más lejana, con los miembros apergaminados encogidos igual que las patas de una araña muerta, alrededor de su torso demacrado y huesudo, con las ramas ennegrecidas que eran sus dedos hincadas en sus mejillas, como si se hubiera arrancado la carne a puñados. En cualquier caso, aquellos dedos se movieron cuando ella se cayó. Se despegaron de las comisuras de aquel rictus, de aquel bostezo revelado por la carne avellanada, y tantearon a ciegas hacia ella.
Sus piernas terminaron de separarse de los hombros de su padre. Podría haberse agarrado a los bordes del agujero que en su día había sido una ventana, podría haberse aferrado con los tobillos al cuello de su padre, pero sus pensamientos eran demasiado lentos. Unas manos la cogieron de la cintura y la desprendieron de su asidero. Pataleó como una posesa y sintió que su pie izquierdo golpeaba la espalda de su padre y, antes de darse cuenta, se encontró de pie en el suelo frío y congelado, donde la había depositado su madre.
—Ahórrate las pataditas, si no te importa —protestó su padre—. Me has hecho daño.
—No le eches la culpa, Oswald. Casi consigues que se caiga. Ya ha tenido bastante. ¿Estás bien, Amy? Estás bien, a que sí, mi vida.
Amy se sentía como si aún siguiera cayéndose aunque, a su juicio, estaba bien quieta. Su madre se acuclilló para mirarla a los ojos.
—¿No habrás visto nada malo, a que no?
Las rodillas de Amy comenzaron a temblar; le pareció que podía escuchar el castañeteo, a modo de sustituto de sus palabras.
—¿Tienes frío? —sugirió su padre, cuyo deseo de que tal fuera el caso resultaba audible—. Yo creo que tiene principios de gripe, ¿a ti qué te parece?
Quizá fuese solo eso; quizá el vistazo a la celda y a su ocupante no fuese más que el comienzo de una fiebre, de esas que te provocan pesadillas aunque uno sepa con seguridad que está despierto. Amy exhaló una bocanada que sabía a niebla y se estremeció mientras intentaba reunir el valor necesario para pedirle a alguien que la levantara y comprobar así que se había equivocado.
—Vamos a llevarte a casa, para que entres en calor —se adelantó su madre.
De repente, aquello se le antojó una alternativa preferible, pero el escrutinio aún no se había acabado.
—¿No te pasa nada más, no? —continuó su madre—. El frío y que has estado a punto de caerte.
Amy estaba dispuesta a jurar que así era si así conseguía alejarse de las ruinas, pero la arredraba el hecho de que sus negativas pudieran llegar a oídos indiscretos y consiguieran que un objeto ya fenecido se asomara a la ventana para abogar por la realidad de su existencia.
—Creo que sí, mamá —fue todo lo que se atrevió a decir.
—Pues claro que sí. Si solo hay que mirarte. —Acarició el cabello de Amy para retirárselo del rostro y se lo encajó debajo de la caperuza acolchada antes de conducirla hacia las puertas. La grava se clavaba en los pies de Amy, le atravesaba las suelas, reducía su marcha. Parecía que también estaba consiguiendo retrasar a su padre y, cuando hubo dejado atrás el roble, se arriesgó a echar un vistazo por encima del hombro. Hubiese creído que las ruinas reptaban tras los pasos de su padre, que la niebla había descendido para facilitarle el paso, para dar la impresión de que los únicos objetos sólidos de aquel terreno eran el edificio y el atormentado árbol. Todas las ventanas estaban tan oscuras como agujeros debajo de una roca.
—Cógeme tú también de la mano, papá —suplicó.
—Ahí que voy —respondió él, aunque apenas cumplió con su palabra—. Siempre y cuando no estuvieses temblando por mi culpa. Espero que sepas que ninguno de nosotros te haría nunca ningún daño, por nada del mundo.
—Claro —dijo Amy, con su mano libre estirada hacia él tanto como se lo permitía la longitud de su brazo. Su padre anduvo sin prisa pero sin pausa hasta acoger su mano en el seno de su manopla, a la que ella se asió a fin de instarlo a ponerse a la par con su madre y atravesar juntos las puertas que formaban parches de herrumbre sobre la grava. El asfaltado de Nazareth Row no tardó en acariciarle los pies, sin amenazarla con hacerle tropezar, como ocurriera con el sendero que conducía a Nazarill. Tiró de sus padres por el Camino de la Poca Esperanza hasta llegar a la plaza del mercado, donde, tras encauzar sus pasos hacia el aparcamiento, se permitió otra mirada de soslayo por encima del hombro, disfrazada de sonrisa dedicada a su padre.
Las ruinas estaban disolviéndose en la bruma, cuyo borde se levantaba en volutas igual que una serie de alientos visibles, adentro y afuera de las puertas cerradas como mandíbulas; la respiración de Nazarill. Intentó no azuzar a sus padres para que cruzaran la plaza, a fin de que no se percataran del pánico que sentía, pero las tiendas con los rostros cubiertos por rejas parecía que no quisieran darse cuenta de cómo ella estaba esforzándose por creer que en realidad no había visto nada dentro de Nazarill. El aparcamiento, enfatizada su soledad por los cientos de rectángulos pintados de blanco sobre el asfaltado reluciente, no resultaba más reconfortante. Por lo menos, la calle principal quedaba fuera del límite del letargo, las tiendas y sus casas inseparables la guiaban en dirección a su hogar y, lo mejor de todo, se alzaban entre Nazarill y ella. La niebla esperaba en la primera curva, jadeante, en silencio, pero hubiese dado igual… de no ser porque su padre se detuvo en seco cuando estaban a punto de llegar al recodo y se dio una palmada en la frente como si quisiera aplastar a algún insecto.
—Tendría que pasarme por donde los Price. Te lo dije antes, Heather, con todos esos equipos de alta fidelidad que he visto que descargaban, les hará falta reforzar su seguro.
—No creo que puedas darles la paliza en domingo, Oswald.
—Tampoco tendrán nada que agradecerme si les roban por la noche o si se incendia la casa y su seguro no lo cubre, ¿no te parece? Todas las precauciones son pocas. A mí no me parece que eso sea darle la paliza a nadie.
—Yo me refería a que querrán disfrutar de su día de descanso —dijo la madre de Amy, guiñando un ojo—. Quién sabe en qué emplean su tiempo libre.
—Espera a que lo apunte, de todos modos, no se me vaya a ir de la cabeza.
—Ya nos cogerás —dijo la madre de Amy, que ya bajaba la colina a buen paso.
Amy miró atrás para ver cómo su padre desabrochaba el bolsillo donde guardaba su agenda electrónica y se quitaba un guante con los dientes para teclear, mientras la niebla acortaba distancias detrás de él. Observó que, si la bruma se movía, era porque ella también lo hacía. Su padre comenzaba a caminar colina abajo, aunque fuese a regañadientes, mientras su madre la conducía a la Avenida del Lago.
Amy nunca había visto que aquel camino desembocara en ningún lago, se limitaba a pasar por delante de dos hileras de viviendas hasta llegar a seis pares de las casas más nuevas de Partington. En esos momentos, los terrenos del fondo eran un lago de niebla. Su madre abrió la verja de la primera de las casas nuevas y precedió a Amy en la ascensión del sendero de baldosas irregulares que cruzaba el jardín, pequeño pero plantado con esmero, empapado de rocío hasta la última hoja. Giró la llave en la cerradura y dejó que los guantes cayeran a los pies del perchero, preámbulo del marcado del código que desactivaba la alarma.
—Cierra la puerta, mi vida, antes de que se cuele el frío detrás de nosotras.
Aunque Amy cerró la puerta tan despacio como le fue posible, su padre seguía sin aparecer. Lo había dejado fuera del calor de los radiadores, de la hilera de dibujos que ascendía por encima de la mullida alfombra de la escalera, uno por cada año de la vida de Amy. Su madre le tiró de los guantes, que fueron a parar a la base del perchero, le desabrochó la chaqueta y se la quitó con un vigor que soltó el jersey de Amy de la cintura de sus pantalones de pana, mas Amy se sentía como si estuviera en otra parte. Hasta que escuchó un barullo detrás de ella, en la puerta. Era la llave de su padre, claro está.
—A ver si por hoy ya has tenido bastante —le dijo su madre.
—Quería ver cómo estaba nuestro tesoro. ¿Y tú, Amy?
Amy vio cómo la puerta, al cerrarse, expulsaba un hilacho de niebla del recibidor.
—Bien, ahora que estamos en casa.
—Ya veremos cómo te levantas mañana, ¿vale? —dijo, antes de dirigirse a su madre—: A lo mejor mañana llamo donde los Price para ver qué quieren que haga.
—A mí se me había ocurrido cenar pronto para que nuestra convaleciente pudiera acostarse enseguida.
—Vale, cenamos dentro de una hora. El mejor lugar del mundo, el país de los sueños.
—Túmbate un rato si quieres, Amy.
—Pero antes, dale un restregón a esos zapatos en el felpudo.
Amy se limpió un pegote de barro en la esterilla de la entrada ante la atenta mirada de su padre, antes de ganarse su cabezada de aprobación y el permiso para ir a la cocina.
—¿Un chocolate calentito, mi vida? —preguntó su madre.
—Por favor, sí.
Cuando la cocina se iluminó tras varios parpadeos, su madre dijo «Ya te lo llevo yo», con una firmeza que eliminaba cualquier oportunidad de que Amy se quedase en la planta baja. Tuvo que convencerse de que había luz suficiente en la casa como para espantar a cualquier cosa que habitara en la oscuridad. Además, el ruido metálico que había escuchado dentro de Nazarill debía de implicar que la cosa del rincón estaba encadenada. A lo mejor se trataba de un perro callejero que se había colado en el edificio, con la cadena rota todavía colgando del cuello. En cualquier caso, estaba convencida de que si nunca se lo contaba a nadie, si no pensaba siquiera en lo que había atisbado, aquello, fuera lo que fuese, la dejaría en paz. Encendió la luz en lo alto de la escalera y sintió un ligero escalofrío al acercarse a su habitación, donde encendió la lámpara del techo y la bombilla dentro del gnomo que reposaba sobre su mesilla de noche.
Sus muñecas se alineaban al pie de la cama, o balanceaban sus piernas de trapo de las estanterías; todas parecían agradecer la luz tanto como ella. Tiró del cordón de las cortinas para cerrarlas antes de ayudarse de un zapato para quitarse el otro y repetir la operación ya con un pie descalzo, antes de embutirse las zapatillas con cara de conejo que le habían regalado el año pasado por Navidad. Enderezó a Tragoncete, cuyo cuerpo en forma de huevo lo había tumbado panza abajo, y cogió El cuerno de la abundancia de un niño, su libro preferido.
Se había dormido muchas veces cuando era pequeña mientras le leían rimas o cuentos de hadas de ese libro, pero era especial sobre todo porque su madre lo había encuadernado para ella en el taller de encuadernación de Sheffield. Cada una de las tapas de cuero exhibía una pluma dorada de pavo real que era también un bolígrafo; cuando Amy vio su libro transformado, creyó que le habían salido alas. Ahora le parecía más pesado que de costumbre; quizá la fiebre que quería creer que la afectaba la hubiese debilitado. Se abrazó al libro y se arrebujó en la cama, donde abrió la portada con un satisfactorio crujido del lomo de cordoncillo. En ese momento, oyó la voz apagada de su madre abajo, en la cocina, como si el sonido procediera del libro.
—¿Pero en qué estabas pensando, Oswald?
—¿Cuándo, cielo?
—No hace falta que te lo diga. En aquella condenada casona.
—Sí, la verdad es que hace años que deberían haberla demolido. Ofende a la vista y tienta a los jóvenes.
—Amy no quería ni acercarse a ella, así que, ¿qué era lo que querías demostrar?
—No sé si demostrar es la palabra adecuada. Lo que ocurre es que me pareció que ya iba siendo hora…
—Conmigo no te pongas así, que no soy una de tus clientas. ¿De qué iba siendo ya hora?
—A mí me parece que ni tú ni yo queremos que crezca asustada de su propia sombra.
—Eso no es así y tú lo sabes. A todos los críos de su edad les da miedo ese sitio, para ellos es como un cuento de hadas. ¿Sabes lo que creo yo, Oswald? Creo que te afectó a ti más que a ella.
—Hombre, lo que me faltaba por…
—Te crispó los nervios que mencionara las arañas. Te preocupabas por ti mismo, no por ella.
—Por los dos, o eso creo, al menos.
—Por los dos, me parece bien, pero ¿a qué vino tanto follón?
—Es que me gustaría que dejase de dar la monserga con lo de las arañas. No me dirás que no la preocupan cuando no se le caen de la boca.
—Por el amor del cielo, porque a ti tampoco, y cuando no hablas de ellas sabemos que te rondan por la cabeza. Hoy te podías haber mordido la lengua. Si llega a ver algo allí dentro habría sido culpa tuya.
—Lo que no quiero es que sea como yo cuando crezca.
—Seguro que hay formas mejores de conseguirlo. Además, mejor será que se parezca a ti cuando crezca que no…
—No estaba pensando en eso, cariño. Ni se me había pasado por la cabeza. Los dos tenemos mucho que ofrecerle. Lo único que tenemos que hacer es tener cuidado con lo que le enseñamos.
—Ojalá fuese así de sencillo —dijo la madre de Amy, de forma casi inaudible, y la casa se sumió en el silencio. Amy supuso que el calor que hacía era el resultado del mutuo consuelo de sus padres, aunque preferiría no saber por qué necesitaban consolarse. Puede que la regañina de su padre le hubiese hecho ver cosas peores de las que en realidad había dentro de Nazareth Hill. Comenzó a hojear El cuerno de la abundancia de un niño mientras esperaba a que su madre le trajera el chocolate caliente.
No pudo evitar preguntarse a qué cuento de hadas creería su madre que se parecía Nazarill. Estaba la casa que servía de cebo para que Hansel y Gretel cayeran en manos de la vieja bruja caníbal; estaba Caperucita Roja, que se metía en una casa y luego en la tripa de un lobo hasta que el leñador lograba sacarlas a ella y a su abuelita. De repente, ambas historias habían perdido parte de su atractivo; a Amy no le gustaba nada el sonido de las hojas al pasar en medio de aquel silencio. En ese momento, se abrieron dos páginas cerca de la mitad del volumen y apareció un poema que no había visto antes, Hepzibah la Loca. Puede que aquellas dos hojas hubiesen permanecido pegadas hasta ese preciso instante.
«Vengan a bailar conmigo, tanto viejos como niños, lejos del árbol y de su abrigo.
Hay canciones que cantar, hay prodigios que observar, os digo.
Vengan a bailar conmigo, a la luz de la luna, tanto niños como ancianos.
Tendrán alas en los hombros y rocío en los zapatos».
«Bailemos hasta la luna, madre Hepzibah, huyamos.
Vendrán por la mañana para clavarte sus agujas».
«Deja que vengan a mi casucha, quienes quiera que sean.
Ya sé a lo que puedo jugar con ellos», responde Hepzibah.
«Ya han venido, madre Hepzibah, el alba los ha acercado.
Tu gato se ha ahogado, como que tus amigos han volado».
«Buenos días, maese Matthew, pues ya veo que sois vos»,
dice Hepzibah, «¿no querrás bailar conmigo un paso a dos?»
«Que venga con nosotros, camaradas, acérquenla al roble.
Hasta que se le rompa el cuello, va a dedicarnos un baile».
«No se baila sin pareja, y quiero que Matthew sea mi compañero.
Deja que pase un año y volveremos a vernos.
Volveré para buscarte, dondequiera que habites»,
dice la vieja Hepzibah la Loca, «y bailaremos por los aires».
Amy había llegado al pie de la página izquierda cuando oyó que su padre la llamaba. Cerró el libro con un dedo dentro. Debía de haberse quedado traspuesta en algún momento, porque su taza con el lema Salvad a los Niños había aparecido al lado del lomo iluminado. Se había formado una capa de nata arrugada sobre la superficie del chocolate. No se acordaba de que se lo hubieran traído. Engulló el líquido apenas templado en el momento que su padre levantaba la voz.
—¿Amy? A cenar.
—Ya voy. Es que estaba buscando… —Dejó el libro boca abajo, abierto por las páginas que estaba leyendo, y apagó las luces del cuarto.
Su padre salía de la cocina en dirección al salón para recoger el plato de cordero que había dejado en la ventanilla para servir. Su madre estaba sirviendo refrescos. Ambos se limitaron a dedicarle sendas sonrisas hasta que su padre hubo celebrado su ritual dominical de trinchar la carne y servir la guarnición de verduras, momento en el que preguntó:
—¿Qué tal está la convaleciente?
—Bien, creo. —Amy tuvo la impresión de que lo decía para que él se sintiera mejor—. Me parece que ha sido el catarro. No estaba asustada de verdad. Ahora ya no tengo miedo.
—Eso es lo principal —convino su padre, y arqueó la más gris de sus cejas en dirección a su esposa—. Estaremos de acuerdo en eso, ¿no?
—Si Amy lo dice, será verdad, porque ella es la única que puede saberlo.
Amy no estaba segura de lo que sabía; se sentía como si no pudiera concentrarse en la conversación, ni en ella misma, así que se concentró en la masticación del primer bocado de cordero; tuvo la desacostumbrada certeza de que era carne. No conseguía tragar el pedazo, que no paraba de crecer. Sus esfuerzos debieron reflejarse en su rostro, porque su padre no tardó en intervenir.
—¿He perdido el toque con el asado?
—Es que me parece que no tengo mucha hambre, papá.
—Supongo que se podrá resucitar, pero ya no es lo mismo. ¿No te tienta un poco de helado?
Si aquello pretendía conseguir que Amy confesara que tenía más hambre de lo que estaba dispuesta a admitir, no funcionó; negó con la cabeza.
—¿Quieres acostarte en condiciones? —sugirió su madre—. Por favor, sí.
—Entonces, deprisa —dijo su padre—. Por esta vez, nos ocuparemos nosotros de lavar los platos. Cuando hayamos terminado, subiremos a ver cómo estás.
Ojalá Amy lo supiera. Parte del bocado de cordero se había alojado debajo de su lengua, y corrió al cuarto de baño para deshacerse de él antes de atacar su dentadura con el cepillo cargado de pasta. Se lavó la cara y se desenredó el cabello, enmarañado por culpa de la niebla. Ya en su cuarto, se puso el pijama y se acurrucó bajo el grueso edredón de invierno, sobre el que giró El cuerno de la abundancia de un niño para terminar de leer el verso. Mas las páginas por las que estaba abierto el libro albergaban un poema acerca de una vieja lavandera que frotaba la ropa con tanta fuerza que había excavado un agujero hasta aparecer en la otra cara del planeta.
Amy miró la página anterior, luego la siguiente. Ambas contenían historias que ya conocía, como la de la lavandera. Hojeó el libro hacia delante y atrás en busca de Hepzibah la Loca, frotando todas las esquinas con dos dedos por si el verso se hubiera quedado atrapado entre dos páginas pegadas, hasta que intervino su madre.
—No quiero que te desveles si estás tan cansada, Amy. Tu padre está a punto de acabar con los platos y luego sube para echar un vistazo.
Amy supuso que aquello le daría tiempo de sobra para encontrar a Hepzibah la Loca, pero su madre le quitó el libro de las manos y lo devolvió a la balda.
—Eres igual que yo —murmuró—. Mi madre siempre decía que no eran capaces de cerrarme los párpados hasta que no había llegado al final del libro que estuviese leyendo.
Se sentó en la cama y cogió la barbilla de Amy con delicadeza, mientras le acariciaba la frente con la otra mano.
—Eso no va a poder ser hasta dentro de mucho, mucho, muchísimo tiempo. Lo que quiero decir es que a ti y a mí nos encantan los libros. ¿Quieres que te cuente una de las historias con las que solía dormirme mi madre?
—Por favor, sí, mamá.
—A ver, que me acuerde de alguna. —Siguió acariciando la frente de Amy como si esta fuese una lámpara de la que pudiera aparecer un cuento, hasta que dijo—: ya sabes que tienes que ser tolerante con tu padre de vez en cuando. Tiene un trabajo muy difícil, en el que tiene que tratar con personas y no solo con libros.
—Ya lo sé. Es mi papá.
—Cierto, todos nos conocemos de arriba abajo. Ojalá siempre sea así. —Cogió las manos de Amy entre las suyas y la envolvió con su mirada azul oscuro. Dejó que sus amplios labios rosados se relajaran para esbozar la sonrisa que era para Amy igual que un beso mientras dormía—. Érase una vez una princesa llamada Amy, camino de cumplir los nueve años…
Amy escuchó el cuento acerca de la princesa y el castillo encantado, donde cada habitación albergaba a un príncipe que no acababa de ser lo bastante bueno para ella. Descubrió que uno de ellos era calvo cuando se quitó la peluca junto con la corona, otro se dejó un diente en un pastel que le dio a probar, un tercero se emocionó tanto ensalzando su belleza que se le salió el ojo de cristal… Amy se rio con cada uno de ellos, aunque cada carcajada la transportaba más y más adentro del país de los sueños. Ella quería quedarse despierta hasta que su padre subiera para darle las buenas noches, quizá incluso tuviese ocasión de rastrear El cuerno de la abundancia de un niño antes de quedarse dormida.
Debió de quedarse traspuesta, porque se había perdido el final de la historia. Su madre se había callado y ya no sujetaba las manos de Amy; de hecho, ya no estaba en el cuarto. Ahora llegaba el padre de Amy, su silueta se recortaba contra una luz como no la había visto antes en la casa y, de repente, sin saber por qué, Amy quiso llamar a gritos a su madre y salir corriendo del cuarto. Su boca se abrió como una herida y descubrió que no podía moverse. La luz se convirtió en un destello y vio dónde se encontraba. No era la cama en la que se había acostado, ni reconocía la habitación.
Cuatro sombreros colgaban alineados en la pared de su izquierda; a su lado, tres collares de cuentas negras adornaban una mesilla con espejo. Eso fue todo lo que tuvo tiempo de ver antes de que las llamas detrás de su padre, en el umbral, restallaran con tanta fuerza que su reflejo en el espejo le iluminó el rostro. Aquellos ojos parecían más brillantes y más peligrosos que las llamas, su mueca enseñaba los dientes y también las encías, pero su voz era fría como el hielo.
—Tu madre está loca y tú estás muerta. Vas a quedarte aquí, en Nazarill.
Amy no supo si el grito que respondió a aquellas palabras era suyo, pues sonaba mucho más lejano, apagado y distinto a cualquier sonido que hubiese querido que saliera de su boca. Una luz se apoderó de sus ojos y, mientras parpadeaba enloquecida para recuperar la vista, vio su dormitorio, a su padre que entraba a trompicones al tiempo que intentaba abrocharse la bata y, detrás de él, a su madre.
—Va, ya está, ya está —la arrulló su padre, con la voz que ella conocía—. Estamos aquí. ¿Estabas soñando?
—Sí —gañó Amy—. No me gusta. Era feo. Era horrible. —Su lengua volvía a funcionar, estaba en casa, con sus padres cogiéndole las manos con las manos a las que ella estaba acostumbrándose. Tanto ellos como el cuarto no tardaron en parecer lo bastante sólidos como para persuadirla de que solo había sido un sueño pero, por el momento, se aferraba a una decisión con más fuerza que a sus padres. Ocurriera lo que ocurriese, jamás en su vida volvería a acercarse a Nazarill.
1. Lo nuevo por lo viejo
Hedz no Fedz era la más pequeña de las tiendas de aquel extremo del Paseo del Mercado, pero su escaparate ofertaba más artículos que los de sus vecinos, Empeño con Tesón y Caridad Mundial, juntos. El aviso de la esquina inferior derecha de la ventana, ESTAS PIPAS SON SOLO DE ADORNO, no conseguía tapar la vista. Alguien, o el viento, había tirado el letrero portátil que alertaba a los clientes del mercado de la existencia de la tienda. Amy desdobló la señal (HEDZ NO FEDZ: TODO LEGAL) todo lo que daba de sí la cadena y la plantó en la acera, antes de echarse su bolso mexicano de lona al hombro y entrar en la tienda.
Los móviles de cascabeles anunciaron su llegada, pero Martie apenas se molestó en levantar la vista y continuó pegando etiquetas con precios en el contenido de una caja que tenía sobre el mostrador.
—¿Qué clase de pipa es esa? —preguntó Amy, por encima de los compases de una voz grabada que la animaba a «pasar sin llamar».
—Eléctrica. Se aprieta aquí y no hace falta chupar.
—Qué competitiva.
—Justo a tiempo para Navidad. —Martie apretó una etiqueta con un pulgar regordete—. A ver si así descubrimos dónde se esconde el dinero. Ya que estás ahí de pie con esas piernas tan largas que tienes, ¿por qué no me haces un poco de hueco en el escaparate?
Amy soltó la bolsa en el suelo y se produjo un golpeteo de libros sobre los tablones desnudos, los cuales siempre le parecían sucios de la tierra acumulados durante los años que la tienda había sido una frutería. Tuvo que retirar collares de cuentas, colgantes de amonites, incensarios, pegatinas holográficas y cristales recogidos en cajitas acolchadas antes de dar con un hueco de su agrado, entre una talla africana y un libro de filosofía oriental, para la pipa nueva. Salió para ver qué tal llamaba la atención desde la calle y regresó a tiempo de escuchar el traqueteo de una puerta metálica que se cerraba en otra tienda de la plaza del mercado.
—Yo la compraría.
—Seguro que te iban a mirar de modo raro en casa.
—Ya lo hacen. —Amy se metió la boquilla en el agujero izquierdo de la nariz.
—De lo contrario, te llevarías una decepción, ¿a que sí? Recuerdo que yo me sentía igual cuando todavía andaba intentando decidir quién era. —Martie miró más allá de Amy y frunció el ceño—. De todos modos, siempre hay miradas sin las que podría pasar.
Amy se giró y no vio más que una coronilla, una mata de pelo aún más corto que el de Martie, una cabeza agachada como si fuese a embestir la ventana. El guardia de seguridad de la plaza del mercado se enderezó, dejó de escrutar la pipa eléctrica y entró en la tienda, poniéndose la gorra y tirando de la visera hacia sus ojos, tan pequeños como suspicaces. El tintineo del móvil resultó apenas audible por culpa del siseo del transmisor que pendía del cinto del hombre.
—¿Podemos echarte una mano en algo? —preguntó Martie.
—Que corra el aire. —Dedicó un momento a hurgar entre los discos compactos hasta que los primeros de cada hilera se hubieron inclinado hacia delante, momento en el que apuntó al amplio y sereno rostro de Martie con el suyo, huesudo y abigarrado, tan barbilampiño que parecía depilado—. No me gustaría tener que preguntar dónde han estado metidas esas manos delante de esta señorita.
—O sea, que prefieres esperar hasta que estemos a solas.
—Entonces sí que descubriría si eres una puntillosa o qué, enseguida, además. —El guardia enseñó los dientes superiores con un chasquido, antes de afanarse en componer un ceño compungido que meció la visera de su gorra y dirigirse a Amy—. No me diga que no encuentra aquí nada de su gusto.
Su interés, tanto si era genuino como fingido, le revolvió el estómago.
—Pues sí. Mi amiga Martie.
—¿Dónde? —dijo el guardia, antes de señalar a Martie con la suela de una bota—. Ah, esa. Diminutivo de Martin, ¿verdad?
—Martha —respondió Amy, furiosa consigo misma por haberse dejado provocar y contestar—, y tú lo sabes, Shaun Pickles.
—¿Cómo va a saberlo nadie, sin acercarse más de lo que debería una persona decente? Si fueses mía, no permitiría que trabajases aquí los sábados.
—No creas que vas a recibir ofertas como esa todos los días, Amy.
—No podría soportarlo —dijo Amy, lo cual no era bastante—. Ya que tanto te preocupas, ¿por qué no le dices a tu hermana Denise que deje el trabajo en el estanco? —le preguntó al guardia.
—Porque ella tiene dieciséis años y es legal.
—Yo también —dijo Amy, añadiendo el «casi» para sus adentros.
—Entonces debes de ser lo único que pueda llamarse así aquí dentro.
—Lo que te excluye. —Amy se sentía como si acabara de regresar al patio del colegio de primaria de Partington, apuntándose tantos dialécticos de tan baja estofa que resultaba imposible enorgullecerse de ellos—. ¿No tendrías que ir a comprobar si está todo cerrado para pasar la noche?
—Ya haré mis rondas, no tengas miedo. Por eso he venido, para avisarte de que si quieres pasar por el precinto para ir a casa, más vale que te vayas despidiendo de ella. Si quieres cruzar ahora, esperaré para cerrarlo.
—Gracias, no te preocupes. No osaría interrumpir tu ronda.
—Si no te vienes pronto conmigo, tendrás que ir…
—¿Tú no te das cuenta de lo pelmazo que eres? —Ni siquiera aquello parecía suficiente para disuadirlo. Amy estaba preguntándose cómo de brusca tendría que ponerse cuando se escuchó de nuevo el repiqueteo de las campanitas—. Hola, Rob —saludó, con tanto entusiasmo que su novio compuso cejas, párpados y barbilla en punta, como un mimo que fingiera sorpresa—. Rescátame.
—De… ah. —Rob se tiró del pendiente que llevaba en la oreja y le dedicó al guardia un parpadeo de aquellas pestañas que eran la envidia de Amy—. Recuerdo cuando nos conocimos.
—Como todos los culpables.
—Mi primera semana en la escuela, eso fue —le dijo Rob a Martie, que profirió un bufido burlesco—. Me acorraló contra una esquina y me preguntó qué clase de nombre era Robin. «¿Es el pipiolo que va con Batman, no?» y, para cambiar un poquito, «¿A que te gusta Batman?» y pum, pum, pum en las costillas. Y cuando le dije que claro que sí que lo era, va y tampoco aquello le puso de buen humor.
El transmisor que llevaba Shaun al cinto siseó y él le puso la mano encima como si fuese un pistolero.
—Bueno —dijo, con voz tensa—, pues aquí me tienes.
—Ya, aquí nos tenemos los dos. Qué patético, ¿no?
—¿Piensas hacer algo al respecto?
—Pues mira, a lo mejor le cuento a mis amigas cómo solíamos llamarte en el colegio.
—Basura, como todo lo que sueltas por la boca. —Shaun descubrió la encía superior antes de alcanzar la puerta a largas zancadas—. Algunos de nosotros nos hemos dedicado a trabajar en lugar de a perder el tiempo con jueguecitos estúpidos —declaró. Se esforzó por salir dando un portazo, pero perdió el pulso con el brazo metálico de la puerta, que la cerró con la misma tranquilidad automática de siempre.
—Obsoleto —entonaron al unísono Rob y Amy, un insulto privado. Rob añadió—: Además, ¿qué quería, Aim?
—Llevarme al mercado.
—Donde mejor están los… —dijo Martie, y pensó en una palabra improvisada— chorizos como él.
—Colgado en la charcutería es donde tenía que estar.
—Bueno, algo tendrá que hacer para llevar a casa el… mejor no lo digo —dijo Rob.
—Ya pasó, y me alegro —dijo Amy, antes de dedicarle a Rob el tono brusco de voz que sabía que a él no le importaba—. ¿Y qué querías tú?
—Saber lo que vamos a hacer el domingo.
—Da igual. Podíamos ir a Sheffield, o a Manchester, ahora que abren todas las tiendas, si madrugamos para coger el autobús. Donde sea, lejos de aquí. No me refiero a aquí, aquí, Martie.
—Ya lo sé. Solo que nuestro simpático amigo tenía razón en una cosa, ya puedes darte prisa si no quieres quedarte encerrada.
—No tenían que poder cercar tanto. Cuando era pequeña nunca lo hacían. —Amy cogió su bolso de lona y, al ver que aquel gesto no conseguía aplacar su ira, descargó un puñetazo contra el pecho de Rob.
—¿Y yo qué he hecho? —dijo él, con voz atiplada.
—Ser un hombre. —Amy sabía que su enfado era en vano, lo que solo conseguía empeorarlo. Abrió la puerta y lo empujó afuera con una mano bajo la cálida y sedosa melena que le caía sobre la nuca—. Hasta el sábado —se despidió de Martie, y desapareció detrás de Rob.
La mayoría de las tiendas que rodeaban la plaza del mercado ya habían cerrado: franquicias de una agencia de viajes, una vinatería y una cadena de restaurantes de pasta, concepto que siempre evocaba en la mente de Amy eslabones compuestos de espaguetis, dos tiendas de ropa, una biblioteca de vídeos para toda la familia, una librería que vendía más tarjetas de felicitación que libros, una tienda de electrodomésticos llena de televisores, cámaras y aparatos de alta fidelidad, todos ellos de un negro reluciente… Hacía cuatro años, Houseall, una empresa de Sheffield, había adquirido los derechos de propiedad de la plaza y ahora solo podían permitirse el alquiler el tipo de tiendas que se veían en cualquier ciudad inglesa. Houseall seguía permitiendo la continuidad del mercado, aunque la mayoría de los vecinos iba a aprovisionarse al gigantesco centro comercial que había abierto en una salida de la autovía. Pickles y otro guardia más veterano se paseaban por las baldosas de la plaza, comprobando que las tiendas hubiesen cerrado. Ambos tintinearon sus llaves en dirección a la pareja que cruzaba por su territorio. Rob y Amy los ignoraron y se apretaron las manos con más fuerza, atravesaron las puertas de cuatro metros y medio de altura para adentrarse en el Camino de la Poca Esperanza y encaminarse hacia el cielo que cubría el coto.
El fulgor crepuscular había teñido el horizonte occidental con el verde lúcido de un rayo de luz que atravesara un prisma. Recortados contra el fulgor, la cadena aserrada y sus filamentos de brezo se perfilaban con una claridad que la luz del día les negaba, la claridad de la estrella solitaria prendida de la negrura que avanzaba procedente del este. Amy comenzó a imaginarse las distancias que la oscuridad traía al cielo, pero su atención se vio atraída hacia el colosal pedazo de anochecer que coronaba la colina al otro lado de Nazareth Row.
—Cuando era pequeña, la llamaba la casa de la araña.
—Aracnológico. ¿A qué fin obedecía?
—¿Que por qué la llamaba así? Creo que eso mismo me preguntaron una vez. La llamaba así porque… —Una ventana a la izquierda de las puertas de entrada se iluminó, tirando de sus recuerdos, que tampoco estaba esforzándose por rescatar, hacia la oscuridad—. Se me ha olvidado.
—A veces conviene.
—Qué sagaz. —Amy le besó la delgada mejilla para darle a entender que no pretendía zaherirlo—. ¿Entras o qué?
—Tengo que escribir un trozo de historia. Luego te llamo.
—Venga ya —dijo Amy, con pasión—, historia. Fechas aburridas de gente aburrida que hizo cosas todavía más aburridas. No te duermas. —Tras resignarse a soltarle la mano, le propinó un empujón. Las despedidas siempre le hacían sentir torpe, predispuesta a demorarse, incapaz de encontrar la manera de decir adiós—. No tengo pensado ir a ninguna parte. —Ascendió el sendero de grava que dividía los amplios jardines enfrente de Nazarill.
Aunque Houseall había destripado la casa antes de reconstruirla, la fachada apenas había cambiado. Los coches se aparcaban en un extenso rectángulo de grava a la izquierda del edificio: el Landrover del fotógrafo, el Morris Minor de la homeópata, el Celica de uno de los bibliotecarios, el Porsche de segunda mano de uno de los periodistas. Cuando Amy se hubo puesto a la par del roble, desgarbado e inclinado, el edificio de color hueso la saludó con una explosión silenciosa de luces de alarma. Salió del paseo y llegó al umbral de piedra blanca de las puertas con ventanas redondas, donde miró el buzón junto a las columnas gemelas con nueve botones de timbre; encontró un sobre marrón como la arena mojada, destinado a su padre. Lo sostuvo entre los dientes mientras hurgaba con la llave en la cerradura y se vio a sí misma con el rostro compuesto en una mueca adornada con una lengua desmesurada cuando la puerta se abrió hacia dentro. Acababa de poner un pie en el edificio cuando las puertas volvieron a tocarse tras ella con un sonido similar al eco de una campana que repicara a lo lejos.
Cada vez que llegaba pensaba que debería sentirse como si hubiese entrado en una casa de campo o en un hotel de lujo. El suelo del amplio pasillo se veía engordado por una alfombra de un marrón aún más oscuro que los paneles de las paredes, cuyas mitades inferiores palidecían por el fulgor que emanaba detrás de los rodapiés. Tres puertas de caoba ocupaban cada pared, pero cuatro de ellas conducían a apartamentos que se habían quedado vacíos un año después de que Nazarill hubiese sido renovada y pregonada como la residencia más apetecible de toda la ciudad. Una veintena aproximada de pasos la condujeron hasta la escalera, recubierta de pared a pared por una alfombra tan gruesa como su muñeca.
No podía escuchar el sonido de sus pisadas mientras subía, tan solo el goteo de la calefacción central, que discurría por una cañería oculta, y unos discretos arañazos, presumiblemente los intentos de fuga del gato perteneciente a la juez que vivía en la planta de en medio. Amy continuó palmeando el pasamanos, aunque la barandilla de bronce estaba húmeda al tacto, a fin de conjurar una tenue nota hueca que acompañara sus pasos. Ya en la planta de arriba, jugueteó con las llaves a lo largo de todo el pasillo, donde dos versiones borrosas de sí misma se deslizaban por los paneles. Una de ellas parecía que estuviese royendo un hueso y que se hubiera tatuado el número trece en la cabeza cuando asió un borde del sobre entre los dientes, mientras abría primero la cerradura embutida que había instalado su padre y luego la cerradura de cilindro.
Las puertas interiores estaban cerradas con fuerza, indicio de que el final del recibidor artesonado estaba a oscuras. Unos olores tan tenues que solo consiguió reconocer a fuerza de estar familiarizada con ellos le dieron la bienvenida: cubiertas de cuero, volutas de incienso en su dormitorio, la mayor de dos habitaciones alargadas y estrechas en la pared de la izquierda. Encendió la luz con el codo y cerró la puerta con las nalgas mientras se iluminaba el recibidor, para revelar sus ilustraciones enmarcadas tomadas de un libro infantil Victoriano que, de pequeña, había reducido a trizas y ni siquiera su madre había sido capaz de restaurar. Le pareció recordar lo poco que le gustaban las cabezas desproporcionadas y los ojos enormes de todos los retratados, pero ahora aborrecería la idea de ponerles pegas cuando la idea de enmarcarlos había partido de su madre. A pesar de todo, tras sujetar el sobre con la misma mano con la que sostenía las llaves, mientras entraba en su cuarto le sacó la lengua a la anciana que volaba hacia la luna dentro de una cesta.