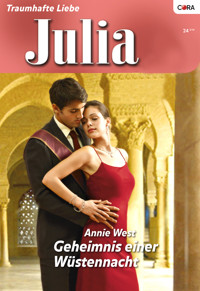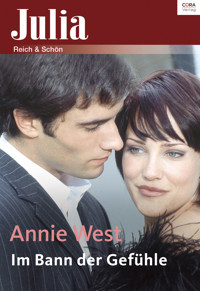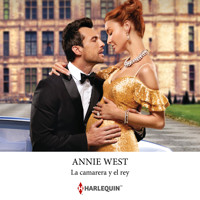2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Raul, príncipe de Maritz, estaba furioso porque una ley arcaica lo obligaba a casarse. Durante años, le había perseguido el escándalo y sabía que casarse con la recién descubierta princesa Luisa Hardwicke ayudaría a la estabilidad de la monarquía. Pero Luisa era una chica de campo, muy directa y que siempre iba salpicada de barro, así que no iba a ser fácil ganársela. Aunque se había transformado, muy a su pesar, en una mujer refinada, retaba a Raul siempre que tenía ocasión. Y él, por su parte, jamás habría imaginado que desearía tanto que llegase la noche de bodas…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2011 Annie West.
Todos los derechos reservados.
UN PRÍNCIPE DE ESCÁNDALO. N.º 2101 - agosto 2011
Título original: Prince of Scandal
Publicada originalmente por Mills and Boon®, Ltd., Londres
Publicado en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios.
Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-694-8
Editor responsable: Luis Pugni
Epub: Publidisa
Inhalt
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Promoción
Capítulo 1
RAUL MIRÓ sin ver por la ventanilla del helicóptero, que sobrevolaba la Costa Sur de Sydney. No debía haber ido allí tal y como estaba la situación en casa, pero no había tenido elección. ¡Qué desastre!
Apretó los puños y movió las largas piernas con nerviosismo.
La suerte de su nación y el bienestar de sus súbditos estaban en peligro. Su coronación, y el derecho a heredar el reino al que había dedicado toda su vida estaban pendientes de un hilo. Todavía no podía creerlo.
Los abogados habían buscado una salida tras otra, desesperados, pero no se podía cambiar la ley sucesoria. Al menos, no podría cambiarla hasta que no fuese rey. Y para lograr eso...
La única alternativa era marcharse y dejar al país presa de las rivalidades que habían ido aumentando peligrosamente durante el reinado de su padre. Dos generaciones antes, una guerra civil había estado a punto de dividir al país. Raul tenía que evitar otra guerra, fuese cual fuese el coste personal.
Su pueblo, y la necesidad de trabajar para él, había sido lo único que le había hecho luchar a pesar de la desilusión sufrida varios años antes. Cuando los paparazis habían sacado sus trapos sucios a la luz y todos sus sueños se habían venido abajo, el pueblo de Maritz le había demostrado su apoyo.
En esos momentos, era él quien debía ayudar a sus súbditos cuando más lo necesitaban.
Además, la corona era suya. No sólo por derecho de nacimiento, sino porque se la había ganado a pulso trabajando muy duro día a día.
No iba a renunciar a su herencia. Ni a su destino.
Todo su cuerpo se puso en tensión y notó que la ira lo consumía por dentro. A pesar de llevar toda la vida dedicado a la nación, a pesar de su experiencia, de su formación y de su capacidad, en esos momentos todo dependía de la decisión de una extraña.
Era un duro golpe para su orgullo que su futuro, y el futuro de su país, dependiese de aquella visita.
Raul abrió la carpeta con el informe del investigador y volvió a leer su contenido.
Luisa Katarin Alexandra Hardwicke. Veinticuatro años. Soltera. Empresaria.
Se aseguró a sí mismo que sería sencillo. La idea la entusiasmaría. No obstante, deseó que el informe hubiese incluido una fotografía de la mujer que iba a desempeñar un papel capital en su vida.
Cerró la carpeta de un golpe.
Daba igual cómo fuese. Él no era tan débil como su padre. Raul había aprendido por las malas que la belleza podía mentir. Que las emociones engañaban. Y él controlaba su vida, lo mismo que su país, con la cabeza.
Luisa Hardwicke era la clave para salvaguardar su reino. Daba igual lo fea que fuese.
Luisa juró cuando la vaca se movió y estuvo a punto de tirarla. Con cuidado, volvió a anclar los pies en el barrizal que había en la orilla del río.
Había tenido una mañana muy larga y llena de contratiempos. Había estado ordeñando a las vacas, había tenido problemas con el generador y una llamada que no esperaba del banco. Le habían hablado de una inspección que a ella le sonaba a un primer paso antes del cierre de la granja.
Se estremeció sólo de pensarlo. Había luchado mucho para mantenerla abierta. No era posible que el banco se la cerrase en esos momentos, en los que tenía la oportunidad de volver a sacarla a flote.
Oyó por encima de su cabeza el rítmico ruido de un helicóptero. La vaca se movió, nerviosa.
–¿Turistas? –gritó Sam–. ¿O es que tienes amigos con mucho dinero y no me lo habías contado?
–¡Ojalá!
Los únicos que tenían tanto dinero eran los bancos. A Luisa se le hizo un nudo en el estómago al pensarlo. Se le estaba acabando el tiempo para salvar la cooperativa.
Sin poder evitarlo, pensó en aquel otro mundo que había conocido por muy poco tiempo. En el que el dinero no era un problema.
Podía haber decidido seguir en él, ser rica y no tener ninguna dificultad económica. Si hubiese antepuesto la riqueza al amor y a la integridad, y hubiese vendido su alma al diablo...
Sintió náuseas sólo de pensarlo. Prefería estar allí, llena de barro y arruinada, pero con las personas a las que quería.
–¿Estás preparado, Sam? –preguntó, obligándose a concentrarse en lo que estaba haciendo–. ¡Ahora! Despacio, pero de manera constante.
Por fin lograron que el animal se moviese en la dirección correcta y pudieron sacarlo del río.
–Genial –añadió Luisa–. Sólo un poco más y...
Sus palabras dejaron de oírse con la aparición del helicóptero por encima de la colina. La vaca se asustó y la golpeó, haciendo que se tambalease antes de caer de frente en el barro. –¡Luisa! ¿Estás bien? –le pregunto su tío preocupado. Ella levantó la cabeza y vio a la vaca en tierra firme.
–Perfectamente –respondió, poniéndose de rodillas y limpiándose las mejillas–. Se supone que el barro es bueno para el cutis, ¿no?
Miró a Sam a los ojos y sonrió.
–Tal vez debiese embotellarlo e intentar venderlo.
–No te rías, niña. Quizás tengamos que llegar a eso.
Diez minutos después, con la cara y el mono todavía cubiertos de barro, Luisa fue hacia la casa. No podía dejar de pensar en la llamada de esa mañana.
Su situación económica era muy mala.
Giró los hombros doloridos. Al menos estaba a punto de darse una ducha. Luego se prepararía una taza de té y...
Redujo el paso al llegar a lo alto de la colina y ver que el helicóptero había aterrizado justo detrás de la casa. El metal brillante del aparato, moderno y caro contrastaba con la madera gastada de la casa y el viejo granero en el que guardaba el tractor y su coche.
Sintió miedo y se le hizo un nudo en el estómago. ¿Sería la inspección de la que le habían hablado? ¿Tan pronto?
Tardó un par de segundos en pensar con claridad. El banco nunca malgastaría dinero en un helicóptero.
Vio aparecer una figura de detrás del aparato y se quedó inmóvil.
Era la silueta de un hombre alto, delgado y elegante. La personificación de la masculinidad urbana.
Parecía tener el pelo oscuro, ir vestido con un traje que debía de costar más que su coche y el tractor juntos, y unos hombros formidables.
Entonces lo vio andar mientras hablaba con alguien que había detrás del helicóptero. Se movía con una gracia y una naturalidad que denotaban poder.
A Luisa se le aceleró el pulso. No podía ser del banco, con un cuerpo tan atlético.
Lo vio de perfil. Tenía la frente alta, una nariz larga y aristocrática, los labios marcados y la barbilla firme. Había determinación en ella. Determinación y algo muy masculino.
Luisa sintió calor. Y deseo.
Respiró hondo. Nunca se había sentido atraída por alguien de aquella manera. De hecho, se había preguntado si alguna vez le ocurriría.
A pesar de la ropa elegante, aquel hombre le pareció... peligroso.
Luisa contuvo una carcajada. ¿Peligroso? Seguro que se desmayaba si se le manchaban los relucientes zapatos de barro.
Detrás de la casa colgaban de la cuerda de tender vaqueros desgastados, camisas raídas y calcetines gordos. Luisa hizo una mueca. Aquel hombre, que parecía recién salido de una revista de moda, no podía estar más fuera de lugar. Ella se obligó a acercarse.
¿Quién sería?
–¿Puedo ayudarlo? –le preguntó con voz ronca, mientras se aseguraba a sí misma que no tenía nada que ver con el impacto de su mirada, oscura y enigmática.
–Hola –respondió él sonriendo.
Luisa se tambaleó. Era impresionante, guapo y muy masculino. Tenía la mirada brillante y misteriosa. Y un hoyuelo muy sexy en la barbilla.
Después de tragar saliva y sonreír también, Luisa le preguntó:
–¿Está perdido?
Se detuvo a unos pasos de él y tuvo que levantar la barbilla para mirarlo a los ojos.
–No, no estoy perdido –contestó él con voz profunda–. He venido a ver a la señorita Hardwicke.
¿Estoy en el lugar adecuado?
Luisa frunció el ceño, perpleja.
La pregunta le pareció retórica. Hablaba y se movía con tanta seguridad que daba la sensación de que la granja fuese suya. Hizo un ademán y un hombre corpulento que se estaba acercando a él desde detrás de la casa se detuvo.
–Sí, está en el lugar adecuado.
Luisa miró al otro hombre que, con su aspecto, era como si llevase la palabra «guardaespaldas» marcada en la frente, luego miró hacia el helicóptero, donde el piloto debía de estar haciendo alguna comprobación. Había otro hombre más, también vestido de traje, hablando por teléfono. Los tres la miraban. Estaban alerta.
¿Quiénes eran? ¿Y qué hacían allí?
Se sintió intranquila. Por primera vez desde que vivía allí, pensó que la granja estaba demasiado aislada.
–¿Es una visita de trabajo? –inquirió.
Sabía que aquel hombre estaba muy por encima del director de la sucursal bancaria del pueblo.
Luisa se puso tensa.
–Sí, necesito ver a la señorita Hardwicke –le dijo él, mirándola y apartando la vista hacia la casa después–. ¿Sabe dónde puedo encontrarla?
Ella se sintió mal, no sólo por ir cubierta de barro, sino porque aunque hubiese estado limpia y ataviada con su mejor ropa, no habría estado a su altura.
No obstante, se puso recta.
–Ya la ha encontrado.
Entonces, aquel hombre la miró de verdad. Y la intensidad de su mirada la calentó por dentro hasta hacer que se ruborizase. Él abrió mucho los ojos y Luisa se dio cuenta de que los tenía verdes. Su expresión era de sorpresa. Y, habría jurado que también de consternación.
Un segundo después su rostro era una máscara. Lo único que delataba su decepción era que tenía el ceño ligeramente fruncido.
–¿La señorita Luisa Hardwicke?
Pronunció su nombre con el mismo acento que había tenido su madre, que convertía lo mundano en algo bonito.
Luisa sintió un escalofrío. Lo del acento tenía que ser una coincidencia. Aquel otro mundo ya estaba fuera de su alcance.
Se limpió las manos y se acercó para ofrecerle una de ellas. Había llegado el momento de tomar el control de la situación.
–¿Y usted es?
Él dudó un momento antes de darle la mano e inclinarse, casi como si fuese a besarle la mano. El gesto fue encantador y extravagante. E hizo que a Luisa se le cortara la respiración. En especial, al notar su mano caliente y fuerte agarrándola.
Notó calor en la cara y dio gracias de estar tan sucia.
Él se irguió y la estudió con la mirada.
Y Luisa notó un hormigueo en el estómago.
–Soy Raul de Maritz –le respondió con seguridad–. El príncipe Raul.
Raul vio cómo se ponía tensa, sorprendida. Se zafó de él y retrocedió un paso antes de cruzar los brazos sobre el pecho.
Aquello despertó el interés de Raul, ya que no era el recibimiento al que estaba acostumbrado. Normalmente, la gente lo adulaba y se emocionaba al verlo.
–¿Qué hace aquí? –le preguntó ella.
En esa ocasión, el tono en que hizo la pregunta hizo que le pareciese una mujer vulnerable y femenina.
¡Femenina! ¡Si hasta entonces ni se había dado cuenta de que era una mujer!
Tenía la voz ronca, las botas llenas de barro, iba vestida con un mono y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. ¡Y cómo andaba! Como un autómata.
Raul se quedó helado al imaginar cómo reaccionaría la alta sociedad de Maritz, que tanto valoraba el protocolo y los buenos modales, al verla. Aquello era mucho peor de lo que se había temido. Y no había salida.
No si quería reclamar el trono y salvaguardar su país.
Apretó los dientes y maldijo en silencio las arcaicas leyes que lo obligaban a hacer aquello.
Cuando fuese rey, haría algunos cambios.
–Le he preguntado qué está haciendo en mi propiedad.
Había animosidad en su voz, y eso intrigó a Raul todavía más.
–Disculpe –le dijo él sonriendo–. Tengo que hablar con usted de algo importante.
Esperó a que le devolviese la sonrisa, que relajase la expresión, pero no fue así.
–No tenemos nada de qué hablar –respondió ella, levantando la barbilla.
¿Lo estaba echando de allí? ¡Era absurdo!
–Siento contradecirla.
Raul esperó a que lo invitase a entrar, pero ella no se movió de donde estaba y lo fulminó con la mirada, lo que hizo que se impacientase.
–Me gustaría que se marchase.
Raul se puso tenso, indignado. Y, al mismo tiem po, su curiosidad aumentó. Deseó poder verla sin aquella capa de barro por encima.
–He venido desde mi país natal, en Europa, para hablar con usted.
–Eso es imposible. Y no tengo...
–De imposible, nada. He venido sólo para eso –la interrumpió, acercándose a ella y añadiendo con firmeza–: Y no voy a marcharme hasta que no hayamos llegado a un acuerdo.
A Luisa se le hizo un nudo en el estómago y sintió que no podía estar más nerviosa mientras atravesaba la casa y volvía hasta el lugar donde había dejado esperando a su visitante.
El príncipe heredero de Maritz, el país natal de su madre, allí, ¡en su casa! Aquello no podía ser bueno.
Había intentado echarlo. No quería ver a nadie de aquel país. Tenía muy malos recuerdos de aquella época. Pero él se había mantenido inflexible.
Y, además, Luisa tenía que averiguar qué había ido a hacer allí.
Así que, después de haberse dado una ducha y haberse cambiado de ropa, intentó contener el pánico.
¿Qué querría?
Era un hombre que llenaba la galería con su presencia, haciendo que Luisa se sintiese pequeña e insignificante. Su rostro le recordaba al del anterior rey en su juventud, por su belleza y su porte orgulloso.
Pero no era normal que estuviese allí.
Luisa se estremeció. Era como una sombra de su tormentoso pasado.
Lo vio girarse y, al momento, se sintió en desventaja. Sus rasgos aristocráticos y su masculinidad lo convertían en un hombre... impresionante.
Raul entrecerró los ojos y a ella se le aceleró el corazón y se le secó la boca. Sorprendida, se dio cuenta de que era el hombre, más que su identidad, lo que la perturbaba.
Luisa entrelazó los dedos de las manos en vez de estirarse la camisa, la única que le quedaba limpia después de varias semanas lloviendo. Deseó poder presentarse ante él bien vestida, pero su presupuesto no le daba para comprarse ropa nueva. Ni tampoco un secador para el pelo.
Se apartó los rizos mojados de la cara y puso los hombros rectos. Se negaba a permitir que la intimidasen en su propia casa. –Estaba admirando las vistas –le dijo él–. El paisaje es precioso.
Luisa miró hacia las colinas que se extendían a lo lejos. Apreciaba su belleza natural, pero hacía mucho que no tenía tiempo para disfrutarla.
–Si lo hubiese visto hace dos meses, después de varios años de sequía, no estaría tan impresionado –le respondió, respirando hondo.
No podía evitar sentir que aquel hombre iba a causarle problemas.
–¿Quiere pasar?
Luisa fue a abrir la puerta, pero él dio una zancada y se le adelantó. No estaba acostumbrada a que le sujetasen la puerta, fue por eso por lo que se ruborizó.
Inhaló un aroma exótico y sutil que se le subió a la cabeza. Se mordió el labio inferior. Ninguno de los hombres a los que conocía hablaban ni olían tan bien como Raul de Maritz.
–Por favor, siéntese –le pidió, señalando hacia la gastada mesa de la cocina.
No había tenido tiempo de cambiar los cubos y las lonas que había colocado en el salón, donde los había puesto después de la última tormenta para que no se estropease todo con las goteras.
Además, hacía mucho tiempo que había aprendido que el origen aristocrático no era indicador de riqueza. El príncipe podía sentarse en el mismo sitio en el que se sentaban sus amigos y las personas que iban a hacer negocios con ella.
–Por supuesto –le respondió él, tomando asiento con el mismo aplomo que si acabase de instalarse en su trono.
Su presencia llenaba la habitación.
Luisa tomó la tetera con brusquedad. Necesitaba saber qué había ido a hacer allí.
–¿Prefiere café o té?
–Nada, gracias –respondió él con expresión indescifrable.
A ella se le aceleró el pulso al mirarlo a los ojos. A regañadientes, ocupó una silla enfrente de la de él.
–Entonces, Su Alteza, ¿en qué puedo ayudarlo?
Raul siguió mirándola durante unos segundos más y luego, se inclinó un poco hacia delante.
–No se trata de qué puede hacer por mí –le respondió con voz profunda, suave e hipnótica–. Sino de lo que yo puedo hacer por usted.
«Desconfía de los extraños que vengan con promesas», le dijo una vocecilla a Luisa en su interior.
Años antes, le habían prometido muchas cosas. Le habían prometido un futuro que le había parecido mágico, pero todo había resultado ser mentira. Así que había aprendido a desconfiar por las malas y no una vez, sino dos.
–¿De verdad? –inquirió.
Él asintió.
–Para empezar, necesito confirmar que es la única hija de Thomas Bevan Hardwicke y de Margarite Luisa Carlotta Hardwicke.
Luisa se quedó inmóvil, alarmada. Raul hablaba como un abogado que fuese a darle una mala noticia.
–Eso es, pero no entiendo...
–Conviene que esté segura. Dígame... –continuó él, inclinándose más hacia delante sin dejar de mirarla a los ojos–. ¿Cuánto sabe de mi país? ¿De su gobierno y de sus estados?
Luisa se obligó a mantenerse tranquila a pesar de sentirse presa de dolorosos recuerdos. Aquella conversación era como una pesadilla. Quería gritarle a aquel hombre que fuese directo al grano antes de que perdiese los nervios, pero su mirada era implacable. Era evidente que iba a hacer aquello a su manera. No era la primera vez que Luisa trataba con un hombre como él. Apretó los dientes.
–Lo suficiente –respondió. Y ya era más de lo que quería saber–. Sé que es un reino que se encuentra en los Alpes. Una democracia con un parlamento y un rey.
Él asintió.
–Mi padre, el rey, ha muerto recientemente. Y yo voy a ser coronado dentro de unos meses.
–Lo siento –murmuró ella, refiriéndose a la pérdida de su padre.
Volvió a preguntarse qué hacía allí, interrogándola.
–Gracias –respondió él–. ¿Y qué sabe de Ardissia?
Luisa contuvo la impaciencia y lo retó con la mirada.
–Es una provincia de Maritz, con su propio príncipe, que le debe lealtad al rey de Maritz –contestó, haciendo una mueca–. Como sabrá, mi madre era de allí.
Se estremeció al decir aquello y se le encogió el corazón. Tuvo más recuerdos amargos.
–Ahora me toca a mí hacerle una pregunta –añadió, poniendo las manos encima de la mesa y mirándolo fijamente–. ¿Qué ha venido a hacer aquí?
Luego esperó con el corazón acelerado. Vio có mo se ponía tenso.
–He venido a buscarla.
–¿Por qué?
–Porque el príncipe de Ardissia ha muerto y he venido a comunicarle que es su heredera, la princesa Luisa de Ardissia.