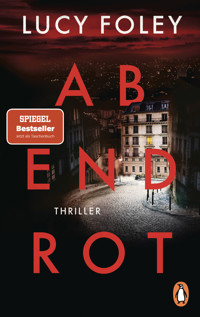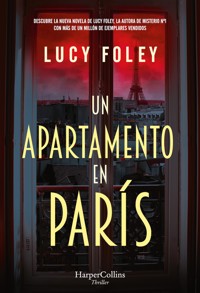5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
SECRETOS. MENTIRAS. UN ASESINATO. QUE EMPIECE LA FIESTA… Es la noche de apertura de La Mansión y no se ha reparado en gastos, ni grandes ni pequeños, para su inauguración. La piscina infinita resplandece; en las Cabañas del Acantilado y las Chocitas del Bosque se obsequia a los huéspedes con bolsitas llenas de cristales de sanación; el cóctel de la casa (hecho con pomelo, jengibre, vodka y una gota de aceite de CBD) se sirve en abundancia. Todo el mundo viste de lino. Sin embargo, más allá de las impecables praderas del hotel se extiende un vetusto bosque erizado de secretos. Los vecinos del pueblo están indignados porque creen que La Mansión se está apoderando del bosque e intenta privatizar la playa, y en los límites de la finca ha habido altercados entre lugareños y empleados del hotel. Corren, además, rumores constantes acerca de una vieja leyenda del folclore pagano (porque tiene que ser una leyenda, ¿no?): los Pájaros Nocturnos, una fuerza vengadora a la que se invoca para que repare los agravios que escapan a la ley. Aunque sin duda en La Mansión todo se ha hecho conforme a la legalidad. El domingo por la mañana, el fin de semana de la inauguración, la policía local recibe un aviso. Ha habido un incendio. Se ha descubierto un cadáver. Algo pasa con los huéspedes. ¿Qué ha ocurrido en La Mansión durante las treinta y seis horas anteriores? ¿Y quién −o qué− es el causante? LA DUEÑA EL MARIDO LA INVITADA MISTERIOSA EL AYUDANTE DE COCINA Todos tienen intenciones ocultas. Todos tienen un pasado. Pero no todos sobrevivirán a la fiesta de medianoche. «La Agatha Christie de la era de Instagram». The Guardian «Una novela de misterio aguda, elegante y sublime. Turbia y divertida, cargada de giros originales y personajes inolvidables, Una fiesta a medianoche es lo mejor de Lucy Foley hasta la fecha». Chris Whitaker, autor del best seller Empezamos por el final «Un thriller atmosférico y cautivador». Nita Prose, autora de los best sellers La camarera y El huésped misterioso «Devoré Una fiesta a medianoche con una sonrisa en los labios. Pocas veces el asesinato ha sido tan retorcidamente entretenido. Tiene todo lo que se puede esperar de una novela de suspense de Lucy Foley: un escenario atractivo, un plantel de personajes interesantes retratados con gran sentido del humor, un trasfondo de peligro esotérico y un asesinato sin resolver». Alex Michaelides «Una fiesta a medianoche es el thriller más irresistible de Foley hasta la fecha. Delicioso, rebosante de turbio glamur y giros espectaculares». Lisa Jewell «Todo lo que buscas en un thriller». Harper's Bazaar
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Una fiesta a medianoche
Título original: The Midnight Feast
© Lost and Found Books Ltd, 2024
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers Limited, UK
© De la traducción del inglés, Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
Imágenes de cubierta: Dreamstime.com y Shutterstock
De los dibujos del interior: Dix Digital Prepress and Design
I.S.B.N.: 9788410640863
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
El bosque
Junio de 2025, noche de inauguración
El día después del solsticio
Noche de inauguración
Francesca
Bella
El día después del solsticio
Noche de inauguración
Eddie
Francesca
Owen
Eddie
Bella
El día después del solsticio
Noche de inauguración
Owen
El día antes del solsticio
Bella
Diario de verano
Owen
Francesca
El día después del solsticio
El día antes del solsticio
Diario de verano
Francesca
Owen
El día después del solsticio
El día antes del solsticio
Diario de verano
Bella
Francesca
Owen
El día después del solsticio
El día antes del solsticio
Diario de verano
Eddie
Francesca
Diario de verano
Owen
El día después del solsticio
El día antes del solsticio
Eddie
Francesca
Bella
Diario de verano
El día después del solsticio
El día antes del solsticio
Francesca
Owen
Eddie
Francesca
El día después del solsticio
El día antes del solsticio
Diario de verano
Solsticio
Owen
Bella
Diario de verano
Bella
Francesca
Bella
Eddie
Owen
El día después del solsticio
Solsticio
Owen
La noche de la fiesta
Bella
Diario de verano
Eddie
El día después del solsticio
Solsticio
Bella
Diario de verano
Eddie
Francesca
Eddie
El día después del solsticio
Solsticio
Diario de verano
Eddie
Diario de verano
Owen
Bella
Diario de verano
Owen
Bella
Francesca
Eddie
Francesca
El día después del solsticio
Solsticio
Bella
Francesca
Owen
Francesca
Owen
Francesca
Bella
Eddie
Owen
Francesca
Después
El día después del solsticio
Bella
Inspector Walker
Eddie
Solsticio
Dos meses después. Epílogo
Owen
Eddie
Bella
Agradecimientos
Para Kim, por diez años maravillosos trabajando juntas.
¡Gracias por todo!
El bosque
Un motor al ralentí en la linde del bosque, de noche.
Un mensaje dejado en el hueco de un árbol.
Una invocación.
Un zorro se detiene mientras busca el rastro de un conejo entre las hojas muertas de las hayas. Alza la cabeza, aguza las orejas y levanta una pata antes de dar media vuelta y huir. Los búhos interrumpen su coro nocturno, elevándose como fantasmas pálidos y silenciosos desde las ramas, en busca de otro trecho de bosque. Un pequeño grupo de ciervos se dispersa con más ruido, chocan entre la maleza en sus prisas por escapar.
Algo se mueve por el bosque turbando la armonía nocturna habitual. Sombras con forma, con sustancia. Hacen crujir las hojas al pisar el suelo del bosque rompiendo ramas y helechos.
Se congregan en lo profundo del bosque. En el mismo claro que han usado siempre y que usaron antes sus antepasados, desde que comenzaron las leyendas. Una extraña congregación. Vestidos de negro, con cabeza de bestia. Nacidos de las profundidades desconocidas del bosque: una imagen de un grabado medieval, un lúgubre cuento popular para asustar a niños traviesos. En el mundo moderno, un mundo de ajetreo, de velocidad y conexión, carecen de sentido, pero aquí, entre los árboles, ocultos a la luz de la luna y las estrellas, es como si el cuento de hadas fuera el mundo moderno: ajeno y extraño.
A poca distancia, el anciano está sentado en su estudio del bosque: una cabaña de madera reformada, rodeada de árboles centenarios.
La puerta está entreabierta a los elementos. Ahora que ha oscurecido, sopla un aire frío. Se cuela por la puerta abierta, revuelve los papeles del escritorio.
Delante del anciano hay una pluma de pájaro cuya pelusa negra agita la brisa.
El anciano no le presta atención.
No le presta atención porque está muerto.
Junio de 2025, noche de inauguración
Bella
Esta noche se inaugura La Mansión, la nueva joya de la costa de Dorset. Por delante todo es espectáculo: las vistas al mar desde lo alto, las praderas de color esmeralda que llegan hasta el borde del acantilado, la piscina infinita diseñada por Owen Dacre. Pero de este lado, del lado que mira hacia el interior, hay otro mundo. Detrás del edificio principal se extiende la espesura de un bosque antiguo y denso al que los huéspedes pueden acceder a través de una serie de senderos de grava que serpentean entre las Chocitas del Bosque, una de las cuales es mía.
Cierro la puerta. Sigo el sonido de la música y las risas a través del crepúsculo violáceo hasta el cóctel de bienvenida, que se está celebrando al borde mismo de los árboles. Entro en un elegante decorado boscoso. Cientos de farolillos cuelgan de las ramas. Hay una arpista tocando. El suelo del bosque está cubierto de alfombras antiguas y enormes cojines esparcidos con bohemia indolencia. Me siento en uno de ellos y me bebo un cóctel espíritu del bosque, «una pizca de esencia de abedul de cosecha local y ginebra aromatizada con romero».
Los otros huéspedes pululan por ahí, parlanchines y embriagados por la emoción de pasar un fin de semana al sol junto al mar, sin nada que hacer más que comer, beber, bañarse y pasarlo bien. Muchos parecen conocerse: deambulan de acá para allá y chillan al encontrarse con amigos o, recostados en las alfombras, llaman a sus conocidos para que vayan a reunirse con ellos. El ambiente es relajado, aunque esté aderezado con un leve matiz de competición social.
Nadie necesita las mantas de lana ultrasuaves que hay a disposición de los huéspedes porque, aunque se está poniendo el sol, todavía hace calor suficiente para llevar una sola capa de lino (hay lino a montones). La primera llamarada de la ola de calor inminente.
En el centro de la escena, como una reina de las hadas —cual Titania en su trono del bosque—, se sienta la dueña de La Mansión. Francesca Meadows. Radiante de rosa pálido, con un vestido de seda lavada sin hombreras, el pelo ondulado cayéndole por la espalda y el rostro iluminado por la luz de las velas. La culminación de un sueño, eso decía en el artículo. Me hace mucha ilusión compartir este lugar con todo el mundo. Bueno, será con todo el que pueda permitírselo. Pero ¿para qué vamos a ponernos quisquillosos?
Miro a mi alrededor. Supongo que todo es muy idílico si estás en pareja o en grupo, si has venido aquí para escapar de la ciudad un fin de semana. Puede que yo sea la única a quien todo esto no le parece tan dulce y encantador.
Espero a que el alcohol me haga efecto mientras mi mirada se desliza hacia las sombras cada vez más espesas de entre los árboles, hacia el desigual techo de ramas alumbrado con farolillos, hacia mi propia vestimenta: de lino, sí, pero con arrugas que delatan que acabo de desempaquetarla. Sin que pueda evitarlo, mis ojos se posan una y otra vez en el mismo sitio: en el rostro de Francesca Meadows. Parece tan zen, tan asquerosamente satisfecha…
De pronto se oye un tumulto en lo profundo del bosque. Francesca mira en esa dirección. Los huéspedes se callan y observan la penumbra. La arpista deja de tocar.
De pronto, un grupo de recién llegados irrumpe en escena. No visten de lino. Son gente desastrada, con botas de montaña. Mujeres, sobre todo, con piercings y tatuajes y las raíces grises sin retocar. Francesca Meadows no se mueve, su sonrisa no vacila, pero una empleada —una mujer rubia, menuda, con camisa blanca y tacones, puede que la encargada— se acerca a los recién llegados como obedeciendo a una orden silenciosa. Habla en un discreto murmullo, pero la cabecilla del grupo de desarrapados se niega a escucharla.
—Me importa una mierda —dice—. Aquí ha habido derecho de paso desde hace siglos, mucho antes de que existiera esa casa. Sois vosotros los que os estáis pasando de la raya. La gente de por aquí siempre ha transitado por estos bosques, ha aprovechado su madera, su flora y su fauna. Aquí hay una convergencia única de líneas ley. Mantener a la gente alejada de la tierra, de su tierra, de esta manera, es perverso. Es una especie de asesinato.
Mira por encima de la cabeza de la mujer, directamente a Francesca Meadows, y grita:
—¡Te estoy hablando a ti, por cierto! Me da igual que hayas pagado al ayuntamiento lo que sea que les has pagado. Por lo que a nosotros respecta, este bosque es más nuestro de lo que será nunca tuyo. Así que puedes dejarnos pasar por aquí o podemos montar un alboroto de verdad. ¿Qué prefieres?
La encargada da un paso atrás, vacilante. Una mirada fugaz a la propietaria. Tal vez, una mínima inclinación de la rubia cabeza de Francesca Meadows. Luego, la encargada le dice algo en voz baja al pequeño grupo. Sea lo que sea, parece dar resultado porque, tras un momento de deliberación, siguen su camino. Cruzan el claro mirando a su alrededor con desprecio. Bajo la fuerza de sus miradas, los huéspedes recostados se incorporan un poco, se recolocan la ropa arrugada. Una de las intrusas vuelca una copa con el pie y el ruido del cristal al romperse acompaña su partida.
La arpista vuelve a tocar, el barman empuña de nuevo la coctelera.
Pero noto que algo ha cambiado en el ambiente.
El día después del solsticio
El barco pesquero sale justo antes del amanecer. Su estela brilla, plateada, a la luz de los focos halógenos. Los pescadores se dirigen a aguas profundas, dando un rodeo para esquivar la Mano del Gigante, cinco columnas de piedra caliza que sobresalen como cuatro dedos y un pulgar enormes más allá de la línea de los acantilados. Son casi las cinco de la mañana. Es casi la hora más temprana a la que saldrá el sol en todo el año: el día después del solsticio de verano, la jornada más larga.
El cielo se está arrebolando, pasa del violeta al malva. Pero esta mañana hay algo extraño. Ha aparecido una segunda veta de color, como un amanecer duplicado pero en dirección contraria, sobre la tierra. Una rociada de pintura de un escarlata descolorido.
Más tarde dirán que sintieron el calor. Incluso allí, en el mar. Su aliento caliente en la nuca, como el calor de otro sol.
—¿Qué es esa luz? —El primero en darse cuenta se la señala al tipo que tiene al lado.
—¿Cuál, tío?
—Ahí, justo encima de los acantilados.
Los demás también se vuelven y miran.
—Eso no es una luz. Es… ¿Qué es? Uf, joder.
—Es un incendio.
—Algo se está quemando. Justo en la costa.
Cuando cambia el viento, también huelen el humo. Aparecen pavesas en el aire; danzan a su alrededor, se posan sobre la cubierta, sobre las olas.
—Madre mía. Es un edificio.
—Es ese sitio, el hotel que acaban de abrir. La Mansión.
Paran el motor. Se detienen y miran. Permanecen todos callados un momento. Miran fijamente, horrorizados. Emocionados.
Uno saca unos prismáticos. Otro saca su teléfono.
—No me da ninguna pena, con las mierdas que estaban haciendo —dice mientras hace unas cuantas fotos—. Se lo tienen bien merecido.
Otro coge su móvil.
—No, hombre, no. Puede morir gente. Gente inocente. Trabajadores. Gente del pueblo.
Guardan silencio mientras asimilan esa posibilidad. Observan el humo, que empieza a hincharse en enormes nubes cenicientas. Notan su olor acre arañándoles el fondo de las fosas nasales.
Uno de ellos llama por teléfono a la policía.
La luz vuelve a cambiar. El humo se extiende como tinta por el agua: se derrama rápidamente entre el blanco azulado de la madrugada, tapando el sol recién salido. Es como si retornara la oscuridad de la noche, como si un sudario cubriese el cielo. Como si lo que está ocurriendo en los acantilados hubiera anulado el amanecer.
Noche de inauguración
Eddie
Es poco antes de medianoche. Casi el final de mi turno. Todos los huéspedes están en el cóctel de bienvenida, así que el bar de dentro está vacío. Estoy sacando vasos de una caja de plástico y colocándolos en las estanterías mientras escucho a Rita Ora con los auriculares puestos. Los chicos del equipo de rugby solían meterse conmigo por mis gustos musicales, pero la verdad es que I'll Be There me ha ayudado a sobrellevar las montañas de platos y vasos sucios: apilarlos, sacarlos, enjuagarlos y vuelta a empezar después de que la gente bajara del Seashard, el restaurante de aquí. Vi la comida cuando la sacaron: tenía una pinta increíble. Ahora, en cambio, parece comida para cerdos. Tengo hambre, pero no me dan ganas de probar ni un bocado.
Es mi primer turno de verdad, ahora que el hotel está lleno. Aún no me manejo bien con el grifo ducha: me he empapado los zapatos dos veces. Aquí, en La Mansión, todo el personal lleva deportivas porque el ambiente es «informal», pero son zapatillas Common Projects, que yo nunca me compraría porque cuestan el triple de lo que gano en una semana.
Doy un brinco cuando alguien me levanta un auricular de la oreja, pero es Ruby, mi compañera de recepción.
—¿Qué tal, Eds? Vengo a por una Coca-Cola.
Meto la mano en la nevera y le paso una.
—Necesito cafeína —dice—. Llevo todo el día sonriendo y estoy molida.
Ruby vivía antes en Londres. La mayoría de los trabajos de cara al público han sido para gente que no es de aquí, como ella, con experiencia (Ruby trabajaba antes en un sitio llamado Chiltern Firehouse) y el acento adecuado.
Entra un tipo con un traje rosa claro y zapatillas pijas.
—¿Tenéis Macallan de veinticinco años? —Echa un vistazo a la estantería que hay detrás de mí—. ¿Solo de dieciocho? Ah.
Se va resoplando con fastidio. Ruby bebe de su Coca-Cola. Cuando el tipo se pierde de vista, dice:
—¿No crees que hay hombres cuya personalidad puede definirse como «blanco rico y gilipollas»? —Bebe otro sorbo—. Me parece que se han juntado todos aquí este fin de semana.
Ruby es una de las pocas empleadas que no es blanca; su padre es trinitense. Cuando no va de uniforme, lleva abrigo de cuero y gafitas estilo Matrix, y es tan guapa y tan guay que no me atrevería a hablar con ella si no fuera porque además es supersimpática y un poco friki: dentro de poco empieza un doctorado de Filología Inglesa en Exeter. Además, es imposible que le guste un cateto de Dorset mucho más bajo que ella, así que, como ya de partida no tengo ninguna posibilidad, no puedo cagarla.
Cuando se va subo el volumen y, al ritmo de la música, me pongo otra vez a apilar vasos altos, vasos bajos, copas de martini y copas de champán. Hay un jueguecito al que juego cuando los meto en el lavavajillas: intentar adivinar el cóctel por el olor y el color del líquido que queda. A lo mejor suena cutre, pero yo lo veo como una forma de practicar. Creo que un buen barman tendría que poder adivinarlo. El cóctel especial del bar del hotel es el mulo de La Mansión, una mezcla de pomelo, jengibre, vodka y unas gotas de aceite de CBD (que aquí parece que se lo ponen a todo).
Resulta que trabajar en verano en la granja de tu padre solo te capacita para fregar platos. Pero por algún sitio se empieza, ¿no? Y si «demuestro que valgo» en los próximos días, Michelle dice que podré ayudar en la fiesta del sábado por la noche, sirviendo bebidas y tal. Quiero ser barman, para escapar de Tome y tener una nueva vida en Londres. En cierto modo, lo de la lesión del ligamento cruzado anterior fue un alivio. Yo no quería jugar al rugby a ese nivel. Ya no me divertía, había demasiada presión. Tampoco quiero ir a la universidad. Y desde luego no quiero tener la vida de mi padre, hacerme cargo de la granja. Era mi hermano quien estaba destinado a eso.
Veo movimiento por el rabillo del ojo y consigo contenerme para no soltar un taco cuando veo que una figura oscura se acerca a la barra. ¿De dónde ha salido? Se acerca a la luz.
—Hola —me dice—. ¿Me pones un martini?
Tiene pinta de ser de Londres y rica. Rubia, pintalabios rojizo, con clase, huele a perfume caro, un poco ahumado. Es algo mayor. No como si pudiera ser mi madre, pero claramente mucho mayor que yo. Es guapa de cara, aun así, con las cejas bonitas y normales. Ahora hay muchas cejas que dan miedo. Mi exnovia, Delilah, tuvo una etapa en que se las pintaba con rotulador.
Me seco las manos húmedas en los vaqueros y carraspeo. Se supone que no debo preparar bebidas. Si Michelle, la encargada, me pilla…
Pero no puedo decírselo. No me atrevo a decirle a esta mujer que solo soy el friegaplatos.
—Eh… ¿Ginebra o vodka? —pregunto.
—¿Qué elegirías tú?
¿Alguien como ella no debería saber cómo le gusta el martini? Ahora que me fijo, me doy cuenta de que parece un poco nerviosa. Se ha puesto a juguetear con el montón de servilletas de cóctel y está rompiendo una en tiritas irregulares. Carraspeo otra vez.
—Supongo que depende de lo que le guste. —Para parecer más seguro de mí mismo, uso una frase que le he oído decir a Lewis, el barman jefe: «Pero, en mi opinión, no hay nada como la ginebra». Como si preparara cientos al día—. Puedo hacérselo sucio o con corteza de limón.
Sonríe casi agradecida.
—Con ginebra, entonces. Me fío de ti. Dos martinis con ginebra, por favor. ¿Qué significa «sucio»?
Me pongo colorado. Espero que esto esté tan oscuro que ella no se dé cuenta.
—Pues… significa que se le pone un poco de salmuera de aceitunas.
—Entonces, sucio, por favor.
¿Está tonteando conmigo? Delilah siempre decía que nunca me entero cuando una chica quiere ligar conmigo: «Joder, Eddie. Podrían acercarse, enseñarte las tetas y restregarse contra ti y tú dirías: “Qué simpática es esa Jenny, ¿verdad?”».
—Marchando dos martinis sucios con ginebra —digo con toda la seguridad de que soy capaz. ¿Parezco un idiota? ¿Un palurdo del West Country intentando ser lo que no es? Bueno, eso es justo lo que soy, imagino.
—¿Sabes qué? —Se baja del taburete. Es más bajita de lo que parecía, claro que yo soy más alto que la mayoría de la gente—. ¿Podrías llevármelos a mi habitación? Estoy en la Chocita del Bosque número… —saca una llave de su bolso y le echa un vistazo— once. La que está más cerca del bosque.
—Pues…
Me quedo pensando. Si Michelle me pilla yendo a la habitación de una clienta, puede que me mate. Ruby me dijo ayer que Michelle tiene «ojos de loca, como Liz Truss», y que «no conviene que la tome contigo, porque podría apuñalarte mientras duermes».
—Te estaría muy agradecida —dice la mujer, y sonríe. Parece un poco… un poco necesitada.
Pero el cliente siempre tiene la razón. Michelle nos lo dijo literalmente la semana pasada, en el curso de formación. Sobre todo, los clientes que se alojan en un sitio como este.
—Claro —le digo—. Enseguida se los llevo.
Diez minutos después llamo a la puerta de la Chocita del Bosque número 11. El paseo hasta las cabañas por los caminos de grava, cargado con una bandeja con bebidas, se hace bastante largo; sobre todo, si tienes que estar atento por si aparece Michelle. El cóctel de bienvenida debe de haber terminado porque no se oyen música ni voces, solo los búhos y el sonido del viento entre las hojas. Esta «chocita» es la más alejada del edificio principal, está pegada a los árboles. Las ramas se enroscan a su alrededor como si quisieran meterla más adentro, en el bosque. Yo no dormiría aquí ni aunque me pagaran.
Estas habitaciones se llaman «chocitas» porque a los ricos les gusta fingir que están durmiendo en el monte, a la intemperie, cuando en realidad están bien arropaditos en sus camas enormes, con bañera al aire libre y ducha de lluvia. Son las más baratas, no tienen las vistas al mar de las Cabañas del Acantilado, al otro lado de La Mansión. Baratas comparadas con las otras, quiero decir. Supongo que las habitaciones nuevas, las Casitas del Árbol, serán para gente rica que busque el mismo tipo de experiencia, pero durmiendo varios metros por encima del suelo.
—Hola —dice la clienta al abrir la puerta—. Qué rapidez.
Con su voz ronca suena un poco guarrillo, como cuando Nigella hablaba de salchichas o mantequilla derretida (antes mi madre y yo veíamos muchos programas de cocina juntos, y Nigella fue mi primer gran amor). Tiene el pintalabios un poco corrido y se ha quitado los zapatos.
Intento decir algo guay o ingenioso, pero solo me sale:
—Sí, nada, no se preocupe.
—¿Puedes dejar las bebidas dentro? —Me abre la puerta de la habitación—. Pasa.
Mientras me quito los zapatos mojados (mi madre me ha dado mucho la vara con esas cosas), echo un vistazo alrededor. Aún no había entrado en ninguna habitación. No sé qué me esperaba, pero es todavía más pijo de lo que creía. La habitación es pequeña, pero a un lado hay una cama grande con dosel y sábanas blancas y un par de sillones de terciopelo naranja oscuro a sus pies, con una mesa dorada de cristal en medio. No sé por qué, pero el que la cabaña sea de madera hace que los muebles de lujo parezcan todavía más lujosos. Y huele a lujo, igual que el resto de La Mansión. Hay un «aroma de la casa» que difunden por todos los espacios. Ruby dice que le da dolor de cabeza.
Dejo la bandeja sobre la mesa baja. Creía que iba a aparecer un marido o un novio para tomarse el otro martini, pero aquí no hay nadie. La mujer se sienta en un sillón y coge una de las copas. Debe de haberse levantado la brisa, porque las ramas están arañando las ventanas.
—¿Y la otra copa? —pregunto—. ¿La dejo aquí?
Sí, estoy remoloneando un poco porque esta podría ser mi primera oportunidad —y a lo mejor la única— de conseguir una propina.
—Es para ti —me dice.
—Eh… —Ya me he pasado de la raya, pero creo que eso sería pasármela varios pueblos—. Es que yo no…
—Es casi medianoche. No hay nadie más en el bar. No pasa nada. ¿Me haces compañía? —Da unas palmaditas en el sillón de al lado.
Lo dice de una manera un poco rara. Le ha cambiado la voz. De repente parece… ¿qué? ¿Como si se sintiera sola o estuviera asustada? ¿Como si no quisiera quedarse aquí sola? Me siento en el borde del sillón, sintiéndome superincómodo.
Se oye otro roce de las ramas en el techo y veo que ella se asusta.
—Esta era la última habitación que tenían —dice—. Supongo que no pensé cómo sería estar aquí sola de noche.
Falta muy poco para que acabe mi turno. Y, además, no sé muy bien cómo decirle que no. La mayoría de la gente que se aloja en sitios como este está muy acostumbrada a salirse con la suya.
Coge la copa de martini con descuido y vierte un poco de líquido.
—¡Uy! —Una risita nerviosa. Bebe un sorbo y dice—: Tenías razón.
Parpadeo. Ni idea de qué está hablando.
—¿Qué?
—Mejor con ginebra. La bebida. Prueba la tuya.
Tomo un sorbito, porque otra vez no sé cómo negarme. Otra raya que me salto: estupendo, Eddie. Sabe como me imagino que sabe el líquido para mecheros; como cuando te emborrachas por primera vez. Ni siquiera sé si está bueno, pero, como ella parece contenta, me siento bastante orgulloso. Y además tiene una pinta bastante profesional, con sus aceitunas.
—¿Cómo has dicho que te llamas?
—Eddie.
—Hola, Eddie. Yo soy Bella. Entonces…, ¿eres de por aquí? Tu acento…
—Eh, sí. De aquí cerca.
No voy a decirle que vengo de la granja que hay un poco más abajo, en la carretera, porque ya he oído a un par de huéspedes quejarse del olor. Los empleados también se ríen. Por eso, entre otras cosas, tampoco se lo he contado a la mayoría de la gente con la que curro.
Ella me observa atentamente, como si intentara entender algo. Noto que vuelvo a ponerme colorado.
—Perdona —dice al darse cuenta de que me está mirando. Desvía la mirada y vuelve a coger su copa.
Se oye algo fuera. Un gemido. No es lo que yo creo, ¿verdad? Noto que me pongo aún más colorado, menos mal que aquí hay poca luz. Hay muchas cosas en La Mansión que son lo más de lo más, pero puede que la insonorización de las Chocitas del Bosque no sea una de ellas. Otro sonido: una especie de chillido… y luego un gemido. Ay, Dios. Ay, no. En algún sitio bastante cerca de aquí —puede que solo a unos metros de distancia— alguien se ha puesto a follar a lo bestia, en plan PornHub.
No sé qué cara poner. Entonces ella se ríe, y es un alivio porque así puedo imitarla y fingir que no me estoy muriendo de vergüenza. Cuando deja de reírse, no se me ocurre qué decir. A lo mejor a ella tampoco, porque el silencio se alarga tanto que ya es muy difícil volver a decir algo. Se oyen algunos grititos más y un golpeteo rítmico. Yo no podría estar más tenso. Y aquí dentro el silencio se nota aún más, en comparación.
—La verdad es que no sé muy bien qué hago aquí —suelta de repente, casi como si hablara consigo misma.
—¿Dónde? ¿En esta habitación? —Ya somos dos, supongo.
—No. Digo aquí, en La Mansión. Hice la reserva impulsivamente, ¿sabes? —Parece un poco ansiosa. Casi… ¿asustada?—. Y ahora…, bueno, ahora que estoy aquí no sé si fue buena idea. —Se interrumpe—. Joder, lo siento. Estoy diciendo tonterías. Es el martini, imagino. —Pero no parece borracha. Parece nerviosa.
La verdad, no entiendo cómo puede ser malo el poder pasar tres noches en un sitio como este, donde solo tienes que pensar en si vas a la piscina o a la playa y qué vas a desayunar. Problemas de gente rica. Ruby dice que lo convierten todo en un drama porque, cuando no tienes ningún problema real, te los acabas inventando.
—Bueno…, parece un sitio bastante chulo para pasar unos días —le digo.
—Sí —contesta—. Sí, supongo que sí. Si… —Se para otra vez y sonríe—. Creo que estoy un poco achispada. —Levanta el martini—. ¡Qué peligro tiene esto!
Pero bebe otro trago largo, aun así.
Cuando vuelvo a mirarla, me está observando tan fijamente que no sé qué cara poner.
—Perdona —me dice—. Es que tienes algo que me recuerda… —Se detiene y levanta la mano—. Puede que sean tus labios. La forma que tienen, aquí. —Recorre con el dedo la línea de mi labio superior.
Noto un cosquilleo en la piel. ¿Está ligando conmigo? ¿Esto está pasando de verdad?
Se oye otro gemido en la cabaña de al lado.
Hace tres meses que no me enrollo con nadie. De repente, hasta los ruidos del sexo cutre me parecen excitantes.
Noto que le huele el aliento a alcohol. Está en forma, aunque sea mayor. Y hay algo muy intenso en ella y en toda esta situación que también me excita.
Me sonríe, pero no como antes, cuando nos hemos reído. Yo también le sonrío.
No sé cómo, pero parece que nos hemos acercado un poco más.
Creo que sé lo que está a punto de pasar, pero aún no me lo creo.
Y entonces ocurre. Me besa. O nos besamos… porque parece que yo también la estoy besando. ¿Me está gustando? Bueno, me he empalmado. Pero es que soy un chaval de diecinueve años, me empalmo casi con cualquier cosa.
Pero también… también está toda esa dinámica de poder que hace que me sienta raro. ¿Voy a acostarme con una clienta del hotel solo porque soy demasiado educado para decirle que no? Solo me he acostado con otra persona antes. ¿Significa eso que soy basura? Cuando cortamos, Delilah me dijo que «fingía la mitad del tiempo». Pienso en eso mucho más de lo que me gustaría.
Cierro los ojos con fuerza e intento olvidarme de Delilah.
Y entonces se acaba. Ella se aparta. Abro los ojos.
Me mira fijamente. Tengo la impresión de que está sorprendida de verme aquí sentado, como si esperara ver a otra persona.
—Mierda —dice después de unos segundos—. Yo… Dios mío, lo siento. Tengo que… tengo que ir al baño.
Se tambalea un poco al levantarse y me doy cuenta de que a lo mejor no está solo «un poco achispada». Cuando entra en el cuarto de baño, veo encima del tocador una botella de vino espumoso medio vacía.
Me quedo sentado en esta habitación tan pija, esperando que se me baje la erección y preguntándome qué voy a hacer ahora. Decir que estoy incómodo es poco. Si ella está borracha y yo no… Qué mal, ¿no? La cosa no pinta nada bien.
Ya solo quiero marcharme. Sería muy fácil mientras ella está en el baño, pero también sería de muy mala educación. Y además podría empeorar las cosas, no sé, si la toma conmigo porque me vaya. Podría hacer que me despidieran en mi primer día de trabajo.
Me acerco a la puerta y sin querer le doy un golpe a la cómoda. Una carpeta cae al suelo y se desparraman un montón de papeles. Joder. Me arrodillo para meterlo todo dentro y entonces me paro en seco. Son un montón de artículos recortados de revistas y periódicos. Todos parecen ser sobre Francesca Meadows, la jefa de La Mansión. Hay montones y montones de ellos. Uno sobre su boda con el arquitecto, Owen Dacre, hace un par de meses. Leo el titular de otro, donde se cita a Francesca: «Quería crear un lugar para que nuestros clientes escapen del estrés de su vida en la ciudad, un lugar donde puedan encontrar la paz. Sé que algunos dirán que una persona normal no puede permitírselo, pero yo quería que este lugar fuera perfecto y la perfección es costosa».
Justo debajo, en la misma página, hay una foto de la jefa sosteniendo un gallo blanco impoluto. Encima alguien ha escrito a boli ZORRA, apretando tanto que ha rasgado el papel.
El picaporte de la puerta del baño empieza a girar. Me doy cuenta de que he visto algo que no debía. Dejo a toda prisa el montón de papeles encima de la cómoda y consigo salir por la puerta antes de que ella regrese a la habitación.
Francesca
La noche de la inauguración, por fin. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. La Mansión está por primera vez llena de huéspedes y yo me siento bendecida. Es la palabra que he escrito en mi diario, donde todos los días anoto algo para arraigarme en el presente (se me da de maravilla vivir el presente). Voy a contarte un secretillo: casi todos los días escribo esa palabra, bendecida. Sé que se ha convertido en una especie de tópico de Instagram, pero para mí es verdad y eso es lo que importa. La autenticidad es fundamental, ¿no?
Estoy sentada en mi espacio de meditación, en nuestro apartamento del último piso de La Mansión, mirando por las ventanas. Hace todavía un calor espléndido. El calentamiento global es terrible, pero hay que ser positivo y además no se puede negar que viene bien para el negocio. Nunca había visto el cielo tan despejado. Las estrellas brillan tanto y parecen tan cercanas que el cielo me recuerda al ópalo negro del anillo de oro que llevo en la mano izquierda. Los cristales nunca me fallan. Son tan importantes que aquí en cada habitación hay una pequeña selección de piedras elegidas especialmente para suplir las necesidades de nuestros huéspedes. Detalles así son los que distinguen a La Mansión. El ópalo negro representa la purificación del cuerpo y el alma, ¿lo sabías? «No es que tú lo necesites», me dijo mi flamante marido, Owen. Y además actúa como escudo contra la energía negativa.
Sentí que me hacía falta hace un par de horas. Esa escenita en el cóctel de bienvenida, esos intrusos metiéndose en el idílico rincón del bosque que habíamos creado… No quiero pensar en eso, pero, de verdad, a estas alturas ya tendrían que haber aceptado que han perdido, lisa y llanamente. Estamos en el campo, por Dios santo. Tienen espacio de sobra para pasear sin tener que meterse en terrenos privados.
Paso las yemas de los dedos por la piedra negra. Inhala, exhala. Miro las praderas y el mar, que brilla plateado más allá, bañado por la luz de la luna gibosa. Mi reino.
Todo aquí es absolutamente perfecto, quitando un par de problemillas. El primero es la granja Seaview, un poco más abajo, en la carretera. El dueño… No me gusta hablar mal de nadie —no está en mi carácter—, pero, Dios mío, es un bestia con pinta de loco, y la granja también es un espanto. ¡Y no digamos ya el olor! Los animales parecen tristes, como si suplicaran una vida mejor. En serio. Es lo último que uno esperaría ver antes de cruzar nuestras puertas. ¡Con la de cosas que podría hacer yo con esa granja! Todo superlimpio y superbonito, como un cruce entre Soho Farmhouse y Daylesford Organic. Nuestros huéspedes podrían pasear por allí con las botas de agua especiales que les daríamos, hacer visitas guiadas, alimentar a los corderitos con biberón y elegir los huevos que quieren para el desayuno. Por ahora es solo un sueño, pero he encontrado entre los papeles de mi abuelo unos documentos interesantes que dan a entender que hay dudas sobre la titularidad de gran parte de esas tierras. He tenido una pequeña charla con mis abogados y he presentado una reclamación en el ayuntamiento. Así que ¡cuidado! Ahora tengo un par de amigos en el consistorio. Nada es imposible. De eso me di cuenta cuando conseguí desviar el sendero.
Verás, siempre he sentido que a mí en la vida todo me sale bien; mejor que bien, de hecho. No hay más que ver este sitio: ¡lleno total para seis meses desde el día que empezamos a aceptar reservas! Hemos empezado como queremos, con una celebración magnífica, y así vamos a seguir. Cuando me di cuenta de que el fin de semana de la inauguración coincidía con el solsticio, sentí que era cosa del destino. Era nuestra forma de decir que aquí estamos, con algo curativo y experiencial. Una fiesta de medianoche al aire libre. Hoy en día no basta con ofrecer todas las comodidades y comida de primera calidad. Los clientes esperan algo más. Un poco de magia. Algo de lo que puedan sentirse partícipes, algo de lo que poder hablar cuando vuelven a casa, algo que…, sí, que despierte la envidia de amigos y familiares, y de sus seguidores de las redes sociales (aunque oficialmente desaconsejamos el uso del teléfono aquí, para procurar que nuestros clientes conecten de verdad entre sí y con la tierra). Un poco de envidia sana nunca viene mal.
Y hay mucha historia pagana local que quiero aprovechar, antiguas tradiciones rurales de celebración de las estaciones, pero dándoles un toque fresco y moderno. Nada macabro, ya sabes. Porque algunas leyendas de por aquí son un pelín oscuras. Y nada hippy, además. «Pagano chic», podríamos decir. Me imagino la fiesta al aire libre del sábado por la noche bajo un cielo despejado y lleno de estrellas, y parece por el pronóstico del tiempo que mi deseo va a hacerse realidad. ¿Lo ves? Siempre consigo lo que quiero. Va a ser fabuloso. Lo presiento.
Cierro los ojos para sentir en la cara la energía de la luna. Es tan importante activar todos los sentidos, conectar con el entorno… Aunque ahora me doy cuenta de que se oye el bum, bum, bum de unos graves a lo lejos. Un grito, risas. Vienen de la playa, más abajo del hotel, estoy segura. Han vuelto. Pensaba que no tendrían la caradura de volver a meterse aquí ahora que La Mansión está abierta. Esa playa es mía.
Cojo el teléfono y llamo a Michelle.
—Hola, guapa —le digo en tono ligero—. Ya están otra vez. ¿Puedes encargarte?
—Claro, Francesca. ¡No hay problema!
Michelle, siempre tan ansiosa por complacer… Casi la noto vibrar de emoción ante esta oportunidad de demostrar su valía. Ha estado a mi lado todos los días estos últimos seis meses, mientras preparábamos la inauguración. Tan leal y obediente como un spaniel adiestrado.
—Eres un sol —le digo—. Lo sabes, ¿verdad? Gracias.
Otra vez el estruendo de esos graves, justo cuando cuelgo. Y entonces, ¡zas!, una llama de pura rabia se enciende dentro de mí, tan rápido que me corta la respiración.
«No, Francesca. Inhala. Tú no eres así. Tú estás muy por encima de todo esto. Busca la luz. Busca ese lugar donde reina la paz. Exhala».
Bella
Ay, mierda. ¿En qué estaría yo pensando?
Salgo del cuarto de baño. Acabo de echarme un montón de agua fría en la cara y me noto mucho más despejada. Bueno, todavía estoy borracha, pero ahora soy consciente de lo que acaba de pasar, con todos sus detalles bochornosos.
La chocita está vacía, la puerta acaba de cerrarse de golpe. Eddie, el camarero, se ha ido. Qué alivio, y qué vergüenza también. ¿Ha sentido que tenía que huir?
Cielo santo. Soy madre, por el amor de Dios. Puede que incluso tenga edad para ser su madre.
Lo que pasa es que no quería estar sola aquí, al lado del bosque.
Hice la reserva hace meses. Llevaba un montón de tiempo pensando en alojarme aquí, y ahora que he llegado estoy cagada de miedo. No puedo creer que de verdad esté aquí. No sé si tengo valor.
Me doy una ducha caliente y larga. Luego me siento delante del tocador para intentar ordenar mis pensamientos. Llevo la suave bata de color verde bosque que dan en el hotel. Lleva LA MANSIÓN bordado en el bolsillo, en la misma letra que el pequeño kit de papelería que había en la habitación. También hay un atado de salvia para «purificar» el ambiente y, al lado, una caja de cerillas con la marca del hotel, lo que me parece una osadía. Hay, además, una «selección personalizada de cristales». Todo con ese mismo aire de La Mansión, magufo pero chic. Como me explicó la chica de recepción, los cristales vienen con una bolsita de terciopelo y una cadenita de oro creadas por una joven diseñadora de joyas para que los llevemos colgados al cuello mientras estemos en el hotel. Cojo una de las piedras —pequeña y negra, pulida y suave— y la hago rodar por la palma de la mano. El folleto que hay en la mesa dice que los cristales están cargados para uso y sanación de los huéspedes, y me pregunto cómo se carga un cristal. Pienso en mi melancolía, una dolencia crónica con la que convivo desde la adolescencia. Y no sé por qué, pero me da que los cristales no van a curarla.
Cuando me miro al espejo, me sobresalto. No reconozco a la persona reflejada en él. En la penumbra, mi pintalabios es un tajo rojo. Mis ojos tienen un brillo negro.
La verdad es que lo de esta noche ha sido un experimento. Creo que nunca en mi vida había pedido un martini. Y lo que ha pasado con el camarero es totalmente impropio de mí, pero en cierto modo es lógico, puesto que estoy encarnando un personaje. Esa persona del espejo, esta habitación, la ropa colgada en el armario, incluso el nombre de la reserva, no son míos. Una de las peculiaridades de La Mansión es que tuve que mandarles una biografía por adelantado. «Nos gusta saber a quién acogemos en la familia». Mientras la redactaba me acordé de cómo me gustaba escribir cuando iba al colegio, y de la cantidad de diarios que escribí. Fue casi divertido construir un nuevo personaje en torno a mi vestuario alquilado. La mujer del espejo trabaja en un sector poco conocido de la producción cinematográfica. Es tan segura de sí misma que disfruta alojándose sola en un hotel un fin de semana. Y seduciendo a miembros del personal, por lo visto.
Miro los sillones de terciopelo y pienso en cómo hemos estado ahí sentados, cada uno con su copa, y en cómo que me he dado cuenta de que Eddie estaba esperando; de que incluso esperaba para dar un sorbo a su bebida, con la copa llena en la mano. Me tocaba a mí marcar el orden del día. Así es como deben de sentirse los hombres, pienso. Los hombres mayores y los ricos. Ese poder me resultaba extraño. Peligroso. Además, parecía un chico muy majo. Inocente y bondadoso. Ya no los hacen así. O, por lo menos, eso pensaba yo. Una vez conocí a un chico como él, con esa misma falta de malicia.
Cojo un pañuelo de papel y me quito el carmín de los labios. Nunca me los pinto de rojo ni me maquillo tanto, y verme tan rara en el espejo me asusta. Cuando tiro el pañuelo, veo que tengo una mancha de carmín debajo de la boca, a un lado. Parezco un súcubo maligno que rejuveneciera chupando la sangre a jóvenes camareros. También parezco borracha y unos años mayor de lo que soy.
Apoyo la cabeza en las manos e intento pensar. Trato de respirar con normalidad.
¿Qué coño hago aquí?
Miro hacia la cómoda y veo los recortes encima, amontonados de cualquier manera. O sea que Eddie los ha visto. Intento imaginarme lo raro que le habrá parecido. Puede que haya pensado que me documento muy bien antes de alojarme en algún sitio. Claro que supongo que habrá descartado esa idea al ver la foto con la palabra ZORRA escrita encima.
La foto es del artículo de Harper's Bazaar. La melena peinada en mantecosas ondas prerrafaelistas, cayéndole sobre los hombros desnudos y relucientes. Da la impresión de estar completamente desnuda, pero la foto está cortada por debajo de los codos y su pecho queda oculto por el gallo blanco que sostiene en brazos, con las plumas tan lustrosas como su pelo y la cresta del mismo rojo fresa que sus labios. El titular dice: CONOCE A LA CREADORA DE TU NUEVO PARAÍSO RURAL.
Me lo mandó alguien. Eso es lo más extraño de todo, lo que me quita el sueño desde entonces, porque no paro de preguntarme quién fue y por qué.
Me acuerdo de cuando la carta cayó al felpudo. Me acuerdo de que la recogí mientras me comía una tostada. Abrí el sobre, saqué el artículo.
Ahora me lo sé casi de memoria.
Tengo tan buenos recuerdos del tiempo que pasé allí…
Días de verano idílicos…
La diversión. Las fiestas a medianoche y las quedadas en la casa del árbol. Quiero recrear todo eso, pero en versión adulta.
Ese extraño chisporroteo en mis oídos.
Recuerdo que me atraganté con la tostada y me dieron arcadas. Por un momento pensé que iba a vomitar.
Las reservas se abren dentro de unos días, decía el artículo.
Mi hija Grace estaba arriba, llorando porque se había despertado de la siesta.
Mierda, ahora me doy cuenta de que he olvidado llamar para ver qué tal se ha dormido. Se ha quedado con mi madre mientras yo estoy aquí, en «viaje de trabajo». Un «fin de semana de team building». Porque a las recepcionistas de las agencias inmobiliarias siempre nos invitan a esas cosas. Este es el tipo de sitio en el que se alojan nuestros clientes, los que van a comprar una segunda residencia en el campo. No yo. ¿Qué diría mi madre si supiera dónde estoy?
«No debería estar aquí, no debería estar haciendo esto».
No debería andar por ahí borracha intentando ligarme a los camareros. No debería estar haciendo nada que me aleje más de unos centímetros de ese cuerpecillo cálido y regordete, de esas manos pequeñas pero sorprendentemente fuertes, de esos ojos oscuros y serios que parecen sondearme el alma con una especie de sabiduría ancestral, como si se preguntara ¿quién eres?
Este no es mi sitio. Es una sensación tan extraña… Como si estuviera haciendo pellas en mi propia vida.
No, me recuerdo a mí misma. Aquí es donde debo estar. Es necesario. En cierto modo, lo hago por ella, por mi hijita indefensa. ¿Qué le voy a transmitir? ¿Quién quiero ser para ella?
Pero tengo que ser sincera: también lo hago por mí.
Las ramas vuelven a arañar el tejado. Las veo a través de las ventanas, apretándose contra el cristal. Me levanto y corro las cortinas, pero no sirve de gran cosa.
Vuelven a asaltarme las preguntas que me hago desde que leí que iba a abrir La Mansión. ¿Quién me mandó ese artículo y por qué? Y, sobre todo, ¿qué sabe esa persona?
El día después del solsticio
Los pescadores han cambiado de rumbo para dar la vuelta. Se han acercado para ver mejor la ruina del edificio. Todavía arroja humo mientras arde hasta los huesos: un enorme esqueleto negro agazapado sobre los acantilados.
Entonces, uno de ellos frunce el ceño. Se acerca a la proa del barco y se hace parasol con la mano sobre los ojos. Señala algo un poco más allá, en la costa.
—¿Qué es eso? Allá abajo. ¿Lo veis?
—¿Dónde?
—Casi al pie de los acantilados. Debajo de la granja. Parece… —Se interrumpe, no quiere decirlo hasta estar seguro.
—Joder —masculla otro.
No es la primera vez que encuentran un cadáver. Se ve de todo en el mar: cualquier cosa que pueda colarse en una red, que pueda flotar para descansar en la superficie. Pero esto es distinto. La sangre, para empezar. En un ahogado no hay sangre. Y además, cuando los encuentran, los cadáveres casi no parecen humanos: pobres criaturas hinchadas surgidas de las profundidades y transfiguradas por el agua salada en algo distinto y extraño.
El horror se les aparece en fragmentos. Un brazo estirado y ensangrentado, los dedos de la mano pálidos como piedra caliza a la luz de la mañana. Los miembros retorcidos en ángulos inverosímiles. El cabello brillando bajo los primeros rayos de sol. El resto de la cabeza… No, es demasiado horrible para contemplarlo más de unos segundos. El impacto de la caída. La cara borrada por completo.
Noche de inauguración
Francesca
Camino descalza por el césped húmedo de rocío, a la luz de la luna, para conectar mejor con la tierra. Todavía oigo el gemido metálico de la música en la playa, el zumbido de los altavoces. Cierro los ojos y procuro relajarme. Michelle está en ello.
Tengo que hacer una cosita antes de que el fin de semana empiece de verdad. Una liberación de otro tipo. Una purga. Miro rápidamente detrás de mí para asegurarme de que nadie me observa.
En una mano sostengo la urna con las cenizas de mi abuelo. Su deseo era que fueran esparcidas junto al invernadero, donde está enterrado Kipling, su viejo labrador, pero no quiero arriesgarme a que haya vibraciones macabras al lado de lo que ahora es nuestro centro de tratamiento. Estoy segura de que él lo entendería. Era pragmático ante todo.
La abuela murió antes que el abuelo y resulta que este sitio era suyo, en realidad. Me lo dejó en fideicomiso. Sospecho que fue un pequeño desquite contra el abuelo por sus muchas indiscreciones, contra mi madre por apenas haber pisado esto desde que es adulta, y contra mis hermanos mayores por tratarlo todo tan mal. Evidentemente, ella me consideraba su legítima heredera.
Supongo que enarcaría una de sus cejas perfectamente cuidadas si viera que he abierto la casa para alojar a huéspedes de pago. Pero una tiene que moverse con los tiempos que le ha tocado vivir. Además, escogemos con mucho cuidado a nuestros huéspedes. Son personas del tipo adecuado. Por eso me gusta llamarlos nuestra «familia».
Abro la urna. Con movimientos amplios y elegantes, esparzo los restos del abuelo y la brisa cálida se los lleva por encima de los acantilados, hacia el mar.
Ya está, hecho. Me he quitado un peso de encima.
Una de las primeras cosas que hice cuando por fin falleció mi querido abuelo fue deshacerme de su estudio del bosque. Murió allí de un infarto, así que tenía reminiscencias desagradables. Se volvió un poco raro al final de su vida, por desgracia. Pasaba todo el tiempo allí, convencido de que todavía trabajaba para el Gobierno, haciendo cosas importantes. Parecía bastante inofensivo y, claro está, no habría estado bien meterle al pobre en una residencia en cuanto heredé, aunque sí que empecé a pedir permisos de obras y esas cosas.
La última vez que vine a visitarlo (y a entregarle en mano una botella de whisky muy especial a uno de mis nuevos amigos del ayuntamiento), tenía una obsesión muy particular.
—Debes tener contentos a los pájaros —repetía—. No molestes a los pájaros.
Así una y otra vez. Qué lástima, con la mente tan brillante que había tenido.
—Sí, abuelo —le decía yo.
Pobrecillo. Era evidente que estaba un poco gagá y había empezado a creer en las idioteces de por aquí.
Pero luego se incorporó en la cama y me agarró la muñeca con tanta fuerza que me hizo daño.
—No molestes a los pájaros. ¿Entendido?
—Ay, por Dios, Arthur —dijo su enfermera volviendo a entrar—, no empieces otra vez con los pájaros.
Lanzo el último puñado de cenizas al viento. Me aseguro de que la urna está vacía. Compruebo otra vez que nadie ha visto mi ritual secreto de medianoche. Ya está. Ha sido una ceremonia adecuada. Una forma de subrayar que lo que fue ya pasó.
Siempre se me ha dado bien dejar atrás el pasado.
Eddie
—Ah, ahí estás, Eddie —dice Michelle.
Estoy otra vez en la barra e intento que no se note que me ha dado un susto. Michelle tiene la costumbre de aparecer de repente, como si intentara pillarte haciendo el vago.
La miro de reojo. Parece enfadada por algo. Espero a que me diga que sabe lo que acabo de hacer y que estoy despedido —¡en mi primer día de trabajo!—, pero entonces suspira y dice:
—Me acaba de llamar una pareja para suplicarme que les cambie de su chocita del bosque a una de las cabañas con vistas al mar, pero obviamente no hay ninguna libre. ¿Qué se creen que somos? ¿Un hotelucho cualquiera? Es el fin de semana de la inauguración. ¡Me ha faltado poco para decirles que no deberían haber sido tan tacaños!
Michelle siempre habla en plural. Se ha creído totalmente lo de «la familia de La Mansión». Y supongo que a ella se le permite hablar así de los huéspedes y quejarse de ellos, pero, si yo dijera algo, me despedirían en el acto. Incluso con el descuento por las obras, las chocitas del bosque cuestan cientos de libras por noche. Puedo imaginarme cuánto le pagan a Michelle: más que a mí, pero no mucho más. Claro que supongo que trabajar en sitios como este te hace perder la noción de lo que es normal.
Se mete detrás de la barra y su perfume me da tal bofetada que doy un paso atrás. Nos hacen ponernos las fragancias que venden en la tienda del hotel —El Mercadito de la Mansión— porque «es muy importante para crear ambiente», y por lo visto Michelle se ha echado todo un bote encima, como si pensara que así va a demostrar lo buena empleada que es. Rebusca en la nevera, saca una botella de vino blanco y se sirve una copa casi hasta el borde.
—¿Estás bien, Eddie? —pregunta.
—Sí —le digo con cautela.
Durante la fase de formación, antes de que abrieran el hotel, me di cuenta de que Michelle unas veces se comporta como si fuera tu mejor amiga y otras como si ella fuera la reina del universo y tú algo que se le ha pegado a la suela del zapato. Es difícil seguirle el ritmo, así que conviene andarse con ojo.
Bebe un buen trago y la mitad del vino parece desaparecer de golpe. Agarra la copa con tanta fuerza que me preocupa que se vaya a romper. Supongo que todo esto debe de ser muy estresante para ella. No seré yo quien le recuerde que tiene que volver a casa en coche (como la mayoría del personal). En este pequeño rincón de Dorset las cosas son distintas. La gente bebe y conduce todo el tiempo por estas carreteras rurales, como si fueran los años setenta o algo así.
—¿Por qué tenían tantas ganas de cambiarse? —pregunto.
—¿Qué? —Me mira con el ceño fruncido por encima del borde de la copa.
—Los huéspedes, ¿por qué querían irse de la chocita del bosque?
—Ah. Me han dicho que no les gustaba «la atmósfera» —dice haciendo con los dedos el signo de las comillas—. Que los árboles estaban más cerca de lo que pensaban. Pero también han dicho que oían ruidos extraños en el bosque, que veían luces y cosas así. —Pone cara de fastidio—. No sé si habrá sido antes o después de beberse su botella de cortesía de Bacchus espumoso. Tú ya me entiendes.
No los culpo, aunque no se lo voy a decir a Michelle. Mi madre siempre me advertía que no jugara en el bosque después de oscurecer. «No es seguro», decía. «Nunca se sabe quién estará rondando por ahí». Yo creía que era porque estaba superparanoica, después de lo que pasó con mi hermano. Pero la gente de por aquí cree cosas sobre estos bosques. Últimamente, he vuelto a hacer lo que hacía de pequeño: cerrar bien las cortinas de noche, sin dejar ningún hueco. Si no, tengo la sensación (ya sé que parece una tontería) de que el bosque me vigila.
—Ya has terminado tu turno, ¿no? —Michelle mira su reloj.
—Eh, sí, terminaba a medianoche.
—Bueno. Otra vez hay jóvenes en la playa. —Dice «jóvenes» como si tuviera ochenta años, aunque no creo que tenga más de treinta y cinco—. Me ha avisado Francesca. Ahora que hemos abierto, le preocupa muchísimo ese tema.
Pronuncia el nombre de Francesca como si le emocionara decirlo. Ruby cree que Michelle está un poco enamorada de la jefa. «O que la pone, por lo menos. Aunque dudo que Francesca sepa siquiera cómo se llama», dice Ruby. Pero se equivoca. La jefa parece saberse el nombre de todos. Aunque dé la sensación de que va por ahí como flotando y sonriendo a todo el mundo, yo creo que no se le escapa nada.
—Eddie —dice Michelle—, ¿podrías ir a hablar con ellos?
Su voz ha cambiado: vuelve a ser la jefa que da miedo. Es bastante bajita, pero se nota enseguida que no conviene enemistarse con ella. Es toda ella ángulos agudos: esa camisa blanca con el cuello puntiagudo, la melena rubia cuadrada, los zapatos de punta.
—Pues… —digo—. No creo que…
—Quieres trabajar en la barra, ¿verdad? —Entonces sonríe. Da más miedo cuando sonríe—. A ver si me explico. Cuando uno hace una cosa así, eso no se olvida. —Se toca con el dedo la cabeza—. Piensa en ese ascenso, Eddie. —Me mira de arriba abajo—. Eres un tío grande. Confío en ti. Te he elegido especialmente porque creo que conoces esta zona mejor que la mayoría de la gente. ¿Me equivoco?
Me clava los ojos hasta que bajo la mirada. ¿Sabe que puse una dirección falsa en la solicitud de empleo? ¿Que en realidad vengo de aquí al lado, de la granja Seaview? No me extrañaría que se hubiera enterado de algún modo. Ni tampoco que lo usara en mi contra si no hago lo que dice.
—Eh…
—Bien —dice, aunque en realidad no he accedido a nada—. A veces, cuando uno trabaja, tiene que hacer un esfuerzo extra. Tiene que hacer cosas que le incomodan. Seguro que lo entiendes.
Saco mi bici de la caseta de detrás del edificio principal y la dejo junto a la valla, al borde del acantilado. La luna está casi llena y, un poco mar adentro, las rocas calizas de la Mano del Gigante están iluminadas: parecen enormes dedos plateados saliendo del agua negra. Más allá, a través del oscuro espacio del mar, distingo las luces tenues de la isla de Wight. Las estrellas también se ven muy nítidas. Mi hermano sabía algo de estrellas. Es uno de los últimos recuerdos que tengo de él. «Ahí está la Osa Mayor», recuerdo que me decía. «Ese soy yo. Y ahí estás tú, la Osa Menor». Sé que, si las buscara ahora en el cielo, podría encontrarlas, pero casi siempre evito mirar.
Se oye un grito abajo. No me apetece nada hacer esto. Pero, como a Michelle no se le dice que no, marco el código de la verja que da a las escaleras que bajan a la playa. Es la única manera de llegar a la playa desde tierra, atravesando la pradera delantera de La Mansión, así que los chavales de la zona deben de haber llegado en barca. Sí, distingo una pequeña lancha neumática varada en la arena. Han encendido una gran hoguera en medio de la playa. Veo un montón de gente sentada alrededor, con las capuchas subidas, y los puntitos naranjas de los cigarros y los porros brillando en la oscuridad. Suena Stormzy a toda tralla en un altavoz. Respiro hondo y empiezo a bajar los escalones.
Cuando llego a la arena, grito:
—¡Eh! ¡Chicos!