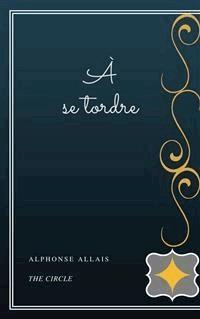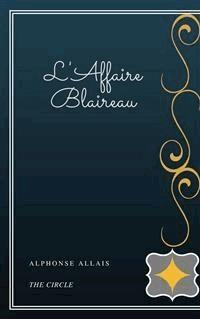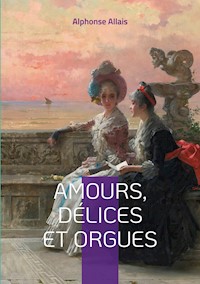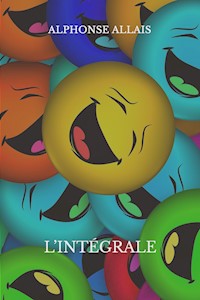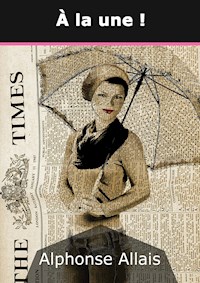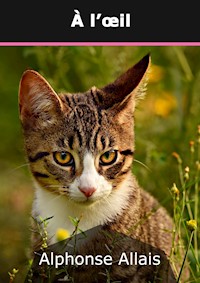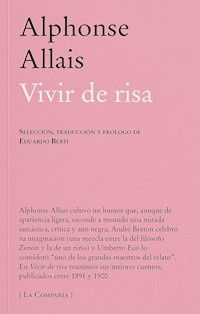
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Galerna
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Alphonse Allais cultivó un humor que, aunque de apariencia ligera, esconde a menudo una mirada sarcástica, crítica y aun negra. André Breton celebró su imaginación (una mezcla entre la del filósofo Zenón y la de un niño) y Umberto Eco lo consideró "uno de los grandes maestros del relato". En Vivir de risa reunimos sus mejores cuentos, publicados entre 1891 y 1900.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vivir de risa
Alphonse Allais
Vivir de risa
{ La Compañía }
Allais, Alphonse
Vivir de risa / Alphonse Allais. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : La Compañía de Los Libros, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-1802-12-8
1. Literatura Francesa. I. Berti, Eduardo, trad. II. Título.
CDD 847
Selección, traducción y prólogo: Eduardo Berti
© RCP S.A., 2022
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopias, sin permiso previo del editor y/o autor.
ISBN 978-987-1802-12-8
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto 451
Primera edición en formato digital: septiembre de 2022
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Diseño de colección: Estudio ZkySky
Maquetación: Pablo Alarcón | Cerúleo
Vivir de risa
Por Eduardo Berti
Pocos escritores exhibieron el sentido del absurdo y del humor que poseía Alphonse Allais (1854-1905), poeta, cuentista y periodista que, desde las páginas francesas de Sourire, Gil Blas, La revue blanche, Le journal y sobre todo la célebre revista Le chat noir,(1) no solamente acuñó divertidísimas historias, sino también algunas máximas dignas de Groucho Marx: “No dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana“, “El hombre está lleno de imperfecciones, cosa que no resulta sorprendente si se piensa en qué época lo hicieron”, “El café es la bebida que hace dormir cuando no se la bebe” o “La mujer es la obra maestra de Dios, principalmente cuando tiene el diablo en el cuerpo”.
Integrante en su juventud de los Hydropathes y los Fumistes (dos grupos humorísticos), reivindicado tras su muerte por los surrealistas y los patafísicos, Allais escribió obras de teatro (L’innocent en 1896 o Le pauvre bougre et le bon génie en 1896), publicó algunas novelas, entre ellas L’affaire Blaireau (1898-99), y hasta inventó cosas dignas del Oulipo (el taller de literatura potencial de Queneau, Perec y compañía) como el poema “holórrimo” (holorime), hecho de versos completamente homófonos:
Par les bois du djinn où s’entasse de l’effroi
Parle et bois du gin ou cent tasses de lait froid.
Se estima que —sumando cuentos, crónicas y viñetas— Allais dio a conocer unos mil quinientos textos entre 1875 y 1905. Muchos de ellos, tras aparecer en la prensa, fueron recogidos en diversos libros por el propio autor. Otros terminaron publicados de manera póstuma.
“La imaginación de Allais se encuentra en algún lugar entre la del filósofo Zenón y la de un niño”, llegó a decir André Breton pensando acaso que, con insolencia no únicamente infantil, Allais había escogido El paraguas del escuadrón (Le parapluie de l’escuade) como título para su cuarto libro de cuentos porque, precisamente, en ninguno de ellos aparecía un paraguas ni un escuadrón. Años más tarde, Boris Vian haría lo mismo en El otoño en Pekín (L’automne à Pékin), título que tampoco alude a nada vinculado con el contenido del libro.
Umberto Eco, para quien el francés fue “uno de los grandes maestros del relato”, le dedicó al cuento “Un drama bien parisino” muchas páginas de su ensayo Lector in fabula y se confesó fervoroso admirador de “La barba”, cuento en el que aparece un señor orgulloso de su hermosa barba, larga, fluida y sedosa.
“Una noche, una señora entrometida le pregunta si cuando duerme deja sus barbas por encima o por debajo de las mantas”, resume Eco. “Se da cuenta de que no lo sabe y de que nunca se lo ha planteado. Vuelve a casa confuso, se acuesta en la cama y deja sus barbas bajo las mantas; más tarde, insomne, las saca fuera, luego deja la mitad fuera y la mitad dentro, y así durante muchas noches hasta que, al borde de la locura, se las corta. La moraleja del cuento se insinuaba en el curso de una de esas divagaciones típicas del estilo de Allais, al que le gusta interrumpir el hilo de la narración con llamadas cómplices y guiños al lector —salvo que esta aparente complicidad generalmente sirve para engañarle y que pierda el rumbo—. Allais decía al introducir la primera noche trágica de su personaje: ‘Trató de comportarse como siempre, de fingir que no pasaba nada. ¡Fue en vano! Cuando se finge que no pasa nada, dice un proverbio árabe, no se puede fingir que no pasa nada’”.
En “La barba” y en muchos otros de sus cuentos, dice Eco, parece ilustrarse un lema acuñado por el propio Allais: “La lógica conduce a todo, a condición de salirse”. Este amor por las paradojas (que lo vincula con Chesterton) no resulta extraño viniendo de alguien que, desde niño y como lo ilustra el cuento “Imprudencia de los fumadores”, fue un amante de los “colmos”. ¿El colmo de la distracción, según Allais? “Haber perdido los anteojos y ponérselos para buscarlos”.(2) ¿El colmo de la habilidad? “Ser capaz de leer la hora en un barómetro”.
***
El humor que cultiva Allais, aunque de apariencia ligera, esconde a menudo una mirada sarcástica, crítica y aun negra. No son pocos los relatos en los que alude a la muerte o a cierta obsesión por las prácticas funerarias: en “Un testamento” un hombre pide ser “hervido” (“en una inmensa caldera con agua”) en vez de enterrado o cremado; en “Una idea luminosa”, un inventor explica el principio de su innovadora “inaereación” que “por medio de la evaporación” le quita toda el agua a los cadáveres.
Allais no solamente provoca risa con situaciones o escenas disparatadas como en “La pipa olvidada”, “Los dos primos mellizos” o “El lenguaje de las flores”. Lo hace con puntos de vista insólitos o con narradores nada confiables como el de “Un invento”, persuadido de haber tenido antes que nadie la idea del paraguas: “No quiero que me roben la idea. Porque, ya saben, no hay que fiarse cuando una idea está en el aire”. Lo hace con geniales dosis de extrañamiento o, también, con personajes que parecen acatar lo que Henri Bergson decía en su ensayo La risa acerca de la comicidad que hallamos en la “rigidez” humana (ver “El intermediario”, incluido en esta antología).
Las estrategias con que suscita la risa son tan variadas que Jean-Marc Defays les dedica decenas de páginas en Jeux et enjeux du texte comique: stratégies discursives chez Alphonse Allais, libro que hace un puntilloso análisis de métodos y recursos.
Defays destaca, por ejemplo, el uso innovador de las citaciones: Allais no solamente parafrasea a otros autores (algunos de ellos, integrantes de su círculo de amigos), sino que además imagina lo que podría haber dicho tal o cual personaje célebre (Victor Hugo, por citar un nombre) en determinado momento.
Narrados mayormente en primera persona por un protagonista o un testigo privilegiado, los cuentos suelen ambientarse en Francia, sobre todo en París, en tiempos contemporáneos a su escritura (en esto influye, cree Defays, el contexto de actualidad periodística en el que fueron publicados), pero hay algunas excepciones, de igual modo que, aunque el tono primordial es el humor, la crueldad asoma en relatos como “Un rajá que se aburre” o hay tintes de melancolía en cuentos como “Consolatrix”.
El estilo, aunque elegante y cuidadoso, suele buscar un efecto de oralidad e inmediatez por medio de repeticiones o incluso rectificaciones (“A la mañana siguiente, cuando me desperté, o más bien cuando no me levanté porque no había dormido…”), recursos que suscitan la impresión de una voz espontánea que va “haciéndose” ante los ojos del lector.
Muchos cuentos hacen reír no tanto por sus situaciones como por sus digresiones, por los comentarios que desgrana Allais. Aforismos incrustados como “las piernas permiten que los hombres caminen y que las mujeres se abran paso”. Reflexiones como “cuando no haya que trabajar al día siguiente de haber descansado, el cansancio no existirá más”. O, en su defecto, ocurrencias: “¿Los gobiernos no tendrían que poner unos carteles indicadores en todas las islas del Mediterráneo? De lo contrario, ¿cómo diablos hace uno para no perderse allí, cuando no tiene la costumbre?”.
En otros casos se advierte una distancia mordaz ante los lugares comunes. En un comentario al pasar como “el hombre propone (la mujer acepta a menudo) y Dios dispone”, se advierte bien el procedimiento: el añadido de Allais, que aparece entre paréntesis, resignifica un refrán familiar. Y en el relato “Collage” lo metafórico se toma al pie de la letra, recurso nada inusual en el humor negro y en lo fantástico.
***
Alphonse Allais nació el 20 de octubre de 1854 en Honfleur, al norte de Francia, hijo de un farmacéutico. Fue el menor de cinco hermanos.
Según su hermana Jeanne, el pequeño Alphi, como lo apodaban, no dijo una sola palabra hasta cumplir los tres años de edad. “La gente se preguntaba si no era mudo”.
Amante de las ciencias, llegó a trabajar como aprendiz en la farmacia paterna, pero optó al fin por probar fortuna en el periodismo e incluso en la fotografía.
Su primera estadía en París fue al cumplir los 18 años. Por entonces era rubio y corpulento. Una especie de vikingo.
Mientras cumplía con la militarización, brindó las primeras muestras de su humor y, cierta mañana en la que entró en un cuartel repleto de coroneles, comandantes y sargentos, del modo más natural, con perfecta impasibilidad, saludó con un: “Buenos días, damas y caballeros”.
En 1886, tres años después de firmar sus primeras colaboraciones periodísticas, fue nombrado director de la revista Le chat noir, donde destacó al tiempo que colaboraba en otros medios.
“En Francia, desgraciadamente, hablar de un escritor humorista equivalió siempre a un asunto poco serio”, ha dicho François Caradec, autor de la más completa biografía dedicada a Allais, a quien definió como el mayor cuentista en lengua francesa. “Esto representa una ventaja cuando se quiere escapar a los universitarios, a los coloquios, a las exégesis; pero tiene el inconveniente de que el autor es encasillado como un simple bromista”.
Más allá de la escritura, el siempre ingenioso Allais tuvo también incursiones como inventor, como pintor e incluso como compositor de una “Marcha fúnebre” en cuya partitura no figura una sola nota.
En 1883 había presentado varios cuadros insólitos en un feria consagrada a las “artes incoherentes”: siete cuadros monocromáticos (en negro, azul, rojo, gris, verde, blanco y amarillo), cada cual con un nombre muy llamativo, desde “Combate de negros en una cueva durante la noche” en el caso del cuadro enteramente negro, hasta “Primera comunión de niñas cloróticas, un día de nieve” en el caso del blanco. Todo ello, veinte años antes del “Cuadrado negro” o el “Cuadrado blanco sobre blanco” de Malévich.
La creatividad de Allais como inventor superó ampliamente, no obstante, sus dotes de anti-músico y anti-pintor. El “aire encapsulado” del país natal, los zapatos para animales, el cosmógrafo (para modificar la posición de la tierra), la ballena-remolcador, los guantes con piel de camaleón, el libro impreso con tinta volátil, la carretera flotante o las estatuas animadas son solo algunas de sus muchas invenciones.
Por supuesto, “de una broma a un asunto serio no hay más que un paso” (así puede leerse en “Fábrica de viudas”) y algunas cosas que en sus cuentos aparecían como burla o despropósito (una gira del Papa, por ejemplo) hoy forman parte de lo que se estima normal.
En la plaza Hamelin de Honfleur, en la farmacia Passocéan, lugar de nacimiento de Allais, funciona desde hace años el “Pequeño museo de Alphonse”, presentado como el museo más pequeño del mundo y cuidado por Jean-Yves Loriot. Solo puede visitarse tras tomar cita y, en él, además de tres “fetiches en broma” del autor (una taza con el asa a la izquierda, un supuesto cráneo de Voltaire y un “verdadero pedazo de la falsa cruz” donde murió Jesús), pueden verse hechos realidad algunos inventos de Alphonse, como el “clysomppe” para volver impura el agua potable o las bolas de algodón negro para las personas que están de duelo.
El 28 de octubre de 1905, víctima de una embolia pulmonar, Allais desoyó los consejos médicos, no guardó cama y murió súbitamente, tras haberle dicho a un amigo a la salida de un café: “Así como me ves, mañana estaré muerto”.
Cuentan sus admiradores, no sin sarcasmo, que casi cuatro décadas más tarde (en abril de 1944) una bomba inglesa cayó en su tumba, en el cementerio de Saint Ouen, en París, y la convirtió en una nube multicolor. No está mal para quien decía: “No nos tomemos muy en serio, no habrá ningún sobreviviente”.
1. Los dueños del cabaret parisino Le chat noir fundaron una revista homónima, que se publicó con frecuencia semanal, entre 1882 y 1897, y que encarnó el espíritu fin de siècle a través de sus textos y también de sus ilustraciones, a cargo de artistas como Théophile Steinlen.
2. «La mayor distancia del mundo es la que nos separa, cuando los buscamos perdidos, de los anteojos que tenemos puestos”, escribió años después Macedonio Fernández.
Un medio como cualquier otro
—Había una vez un tío y un sobrino.
—¿Cuál era el tío?
—¿Cómo cuál? ¡Era el más gordo, por supuesto!
—Entonces, ¿los tíos son gordos?
—A menudo.
—Pero mi tío Henri no es gordo.
—Tu tío Henri no es gordo porque es artista.
—Entonces, ¿los artistas no son gordos?
—No fastidies… Si me interrumpes todo el tiempo, no podré contar mi historia.
—De acuerdo, no interrumpo más.
—Había una vez un tío y un sobrino. El tío era muy rico, muy rico…
—¿Cuánto dinero tenía?
—Unas rentas de diecisiete mil millones. Y unas casas, unos coches, unos campos…
—¿Y caballos?
—¡Claro que sí, porque tenía coches!
—¿Y barcos? ¿También tenía barcos?
—Sí, catorce.
—¿De vapor?
—Había tres de vapor, los demás eran de vela.
—¿Y su sobrino viajaba en los barcos?
—¡Déjame en paz! Me impides contar la historia.
—Cuéntala, cuéntala…. No lo impediré más.
—Su sobrino no tenía ni un céntimo y eso le disgustaba mucho.
—Y el tío ¿por qué no le daba dinero?
—Porque el tío era un viejo avaro y le gustaba guardarse todo el dinero para él. Sin embargo, el sobrino era el único heredero de aquel hombre y…
—¿Qué es un heredero?
—Los herederos son las personas que se quedan con tu dinero, con tus muebles y con todo lo que tienes, una vez que estás muerto…
—Entonces, ¿por qué el sobrino no mataba a su tío?
—¡Ah, qué bien! ¡Qué bonito lo que propones! No mataba a su tío porque no hay que matar a un tío, en ningún caso, ni siquiera para heredar.
—¿Y por qué no se mata a un tío?
—Por la policía.
—¿Y si la policía no se entera?
—Los policías se enteran siempre porque los porteros se lo cuentan. Además, ya verás que el sobrino fue mucho más inteligente. Había advertido que, después de las comidas, su tío solía ponerse colorado…
—A lo mejor estaba borracho.
—No, se debía a su salud. Era apopléjico…
—¿Qué es un apeplójico?
—Apopléjico… Son personas a las que se les sube la sangre a la cabeza y se pueden morir a causa de una emoción fuerte…
—¿Yo soy apopléjico?
—No, y no lo serás nunca. No tienes esa personalidad. Pero el sobrino había notado que nada enfermaba más a su tío que los ataques de risa y que una vez, incluso, había estado a punto de morir a causa de una risa demasiado larga.
—¿Uno puede morir de risa?
—Sí, cuando es apopléjico… Y resulta que, un buen día, el sobrino llegó a casa de su tío, justo en el momento en que este se levantaba de la mesa. Nunca había cenado tan bien. Estaba colorado como un tomate y resoplaba como una foca…
—¿Como las focas del Jardín de aclimatación?
—No son focas, para que sepas: son leones marinos. Así que el sobrino se dijo: “Es el momento propicio”, y se puso a contar una historia muy, muy divertida…
—¿Me la podrías contar? ¡Por favor!
—Espera un poco, al final te la cuento… El caso es que el tío escuchaba y se partía de risa, tanto es así que murió antes de que acabara la historia.
—Pero… ¿qué historia contó el sobrino?
—Espera un minuto… Entonces, cuando el tío ya estaba muerto y enterrado, el sobrino pudo heredar.
—¿Y se quedó también con los barcos?
—Se quedó con todo porque era el único heredero.
—¿Pero qué historia le contó a su tío?
—¡La que acabo de contarte!
—¿Cuál?
—La del tío y el sobrino.
—Vamos… ¡Qué cuentista!
—¡Lo mismo digo!
Collage
El doctor Joris-Abraham W. Snowdrop, de Pigtown (EE. UU.), había cumplido 55 años de edad sin que ninguno de sus parientes o amigos lograra convencerlo de que se casara.
El año previo, pocos días antes de Navidad, había entrado en los grandes almacenes de la 37th Square (Objetos artísticos de Banaloide) para comprar sus regalos de Navidad.
La persona que atendió al doctor era una joven muy alta y pelirroja, tan infinitamente encantadora que él sintió la primera turbación de toda su vida. En la caja, preguntó el nombre de la joven:
—Miss Bertha —le dijeron.
El señor Snowdrop le preguntó a miss Bertha si quería casarse con él. Miss Bertha repuso que, desde luego (of course), aceptaba.
Quince días después, la seductora miss Bertha se convertía en la bella señora Snowdrop.
A pesar de sus 55 años, el doctor era un marido muy presentable. Unos elegantes cabellos plateados enmarcaban su bello rostro, siempre esmeradamente afeitado. Estaba loco por su joven esposa, tenía mil atenciones con ella y su ternura podía ser conmovedora.
No obstante, en la noche de bodas le había dicho con una terrible calma:
—Si alguna vez me engaña, Bertha, trate de que yo lo ignore.
Y había añadido:
—Por su propio bien.
El doctor Snowdrop, como muchos médicos estadounidenses, alojaba en su casa a un alumno que presenciaba las consultas y solía acompañarlo en las visitas, un excelente método de educación práctica que deberíamos aplicar en Francia. Tal vez veríamos reducir de esta manera la mortandad que tan cruelmente aflige a la clientela de nuestros jóvenes médicos.
El alumno del señor Snowdrop, George Arthurson, un muchacho apuesto, de unos veinte años, era hijo de uno de los más antiguos amigos del doctor, y este último lo quería como si fuera su propio hijo.
El joven no fue insensible a la belleza de miss Bertha. Sin embargo, como era honesto, refrenó estos sentimientos, los olvidó en el fondo de su corazón y se puso a estudiar para ocupar su mente.
En cuanto a Bertha, George le gustó de inmediato, pero era una esposa fiel y prefirió aguardar a que George la cortejara primero.
La seducción no podía durar demasiado. Un buen día, George y Bertha se hallaron uno en brazos de otro.
Avergonzado de su debilidad, George se juró no volver a hacerlo, pero Bertha se había jurado lo contrario.
El joven la esquivaba y ella le escribía cartas desbordantes de pasión: “…estar siempre contigo, no separarnos nunca, que nuestros cuerpos formen un solo ser”.
La carta en la que ardían estas palabras cayó en manos del doctor, quien se limitó a murmurar:
—Es muy factible.
Esa misma noche, cenaron en White Oak Park, una propiedad que el doctor poseía en las afueras de Pigtown.
Durante la cena, los dos amantes sintieron un sopor extraño e indomable.
Con la ayuda de Joe, un atlético mayordomo negro que tenía a su servicio desde la guerra de Secesión, Snowdrop desnudó a los culpables, los acostó en la misma cama y completó su anestesia con cierto carburo de hidrógeno de su invención.
El instrumental quirúrgico lo preparó con la misma calma que si hubiera tenido que quitarle a un paciente chino el callo de un pie.
Luego, con una destreza realmente admirable, separó, desarticulándolos, el brazo derecho y la pierna derecha de su mujer.
Y, de la misma manera, le quitó el brazo izquierdo y la pierna izquierda a George
Extrajo después, a lo largo de todo el costado derecho de Bertha y del costado izquierdo de George, una tira de piel de unas tres pulgadas de ancho.
Y entonces, acercando los dos cuerpos de tal modo que coincidiesen las heridas en carne viva, los mantuvo pegados, con fuerza, por medio de una larga venda que daba cien vueltas en torno a los dos jóvenes.
Durante toda la operación, ni Bertha ni George hicieron el más mínimo movimiento.
Tras comprobar que se hallaban en óptimas condiciones, el doctor les introdujo en el estómago, mediante una sonda esofágica, un buen caldo y un añejo vino de Burdeos.
Bajo el efecto del narcótico, hábilmente administrado, permanecieron quince días sin recobrar conocimiento.
El decimosexto día, el doctor pudo constatar que todo iba lo más bien.
Las heridas en los hombros y en las caderas habían cicatrizado. Los dos costados no formaban más que uno. En los ojos de Snowdrop brilló un destello de triunfo. Suspendió los narcóticos.
Georges y Bertha despertaron al mismo tiempo y creyeron ser el juguete de una horrenda pesadilla.
Mucho más terrible fue cuando vieron que no se trataba de un sueño.
El doctor no podía evitar sonreír ante el espectáculo.
En cuanto a Joe, se desternillaba de risa.
Bertha lanzaba unos aullidos, como una hiena enloquecida.
—Pero ¿de qué se queja, querida mía? —le dijo dulcemente Snowdrop—. No he hecho más que concederle su deseo más anhelado: “…estar siempre contigo, no separarnos nunca, que nuestros cuerpos formen un solo ser”.
Y, con una sonrisa irónica, el doctor dejó caer:
—Esto es lo que los franceses llaman collage.
Los cerditos
Una cruel desilusión me esperaba en Andouilly.(1)
Aquel pequeño pueblo, tan alegre, tan coqueto y tan luminoso, donde había pasado los mejores seis meses de mi vida, me pareció en el acto, desde mi llegada, un tristeburgo como ese del que habla el poeta Capus.(2)
Se habría dicho que una inmensa mortaja de pena envolvía a las personas y las cosas.
Sin embargo, hacía buen tiempo y en mi ánimo, ese día, no había nada que me predispusiera a ver el mundo en forma gris.
—¡Bah! —me dije—. Es un nubarrón en el cielo de mi mente. Pronto se irá.
Entré en el Café del Mercado, que en aquellos tiempos era mi favorito. A pesar de que era casi mediodía no vi a uno solo de los clientes habituales.
El mozo no era el de siempre. En cuanto al patrón, era nuevo. Y también la patrona, como corresponde.
—¿Ya no está más aquí el señor Fourquemin? —pregunté.
—Ah, no, señor, desde hace tres meses el señor Fourquemin se encuentra en el manicomio de Bon-Sauveur. Y la señora Fourquemin abrió una pequeña mercería en Dozulé, que es la tierra de sus padres.
—¿El señor Fourquemin se volvió loco?
—No un loco furioso, pero un maníaco. Tanto que han debido encerrarlo.
—¿Qué manía tiene?
—¡Una muy graciosa, señor! En cuanto ve un trozo de pan, le quita la miga y se pone a hacer con ella cerditos.
—¡Por favor! ¿Qué está diciendo?
—Digo la pura verdad, señor, y lo más curioso es que la extraña enfermedad causó estragos en la región, como una epidemia. Solamente en el manicomio de Bon-Sauveur hay unas treinta personas de Andouilly que se pasan el día haciendo cerditos con migas de pan. Unos cerditos tan pequeños, señor, que para verlos hace falta una lupa. La enfermedad tiene un nombre. Le dicen… le dicen… ¿Qué fue, señor Romain, lo que nos dijo el médico de París?
El señor Romain, que disfrutaba de su aperitivo en una mesa vecina a la mía, contestó con una mezcla de bondad y afectación:
—Delfacomanía, señor; del griego delfax, delfacos, que significa cerdito.
—Por lo demás, si quiere más detalles —prosiguió el otro— solo debe dirigirse al Hotel de France et de Normandie. Allí fue donde empezó la enfermedad.
El Hotel de France et de Normandie era mi hotel, precisamente, y pensaba comer allí.
Cuando llegué a la mesa de huéspedes, todo el mundo estaba ya instalado. Entre los comensales no encontré a nadie conocido.
El empleado de puentes y caminos, el cartero, el empleado judicial, el representante de la Nationale, todos esos caballeros con los que había brindado tan a menudo, todos se habían hecho humo, evaporado… ¿Ellos también estaban en un manicomio?
Se me hizo un nudo en el corazón.
El patrón me reconoció y me tendió la mano, con tristeza, sin decir una palabra.
—Hola, ¿qué tal? —le pregunté.
—¡Ay, señor Ludovic, qué desgracia para todo el mundo! Para mí, en primer lugar.
Debí insistir, hasta que me dijo en voz baja:
—Se lo contaré después de comer, porque la historia podría influir en los nuevos inquilinos.
Esto es lo que supe finalmente, después de comer:
***
La mesa de huéspedes del Hotel de France et de Normandie es frecuentada por solteros que, en su mayoría, son empleados del Estado, de compañías de seguros o viajantes de comercio. En general, aunque se trata de jóvenes educados, estos se aburren un poco en Andouilly, lugar bonito, pero bastante monótono al cabo de cierto tiempo.
La llegada de un nuevo huésped, viajante de comercio, turista o lo que sea, se considera como un hecho afortunado: un poco de aire fresco que viene a animar el monótono estanque del aburrimiento cotidiano.
Se conversa, se prolonga la sobremesa, se revelan secretos, se hacen malabares con los tenedores, con los platos o con las botellas. Se cuenta el chiste del marsellés:
“¿Lo conocen? Había una vez un marsellés…”.
En resumen, las pequeñas distracciones que ayudan a matar el tiempo; y cualquier extranjero, aunque sea poco amable, es acogido con suma simpatía.
Hasta que un día llegó al hotel un joven de unos treinta años cuya actividad consistía en alquilar una tienda vacía en cada ciudad y vender en ella, a precios fabulosos, artículos de relojería.
Para que tengan una idea de los precios, ofrece un reloj de plata por casi nada. Y los que traen péndulo no cuestan mucho más.
El joven, de nacionalidad suiza, se llamaba Henri Jouard. Como todos los suizos, Jouard poseía la habilidad de un simio más la paciencia de una marmota. Era tranquilo como un conejo y suave como el lomo de una oveja.
¿Quién hubiera supuesto, por Dios, que ese helvético desencadenaría en Andouilly el implacable torrente de la delfacomanía?
***
Todas las noches, después de cenar, mientras tomaba su café, Jouard tenía la costumbre de modelar cerditos con miga de pan.
Los cerditos, hay que admitirlo, eran una maravilla de cerditos: colita en forma de trompeta, pequeñas patas y un precioso hocico como remangado.
Para representar los ojos, aplicaba la punta de un fósforo quemado. Así creaba unos bellos ojos negros.