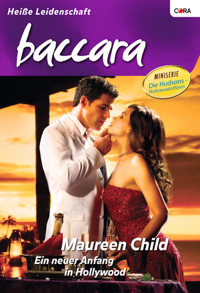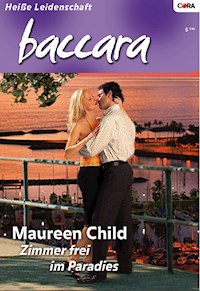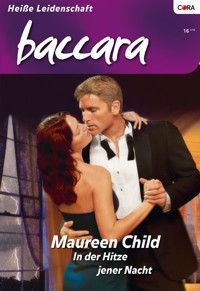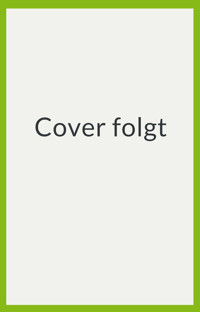2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Nunca la había olvidado Después de dos largos años, Sam Wyatt volvió a casa. Tenía grandes planes para la estación de esquí de su familia, pero antes debía enfrentarse a todos a los que había dejado atrás, incluida su exmujer, a la que siempre había tenido presente. Lacy acababa de recuperarse del abandono de Sam y, de repente, este se convirtió en su jefe. Le era imposible trabajar con él y no volver a enamorarse, pero cuando descubrió los verdaderos motivos por los que Sam la seducía supo que no podría perdonarlo… ni siquiera con un inesperado embarazo de por medio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Maureen Child
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Volveré a enamorarte, n.º 2061 - septiembre 2015
Título original: After Hours with Her Ex
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6814-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Epílogo
Capítulo Uno
–De nuevo en casa –masculló Sam Wyatt ante el hotel de su familia en la estación de esquí de Snow Vista, Utah–. La pregunta es si habrá alguien que se alegre de verte.
¿Y por qué iba a alegrarse nadie? Se había marchado dos años antes, tras morir su hermano gemelo. Y había dejado a su familia hundida en la desgracia.
Se había marchado y mantenido alejado todo ese tiempo por un sentimiento de culpa. Y había vuelto a casa por una clase diferente de culpa. Tal vez fuera el momento, se dijo a sí mismo, de enfrentarse a los fantasmas que habitaban en aquella montaña.
El hotel no había cambiado nada. Un edificio rústico de troncos con un amplio porche delantero lleno de sillas de madera. Constaba de tres plantas desde que la familia Wyatt añadiera el tercer piso como residencia. Las habitaciones de huéspedes ocupaban las dos plantas inferiores y además había otras cabañas más pequeñas repartidas por los alrededores, ofreciendo una intimidad y unas vistas insuperables. La mayor parte de los turistas que iban a esquiar a Snow Vista se alojaban en albergues y hoteles situados a un kilómetro y medio de la montaña. Era imposible hospedarlos a todos en el Wyatt Resort. Unos años antes Sam y su hermano gemelo, Jack, habían hecho planes para ampliar las instalaciones y convertir el lugar en un destino de primer orden. Sus padres, Bob y Connie, se habían mostrado entusiasmados con la idea, pero la marcha de Sam parecía haberlo estancado todo… y no solo el proyecto.
Agarró con fuerza la bolsa de viaje e intentó controlar los pensamientos que se arremolinaban frenéticos en su cabeza. La vuelta a casa no iba a ser nada fácil, pero la decisión estaba tomada y era el momento de afrontar el pasado.
–¡Sam! –exclamó una voz familiar.
Su hermana Kristi se dirigió hacia él a grandes zancadas. Llevaba una parka azul, pantalones de esquí y botas negras forradas con piel. Sus grandes ojos azules brillaban intensamente, aunque no de una manera muy amable. Claro que tampoco se podía esperar un comité de bienvenida…
–Hola, Kristi.
–¿Hola? –llegó hasta él y echó la cabeza hacia atrás para mirarlo fijamente a los ojos–. ¿Eso es todo lo que se te ocurre? ¿Hola, Kristi? ¿Después de dos años?
Sam aceptó tranquilamente la reprimenda. Era lo que se había esperado.
–¿Qué quieres que diga?
Ella soltó un bufido.
–Es un poco tarde para preguntarme qué quiero, ¿no te parece? Si te importara algo, me lo habrías preguntado antes de marcharte.
Era inútil defenderse del merecido reproche, y por la expresión de su hermana ni siquiera se molestó en intentarlo. Recordó que Kristi siempre los había adorado a él y a Jack, pero se dio cuenta, con gran tristeza, que aquella etapa ya había pasado. Y él se había encargado de que pasara…
Pero no había vuelto a casa por eso. No estaba allí para remover el pasado. Había hecho lo que tenía que hacer, y de nuevo lo estaba haciendo.
–Te habría dicho que no te fueras –dijo Kristi, parpadeando para contener las lágrimas–. Nos abandonaste. Como si no te importáramos…
Sam respiró profundamente, soltó la bolsa y se pasó las manos por el pelo.
–Pues claro que me importabais. Todos vosotros. Antes y ahora.
–Muy fácil de decir, ¿verdad, Sam?
¿Serviría de algo decir que continuamente había pensado en llamar a casa?
No, decidió. No serviría… porque no había llamado. El único contacto fueron un par de postales para que supieran dónde se encontraba, hasta que la semana anterior su madre encontró el modo de seguirle el rastro en Suiza.
Aún no se explicaba cómo le había encontrado, pero Connie Wyatt era una fuerza imparable cuando se proponía algo.
–Oye, no voy a discutir contigo. No hasta que haya visto a papá… ¿Cómo está?
Una sombra de temor cruzó el rostro de Kristi, rápidamente desplazada por un nuevo arrebato de furia.
–Vivo. Y el médico dice que se pondrá bien. Es triste que el único motivo de tu regreso sea el ataque al corazón de papá –pareció calmarse un poco y desvió la mirada hacia la montaña–. Fue horrible. Tal vez solo fuera un aviso, pero… –dejó la frase a medias, pero Sam no necesitaba oír el resto. Un aviso significaba que toda la familia estaría vigilando a Bob como si fuera una granada a punto de explotar. Un control que sin duda estaría sacando a su padre de quicio.
–Sea como sea –continuó Kristi–, si esperas una fiesta de bienvenida te vas a llevar una decepción, porque tenemos otras preocupaciones mucho más acuciantes.
–Por mí no hay ningún problema –repuso él, aunque le fastidiaba el desdén de su hermana pequeña–. No he venido para pedir perdón.
–¿Entonces para qué?
La miró fijamente a los ojos.
–Para estar donde más se me necesita.
–También se te necesitaba hace dos años –le recordó ella con voz dolida.
–Kristi…
Ella negó con la cabeza y esbozó una tensa sonrisa.
–Tengo una clase dentro de unos minutos. Hablaremos después, si todavía estás aquí.
Se alejó rápidamente en dirección a las pistas. Desde que tenía catorce años se había dedicado a impartir clases de esquí. En la familia Wyatt los niños aprendían a esquiar desde muy pequeños, y enseñar a otros era parte del negocio.
Sam la vio desaparecer entre la gente y se giró hacia el edificio principal del complejo. Hasta el momento la vuelta a casa no estaba resultando muy fácil, pero ¿qué había sido fácil en los dos últimos años? Con la cabeza gacha y largas zancadas entró en casa mucho más despacio de lo que se había marchado.
Todo estaba igual a como lo recordaba.
Al marcharse las reformas estaban casi acabadas, y la primera impresión que tuvo al entrar fue que el cambio se había asentado en el lugar. Las ventanas eran más amplias, había docenas de sillones repartidos en grupos, un fuego ardía alegremente en la chimenea de piedra.
En el exterior hacía frío, pero dentro se respiraba un ambiente cálido y acogedor. Saludó con la mano a Patrick Hennessey, el encargado de recepción, y se dirigió hacia el ascensor privado. Respiró hondo y tecleó el código que sabía de memoria. La puerta se abrió con un zumbido.
Lo primero que hizo al entrar en el salón fue mirar en torno. Las fotos enmarcadas de la familia colgaban de las paredes color crema, junto a fotos de la montaña en primavera e invierno. Sobre las relucientes mesas había lámparas artesanales, y una selección de libros y revistas cubría la mesita de madera entre dos sofás de piel borgoña. Las ventanas ofrecían una amplia vista del complejo, y un fuego crepitaba en una chimenea de piedra.
Pero fueron las dos personas que había en la sala las que atrajeron su atención.
Su madre estaba acurrucada en su sillón favorito con un libro en el regazo. Y su padre ocupaba otro sillón con los pies apoyados en un escabel. El televisor de plasma emitía un clásico del oeste.
Durante el largo vuelo desde Suiza y el trayecto desde el aeropuerto hasta el refugio, Sam había pensado mucho en el ataque al corazón de su padre. Le habían dicho que Bob Wyatt se encontraba bien y que le habían dado el alta, pero no se había permitido creerlo hasta aquel momento. Y al verlo en casa, con tan buen aspecto como siempre, se le deshizo finalmente el nudo que tenía en el estómago.
–¡Sam! –Connie arrojó el libro sobre la mesita, se puso en pie de un salto y corrió hacia él para abrazarlo con todas sus fuerzas, como si temiera que volviera a esfumarse–. Estás aquí… –le sonrío–. Qué maravilla.
Sam también le sonrió, y se dio cuenta de lo mucho que la había echado de menos, a ella y al resto de la familia. Durante dos años había sido un viajero errante, buscando nuevas experiencias de un país a otro, con la bolsa al hombro y sin mirar más allá del aeropuerto o la estación de tren.
También había esquiado, como era natural. Ya no competía profesionalmente, pero no podía pasar mucho tiempo sin deslizarse por la nieve. Llevaba el esquí en la sangre y se dedicaba a diseñar pistas en los mejores destinos turísticos del mundo. La empresa de material deportivo que había montado con Jack iba bastante bien, y entre los dos trabajos se mantenía tan ocupado que no le quedaba mucho tiempo para pensar.
Y de nuevo estaba allí, mirando a su padre por encima de la cabeza de su madre. La sensación era reconfortante y al mismo tiempo surrealista. Soltó la bolsa y abrazó con fuerza a su madre.
–Hola, mamá.
Ella le dio un manotazo en el pecho y sacudió la cabeza.
–No me puedo creer que estés aquí de verdad… Debes de tener hambre. Iré a prepararte algo…
–No es necesario –intentó detenerla, aun sabiendo que era inútil. Connie aprovecha cualquier situación difícil para dar de comer a las personas.
–No tardo nada –dijo ella, mirando brevemente a su marido–. Traeré también café para nosotros. Tú no te levantes de ahí…
Bob Wyatt le hizo un gesto con la mano, sin apartar la mirada de su hijo. Connie corrió a la cocina y Sam se acercó a su padre y se sentó en el taburete frente a él.
–Tienes buen aspecto, papá.
El viejo frunció el ceño y se apartó un mechón canoso de la frente.
–Estoy bien –dijo, entornando los mismos ojos verdes que sus hijos habían heredado de él–. El médico dice que no fue nada. Demasiado estrés.
Estrés por haber perdido a un hijo, que otro se fuera de casa y él se viera obligado a ocuparse de la estación de esquí. Los remordimientos volvieron a golpear a Sam.
Su padre frunció aún más el ceño y miró hacia la puerta por donde había salido su mujer.
–Pero tu madre está empeñada en hacer de mí un inválido.
–Le diste un susto de muerte –le recordó Sam–. Y a mí también.
Su padre lo miró un largo rato sin decir nada.
–También tú nos diste un buen susto hace un par de años, largándote de aquella manera sin dar ninguna explicación, sin decirnos dónde estabas ni cómo estabas…
Sam respiró hondo, pero el sentimiento de culpa no lo dejaba en paz. Pensó que nunca podría liberarse por completo.
–No bastaba con un par de postales, hijo.
–No podía llamar –se excusó él–. No me sentía capaz de oíros. No podía… Maldita sea, papá. Estaba hecho un desastre.
–No eras el único que sufría, Sam.
–Lo sé. Pero perder a Jack… –frunció el ceño como si el gesto pudiera borrar el recuerdo de su memoria.
–Era tu hermano –murmuró Bob–. Pero también era nuestro hijo, como tú y Kristi.
Sam era consciente del dolor que les había causado. Pero en su momento le había parecido la única solución.
–Tenía que irme.
Una escueta frase para resumir el cúmulo de motivos y emociones que lo habían alejado de su hogar y de su familia.
–Lo entiendo –la mirada de su padre estaba cargada de comprensión y tristeza–. No significa que me guste, pero lo entiendo. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte?
Sam se había esperado aquella pregunta, pero aún no tenía una respuesta. Agachó brevemente la cabeza y volvió a mirar a su padre.
–No lo sé.
–Bueno… Al menos eres honesto.
–Lo que sí puedo decirte es que esta vez no me iré sin deciros nada. Te prometo que no volveré a desaparecer.
Su padre asintió.
–Tendré que conformarme con eso… por ahora –hizo una pausa–. ¿Has visto ya a alguien más?
–No. Solo a Kristi –se puso rígido al pensar lo que tenia por delante. Era un campo de minas que no le quedaba más remedio que atravesar.
–Pues deberías saber que… –empezó a decir su padre, y en ese momento se abrió el ascensor. Sam se giró para ver quién llegaba y se quedó de piedra– Lacy está a punto de llegar.
Lacy Sills apareció con una cesta de magdalenas que impregnaron la estancia con un olor delicioso. A Sam le dio un vuelco el corazón al verla, tan hermosa como siempre.
Medía un metro setenta y cinco y su largo pelo rubio le colgaba en una trenza sobre el hombro izquierdo. Llevaba un abrigo azul marino, desabrochado, sobre un grueso jersey verde y unos vaqueros negros. Las botas también eran negras, y le llegaban hasta las rodillas. Y sus rasgos eran los mismos: labios carnosos, nariz pequeña y recta y unos ojos intensamente azules. No sonrió ni dijo nada. Pero no hizo falta. En un segundo Sam estaba duro como una roca. Lacy siempre había ejercido aquel efecto en él.
Por eso se había casado con ella.
Lacy no podía moverse. Ni siquiera podía respirar. El corazón se le había desbocado y la cabeza le daba vueltas, como si hubiera tomado unas copas de más.
Tendría que haber llamado antes. Tendría que haberse cerciorado de que los Wyatt estaban solos en el hotel. Pero ¿por qué iba a hacerlo? Nunca se hubiera esperado encontrarse allí a Sam. En cualquier caso, no podía mostrarle su reacción. No era ella la que se había marchado. No había hecho nada de lo que avergonzarse.
Salvo echarlo de menos. El corazón se le iba a salir por la boca, el estómago le brincaba y una ola de deseo demasiado familiar le hervía en las venas. ¿Cómo era posible sentir algo tan fuerte por un hombre que la había rechazado sin contemplaciones?
Cuando Sam se marchó, ella quedó sumida en una depresión tan profunda que llegó a pensar que nunca se recuperaría. Pero lo había conseguido.
¿Por qué tenía que volver a verlo justo cuando empezaba a olvidarlo?
–Hola, Lacy.
Su voz era como el profundo rumor de una avalancha en ciernes, y Lacy sabía que para ella era igualmente amenazadora. Sam la miraba con aquellos ojos verdes en los que una vez se había zambullido, y seguía siendo tan arrebatadoramente atractivo como lo recordaba. ¿Por qué demonios tenía tan buen aspecto cuando merecía estar pudriéndose en la basura por lo que había hecho?
El silencio se alargó hasta hacerse insoportable.
–Hola, Sam –consiguió decir finalmente–. Cuánto tiempo...
Dos años sin noticias suyas salvo un par de postales que les había enviado a sus padres. No se había puesto en contacto para decirle que lo sentía, que la echaba de menos, que lamentaba haberse marchado… Nada. Lacy había vivido en un estado de agonía constante, sin saber si estaría vivo o muerto y sin comprender por qué le preocupaba tanto un hombre que la había traicionado y abandonado.
–Lacy –Bob Wyatt levantó una mano hacia ella. ¿En señal de bienvenida o intentando que no huyera?
Pero Lacy no iba a salir corriendo. Aquella montaña era su hogar. Nadie la echaría de allí, y menos el hombre que había dado la espalda a todo lo que amaba.
–¿Has preparado algo? –le preguntó Bob–. Huele que alimenta.
Lacy le dedicó una sonrisa de agradecimiento por ayudarla a superar aquella situación tan extraña. Durante los dos últimos años había pasado no pocas noches imaginando cómo sería volver a ver a Sam, y al fin se presentaba la ocasión para poner en práctica todos esos ejercicios mentales.
Tenía que conservar la calma y no permitir que su agitación interna la delatase. De ninguna manera podía hacerle ver hasta qué punto le había roto el corazón.
Se obligó a sonreír y cruzó la habitación manteniendo la mirada fija en Bob. Seguía viéndolo como a un suegro a pesar del divorcio que Sam le había pedido. Bob y Connie Wyatt habían sido como una familia para ella desde que era niña, y no iba a renunciar a ellos solo porque su hijo fuera un miserable.
–Las he hecho para ti –dejó la cesta en el regazo de Bob y se inclinó para darle un beso en la frente–. De naranja y arándanos, tus favoritas.
Bob olisqueó las magdalenas, suspiró con deleite y le sonrió.
–Eres una joya de la cocina.
–Y tú eres un adicto al dulce –bromeó ella.
–Sí que lo soy –admitió él, mirándolos a ella y a Sam–. ¿Por qué no te quedas un rato con nosotros? Connie ha ido a preparar un piscolabis.
La familia solía reunirse en aquel salón para hablar, reír y reforzar un vínculo que Lacy había creído imposible de romper. Pero aquellos tiempos felices habían pasado. Y con Sam allí sentado, mirándola, la idea de ingerir cualquier cosa le provocaba náuseas en el estómago. Una buena copa de vino, en cambio, le sentaría bien.
–Gracias, pero es imposible. Tengo dos horas de clase.
–Si de verdad no puedes… –el tono y la mirada compasiva de Bob le dijeron que entendía cuál era el verdadero motivo de su marcha.
Maldición, si empezaba a recibir compasión acabaría desmoronándose, y no quería derramar ni una sola lágrima delante de Sam Wyatt. Ya había llorado bastante por él.
–De verdad que no –confirmó rápidamente–. Pero mañana volveré para ver cómo estás.
–Estupendo –repuso Bob, dándole una palmadita en la mano.
Lacy se giró hacia el ascensor sin mirar a Sam. No confiaba en su reacción si volvía a encontrarse con aquellos ojos verdes. Lo mejor era continuar con su vida y sus clases de esquí para niños pequeños y madres asustadas. Después se iría a casa, tomaría una gran copa de vino, vería alguna ñoña película de amor y soltaría todas las lágrimas que le oprimían la garganta. Lo único que quería hacer en aquellos momentos era salir de allí.
Debería haber sabido que su táctica evasiva no le serviría de nada…
–Espera, Lacy –estaba detrás de ella, podía oír sus pisadas en el suelo de madera, pero Lacy no se detuvo. Llegó hasta el ascensor y pulsó con fuerza el botón.
Pero cuando la puerta se abrió sintió la mano de Sam en el hombro, y el roce le prendió una llamarada que se le propagó por todo el cuerpo. Se encogió para librarse del contacto y entró en el ascensor, pero Sam bloqueó la puerta del ascensor con una mano y se inclinó hacia delante.
–Maldita sea, Lacy, tenemos que hablar.
–¿Por qué? ¿Solo porque lo dices tú? No, Sam. No tenemos nada de qué hablar.
–Pero…
Ella le lanzó una mirada de advertencia.
–Como digas que lo sientes te aseguro que lo lamentarás de verdad.
–No me lo estás poniendo nada fácil.
–Ah, ¿quieres decir que tú sí lo hiciste hace dos años? –hablaba en voz baja a pesar del enfado para no preocupar a Bob.
No quería hablar de ello. No quería recordar el día en que Sam le presentó los papeles del divorcio para luego marcharse sin mirar atrás.
Le mantuvo la mirada y pulsó un botón.
–Si no te importa, tengo trabajo.
–En algún momento tendrás que hablar conmigo.
Ella le apartó los dedos de la puerta.
–No, Sam. No lo haré.