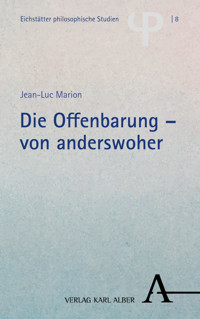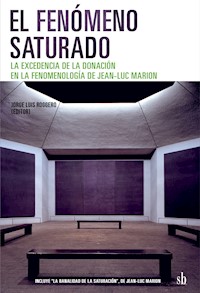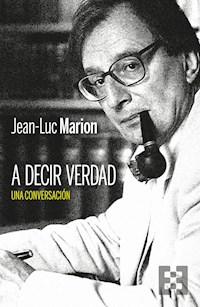
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
¿Qué nos dice Eros sobre el amor y la entrega? ¿Qué significa filosofar hoy en día teniendo en consideración la Biblia y la teología, la poesía y la literatura? ¿Por qué hay que acabar con la metafísica? ¿Qué nuevo lenguaje puede decir lo invisible, lo inaudito, lo inesperado? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Cuál es el estado de la Iglesia? ¿Qué futuro tiene Europa? Estas son algunas de las preguntas formuladas por el periodista especializado en el mundo de la cultura Paul-François Paoli a las que Jean-Luc Marion accedió a responder en el transcurso de una conversación que se desarrolló con una inusitada libertad para los tiempos que corren. Desde la Escuela Normal Superior de París y la Sorbona hasta las Universidades de Chicago y Roma, desde la aventura de Communio hasta el compromiso antitotalitario, se van revelando paulatinamente, enmarcadas en un fondo de encuentros y retratos, de problemas y luchas, las claves del pensamiento del filósofo francés vivo más leído, comentado y traducido en la actualidad. Una deslumbrante demostración de inteligencia en acción, una invitación a la esperanza, un antídoto contra el malestar contemporáneo. «El libro de Paoli se adentra en las principales propuestas y nociones creadas a lo largo de la larga y fértil vida de Marion. Las ideas más importantes de su filosofía van tomado cuerpo ante la mente del lector gracias a la gran capacidad expresiva del discurso del pensador francés» (de la presentación de Juan José García Norro).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Luc Marion
A decir verdad
Una conversación con Paul-François Paoli
Traducción de Fernando Montesinos Pons
Presentación de Juan José García Norro
Título en idioma original: À vrai dire. Une conversation
© Les Éditions du Cerf, 2021
© Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2022
Traducción de Fernando Montesinos Pons
Presentación a la edición española de Juan José García Norro
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 102
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN EPUB: 978-84-1339-442-8
Depósito Legal: M-11964-2022
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
Presentación a la edición española
A decir verdad
PRÓLOGO
UNA INFANCIA CATÓLICA
PREPARACIÓN
UNA INICIACIÓN FILOSÓFICA
EN EL ESPEJO DE LOS PRIMOGÉNITOS
DESCUBRIENDO LA TEOLOGÍA
LA ELECCIÓN DE DESCARTES
COMUNIÓN Y COMUNICACIÓN
ANTITOTALITARIA
EL GIRO
PRIMERAS ABERTURAS
DISPUTAS
EL CASO HEIDEGGER
AGUSTÍN Y TOMÁS
ENTRE LA SUMA Y LA REFORMA
A LA SOMBRA DEL CARDENAL
EL VIENTO DE LA HISTORIA
FIGURAS CONTEMPORÁNEAS
LAS COSTUMBRES Y LA IGLESIA
LA ILUSIÓN DE LOS VALORES
EROS
LOS DOS PAPAS
LAS POLÉMICAS
EN AMÉRICA
A LA OBRA
FRANCIA, SIEMPRE FRANCIA
EUROPA A PESAR DE TODO
DE LOS HONORES Y DE LA INMORTALIDAD
NIHIL
VUELTA AL MUNDO
EPÍLOGO
Presentación a la edición española
El descrédito, rara vez suficientemente justificado, de la filosofía aristotélico-tomista del que han sido testigos los últimos 75 años, ha despojado al pensamiento cristiano, y especialmente al católico, de una filosofía de referencia. Mientras que, a cualquier otra religión, una situación similar apenas le habría supuesto dificultad, para el cristianismo esta orfandad lo ha dejado maltrecho. Nadie pretende que la riqueza del mensaje cristiano se reduzca a una propuesta filosófica concreta. Sin embargo, la naturaleza misma de la propuesta cristiana reclama su comprensión, que se torna imposible sin un pensamiento filosófico fundamental, rico y bien articulado, y su confrontación leal, sobre la base de la razón, con otras cosmovisiones que aspiran a la comprensión global de la existencia. Quienes dan gloria al Logos no pueden vivir de espaldas a la razón, aunque su vida espiritual no brote solo de ella.
No ha de extrañarnos, entonces, que los intelectuales cristianos se hayan esforzado durante los últimos decenios en encontrar una corriente filosófica que, en sustitución del pensamiento escolástico, les ofreciese el marco conceptual y la metodología de aproximación a la realidad y sus problemas idóneos para elaborar una filosofía cristiana en el sentido más laxo del término. Con «filosofía cristiana» quiero decir una filosofía que cumpliese dos objetivos principales. Por una parte, servir de herramienta para expresar del modo más comprensible posible los misterios de la fe y, por otra, analizar la existencia humana y sus dilemas desde una perspectiva que no sea hostil al núcleo del cristianismo. Disponer, además, de una filosofía acorde con los tiempos que colme estas dos necesidades permite a un intelectual cristiano participar en condiciones de igualdad en los debates actuales. No se trata, pues, como tantas veces ha puesto de manifiesto Marion, de elaborar una filosofía católica, un oxímoron similar a la expresión botánica budista, sino una filosofía a la que un cristiano pueda adherirse completamente y que le sirva para vivir lúcidamente su fe.
¿Qué movimiento filosófico puede realizar esta función? Por supuesto, no tiene que ser necesariamente uno solo. La fragmentación de la filosofía en escuelas diversas, un dato permanente de la historia, ha llegado en nuestros días a extremos difícilmente imaginables. Sin embargo, no cualquier movimiento filosófico es igualmente apto para acoger racionalmente el mensaje cristiano. En concreto, la fenomenología se muestra especialmente receptiva para ello. No ha de extrañarnos, por tanto, la gran difusión que entre pensadores cristianos y otros que simplemente se sienten próximos a Cristo ha alcanzado la filosofía fenomenológica. Ciertamente hay razones muy profundas de la cercanía de la fenomenología al mensaje de la Iglesia. Desde sus inicios, en el comienzo mismo del siglo pasado, la fenomenología ha pretendido que el ser humano es capaz de alcanzar determinadas verdades con total certeza, en la medida en que las cosas mismas se muestran en ocasiones a quien las busca con tenacidad revestidas de una evidencia absoluta. Frente a la opinión recibida dominante que relativiza todo saber, que reduce las intuiciones más prístinas a meros convencionalismos sociales, que considera el lenguaje como una prisión clausurada de la que no cabe evadirse, en vez de un utensilio divino para tocar la realidad y comunicarla a otros, la fenomenología ha declarado, una y otra vez, su ocupación con la realidad misma. No hay que dejarse engañar por el puro sonido de las palabras. Fenómeno, sin duda el tema de la fenomenología, no se equipara en esta filosofía con lo ilusorio, lo no real, la mera apariencia que esconde y veta el acceso a un noúmeno que es la genuina y única realidad en sí. No obstante, la vuelta a las cosas mismas, verdadero grito de batalla del fenomenólogo, no se confunde con un realismo ingenuo, desconocedor de la constitución del objeto conocido por el ser humano. La confianza del fenomenólogo en alcanzar la realidad convive en su conciencia con la cautela epistemológica que le obliga a la concienzuda labor de apartar las capas de prejuicios que la contingencia individual e histórica ha ido depositando.
Otro rasgo de la fenomenología que la torna señaladamente amigable para el cristianismo es una amplia concepción de la racionalidad. Se ha dicho muchas veces que la fenomenología es un positivismo extremo, el más radical de los empirismos. Con estos calificativos se subraya su notable diferencia con el resto de los positivismos, pacatos y parciales, que solo acepta un tipo muy determinado de experiencia, cerrando los ojos a otras muchas vivencias presentes en la conciencia psicológica con la misma naturalidad que la experiencia sensible. No recortar de antemano el campo de lo dado, no temer —y de este modo imposibilitar— la irrupción en la vida consciente de lo inesperado aúna fenomenología y cristianismo. Hay una razón más de cercanía entre cristianismo y filosofía fenomenológica. Si bien, como acabo de sugerir, la fenomenología es un positivismo extremado, también cabría decir que, desde otro punto de vista, es lo más opuesto al positivismo, pues se podría decir que, lejos de ocuparse solo con lo dado, lejos de centrarse exclusivamente en lo puesto frente al sujeto, le interesa mucho más el mero darse; no tanto lo vivido, sino el puro vivir, como condición de lo vivido. Pero cuando se subraya este aspecto de la fenomenología se pone de relieve su vocación metafísica, su no conformarse con la descripción minuciosa y leal de lo que se da, sino su pretensión de dar razón de la posibilidad de la conciencia. Un sistema filosófico que renunciase, por las razones que fuesen, a esta necesidad de fundamentación, mostraría una arista que le apartaría inevitablemente del cristianismo.
Otros muchos rasgos de la fenomenología contribuyen a su cercanía con el cristianismo. No es posible aquí mencionarlos todos. No me resisto, empero, a señalar otro más, probablemente, uno de esos en los que menos se suele reparar. Pese a su hincapié en el análisis de la conciencia, como ámbito donde se da la realidad, la fenomenología siempre ha sido muy proclive a atender al cuerpo, al cuerpo vivido, no a aquel que es dato de algunas ciencias o modelo de artistas. A diferencia de tantas filosofías anteriores, para la fenomenología la conciencia es siempre una conciencia encarnada. No hay que insistir en que la Encarnación del Logos y la subsiguiente fe en la resurrección de los cuerpos obliga al cristianismo a conceder un papel primordial a la corporalidad, como aceptan numerosos fenomenólogos.
Estos puntos de aproximación, junto a otros muchos, explican cómo la fenomenología, en una o en otra de sus variantes, se ha convertido en gran medida en el pensamiento de fondo de muchos intelectuales cristianos y también de numerosos teólogos. Hasta tal punto esto es así, que se ha hablado muy a menudo del giro teológico de la fenomenología. Vale la expresión, siempre que con ella no se connote que la fenomenología se traiciona a sí misma, se desvía de su auténtico camino con esta orientación hacia la teología. Si la fenomenología gira hacia la teología es porque en ella misma, en su propia naturaleza, se encuentran de modo natural los elementos que permiten proporcionar los conceptos y la metodología que el pensador, más o menos próximo al cristianismo, requiere. Con el giro teológico, la fenomenología muestra su fecundidad, derivada de su verdad; no se desdice a sí misma.
Es probablemente en Francia donde más potente se ha mostrado la fenomenología para el pensamiento de orientación cristiana. Y entre los muchos pensadores encuadrables en esta línea sobresale la figura de Jean-Luc Marion. Ha sido un acierto de Paul-François Paoli, conocido periodista francés, especializado en el mundo de la cultura, presentar a los lectores el pensamiento de Marion a partir de una larga y amistosa entrevista, que es la que ahora tiene el lector español en sus manos. Siempre que el entrevistador sea suficientemente hábil y el entrevistado suficientemente inteligente para adaptar su pensamiento a un nuevo formato, diferente de las monografías especializadas y las clases universitarias, este tipo de libros resulta utilísimo tanto para el que conoce la obra del entrevistado, pues le permite recordar sus ideas fundamentales, expresadas de una forma sencilla y aceptable, como para el que tiene un conocimiento mucho más somero del protagonista, ya que aquí puede hallar una inmejorable presentación, no deformada por afán divulgador, de su pensamiento.
El libro de Paoli, que sigue una línea aproximadamente cronológica, apenas se detiene en datos biográficos, aunque se ofrecen algunos, y sabrosos. Tampoco cuenta chismes de la vida universitaria francesa, a los que tan dados son últimamente los libros biográficos sobre filósofos, sino que se adentra en las principales propuestas y nociones creadas a lo largo de la larga y fértil vida de Marion. Las ideas más importantes de su filosofía van tomado cuerpo ante la mente del lector gracias a la gran capacidad expresiva del discurso del pensador francés.
Como Sócrates no se cansaba de proclamar, una vida sin examen no es digna de ser vivida. Lo que pretendía decir el sabio ateniense lo reformuló san Pedro, cuando recomendó a los cristianos que estuviéramos «siempre prontos a dar satisfacción a cualquiera que nos pida razón de la esperanza en que vivimos» (1 Pe 3,15). Pensadores como Marion nos ayudan a cumplir este imperativo y libros como el que firma Paoli, en unión con Marion, nos facilitan la tarea.
Juan José García Norro
Universidad Complutense de Madrid
A decir verdad
PRÓLOGO
¿Podríamos decir y podría bastar, como introducción, que la fe en Cristo, el Dios encarnado, recapitula el sentido de su existencia?
Sí, pero a condición de añadir mi insuficiencia para vivirla en plenitud de otro modo que no sea el de la esperanza. Y sin olvidar que la esperanza sigue siendo la más viva de las tres virtudes teologales en nosotros. Acuérdese de los versos de Charles Péguy: al hombre le resulta casi cómodo creer o amar, le resulta mucho más difícil no caer en la desesperación.
Dado que es a la vez católico y filósofo, la imagen más común que se tiene de usted es que sería el «filósofo católico» de hoy por excelencia. Ahora bien, usted rechaza esta denominación. ¿Por qué?
Simplemente, porque una cosa como la «filosofía cristiana» carece de sentido. Este debate pudo ocupar a las sociedades eruditas del París de entreguerras y contemplar el enfrentamiento entre positivistas y «espiritualistas» en un último eco del conflicto ideológico entre las dos Francias que había agitado los comienzos de la Tercera República. Pero, en ese mismo momento, al otro lado del Rin, Martin Heidegger lo zanjaba de una vez por todas: ya no hay filosofía católica como no hay matemáticas protestantes. Cuando un cristiano entra en la filosofía, piensa sobre la filosofía, hace filosofía y desemboca en la filosofía. Y si, por otra parte, se preocupa de actuar como creyente en el orden del pensamiento, entonces se entrega a la teología.
¿Es preciso concluir en la ausencia de toda relación entre la filosofía y la teología?
Eso sería históricamente falso, lo sabemos, sin considerar más que los grandes sistemas medievales que, partiendo del primer Testamento, del Evangelio o del Corán, intentaron, por el contrario, ligarlas. Ahora bien, a causa de su mismo carácter excepcional, este momento singular requiere una apreciación crítica que esté a la altura de su ambición. Atengámonos más bien al hecho de pensar en puros términos filosóficos, una operación que no depende de ninguna revelación. Supongamos, por ejemplo —algo que no es verdaderamente fortuito— que se inventa el concepto de donación. En su punto de partida, la hipótesis de trabajo no deriva para nada de un presupuesto teológico que procedería del cristianismo, sino que depende estrictamente del ejercicio filosófico. Constatamos en su punto de llegada que esta idea se podrá aplicar asimismo al examen de casos relacionados con la teología. ¿Como por casualidad? Evidentemente, no. Por ser distintas, ambas esferas se corroboran. Pues forma parte de la misma prueba de la filosofía superar sus propias fronteras.
¿No tenemos aquí un modo de recuperar esa otra antigua cuestión de la fe, de la inteligencia y de sus recíprocas búsquedas?
Tampoco, porque usted remite con ello aún a una situación teórica (fe versus racionalidad) que no es nada, pero que no corresponde a esta suspensión que acabo de describir. Puesto que busca usted una palabra que pueda servirnos de viático, la ha citado usted mismo implícitamente como preámbulo y es la encarnación. Sin mayúscula, en lo inmediato. Y contando con la única certeza de que es preciso saber perderla para aprender a recuperarla. Algo que, después de todo, constituye un buen hilo rojo para nuestra conversación.
UNA INFANCIA CATÓLICA
Precisamente, para ir a su biografía, ¿no es el catolicismo un dato de la infancia del filósofo de la donación que es usted por otra parte?
Para ser exacto, un hecho de nacimiento. Vine al mundo justo después de la Liberación en el seno de una familia vinculada a la Iglesia, a la que el hecho de ser creyente y practicante no le producía ninguna angustia ni orgullo particulares. En ella nos preocupaba siempre esta inteligibilidad de la fe que usted menciona. El filósofo Jacques Maritain, el campeón de la democracia cristiana contra las tentaciones totalitarias, era por entonces el gran hombre de los medios católicos de Meudon, la ciudad donde nací. Mi madre encontraba en la obra de este tomista contemporáneo un motivo de inspiración para su propio compromiso en la acción caritativa. La cuestión de la solidaridad social era, efectivamente, la dominante en aquel tiempo, en el que se estaba produciendo un cara a cara con la Unión Soviética. Todavía estaban los católicos por un lado, los comunistas por el otro, y yo mismo me insertaba en este espacio binario. Cuando entré en el liceo me inscribí en el movimiento de la Juventud Estudiante Cristiana, la J.E.C., asumiendo una militancia un tanto sosa, simplona y en esto muy parecida a la de mis pequeños camaradas de la U.E.C., la Unión de Estudiantes Comunistas (fue además su alto responsable el que me hizo comenzar seriamente, con él, a correr). Estas organizaciones eran en aquel tiempo antes que nada máquinas de educar. Y de ahí resultaba, retrospectivamente, una sociedad reglada.
La Iglesia en la que usted creció fue la de antes del Vaticano II. ¿Qué recuerdo guarda de ella? ¿Positivo? ¿Negativo?
Yo era un niño feliz de crecer en la Iglesia, a la que entonces no se calificaba de preconciliar, y de encontrar en ella sacerdotes edificantes que eran tanto maestros como pastores. Yo era un monaguillo al que le hacía feliz servir en el altar, relacionarse con el latín, descubrir la liturgia romana tal como acababa de ser reformada por Pío XII, gozar así de la restauración del sentido resurreccional de la Semana Santa. Y mirando atrás, puedo considerarme feliz tanto de haber conocido este raro puente de maduración y de equilibrio en el rito. Era también la época de las grandes publicaciones católicas para la juventud. Con ellas alimentaba yo mi imaginario. Mucho más tarde, en 1977, la aparición de El Ídolo y la distancia me brindará la ocasión de entrevistarme, para La Croix, con el padre André Sève y de evocar, encantado de poder hacerlo, la revista Bayard que yo leía de muchacho, de alabar los formidables dibujos que en ella se encontraban, pero también la crónica de la segunda página, destinada a la emulación de los lectores en ciernes que éramos nosotros y que estaban firmadas por un misterioso «Caballero negro». Pues bien, he aquí que el religioso asuncionista me suelta de repente: «¡Pues el Caballero negro era yo!». ¡Qué sorpresa, qué dicha! Sí, guardo un recuerdo proustiano de todo eso.
Por entonces, el hecho de que el mundo no fuera la Iglesia y pudiera serle hostil ¿ni siquiera le rozaba?
Sí, por supuesto. Lo experimenté, por el contrario, muy pronto. Como mi escolaridad se desarrolló en la «pública», primero en la escuela municipal de Meudon, y después en el liceo de Sèvres, tuve que confrontarme, necesariamente, con la división ideológica de la que le he hablado. No faltaban los anticlericales o los ateos entre mis maestros o mis compañeros. Pero eso, si puedo decirlo, es algo que me parecía normal, y en todo caso es algo que no me chocaba. De ahí saqué que era inevitable, tal vez indispensable, que no todo el mundo fuera católico. Pero también que la diferencia, siempre que no impida la humanidad de las relaciones, es fuente de interés, y hasta de fecundidad. En fin, puedo decir, sin jactancia y sin vanidad, que el conflicto y el enfrentamiento no me asustaban, que yo estaba dotado para el debate, para la argumentación, para la polémica y que había tendencia a prestar oído a lo que yo decía. La división que conducía a la discusión me convenía. Y este rasgo perdurará en mí también.
Así pues, ¿nada vino a turbar esta infancia feliz?
Pocas cosas.
¿Ni siquiera el seísmo que representó el Vaticano II?
En lo que respecta al Concilio, todavía no tenía yo quince años cuando se clausuró, pero crecí a la sombra de este acontecimiento. Me decían que era importante y yo lo acepté sin darme demasiada cuenta de esta importancia. Me invitaban a consultar sus textos y yo los leía, sin apasionarme ni apenas comprenderlos. Manifiestamente, el giro era crucial, pero por mi parte debo confesar que, en ese momento, no me conmocionó. Habrá que esperar a los años de clase preparatoria1 para que yo apenas adquiera conciencia de su importancia. Pero también me doy cuenta del descenso de la institución, del desconcierto de los clérigos, del desarraigo de los fieles y del estallido de las representaciones que siguieron, que se estaban incubando desde hacía mucho tiempo y que, dada mi juventud, no había podido adivinar. El posconcilio dejaba ver, finalmente, un estado de debilidad y de desorden que, en ese momento, me afectó profundamente.
¿Cómo vivió usted este período de choque para la Iglesia?
No como una catástrofe, sino como una interrogación. A buen seguro, cuando empiezas a notar que los sacerdotes desaparecen de la escena porque son muchos los que dejan el sacerdocio, o bien porque nunca habían tenido fe, o bien porque la habían perdido o incluso porque juzgaban bueno vivirla de otro modo, la turbación por la que pasas es cierta. Ahora bien, esgrimir el argumento sociológico de una súbita crisis de vocaciones debida a una variación climática de las costumbres no explica nada. Que se acumularan tantas defecciones a semejante velocidad tenía que venir de alguna parte. En la fuente de estas salidas, ahora me doy cuenta, había un problema que yo no supe ni pude percibir. En el momento en el que adquiere toda su amplitud, ya es de hecho antiguo. Las tensiones entre el episcopado, el clero y el laicado a propósito del testimonio católico frente al mundo moderno se remontan lejos, ahora lo sabemos. Y mi pequeña experiencia en la Acción Católica me lo había hecho entrever. No por ello fue la explosión menos alucinante.
¿Fue usted un espectador o un actor de esta crisis?
La ebullición era tan fuerte que tiende a borrarse la frontera entre el levantar acta y el tomar partido, incluso para el adolescente que yo era por entonces. El Vaticano II se estaba desarrollando en paralelo con el Mayo del 68. Se multiplicaban los cenáculos y, con ellos, las revistas que, ya fueran conservadoras o reformistas, desbordaban nuestros buzones. Por entonces, el nombre de un cierto monseñor Lefebvre empezó a difundirse y precipitará la concentración de los ultras en la extrema derecha, los panfletos integristas no entraban en nuestra casa, mientras que una parte de nuestro entorno, la que formaban los abonados a Témoignage chrétien, migró hacia la CFDT (Confederación Francesa Democrática del Trabajo) o al PSU (Partido Socialista Unificado). Estos movimientos, que acababan de ser fundados, procedían de la doctrina social de la Iglesia, cuya versión secularizada pretendían ser. Fueron, pues, algunos católicos, algo de lo que apenas nos acordamos hoy, los que nutrieron las filas de los batallones de lo que recibirá el nombre de segunda izquierda. Esta polarización en pro de las ideologías por entonces dominantes se presentaba a mis ojos tan extraña que sigo siendo extraño a la misma.
¿Tendría usted en nada los desgarros producidos en la misa que aparecían en portada de la prensa nacional e internacional?
La crisis se focalizaba en la liturgia, que, sin embargo, no era más que el síntoma. De hecho, se trataba de una crisis de la fe. Fíjese en cómo, hoy mismo, mientras estamos hablando, no es tanto una crisis sanitaria como una crisis social la que estamos atravesando so capa de la supuesta pandemia del Covid-19 —y digo supuesta no para ceder a cierta fiebre complotista, sino porque la letalidad del virus sigue siendo endeble en proporción con los efectos nefastos que ha arrastrado a nuestras vidas de modo duradero—. De modo semejante, comprendí entonces que el problema que agitaba a la Iglesia era más profundo de lo que parecía, que no era institucional ni, en primera instancia, estructural, sino que me ocuparía durante mucho tiempo.
¿Hasta cuándo?
Sigo viviendo todavía hoy con este interrogante.
PREPARACIÓN
Puesto que la palabra vino por lo que atañía a la crisis del sacerdocio, ¿experimentó entonces una vocación por la filosofía?
¡En absoluto! Todavía no sabía qué era la filosofía. Me sentía claramente destinado a los estudios literarios, era la poesía lo que me impresionaba. Y me consagré a las lenguas antiguas y modernas, así como a la historia. La única atracción que podía ejercer sobre mí la filosofía se debía a que me seguía siendo hermética, y a mí me complace lo que se resiste a mi entendimiento.
¿No hubo, pues, un primer filósofo cuyo descubrimiento le deslumbró en el último curso de bachillerato?
Aun a riesgo de decepcionarle, debo decirle que no he tenido ninguna revelación amorosa de este orden. La primera obra filosófica que leí desde el principio hasta el final, antes incluso del fatídico último curso del bachillerato, fue La enfermedad mortal, que me impresionó tanto más por el hecho de que yo ignoraba todo sobre Hegel, contra el que se erigía Kierkegaard. Vinieron después Pascal, que me iluminó por la finura de su estilo, y Descartes, que me sorprendió por su geometría de construcción. A continuación, Marx, Freud, tal como lo reclamaba la época, que le condenaba a uno a morir idiota en caso contrario. Mi comprensión seguía siendo todavía y sobre todo literaria y no conceptual, aprehendía sus obras como relatos. Algo que me sentaba bien, porque me resultaría dificultoso analizarlas. La lección paradójica que saqué de esto fue que había pocas posibilidades de que un texto filosófico que uno comprenda a la primera lectura sea fundacional, pues en semejante caso, lo podría haber escrito uno mismo. Presentía de este modo que la filosofía está emparentada con el alpinismo y que hace falta escalar duramente para llegar a las cimas. Asumí, pues, como disciplina, seleccionar los textos que, en una primera instancia, parecían enigmáticos, a fin de intentar descifrarlos más tarde. Confeccioné así una lista de libros que me resultaban demasiado difíciles.
¿No va a determinar este gusto inicial por la ascesis conceptual su trayectoria filosófica ulterior?
¡No exageremos mi propensión a la renuncia! El adolescente que yo era se convenció de que le hará falta y que sería menester relacionarse con los filósofos para poder hablar de ellos y creía que hablaba a veces mejor de aquellos que conocía menos. Era su lado de actor, vaya, al que le inclinaba su temperamento y que le permitía representar el papel que le atribuían, espontáneamente, de pequeño genio retórico. Lo que me salvaba de la fatuidad seguía siendo la conciencia de que necesitaría retomar la filosofía desde cero sumergiéndome en sus profundidades para empezar a comprenderla verdaderamente.
¿Es este el programa que se fijó al empezar el curso y que le llevará a las clases preparatorias para el acceso a la Escuela Normal Superior?
¡En absoluto! Yo ignoraba lo que era esta Escuela, y, tanto en el primer curso de preparación para comenzar estudios literarios (hypokhâgne) como en el segundo (khâgne), mi horizonte se limitaba a la literatura y en primer lugar a la poesía, que no cesaba de fascinarme. La leía en francés, desde Maurice Scève a Péguy y Valéry pasando por Racine, Mallarmé y Claudel, me atrevía a hacer incursiones en alemán o en inglés (hasta aventurarme más tarde un poco en italiano y un poco en español. La poesía se me convirtió en una segunda lengua materna. Veía en ella la más seria y la más decisiva de las expresiones. Lo hacía instintivamente sin saber aún hasta qué punto los grandes filósofos del siglo XX se volvieron hacia la poesía a fin de salir del lenguaje de la metafísica. Lo que me resultará útil, más tarde, en mi adhesión a releerlos a esta luz.
¿En qué se convirtió su compromiso católico cuando entró en el hypokhâgne en el liceo Condorcet? ¿No encontró un progresismo militante como mínimo poco sensible a la fe?
No eran estas las cuestiones que tenía por entonces en mi horizonte. Descubrí que era una nulidad en latín, balbuciente en alemán, un ignorante en historia, un debutante en el arte de la disertación, apremiado a mejorar mis materias débiles y, resumiendo, conminado a reaprender todo. Me sentía tanto más en el filo de la navaja por el hecho de que había sido educado en la moral del deber de Estado y que no había ninguna legitimidad en el hecho de haber sido admitido a la clase preparatoria, si no superaba el examen. Por consiguiente, tenía que aprobar. ¿Era correcta mi traducción de un pasaje de Tácito? ¿Era correcta mi interpretación del papel de la tragedia en el Grand Siècle francés? ¿Eran correctas mi comprensión de las mutaciones políticas de la Revolución industrial, mi evaluación de las economías socialistas? El resto no tenía la menor importancia para mí. Este fue el momento de mi retirada del mundo, de la reducción, en el que comencé realmente a trabajar.
¿No encontró, pues, ninguna dificultad de orden ideológico?
¡Por supuesto que no! Nadie tenía tiempo para perderse en tales debates, ni los profesores ni los estudiantes, y todos ellos considerarían fuera de lugar dedicarse a esas cosas. Además, cualquier afirmación inútilmente polémica hubiera pasado por su destinatario como el agua bajo las plumas de un pato, y lo mismo me ocurría a mí. La gramática ordenaba tanto nuestras relaciones como nuestros trabajos. Ciertamente, no me resultaba difícil presentir que algunos de mis profesores o de mis compañeros no compartían «mis ideas», según la fórmula consagrada. Ahora bien, cuando Jean Beaufret comentaba a los medievales, a Pascal o a Kierkegaard en el curso de filosofía, lo hacía con la mayor objetividad. La cuestión esencial que nos ocupaba tanto a unos como a otros era la excelencia en la tecnicidad del saber. Se imponía otra moral, otra jerarquía.
¿No era entonces el marxismo el pensamiento dominante? ¿Cómo se las arreglaba usted en medio de su omnipresencia?
El marxismo constituía entonces la música de fondo del mundo universitario. Ni más ni menos. A la manera de un contrabajo continuo, ronroneaba como un ruido de fondo un poco por todas partes, aunque con mayor frecuencia de una manera confusa y, ya, de un modo más débil. Con todo, se esperaba que se supiera silbar el estribillo, aunque fuera con la punta de los labios. Es el episodio que me sucedió en el momento de hacer el examen de la Escuela. Como medida de seguridad, yo había decidido presentarme en las dos ventanillas: Ulm, que gozaba de mi favor, y Saint Cloud, como segunda opción, donde por añadidura el tribunal estaba compuesto notoriamente por marxistas, marxianos o marxizantes de diferentes obediencias. En la prueba de geografía, materia que yo había preparado con un solo manual, notable incluso en su extrema concisión, me tocó como tema: «La agricultura francesa después de la Segunda Guerra Mundial». De ahí el plan convenido y conveniente. Primera parte, la herencia de la miseria debida al conservadurismo, lamento por la opresión de las masas campesinas. Segunda parte, el sobresalto de la cooperativa después de la Liberación, elogio de la colectivización. Tercera parte, la recuperación por el capitalismo, lamento por la financiarización. La jugada había salido bien sin haber tenido que traicionarme y superé la prueba sin problemas. Sin sentir escrúpulos ni vergüenza porque no era falso denunciar el primado del dinero y era posible hacerlo sin adherirse a ningún corpus ideológico. Tal seguía siendo la presión de la atmósfera reinante.
De ese corpus, como usted lo llama, se mantiene, pues, alejado...
A decir verdad, no, y, por otra parte, ¿por qué habría de poner yo tal distancia? Yo no tenía miedo de estar hechizado. Por curiosidad espontánea leía la revista Les Lettres françaises en mi año de khâgne. Esta publicación, dirigida por entonces por Louis Aragon, se hundió con el caso Kravtchenko en 1949, pero se recuperó al condenar la invasión de Praga por los tanques rusos en 1968. Me importaba ver cómo concebía la literatura la gente de enfrente. Y eso me impulsa a una segunda confesión: siempre me he sentido lo bastante seguro de mí mismo como para poder ir a ver a otros sitios lo que, en principio, más debía incomodarme, sin necesariamente sentirme molesto.
¿Fue durante esos años cuando la filosofía comenzó a imponérsele?
No, todavía no. No comencé verdaderamente con la filosofía más que el día en que llegué a la Escuela Normal Superior, sita en la calle d’Ulm. Paseaba por el corazón del barrio Latino en compañía de Rémi Brague y, como no estaba seguro de la opción que iba a tomar, le lancé: «¿En qué sección te has matriculado tú?». Y me respondió sin vacilar: «En Filosofía, naturalmente». Y heme aquí farfullando que mi gusto se inclina por las Letras. «Vamos, sé serio, me replicó, todo lo que es interesante, sea donde sea, son los filósofos los que lo descifran. Los literatos no entienden nada de la literatura. Haz filosofía». Y tomé nota.