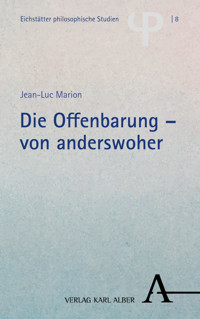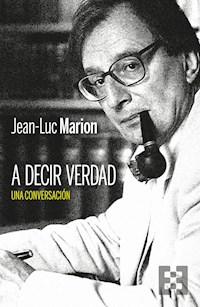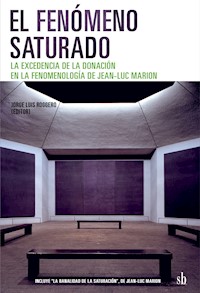
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sb editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Post-Visión
- Sprache: Spanisch
Incluye la traducción por primera vez al español del texto "La banalidad de la saturación", de Jean-Luc Marion La propuesta de un "fenómeno saturado", introducida por Jean-Luc Marion, constituye uno de los grandes hitos filosóficos del siglo XX. Con ella se aborda una posibilidad latente, pero sin desarrollo, en la obra de Husserl: qué ocurre cuando se registra un "exceso" de intuición respecto de la intención y cómo cabe entender este exceso. Marion sostiene que se trata de una característica propia de toda donación. Este libro ofrece, por primera vez, la versión al español del texto más importante de Marion de los que aún quedaban por traducir sobre esta cuestión: "La banalidad de la saturación". Para comprender los alcances de este texto fundamental e indagar en los límites y las posibilidades de esta noción marioniana, recogemos en esta obra las reflexiones de reconocidos especialistas: Roberto Walton, Carla Canullo, Patricio Mena Malet, Eric Stéphane Pommier, Stéphane Vinolo, Cecilia Avenatti de Palumbo, Chiara Pavan, Francesca Peruzzotti, Matías Ignacio Pizzi, Marcos Jasminoy, Santiago Andrés Duque Caño y Ezequiel D. Murga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El fenómeno saturado
Este libro pertenece a la colección
POST-VISIÓN
Director de Colección
Jorge Luis Roggero
Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos AiresConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Jorge Luis Roggero (editor)
El fenómeno saturado
La excedencia de la donación en la fenomenología de Jean-Luc Marion
Incluye la traducción por primera vez al español del texto “La banalidad de la suturación”, de Jean-Luc Marion
Madrid - Santiago - Montevideo - Asunción - Lima - Buenos Aires - Bogotá - México
El fenómeno saturado : la excedencia de la donación en la fenomenología de Jean-Luc Marion / Jean-Luc Marion ... [et al.] ; editado por
Jorge Luis Roggero. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : SB, 2020.
245 p. ; 23 x 16 cm. - (Post-Visión / Guerrero, Jorge; 5)
ISBN 978-987-4434-91-3
1. Fenomenología. 2. Filosofía Contemporánea. I. Marion, Jean-Luc II. Roggero, Jorge Luis, ed.
CDD 190
© Jorge Luis Roggero, 2020
© Sb editorial, 2020
Piedras 113, 4º 8 - C1070AAC - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (+54) (11) 2153-0851 - www.editorialsb.com • [email protected]m.ar
1ª edición, junio de 2020
Director: Andrés C. Telesca ([email protected])
Director de colección: Jorge Luis Roggero ([email protected])
Diseño de cubierta e interior: Cecilia Ricci ([email protected])
1. Prólogo
Jorge Luis Roggero
Uno de los motivos por los que la obra filosófica de Jean-Luc Marion ya constituye uno de los grandes hitos del siglo XX es su propuesta de un fenómeno saturado. El pensador francés explora una posibilidad latente, pero sin desarrollo, en la obra de Husserl. La correlación entre la intención y la intuición puede ocurrir según los modos previstos por el fundador de la fenomenología –es decir, puede darse un exceso de intención respecto de la intuición o una inusual, pero posible, equivalencia entre intención e intuición–, pero también puede darse un vínculo entre los dos términos en el que se registre un exceso de intuición respecto de la intención.1 ¿Cómo cabe entender este exceso? Marion sostiene que se trata de una característica propia de toda donación. El fenómeno se da originariamente bajo el modo de la demasía, bajo el modo de la saturación.2 Por supuesto, la subjetividad que recibe ese darse puede aceptarlo y devenir “adonado” (adonné) en ese mismo gesto, al entregarse a la fenomenalización del fenómeno como acontecimiento, o puede operar como sujeto trascendental y constituirlo como objeto. Esta facultad, y su consecuente responsabilidad, pertenece a la instancia receptiva que deberá evaluar si en ese caso corresponde implementar la “variación hermenéutica” capaz de transformar al acontecimiento en objeto (o viceversa).3
En el libro IV de Étant donné, siguiendo la tipología de las categorías kantianas, Marion presenta diversas modalidades paradigmáticas en las que pueden darse fenómenos en los que la intuición excede lo que el concepto puede pretender ordenar o la intención prever. La tópica del fenómeno saturado está compuesta por cuatro tipos: el acontecimiento histórico, que opera sobre las categorías de cantidad; el ídolo (u obra de arte), que actúa sobre las categorías de cualidad; la carne, que se manifiesta saturando las categorías de la relación; y el icono, que se impone saturando las categorías de la modalidad y la previsión del yo. Finalmente, Marion también contempla la posibilidad de un fenómeno doblemente saturado, que se daría –si es que se efectiviza– combinando las cuatro formas de saturación: la revelación. Estas modalidades no constituyen una enumeración taxativa de los únicos fenómenos saturados posibles, sino que tienen por objetivo explicitar los extremos en los que puede articularse el exceso. En este sentido, como lúcidamente señala nuestro querido y recordado Carlos Enrique Restrepo, el estudio de esta noción marioniana no solo exige una indagación en las problemáticas de su doctrina y tipología, sino también demanda una exploración en las posibilidades de su casuística.4 Este libro asume la tarea indicada por Restrepo analizando diversas aristas del fenómeno saturado.
A tal fin, en primer lugar, ofrecemos la versión en español del texto más importante de Marion –de los que aun no se encontraban traducidos– en el que se aborda la cuestión de la saturación: “La banalidad de la saturación”. Luego, en una primera parte, titulada “Problemas de la saturación”, incluimos dos textos que se preguntan por el modo en que la noción de “banalidad de la saturación”, introducida por Marion en ese texto de 2005, transforma la propuesta de la fenomenología de la donación.
Carla Canullo –continuando la investigación respecto del modo en que la fenomenología de la donación modifica la relación entre inmanencia y trascendencia–5 propone pensar el pasaje, que autoriza la banalidad de la saturación, como una frontera/Grenze kantiana que se sitúa en el corazón del fenómeno y que permite desarticular la distinción dentro/fuera, esto es, inmanencia/trascendencia. En este sentido, según la autora italiana, no se trata de entender al fenómeno saturado como un excedente respecto de la inmanencia –como propone Benoist–, sino como una posibilidad de manifestación siempre presente en todo fenómeno, como la posibilidad de aparecer rebasando cualquier concepto que lo intente aprehender (incluso el de inmanencia/trascendencia) a partir del tránsito por esa frontera/Grenze.
Por su parte, Stéphane Vinolo indaga en la tensión que se registra entre una concepción tipológica de los fenómenos, propia de la tópica presentada en Étant donné, y una concepción hermenéutica que puede leerse a partir de la introducción de la idea de la “banalidad de la saturación”. Según Vinolo, no es posible pensar una complementariedad entre ambas propuestas porque la saturación en el icono se resiste a ser entendida como una interpretación.
La segunda parte, “Doctrina, tópica y casuística del fenómeno saturado”, comienza con un texto en el que Roberto Walton aborda las tres cuestiones a partir de un análisis de la fenomenicidad del mundo. En un diálogo con la tradición, Walton demuestra cómo las categorías de la casuística, de la tópica y de la doctrina del fenómeno saturado son aplicables a diversas concepciones ya propuestas en la historia de la fenomenología. Las ideas respecto del mundo de Edmund Husserl, Martin Heidegger, Max Scheler, Eugen Fink, Jan Patočka, Mikel Dufrenne, Michel Henry y Paul Ricœur permiten mostrar hasta qué punto la propuesta marioniana encuentra respaldo en las máximas autoridades de la fenomenología. Asimismo, Walton aborda un problema teórico importante que surge con las últimas reflexiones de Marion: cómo debe entenderse la relación entre mundo y donación. El fenomenólogo argentino da cuenta del modo en que el mundo opera como mediador entre la donación y su recepción y eventual fenomenalización.
Luego del texto de Walton, que oficia de cabal e ilustrativa presentación de las problemáticas a abordar, esta segunda parte se estructura en dos secciones. La primera sección, “Doctrina y tópica del fenómeno saturado. El ídolo, el icono, el acontecimiento y la carne”, presenta en primer lugar un texto de Patricio Mena. Su capítulo constituye un estudio detenido de la relación entre el ver fenomenológico y las concepciones del ver pictórico en la fenomenología francesa actual. De este modo, su análisis permite apreciar el alcance y la importancia de las ideas marionianas relativas al fenómeno saturado del ídolo (u obra de arte) en el marco de las reflexiones de otros y otras importantes pensadores y pensadoras de su generación (la de la dritte Gestalt der Phänomenologie, como proponen László Tengelyi y Hans-Dieter Gondek): Henri Maldiney, Jean-Louis Chrétien, Françoise Dastur, Éliane Escoubas, Renaud Barbaras, Bruce Bégout.
El texto de Chiara Pavan, segundo de esta sección, examina el fenómeno saturado del icono y evalúa críticamente la interpretación marioniana del rostro lévinasiano. Pavan destaca que cierta supuesta tensión fundamental de la propuesta de Marion –señalada por diversos comentadores– entre donación y hermenéutica se registra también en el nivel del icono y sus variantes ética y erótica. Según la italiana, Marion se aleja de Lévinas al proponer la necesidad de una interpretación respecto de la palabra del rostro “que no dice nada”.
Finalmente, la primera sección de esta segunda parte, se cierra con un texto de Eric Stéphane Pommier en el que, a partir de una indagación en el acontecimiento del aparecer primordial, se ponen a prueba los límites y las posibilidades de los fenómenos saturados del acontecimiento y de la carne. Pommier entiende que desde la propuesta marioniana, que permite articular ambos fenómenos, es posible no solo resolver las tensiones entre inmanencia y trascendencia, sino también pensar la dinámica del aparecer originario.
La segunda sección de la segunda parte, “Casuística del fenómeno saturado”, contiene dos textos que asumen de modo explícito la tarea indicada por Restrepo. En el primero, Ezequiel D. Murga indaga en las diversas reflexiones de Marion y de Lévinas respecto del sufrimiento para postularlo como un caso de fenómeno saturado. Por su parte, en el segundo texto, Santiago Duque Cano, examina el perspectivismo y los devenires amerindios –tal como son analizados por Eduardo Viveiros de Castro– para proponerlos como un caso que exhibe los rasgos de la saturación marioniana.
La tercera parte, “Fenómeno saturado y pensamiento medieval”, se compone de dos textos. El primero, el texto de Matías Ignacio Pizzi, se detiene en un examen del vocablo cusano possest como un antecedente histórico que ayuda a comprender problemáticas propias del fenómeno saturado y de la certeza negativa, pero además permite sugerir una vía para pensar un lenguaje saturado. Por su parte, el segundo texto, el de Marcos Jasminoy, pone a prueba el análisis marioniano del fenómeno saturado del amor y su univocidad a partir de una comparación con el pensamiento de la univocidad del ser en Duns Scoto.
Finalmente, la cuarta parte, “Fenómeno saturado y teología balthasariana”, ofrece dos textos en los que se reflexiona sobre la influencia de Hans Urs von Balthasar sobre el pensamiento marioniano. El texto de Cecilia Avenatti de Palumbo presenta una introducción a la figura del teólogo suizo y da cuenta de la impronta que éste deja en el pensamiento marioniano y en la noción de fenómeno saturado. El texto de Francesca Peruzzotti, por su parte, indagando en la productividad del fenómeno saturado en el campo de la teología, se detiene en la eucaristía como el paradigma del sacramento y destaca la fecundidad que puede ofrecer el cruce del pensamiento marioniano con el balthasariano para pensar la problemática de la finitud humana concreta y la temporalidad histórica en relación con la revelación divina.
Este libro debe mucho a la generosidad y el apoyo académico de Roberto Walton, y a la generosidad y el apoyo editorial de Andrés Telesca. Así también, si la obra tiene la relevancia que sinceramente creo que tiene es, sin duda, por los brillantes aportes de los/as autores/as, de los/as traductores/as y de Juan Carlos Moreno Romo (quien nos permitió utilizar su traducción de “La banalidad de la saturación”). Mi agradecimiento y admiración para todos ellos/as.
Asimismo, este volumen es también producto de la decisiva colaboración desinteresada e infatigable de Matías Pizzi, y del impulso de mis compañeros/as de aventuras del proyecto de investigación PRIG “Jean-Luc Marion y el ‘giro teológico’ de la fenomenología”: María Eugenia Celli, Ezequiel Curotto, Marcos Jasminoy, Ezequiel Murga, Alejandro Peña Arroyave, Lucía Senatore y Ángeles Villa Larroudet. Para todos/as ellos/as mi más profundo agradecimiento.
1 En palabras de Marion: “Al fenómeno que caracteriza la mayoría de las veces la falta o la pobreza de intuición (una decepción de la mención intencional), incluso, excepcionalmente, la igualdad simple entre intuición e intención, ¿por qué no podría responderle la posibilidad de un fenómeno en el que la intuición daría más, incluso desmesuradamente más, de lo que la intención no habría jamás mentado, ni previsto?”. Marion, Jean-Luc, Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, seconde édition corigée, Paris, PUF, 1998, pp. 276-277.
2 “La donación se cumple siempre en demasía. La saturación de ciertos fenómenos debe entenderse como la consecuencia formal de su fenomenicidad a la medida de la donación. Una donación sin demasía se contradiría”. Marion, Jean-Luc, Reprise du donné, Paris, PUF, 2016, p. 185.
3 Marion presenta la noción de variación hermenéutica en Certitudes négatives: “La distinción de modos de fenomenicidad (para nosotros entre objeto y acontecimiento) puede articularse sobre variaciones hermenéuticas […]. Sólo depende de mi mirada que incluso una piedra pueda, a veces, aparecer como un acontecimiento […] La distinción de los fenómenos en objetos y acontecimientos encuentra por tanto un fundamento en las variaciones de la intuición. Cuanto más un fenómeno aparece como acontecimiento (se acontecializa), más resulta saturado de intuición. Cuanto más aparece como objeto (se objetiviza), más resulta pobre de intuición. O más aún: la acontecialidad fija el grado de la saturación y la saturación varía según la acontecialidad. Esta distinción tiene por tanto un estatuto estrictamente fenomenológico. Pero entonces, hay asimismo que destacar que la acontecialidad no caracteriza solamente a uno de los tipos de fenómeno saturado (el acontecimiento stricto sensu, por oposición al ídolo, a la carne y al icono): ella no solamente determina a cada uno de estos tipos, que la ponen en práctica, sino que también define al fenómeno como dado en general. Pues todos los fenómenos, en un grado o en otro, aparecen como advienen, ya que incluso los objetos técnicos no pueden borrar totalmente los vestigios en ellos de un advenir, aun cuando esté oscurecido” (Marion, Jean-Luc, Certitudes négatives, Paris, Grasset, 2010, pp. 307-308). Marion aclara que esta nueva tópica dicotómica del fenómeno no suplanta, sino que se articula con la anterior: “De este modo, se dispone de una nueva tabla de fenómenos. Por un lado, los fenómenos del tipo del objeto, que comprenden los fenómenos pobres (formas lógicas, entidades matemáticas, etc.) y los fenómenos de derecho común (objetos de las ciencias de la “naturaleza”, objetos industriales, etc.). Por el otro, los fenómenos del tipo del acontecimiento, que comprenden los fenómenos saturados simples (el acontecimiento en sentido estricto, según la cantidad; el ídolo o el cuadro, según la cualidad; la carne, según la relación; y el ícono o rostro del otro según la modalidad), pero también los fenómenos de revelación (que combinan diversos fenómenos saturados, como el fenómeno erótico, los fenómenos de revelación, la Revelación, etc.). Esta tabla completa y complica la de Étant donné […], ligando saturación y acontecialidad: un fenómeno se muestra tanto más saturado cuando se da con una acontecialidad más grande” (ibid., p. 310 n. 1). La responsabilidad respecto de la variación hermenéutica ya había sido destacada por Marion en “La banalité de la saturation”: “En otros términos, la mayoría de los fenómenos, que aparecen a primera vista como pobres en intuición, podrían describirse no solamente como objetos, sino también como fenómenos en los que la intuición satura y desborda, por tanto, todo concepto unívoco. Ante la mayoría de los fenómenos, incluso de los más someros (la mayoría de los objetos producidos por la técnica y reproducidos industrialmente), se abre la posibilidad de una doble interpretación, que sólo depende de las exigencias de mi relación, siempre cambiante, con ellos. O más bien, cuando la descripción lo exige, tengo a menudo la posibilidad de pasar de una interpretación a la otra, de una fenomenicidad pobre o común a una fenomenicidad saturada” (Marion, Jean-Luc, Le visible et le révélé, Paris, Cerf, 2005, p. 156).
4 Se pregunta Restrepo: “Pero ¿significa esto que, para Marion, solo valen como tales estos cuatro fenómenos saturados? En modo alguno. Se trata más bien de tipos de fenómenos, a los que se pueden asociar descripciones particulares al modo de una casuística, para la que el pensamiento de Marion resulta fecundo y prometedor. Para avanzar en esta descripción entre los tipos y casos, se puede extender este tipo de análisis al problema económico […] o a los absurdos históricos de cuestiones como la guerra, la violencia y lo atroz; pero también al arte, a la experiencia de la inspiración en la obra de arte y en el acto de creación. Como quiera que sea, sin decidir si todos los fenómenos son o no son saturados, lo cierto es que al menos tenemos más de los que creemos, y que no hay que confundir la tópica con la casuística cuya tarea queda entrevista aunque sigue por realizar”. Restrepo, Carlos Enrique, “Relectura de los fenómenos saturados” en Roggero, Jorge Luis (ed.), Jean-Luc Marion: límites y posibilidades de la Filosofía y de la Teología, Buenos Aires, SB Editorial, 2017, p. 163.
5 Esta investigación ya estaba en curso en su texto “La inaudita de-figuración de la trascendencia”. Cfr. Canullo, Carla, “La inaudita de-figuración de la trascendencia. La fenomenología de la donación ante el desafío del allende” en Roggero, Jorge Luis (ed.), Jean-Luc Marion: límites y posibilidades de la Filosofía y de la Teología, op. cit., pp. 135-152.
2. La banalidad de la saturación
Jean-Luc Marion
Traducción del francés al español: Juan Carlos Moreno Romo
Yo he visto a veces al fondo de un teatro banal…
Charles Baudelaire
I
Hemos propuesto, en varias etapas y no sin titubeos ni arrepentimientos, un concepto nuevo en fenomenología, el de fenómeno saturado. Ese concepto constituye actualmente el centro de nuestra reflexión.
Por lo demás, la innovación así propuesta debe entenderse con alguna prudencia, pues no se trata, formalmente al menos, de una revolución, sino del simple desarrollo de una de las posibilidades ya inscritas, por derecho, en la definición común del fenómeno. Por definición común, entendemos la que Kant y Husserl –los dos filósofos, si no los únicos, al menos los primeros en la modernidad, que salvaron al fenómeno al reconocerle el derecho de aparecer sin reserva– le han proporcionado a la filosofía.1 A saber, una representación que deja de no remitir más que a su sujeto como un síntoma (como una idea inadecuada según Spinoza), para dar acceso a una cosa puesta frente a él (eventualmente un objeto), porque una intuición en general (sensible o no, la pregunta queda abierta) efectivamente dada se encuentra ahí retomada, enmarcada y controlada por un concepto, que cumple la función de una categoría. Con esas dos condiciones, la representación se ajusta a un objetivo, se concentra y se absorbe en él, de suerte que se vuelve su presentación directa, y su apariencia pasa a la cuenta de ese objeto y se vuelve su aparición. En lo sucesivo, la intuición puede devenir intencional de objeto (como una aparición, no ya una simple apariencia) por medio del concepto que la fija activamente (según la espontaneidad del entendimiento). Pero recíprocamente el concepto solo deviene intencional de objeto (y no actúa como una categoría) por medio de la intuición que lo plenifica desde el exterior, también en virtud de la pasividad que ella le transmite (según la intuición). Sin subestimar las diferencias ciertamente consecuentes de sus enunciaciones, asumimos entonces la compatibilidad, e incluso la equivalencia de las definiciones del fenómeno así elaboradas por Kant y por Husserl.
De esa fórmula inicial, el uno y el otro han trazado claramente dos variantes según las dos relaciones que pueden mantener sus dos elementos. O bien la verdad se cumple en una evidencia perfecta, cuando la intuición plenifica completamente el concepto y de ese modo lo valida totalmente: se trata de la situación paradigmática y por eso mismo la menos frecuente. O bien la validación parcial del concepto mediante una intuición no lo plenifica totalmente, pero alcanza a certificarlo y a verificarlo: se trata de la situación más corriente (la de la verdad en el sentido común como verificación, validación, confirmación), aunque pueda parecer insatisfactoria. La innovación, que nosotros hemos introducido, sólo interviene después de esas dos primeras relaciones: no consiste más que en una atención puesta en una tercera relación posible entre intuición y concepto: esa en la que, a la inversa de la situación común de un exceso del concepto con respecto a la intuición, y de la situación excepcional de una igualdad entre ellos, la intuición rebasaría esta vez, y en múltiples sentidos, al concepto. Dicho de otro modo, se trata de la situación en la que la intuición no solamente validaría todo lo que el concepto asegura de inteligibilidad, sino que agregaría algo dado (sensaciones, experiencias, informaciones, poco importa aquí) que ese concepto ya no alcanzaría a constituir en objeto, ni a volver inteligible objetivamente. Semejante exceso de la intuición con respecto al concepto invertiría entonces la situación común, sin por ello salir del terreno de la fenomenicidad (ni de los términos de su definición), puesto que los dos elementos del fenómeno funcionarían aún ahí. Simplemente la norma ideal de una evidencia (igualdad entre la intuición y el concepto) se encontraría a partir de ahora amenazada no ya tan sólo y como de costumbre por la insuficiencia de la intuición, sino más bien por su exceso. Ese fenómeno por exceso, nosotros lo hemos designado y comprendido como el fenómeno saturado (de intuición).
No sólo hemos identificado formalmente esa determinación nueva del fenómeno, sino que hemos tratado también de ponerla a la obra para dar razón de un tipo de fenómeno hasta entonces dejado al margen de la fenomenicidad común, e incluso excluido por ella. O, más bien, no dar razón de él, puesto que se trata más bien de liberarlo de la exigencia del principio de razón (suficiente), de devolverle su razón propia con el fin de darle razón contra todas las objeciones, las prohibiciones y las condiciones que pesan sobre él en metafísica (e incluso en parte en fenomenología). Especialmente, se trata aquí de devolverles su legitimidad a unos fenómenos no objetivables, e incluso no entificables –como el acontecimiento (que excede toda cantidad), la obra de arte (que excede toda cualidad), la carne (que excede toda relación) y el rostro del otro (que excede toda modalidad). Cada uno de esos excesos es suficiente para identificar un tipo de fenómeno saturado, que funciona entonces exactamente como una paradoja. Luego, hemos sugerido la posibilidad de combinar ya sea algunos de esos tipos, ya sea los cuatro juntos, para describir otros fenómenos saturados más complejos todavía: así el rostro del otro articula sin duda la transgresión de toda modalidad con el rebasamiento de la cantidad, de la cualidad y de la relación.2 Semejante combinación abre finalmente el acceso a un modo radicalizado de saturación, al que nosotros le hemos dado el nombre de fenómeno de revelación. Y, a partir de la posibilidad de ese complejo de saturaciones, podría eventualmente devenir pensable el caso de la Revelación; pero evidentemente no le tocaría a la fenomenología (que sólo trata de la posibilidad, no del hecho de su fenomenicidad) el decidir directamente respecto de ese último. Ella podría simplemente admitirla en su forma. Para el resto, convendría apelar a la teología.
II
Por regla general, no se debería esperar, ni en consecuencia desear, de una innovación, que ésta suscitara inmediatamente una adhesión sin reserva. Pues, sobre todo si acaso se confirma, una misma aseveración no debería pretender a la vez y al mismo tiempo la novedad y el éxito. Si no encuentra ninguna resistencia, no hace entonces más que responder a unas convicciones ya establecidas, y eso se llama ceder a la ideología (siempre) dominante. Si suscita una reacción, podría ser que innove (a menos que simplemente delire). La crítica rinde entonces homenaje, bien a su pesar, a la innovación, que ella incluso contribuye a validar. Y, si ella no es más capaz de validar que de invalidar lo que recusa, no deja de ser inevitable e indispensable, porque solo ella despeja, por la resistencia que les opone, los puntos verdaderamente sintomáticos de lo que de ese modo se anticipa, y puede abrir así una vía de acceso privilegiada al asunto en cuestión. Tal parece ser el caso de las objeciones dirigidas contra la legitimidad de un fenómeno saturado, que permiten identificar al menos dos resistencias y, por tanto, dos cuestiones. Para simplificar, retendremos de esas objeciones dos formulaciones particularmente claras, que resumen a todas las demás: una cuestiona los términos de la definición del fenómeno saturado, otra, su principio. Aunque conscientes de “…la espantosa inutilidad de explicarle lo que sea a quien sea”,3 trataremos sin embargo, examinándolas, de responder a sus ofensivas, pero sobre todo de prolongar sus ángulos de ataque, de manera que podamos acceder gracia a ellos, una vez más, al corazón mismo de la cuestión.
La primera objeción estigmatiza dos contradicciones, que conducen a dos situaciones sin solución. En primer lugar, la hipótesis del fenómeno saturado pretendería ir “…más allá de lo que la fenomenología canónica ha reconocido como la posibilidad misma de la experiencia”, al mismo tiempo que pretende “…permanecer inscrita al interior de la experiencia”.4 Más aún, porque “… no hay ‘experiencia pura’ (no ‘pura experiencia’)”,5 y sobre todo no la hay de la “…trascendencia completa [y] de la alteridad pura”,6 se sigue ineluctablemente que “… ninguna Revelación con una R mayúscula se puede dar en la fenomenicidad”.7 En pocas palabras, no tenemos experiencia de lo que rebasa las condiciones de posibilidad de la experiencia; y sin embargo el pretendido fenómeno saturado rebasa, por su propia definición, los límites de la experiencia; entonces no tenemos absolutamente, de él, ninguna experiencia. De lo que no puede (ni debe) pensarse, ni siquiera hay que discutir. Sin embargo, ¿quién no ve que esta objeción presupone aquí, sin criticarlo, y sin siquiera darse cuenta, que la experiencia no se dice y no se cumple más que en un solo sentido y, en segundo lugar, que ese sentido solo conviene a los objetos? En pocas palabras, ¿quién no ve que la objeción presupone la univocidad de la experiencia y de la objetividad? Ahora bien, toda la cuestión del fenómeno saturado trata precisa y únicamente de la posibilidad de que algunos fenómenos no se manifiesten en el modo de los objetos, pese a que se manifiesten perfectamente; y toda la dificultad no consiste precisamente más que en describir lo que eventualmente se manifiesta sin que por ello podamos constituirlo (o sintetizarlo) como un objeto (mediante un concepto o una intencionalidad adecuada a su intuición). De entrada, por su simple formulación, la objeción evita la cuestión única y central, para substituirla por una pura y simple ficción –la de una “experiencia pura”, una “trascendencia pura en su alteridad”–, de la que se vuelve entonces fácil mostrar su carácter absurdo. Ahora bien, no solamente la descripción del fenómeno saturado nunca utiliza esas fórmulas pomposas y engañosas, sino que evita incluso hablar de experiencia (si no es en el modo de la contra-experiencia). En efecto, bajo su apariencia de ostentosa modestia, la noción misma de experiencia presupone ya demasiado: nada menos que un sujeto, cuya medida y anterioridad definen de entrada las condiciones de experiencia y entonces de objetivación. En consecuencia, si, para dar derecho a la posibilidad del fenómeno saturado, se quiere objetar el horizonte del objeto, hay que objetar también las condiciones del sujeto de la experiencia y, por lo tanto, la propia noción unívoca de experiencia.
A esa primera contradicción inventada, se agrega una segunda. Pues, incluso si en rigor se puede admitir una experiencia sin objeto, no es posible pensar “…una experiencia sin sujeto”.8 Y es por eso que, incluso si pretende contentarse con un sujeto “…enteramente vacío, pasivo, bajo control, afectado, sin poder, etc. …”,9 el fenómeno saturado debe en efecto mantenerle intacto su rol en la fenomenicidad: “…en tanto su función (la de permitir la aparición de los fenómenos) sigue siendo la misma […]; el carácter de subjetividad se mantiene en todo su alcance y […] la desposesión o la renuncia prometidas no han tenido lugar”; así “…restablecemos, sin admitirlo, aquello a lo que [nosotros] pretendíamos renunciar”.10 Semejante contradicción supone evidentemente que el sujeto (en principio) criticado coincide exactamente con el sujeto (de hecho) mantenido, dicho de otro modo, reposa en la univocidad del concepto de sujeto. ¿Pero cómo es posible fingir ignorar de ese modo que toda la cuestión –y toda su dificultad– consiste en decidir si el “sujeto” no podría y no debería entenderse en varios sentidos o, dicho de otro modo, si la crítica del sujeto transcendental no libera otra acepción del “sujeto” o, más exactamente, de “lo que viene luego del sujeto” (para responder a una acertada fórmula de Jean-Luc Nancy)?11 Y no vemos por qué habría que recusar semejante equivocidad, cuando la fenomenología ya la ha explorado tan profundamente, aunque solo sea entre Husserl (sujeto trascendental) y Heidegger (Dasein), o incluso, en el pensamiento mismo de Heidegger, entre el Dasein y el “hombre” que le sucede, por no evocar, por supuesto, los nuevos cuestionamientos del sujeto regente de la experiencia hechos por Sartre, Merleau-Ponty, Lévinas y Henry. Y por lo demás, ¿de qué modo el “sujeto”, o lo que viene después de él, desaparecería sin resto, si éste no ejerciese ya, en el proceso de la fenomenalización, más que la función de la respuesta y de la “resistencia” a lo que se da, y después la de la pantalla en la que se manifiesta lo que se da? ¿De qué modo el “sujeto”, o lo que viene tras él, debería abolirse, simplemente porque habría perdido la actividad del entendimiento en provecho (o bajo la condición previa) de una receptividad más originaria, la espontaneidad representativa (o intencional) a favor de una pasividad más radical y, acaso, de otro modo, más poderosa? Al no plantear esas preguntas, la primera crítica deja ver una acepción extraordinariamente acrítica de lo que viene después del sujeto –eventualmente el adonado.
Queda la segunda objeción, que, por su parte, manifiesta, al menos en apariencia, una radicalidad implacable, puesto que rechaza el propio principio de posibilidad (y en consecuencia la efectividad) de un fenómeno saturado: “Queda el hecho (enigmático, incomprensible […]), de que podamos ver de otra manera, de que yo, u otros, veamos de otro modo”. ¿Ver qué? Fenómenos saturados sin duda, pero, más directamente, por un deslizamiento tan rápido como obsesivo, “Dios”, siempre y ya. De hecho, uno que vale por todos los demás, puesto que en todos los casos, se trata aquí de denegar pura y simplemente que haya algo que ver, primero, en el fenómeno saturado en general (“No hablamos ya de nada –es decir, de nada asignable–.”);12 y luego, en un fenómeno de revelación en particular (“… ¿qué me responde si le digo que ahí donde usted ve a Dios, yo no veo nada?”).13 ¿Qué responder en efecto? Pero la brutalidad del argumento puede tornarse contra el que lo emplea. Pues el hecho de no comprender y de no ver nada podría no siempre, ni la mayoría de las veces descalificar aquello que se trata de ver y de comprender, sino más bien al que ahí no ve otra cosa que fuego y no escucha nada. Del mismo modo que el reconocimiento de una impotencia invencible para ver o para comprender no garantiza que en efecto algo se dé a ver, y a comprender, la reivindicación gloriosa de una ceguera no constituye en sí y directamente ningún argumento teórico contra esa posibilidad de ver o de comprender. Cierto, no basta con pretender ver para probar que se ha visto; pero el hecho o la pretensión de no ver no prueba que no haya nada que ver.14 Eso puede simplemente sugerir que en efecto hay algo que ver, pero que hace falta, para lograrlo, aprender a ver de otro modo, porque podría tratarse de una fenomenicidad distinta de la que manifiesta objetos. En fenomenología, en donde no se trata sino de ver lo que se manifiesta (y describir cómo se manifiesta), creerse autorizado por su ceguera para cesar la investigación constituye el más débil argumento posible, a decir verdad la confesión de una derrota, que no se debería de utilizar sino en última instancia; y ni aún así. En ningún caso conviene jactarse de ello como de una fuerza, un profundo misterio y un gran descubrimiento. Después de todo, la ceguera también se puede explicar, en el sentido en el que, dice Aristóteles, “… del mismo modo en el que los ojos de los murciélagos se relacionan con la luz del día, el espíritu de nuestra alma se relaciona con las cosas más visibles de toda la naturaleza”.15 Hasta que se pruebe lo contrario, conviene persistir en la puesta en evidencia de lo que, en primera instancia, parece ofuscarse:
Convenga o no, parezca o no monstruoso (por el prejuicio que sea), ese es16 el hecho primitivo al que debo hacer frente (Ursache die ich standhalten muss), eso de lo que, en tanto que filósofo, no puedo desviar la mirada. Para los niños filósofos (philosophische Kinder), ese puede ser en efecto el rincón oscuro en el que regresan los fantasmas del solipsismo o bien, asimismo, los del psicologismo, o el relativismo. El filósofo auténtico preferirá, en lugar de huir ante ellos, aclarar el rincón oscuro.17
III
La hipótesis del fenómeno saturado ha suscitado entonces muy naturalmente una discusión, que, a pesar o a causa de nuestras exposiciones detalladas,18 dura todavía. Es necesario que un motivo serio sostenga ese rechazo o, al menos, ese escepticismo. ¿Y cuál puede ser ese miedo sino el de que los fenómenos solo se saturen en el caso de “intuiciones excepcionales”,19 y de un modo “maximalista”?20 ¿Los fenómenos saturados, entonces, no nos alcanzan sino rara vez, en un arrobamiento confuso y fuera de lo común?
Se impone, para hacerle justicia a esa objeción, tratar de distinguir entre la frecuencia y la banalidad de los fenómenos. Los fenómenos comunes o pobres aparecen frecuentemente, y ello en consecuencia de su propia definición. En primer lugar, porque su constitución como objetos no exige sino una intuición nula o pobre, de suerte que la mayoría de las veces la dificultad de su comprensión solo consiste en la determinación del o de los conceptos, y no en la experiencia de la intuición. De esto se sigue también que su producción efectiva no moviliza recursos experienciales fuera de lo común; éstos aparecen entonces frecuentemente. En segundo lugar, si esos fenómenos de intuición nula o pobre toman el estatuto de objetos producidos por la técnica (lo cual deviene el caso la mayoría de las veces), su modo de producción no exige más intuición que la que nos da su material (material que deviene a la vez él mismo perfectamente apropiado a cada “concepto” y disponible en cantidad en principio ilimitada). A partir de ese momento nada se opone, o poco, a que su producción se dé siguiendo las necesidades de un consumo sin límite asignable. El modo de constitución de los objetos disponibles (Vorhandenheit), a saber, la producción, por sí misma autoriza la reproducción para el uso (Zuhandenheit). De donde se sigue, evidentemente, una frecuencia cada día mayor de los objetos técnicos y de su fenomenicidad. Incluso se puede decir que el mundo se recubre con una capa, invasora y la más visible, de fenómenos pobres, los objetos técnicos producidos y reproducidos sin fin, que acaba ofuscando lo que cubre. ¿Y qué es lo que recubre, si no esos otros fenómenos (por ejemplo el acontecimiento, el cuadro, la carne o el otro), a los que nosotros hemos propuesto llamar fenómenos saturados? En ese preciso sentido, la fenomenicidad pobre y común no solamente asegura una más alta frecuencia a los objetos técnicos, sino que la vuelve inevitable e irreprimible, en virtud de su sola definición. En ese preciso sentido, los fenómenos saturados no pueden aparecer sino en casos poco frecuentes, y en consecuencia eventualmente excepcionales.
La banalidad debe entenderse de otro modo que la frecuencia.21 Deviene banal en sentido estricto lo que concierne a todos, por decisión política y legal, y se vuelve accesible a todos; todos, es decir los vasallos y los sub-vasallos –los hombres que el señor puede movilizar en sus feudos, y después, en caso de peligro, en sus sub-feudos, para llevar a una guerra; y por derivación, los hombres en la madurez y, luego, los otros, los más viejos. Llamar a los vasallos y a los sub-vasallos evidentemente no tiene nada de frecuente, o al menos todos aquellos a quienes esa banalidad les concierne desean que sea lo más rara posible. Por extensión se hablará de la banalización de un horno, de un molino, de un campo, etc.; lo que significa que esas facilidades, propiedades del señor, se vuelven o bien de uso obligatorio (nadie puede usar otro horno, otro molino, etc.), o bien de uso concedido a quienes lo necesitan (un campo, abierto para la pastura a quienes no poseen uno propio); pero una y otra banalidad (obligatoria o gratuita) no tienen nada de frecuente: sólo el señor las puede conceder y no se puede recurrir a ellas sino en caso de necesidad. La banalidad, que se abre a todos, no equivale a la frecuencia, incluso a veces se le opone. Hablar de un fenómeno saturado banal no implica entonces que él se vuelva corriente y frecuente; ni que a contrario se vuelva obligatoriamente excepcional y raro y entonces se acantone en los márgenes de la fenomenicidad común, que es supuesta como la única que fija la norma. La banalidad del fenómeno saturado sugiere, aunque de manera diferente, que la mayoría de los fenómenos, si no es que todos pueden dar lugar a saturación por el exceso en ellos de la intuición con respecto al concepto o a la significación. En otros términos, la mayoría de los fenómenos, que aparecen a primera vista como pobres en intuición, podrían describirse no solamente como objetos, sino también como fenómenos que la intuición satura y desborda, por tanto, todo concepto unívoco. Ante la mayoría de los fenómenos, incluso los más someros (la mayoría de los objetos, producidos por la técnica y reproducidos industrialmente), se abre la posibilidad de una doble interpretación, que no depende sino de las exigencias de mi relación, siempre cambiante, para con ellos. O más bien, cuando la descripción lo exige, yo tengo la mayoría de las veces la posibilidad de pasar de una interpretación a la otra, de una fenomenicidad pobre o común a una fenomenicidad saturada. En efecto, “esas cosas [que] son las más manifiestas y las más comunes, esas mismas cosas están en cambio muy disimuladas y entenderlas es una novedad (nova est intentio eorum)”.22 Al menos trataremos de mostrarlo.
Parece en efecto razonable el no ceder a una obsesión anti-teológica, que rechazaría en bloque la hipótesis de los fenómenos saturados por miedo a tener que admitir uno, particular y excepcional (Dios); en pocas palabras, el no ocultarse lo más evidente, para evitar una consecuencia menos evidente, aunque indiscutiblemente posible.23 Sugerimos desconectar provisionalmente esas dos cuestiones con el fin de evitar una ceguera fenomenológica voluntaria. O, lo que es lo mismo, convendría, antes de tomar una decisión con respecto a la posibilidad de los fenómenos saturados y de legislar sobre su derecho a aparecer, examinar, en primer lugar, si de hecho los hay. Dicho de otro modo, ¿cuándo y por qué tenemos una necesidad absoluta de recurrir a la hipótesis del fenómeno saturado? Tenemos necesidad de ella cada vez que resulta imposible subsumir una intuición bajo un concepto adecuado, del modo en el que lo logramos siempre en el caso de un fenómeno pobre o de derecho común. O incluso, cada vez que debemos renunciar a pensar un fenómeno como un objeto, si queremos pensarlo precisamente como él se muestra.
IV
Y no faltan las experiencias para trazar la frontera entre esos dos modos de fenomenicidad: no hay más que seguir los cinco sentidos de nuestra percepción.
Supongamos que yo perciba, o más bien que experimente la sensación de tres colores dispuestos el uno sobre el otro, por ejemplo el verde, el anaranjado y el rojo, poco importa en qué figura (círculo, banda horizontal, etc.). Esa intuición, tan simple y primaria como resulta (por lo demás el color rojo es, literalmente, elemental), no deja por ello de abrir a dos tipos de fenómenos radicalmente diferentes. En el primer caso, un concepto permite sintetizar el fenómeno según el modo de los objetos, y la intuición se inscribe adecuadamente en ese concepto, que la contiene y la subsume toda. Así sucede si asigno esos tres colores a tal bandera nacional, o a esa señal de tránsito que regula el tráfico automotriz en el cruce de las calles: aquí el concepto (sea el país, aproximativamente Etiopía o Guinea, sea la autorización o la prohibición de atravesar un cruce) se apodera totalmente de la intuición, que literalmente desaparece en él; al punto de que se vuelve insignificante, ocioso e incluso peligroso el concentrar la atención en la forma exacta de las manchas coloreadas, en su intensidad o en sus matices, pues nos distraeríamos así del significado, que es lo único que le importa al conocimiento práctico y, en consecuencia, al uso de ese fenómeno. En efecto, como se trata de fenómenos producidos en calidad de signos, sus intuiciones y sus formas pasan totalmente a sus significaciones, y solo aparecen como signos y, por lo tanto, según sus conceptos, con la condición expresa de desaparecer como intuiciones autónomas de color. Es por eso que siempre es posible cambiar arbitrariamente las intuiciones de colores (de la bandera, de la señal del cruce), o bien directamente dispensarse de ellos, reemplazando la intuición visual por otro género de intuición –por ejemplo substituyéndola por los sonidos de un himno nacional, o de un altavoz–. Esto es así pues la intuición solo juega un rol menor frente al concepto (la significación, la intención) precisamente porque el fenómeno no descansa en primer lugar sobre ella y no aparece en su luz, sino que el concepto lo rige de cabo a rabo y lo comprende. Eventualmente, el concepto puede incluso reemplazar la intuición faltante, en la medida en la que más radicalmente se dispense de ella. Así se manifiesta el fenómeno de un objeto.
Pero queda otra manera de aparecer para esos tres colores. Supongamos que ellos se superponen verticalmente en tres bandas horizontales en un marco rectangular, como por ejemplo en el lienzo de Rothko, Number, -212.24 Aquí, el fenómeno (ese cuadro) aparece con un manifiesto déficit de concepto, o, si se prefiere, un evidente exceso de intuición. En primer lugar no hay concepto en el sentido de la forma: primeramente, porque cada una de las bandas horizontales no se asemeja sino muy aproximativamente a un rectángulo; y en segundo lugar, porque la imprecisión misma de sus contornos (en el sentido de una precisión ideal y geométrica) cumple la función positiva de hacer vibrar los dos colores en contacto el uno en relación con el otro (tanto más cuanto un hilo indeciso de amarillo interviene entre el verde y el rojo, y después entre el verde y el naranja); en tercer lugar, porque la disposición de las tres bandas de colores no se parece justamente a nada: ella no muestra nada más que esos colores mismos y su juego mutuo, sin poner en evidencia ninguna otra cosa del mundo, ni producir ningún objeto, ni transmitir ninguna información. Tampoco hay concepto en el sentido de una significación, y menos aún en el de un signo que remitiese arbitrariamente a una segunda significación: el cuadro no quiere decir nada que uno pueda comprender; no se liga a ninguna significación que lo resuma; no se resume en nada que permita codificarlo, haciendo la economía de la intuición de sus colores informes. Un cuadro se distingue de otros (objetos) visibles precisamente en que ninguna significación puede volverlo comprensible, ni nos dispensa de encontrar su intuición. Un cuadro consiste, en primer lugar, en su intuición, que desanima todos los conceptos que uno movilizaría para comprenderlo, y que incluso los sumerge, y que, sin embargo, ella suscita y nutre indefinidamente. Un cuadro, siempre hay que ir a verlo y, por tanto, a volverlo a ver; no hace falta más que verlo, sin ninguna otra intuición “excepcional” que la de simplemente verlo, pero verdaderamente. A menos que tengamos que decir que, en un sentido, toda intuición en cuanto tal, incluso la más simple, resulta ser excepcional, en la medida en la que ella, y solo ella da (a ver). Frente a ese cuadro de Rothko, ninguna forma, ninguna significación, ningún concepto, nada nos dispensa de procurar su intuición y de responder a su muda invitación. Y esa intuición por ver no se parece a nada más que a sí misma, y no remite más que a lo visible mismo, y a él nos remite con ella. Ese fenómeno saturado, no debemos constituirlo o comprenderlo como un objeto; tan sólo debemos confrontarlo, experimentarlo tal y como adviene.
Esa distancia entre el fenómeno como objeto y el fenómeno saturado –esa diferencia perfectamente fenomenológica– nosotros no la experimentamos tan sólo según la vista, sino también según cada uno de los demás sentidos. La escucha por ejemplo: entre el simple sonido, el sonido como señal, el sonido como voz y el sonido como canto, ¿qué diferencias intervienen? En todos los casos, la experiencia acústica es del mismo orden; y sin embargo la intuición se enriquece y se complejiza de momento en momento. La locutora, en una estación o un aeropuerto, cuando hace un anuncio o responde a una pregunta, produce un efecto acústico agradable en cuanto tal (precisamente se la ha escogido por el tono de su voz, articulado y, sin embargo, tranquilizante; seductor y, sin embargo, informativo) comparable a la de una cantante de jazz en Chicago o de una contralto en el recitativo de una cantata de Bach; y, sin embargo, esta voz difiere de esas voces como un objeto difiere de un fenómeno saturado. ¿En qué lo notamos? En que, para escuchar de modo adecuado un anuncio de aeropuerto, hay que comprenderlo, es decir, reducirlo inmediatamente a su significación (o a su sentido), sin quedar prendado en la intuición sonora utilizada para comunicarla; pues, si por el contrario yo me demorase en esa intuición sonora en cuanto tal, ya no comprendería la información, sea porque sucumba al encanto de la voz, y de la mujer que imagino proferirla, sea porque no entienda la lengua que ella utiliza. Aquí, escuchar exige comprender, es decir saltar los sonidos y pasar directamente a la significación. Escuchar deviene (como en muchas lenguas) sinónimo de comprender, y entonces de no escuchar. Cuando se trata, por el contrario, de escuchar la voz de una contralto, en su canción o en su aria, yo puedo perfectamente no comprender claramente el texto (inglés o italiano) o, por el contrario, conocer de memoria las palabras sin prestarles la menor atención, porque, en los dos casos, yo no vine a aprender un texto, ni a recabar informaciones, sino a gozar de la voz, de la pura y simple escucha de la intuición sonora que ella ofrece. Yo he venido a escuchar a Christa Ludwig, o a Janett Baker, casi sin importarme lo que ella canta, sino que he venido porque ella lo canta. Cuando se trata del sonido de una intuición como esa, ninguna significación clara y distinta viene, a título de concepto, a subsumirla. Yo podría tratar de explicar el placer que experimento al escucharla, encontrar argumentos para reprobar o alabar su canto, discutir con otros auditores a propósito de la ejecución y, en consecuencia, movilizar un número indefinido de conceptos (los de la crítica musical, la musicología, la acústica, etc.), pero, como no fuese debido a una ignorante estupidez, yo nunca imaginaría lograr incluir esa intuición sonora dentro de los límites de uno o de varios conceptos. No porque ella guste sin concepto, sino, por el contrario, porque los apela a todos, y los apela, o los llama, porque a todos los satura. Entonces, nosotros escuchamos un fenómeno saturado.25
Es posible trazar una separación igual de neta a propósito del tacto, pues nos ocurre tocar de dos maneras distintas, e incluso opuestas. En un sentido, tocar significa seguir una superficie en sus rodeos y sus ángulos, para informarse sobre la forma de un objeto; como cuando tanteamos en la oscuridad para saber en dónde estamos y en dónde están los objetos, o más exactamente de qué objetos se trata: aquí, nosotros no buscamos tanto la intuición (eso que revela una superficie lisa o rugosa, fría o caliente, convexa o cóncava, etc.), cuanto una significación, comprendida incluso sin ver nada: yo quisiera saber si he dado con un muro, o con una puerta que abrir, si me golpeo contra el ángulo de una mesa, o me apoyo en la espalda de una silla, en dónde está el interruptor, etc.; en esa oscuridad, yo no toco entonces en primer lugar superficies, ni materias; reconozco objetos, es decir que toco directamente significaciones. Por lo demás, tan pronto como reconociese esas significaciones (la pieza en la que me encuentro, la puerta por la que puedo pasar, la silla en la que me puedo sentar, etc.), ya no tendría yo la necesidad de tocarlas tanteando mediante la intuición del tacto; yo podría, incluso en la oscuridad, verlas directamente y ubicarlas en el espacio. Tocar quiere en efecto decir, aquí, ver, con los ojos cerrados, una significación. Con la escritura Braille, tocar permite leer un sentido, alcanzar significaciones y conocer objetos sin ver nada mediante intuición, y entonces sin la intuición por excelencia. Opuestamente, cuando pongo mi carne sobre otra carne, la que yo amo porque no me resiste (gesto que no debemos reducir a la convención de la caricia), cuando yo toco a quien deseo o a quien sufre y muere, ya no tengo yo precisamente ninguna significación que transmitirle, ninguna información que comunicarle, la mayoría de las veces la otra persona ya no la desea, e incluso ya no tiene la posibilidad de entender ninguna. Yo no acaricio para saber, ni para hacer saber, como tanteo para ubicarme en el espacio e identificar objetos; acaricio para amar, por lo tanto en silencio, para consolar y tranquilizar, para excitar y gozar, por lo tanto sin significación de objeto, incluso sin significación identificable o decible. De ese modo, el tacto no manifiesta ya un objeto, sino un fenómeno saturado: una intuición que ningún concepto vendrá a retomar adecuadamente, pero que exigirá de todos modos una multiplicidad de conceptos.26
Opondremos de la misma forma dos modos de fenomenalización según el gusto. Por una parte, el gusto puede no servir más que para distinguir objetos, por ejemplo un veneno (la cocaína) de un alimento (el azúcar), limitando su intuición al máximo (no queremos ponernos en peligro exponiéndonos demasiado), con el fin de anticipar simplemente una diferencia a fin de cuentas conceptual (dos cuerpos físicos, dos composiciones químicas), que podrá expresarse totalmente mediante números y símbolos. En ese primer caso, incluso el gusto conduce a eso que Descartes llamaría una idea clara y distinta: “Esa que es tan precisa y tan diferente de todas las demás, que no comprende en ella misma sino lo que le aparece manifiestamente al que la considera como es debido”.27 Así el gusto puede dar la intuición de objetos y agotarla en un concepto. Sin embargo, por otro lado, el gusto se puede ejercer sobre aquello que escapa a todo concepto. Así, cuando pruebo un vino, e incluso si procedo a una degustación a ciegas (siguiendo el juego algo ridículo de reconocer y, en consecuencia, de distinguir varios vinos), ya no se trata de reconducir de inmediato la intuición, clara y confusa, a un concepto que se supone distinto; la definición que un químico podrá fijar al respecto, rápida y correctamente, no aportaría ninguna respuesta a la pregunta que se plantea el enólogo: si se trata de un vino digno de ese nombre, y cuál. Para responder a esa pregunta, no se necesita pasar de la intuición al concepto y reemplazarla con él, sino, por el contrario, se necesita prolongar al máximo la intuición y experimentarla a fondo. Se trata de no hacer pasar el gusto del vino, sino de examinarlo en el tiempo (¿es duradero en la boca?, ¿hace una cola de pavorreal?), en su espesor (¿tiene cuerpo, tanino, buqué, etc.); hay que convocar incluso a la vista (la capa) y al olfato (los aromas), para llegar finalmente a una identificación precisa y exacta (tal viñedo, tal ubicación en la cuesta, tal cepa, tal año, tal productor), pero a pesar de todo inexplicable mediante conceptos e intransmisible mediante informaciones. Las indicaciones de la etiqueta o de la guía enológica no sirven más que para hacer comprender bien que uno no ha probado el vino o, que habiéndolo probado, uno no ha percibido nada, o casi nada. El enólogo sabe, por su parte, lo que ha probado y puede hablar de ello de modo preciso con un par suyo, aunque sin conceptos; o bien mediante una serie sin fin de cuasi-conceptos, que no adquieren sentido sino después y según la intuición, única y definitiva autoridad. Esa intuición marca su privilegio en el hecho de que no podemos dispensarnos de ella jamás: hay que volver siempre a ella, de un año al otro; de un vino al otro, de un momento del mismo vino a otro momento, ella cambia, obliga a retomar toda la descripción, a reencontrar todas las metáforas; es más, esa intuición no se puede compartir inmediatamente de un catador al otro, de suerte que no les queda más que una posibilidad: hablar de ello sin fin –de donde se sigue una paradójica convivencia, la de lo incomunicable causada por lo incomunicable mismo.28 Se trata entonces de una idea a la vez clara y confusa para quien no tiene ninguna cultura del vino, pero clara y distinta sin embargo para quien lo conoce. En pocas palabras, el vino probado no tiene nada de un objeto, pero aparece según una saturación de intuición, que suscita una pluralidad de cuasi-conceptos y de significaciones aproximativas.29
Lo mismo vale evidentemente para el olfato. Cuando yo percibo un olor a gas o a gasolina, a humedad o a fuego, me limito a abordar intuitivamente lo que podría describirse, si tuviese el tiempo y los medios, mediante modelos y parámetros (curvas de temperatura, de presión, de humedad, etc.); y de inmediato transformo esa intuición en significaciones evidentes (peligro de inundación, de fuego, de explosión, etc.), sobre las cuales se concentran de inmediato mi atención y mi actividad. No me quedo con la nariz al aire oliendo los olores por placer. Dicho de otro modo, en esos casos, el olor remite a un concepto (o a un conjunto de conceptos) en principio susceptible de apropiarse de la totalidad intuitiva; y ella no sólo remite a eso, sino que desaparece ahí, dejándose codificar en equivalentes racionales. Se reduce a una información sobre el estado de las cosas, fenómeno de objeto. Pero el olfato huele también de otra manera muy distinta: cuando “una nariz” huele los aromas con suficiente fineza como para combinar sus fragancias en nuevos perfumes, está claro que ningún concepto unívoco, ninguna significación vendrá nunca a designarlos, ni a distinguirlos; y sin embargo, el perfume así producido puede, si lo logra, suscitar una experiencia reconocible entre mil, al punto que, incluso sin etiqueta, cualquiera puede reconocer tal Chanel y distinguirlo de tal Guerlain. Los nombres, arbitrarios e ingenuamente sofisticados, que se les imponen a esos perfumes, no los identifican como un concepto o una definición; por el contrario, sólo sus intuiciones firmes y estables les aseguran una significación identificable, la cual, sin embargo, no los sustrae nunca de lo arbitrario. Los nombres no significan nada, pues los perfumes no tienen una significación unívoca, como tampoco una definición; ellos no obtienen su fuerza más que de su intuición, que debemos retomar sin cesar, imposible de comprender y que cada vez suscita nuevas significaciones, necesarias y provisionales. “Perfumes frescos como carnes de niños, verdes como prados”. Y el privilegio del olfato se debe sin duda a que recibe de entrada y casi siempre fenómenos saturados, que no pueden sino muy excepcionalmente dejarse asignar, luego, a un concepto; pues, antes de hacerse sentir ellos mismos, “…el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso” suscitan significaciones sin objeto asignable; ellos tienen directamente “la expansión de las cosas infinitas”.30 Desde que suben sus efluvios, el perfume hace aparecer algo distinto de sí mismo, un puro imprevisible: “¡El Asia lánguida y el África ardiente / todo un mundo lejano, ausente, casi difunto / Vive en tus profundidades, selva aromática! / Al igual que otros espíritus bogan sobre la música, / El mío, oh mi amor, nada sobre tu perfume”.31 Así se invierte la relación entre los fenómenos comunes y los fenómenos saturados: aunque los primeros surgen más frecuentemente y de entrada, los últimos ofrecen, en virtud de su banalidad misma, una determinación más originaria de la fenomenicidad.
Así, la amplitud de cada uno de los cinco sentidos, abre una separación entre el fenómeno como objeto y el fenómeno que “llena el alma más allá de su capacidad”.32 Y en esa separación devienen visibles los fenómenos saturados. Así, la hipótesis de una saturación de lo visible por la intuición se revela no solamente posible, sino inevitable. En primer lugar, para hacerles justicia, desde luego, a las “intuiciones excepcionales”, que saturan desde el principio a todas las significaciones pensables de ciertos fenómenos de entrada no objetivos. Pero, en segundo lugar, y sobre todo, para hacer justicia a la saturación retardada de fenómenos a primera vista banales, pero que más originalmente son irreductibles a una constitución de objeto. Esta hipótesis no tiene entonces nada de facultativo, puesto que la amplitud de “la banalidad cotidiana”33 que se da a aparecer la demanda y la confirma. Si no la admitimos; o bien nos prohibimos ver ciertos fenómenos que aparecen no obstante banalmente, o bien llegamos al extremo de negar lo que vemos. No se la recusa entonces nunca sin riesgo, ¿y acaso lo hay mayor para un fenomenólogo, que el de no ver o, peor aun, el de no aceptar lo que ve, en pocas palabras, el de la ceguera padecida o voluntaria?34
V
La cuestión de hecho se encuentra así saldada; queda por considerar una cuestión de derecho: ¿al exceptuarse de las condiciones de la fenomenicidad común, el fenómeno saturado no cesa de poder pretender legítimamente el nombre de fenómeno?35 A fuerza de querernos liberar de la obligación de todo a priori fenomenológico, ¿no nos reencontramos en la postura de esa “paloma ligera que, en su libre vuelo, corta el aire del que siente la resistencia, [y que] podría imaginarse que un espacio vacío de aire le resultaría todavía mejor”?36 Quien quiere ver demasiado y, para lograrlo, se imagina poderse liberar de todos los límites de la experiencia, ¿no abole solamente las condiciones de la misma, y no zozobra en la ilusión de ver más y mejor, cuando ya no ve más nada?