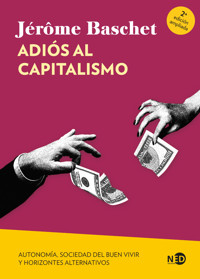
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ned Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Qué implica replantearse la posibilidad de un mundo liberado del capitalismo? En el marco de una crisis del neoliberalismo, los nuevos movimientos sociales –excluidos, sin papeles, sin empleo, sin vivienda, migrantes, pueblos indígenas– proponen iniciativas desde abajo. Jérôme Baschet analiza en este libro las experimentaciones sociales y políticas de las comunidades zapatistas, en las que participa desde hace años, para imaginar nuevas formas de vida alejadas de la lógica del dinero. No obstante, el modelo zapatista no es tomado como universal ni como gran relato de futuro, pues la crisis mundial no afecta a todos de la misma manera. Las mutaciones contemporáneas en el mundo del trabajo y en nuestra vida íntima, que nos obligan a nuevas formas de producción y consumo, han rediseñado nuestro presente. Sin embargo, pese a la abundancia de literatura crítica, no han madurado aún los proyectos de emancipación. No nos basta con la crítica: hemos de ser capaces de imaginar nuevos mundos posibles. Conjugando proyección teórica y conocimiento directo de una de las experiencias de autonomía más reflexivas de las últimas décadas, Jérôme Baschet explora, en suma, vías alternativas para la elaboración práctica de nuevas formas de vida en el siglo XXI.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jérôme Baschet
adiós alcapitalismo
Edición ...
autonomía, sociedad del buen vivir y horizontes alternativos
© Jérôme Baschet, 2015 y 2025
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Ned ediciones, 2025
Primera edición: marzo, 2015
Segunda edición ampliada: junio, 2025
eISBN: 978-84-19407-74-0
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Ned Ediciones
www.nedediciones.com
Índice
Prólogo a la nueva edición
Introducción
1. El capitalismo, sistema humanicida
Una crisis, sí, pero ¿de qué?
Rupturas históricas del neoliberalismo
Constitución del mercado mundial
Tiranías y mutaciones del trabajo
Subjetividades para la competencia
2. Construir la autonomía: lo político sin el Estado
Los y las zapatistas: una experiencia rebelde
¿Qué hacer (con el Estado)?
Autoemancipación y autogobierno
La autonomía como principio general de organización
3. La sociedad liberada de la economía
La base material de la sociedad poscapitalista ya existe
Revolución del tiempo y desespecialización generalizada
El trabajo ha muerto, ¡viva la edad del hacer!
Subjetividades cooperativas y profusión de las singularidades
4. Un mundo hecho de muchos mundos
De la guerra contra la subsistencia a la afirmación del buen vivir
Hacia un uniPLURI...versalismo intercultural
Bifurcación histórica y revolución antropológica
Las proporciones del género
5. Ya estamos en camino
Más allá de los dos guiones
Hacer crecer nuestros espacios liberados
Resistir y construir, a la vez
Contar con más fuerzas que las nuestras
Observaciones finales
Posfacio
Reconfiguraciones neoliberales y crisis estructural
Régimen capitalocénico y guerra de los mundos
Autonomía e hipótesis comunal
Condición planetaria y universalismo de las multiplicidades
Combinaciones estratégicas
AnexoMedir para dejar de medir. Sobre el tiempo de actividad en una sociedad poscapitalista
Agradecimientos
Bibliografía
A los jóvenes, niñas y niños, mujeres y hombresde las montañas de Chiapas,que nos dieron tantas lecciones en materia de resistencia y de digna humanidad
Prólogo a la nueva edición
Escribo este prólogo para la nueva edición de Adiós al capitalismo en plena vorágine trumpiana. Desde hace tres meses, el Gran Espectáculo del Despacho Oval tiene hechizado al mundo entero, provocando asombro y estupor por sus anuncios inesperados, sus comentarios disruptivos y su afán por erradicar toda preocupación por la verdad.
Sin embargo, es imposible predecir lo que se recordará de este momento dentro de tres meses, un año o cuatro años. Vivimos en una época de creciente incertidumbre. Acontecimientos inimaginables se suceden a un ritmo cada vez más rápido, sobre todo desde la pandemia de la COVID-19 y la parálisis de la economía mundial que provocó. Lejos de encontrarnos en trayectorias predeterminadas y unívocas, como nos quiere hacer creer la tesis colapsológica de un derrumbe ineluctable, debemos admitir que las situaciones caóticas en las que nos encontramos abren la posibilidad de cambios bruscos y de gran alcance, pero capaces de conducirnos en varias direcciones, muy diferentes entre sí. Este es el sello distintivo de una crisis sistémica, a diferencia de los periodos de estabilidad estructural, en los que las trayectorias son mucho más previsibles y se ven poco alteradas por los vaivenes de los acontecimientos.
Es cierto que la superproducción trumpista también expone tendencias profundas que se están manifestando en muchas partes del mundo, desde Argentina hasta Hungría y varios otros países europeos. El auge de la extrema derecha y el neofascismo se dedica a canalizar en contra de los migrantes el resentimiento de las clases trabajadoras blancas y busca instaurar un poder autoritario que imponga su propia interpretación de las leyes, elimine todos los contrapoderes y haga depender sus acciones de las verdades alternativas que más le convengan. Al mismo tiempo, ante el declive de la hegemonía de los Estados Unidos, Trump pretende restaurar su grandeza y contener el ascenso de China. Es posible que el plan que está aplicando logre ciertos resultados, como recuperar el control del canal de Panamá o poner bajo tutela a Groenlandia. Pero también podría tener efectos contrarios a sus objetivos. De hecho, cualquier repliegue de la presencia global de Estados Unidos ofrece otras tantas oportunidades para el avance de los intereses chinos. Sobre todo, además de penalizar a los consumidores y a las mayores empresas de su país, la política económica de Trump, centrada en el arma de los aranceles y la voluntad de devaluar el dólar, minimiza las ventajas relacionadas con la hegemonía de la moneda de referencia y bien podría resultar fatal para esta supremacía, de la que depende en gran medida la “grandeza de Estados Unidos”. No son pocas las ocasiones en que la historia permite observar que los intentos de restauración o de reforma de los imperios en declive no hacen más que acelerar su caída, y esto es quizá lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. Al mismo tiempo, una posible fragmentación de la economía mundial en bloques separados, y en particular el desacoplamiento de las economías china y estadounidense, hasta ahora profundamente entrelazadas, aumenta la probabilidad de las guerras, tanto en relación con la rivalidad por la hegemonía entre las dos superpotencias, como por la materialización de las pretensiones imperiales de potencias intermedias como Rusia –siendo la guerra de Ucrania una prueba decisiva a este respecto.
Las políticas trumpianas y el auge de las derechas extremas son también una reacción supremacista y machista frente a los avances de las luchas decoloniales y feministas. También se oponen directamente al auge de las preocupaciones ecológicas y climáticas, especialmente entre la juventud, así como a las incipientes políticas públicas destinadas a hacerle frente. Aquí, dos tendencias del capitalismo parecen abocadas a chocar cada vez más abiertamente. Anticipando los grandes riesgos para la economía, y en particular los asombrosos costes asociados con los efectos del calentamiento global, la primera pretende aprovechar las inversiones que requiere la transición energética para impulsar un nuevo ciclo de acumulación del capital; sin embargo, tanto esta transición como la adaptación al cambio climático superan la capacidades de los Estados e incrementan sus desequilibrios presupuestarios, mientras que la internalización de los costes ecológicos tiende a arruinar las condiciones de rentabilidad de la producción capitalista. Por eso, el capitalismo fósil ha asumido la opción radicalmente opuesta. Preocupado únicamente por la rentabilidad económica, pretende restablecer la externalización completa de los costes ecológicos, eliminando toda reglamentación medioambiental y pasando por alto la cuestión climática. Esto puede garantizar una mayor rentabilidad inmediata, pero a costa de un aumento dramático de las consecuencias del calentamiento global y demás desórdenes ecológicos, que acabarán socavando radicalmente cualquier ganancia. El capitalismo fósil y tecno-fascista es también un capitalismo de la negación.
Por último, hay que recordar los movimientos populares que se han multiplicado en la década pasada. A una primera oleada, en 2011, con las primaveras árabes, Occupy Wall Street, el 15-M en España y otros movimientos similares como los de Francia y Turquía, siguió una segunda, en 2018-2019, que, desde Francia con los Chalecos amarillos, hasta Hong Kong, pasando por Chile, Argelia y Sudán, entre otros, pareció esbozar una dinámica planetaria. Muy diversos y con fuertes especificidades nacionales, estos movimientos tenían como blanco a los gobiernos autoritarios, pero también a los efectos de las políticas neoliberales, demostrando una pérdida de legitimidad de las élites y experimentando la fuerza colectiva de movilizaciones capaces de organizarse de forma autónoma. Esta situación, unida a las persistentes dificultades de la economía capitalista, fue motivo de alarma para las élites mundiales, y no faltaron informes que insistían, por ejemplo, en los peligros de una “era del desorden” (The Age of Disorder, Deutsche Bank, septiembre de 2020) o que dudaban de la capacidad de controlar los riesgos de una policrisis (Global Risk Report 2023, Foro Económico Mundial, Davos). Si bien la pandemia de la COVID-19 interrumpió el ciclo de levantamientos populares, es evidente que una reacción autoritaria o incluso neofascista, capaz de orientar el descontento popular y las aspiraciones “antisistema” en otra dirección, se ha reforzado como opción para controlar tales riesgos.
Ante semejante ofensiva de las corrientes más reaccionarias, dispuestas a sacrificar el planeta y la verdad en aras del business as usual y la grandeza de la patria, no podemos resistir sin más, como si se tratara de defender el statu quo ante. Incluso en una situación tan amenazadora y desesperada, no debemos perder de vista el potencial de los levantamientos de la década anterior, ni los avances de las luchas ecologistas, feministas y decoloniales, que han llevado a las corrientes conservadoras a amplificar esta reacción neofascista. Es más, estas reivindicaciones seguirán afirmándose e incluso reforzándose a medida que los desórdenes climáticos y ecológicos se generalicen y afecten cada vez más a la vida en la Tierra. Y, si los avances de los movimientos populares provocan reacciones contrarrevolucionarias, lo contrario también puede ser cierto. El ejercicio autoritario y represivo del poder, la voluntad de control total de la sociedad y el dominio de las redes sociales convertidas en factores de desinformación y confusión son altamente temibles, pero no pueden impedir el resurgimiento de las aspiraciones colectivas. En el mundo laboral, los imperativos de productividad no dejan de intensificarse hasta llegar a niveles insoportables, suscitando reacciones de desafección, desde las oleadas de renuncias en Estados Unidos (Big Quit) hasta la práctica china de quedarse en la cama (tangping). Los modos de vida marcados por la competencia, el culto al rendimiento y al éxito, la autoevaluación cuantitativa y la preocupación por la propia imagen generan un enorme sufrimiento psíquico, que puede culminar en un sentimiento de pérdida de sentido, una espiral depresiva y destructiva, o bien convertirse en aspiraciones a otras formas de vida. Por último, a medida que la habitabilidad de la Tierra sigue alterándose drásticamente, aumenta la probabilidad de un despertar ético y una proliferación de levantamientos colectivos para salvar la posibilidad de una vida digna en este planeta.
Para que estas aspiraciones se transformen en una fuerza constructiva, necesitamos una perspectiva alternativa. La opción postcapitalista parece la más razonable, porque es la única que elimina el mecanismo productivista que es la causa fundamental del calentamiento global y la devastación ecológica; también puede parar la regresión civilizatoria de un mundo entregado a las exigencias de un principio de acumulación puramente cuantitativo. Algunos dirán que esta perspectiva parece remota y muy improbable. Es innegable. Se ha ido el tiempo en que se podía prometer un futuro brillante, garantizado por la historia y tan seguro como el amanecer del sol mañana. Los esquemas revolucionarios del siglo xxson cosa del pasado.
Sin embargo, es indispensable romper el encierro en un presente agobiante y mortífero que no promete más que la perpetuación de sus propias tendencias para las mayorías, mientras reserva a las élites el sueño de una transgresión de todos los límites, hasta los delirios transhumanistas de eternidad y los escenarios de exfiltración espacial. Frente a esta situación, tenemos que reabrir el futuro y hacer surgir otras posibilidades, más humanas y plenamente terrestres. En un momento en que los grandes relatos de emancipación han desaparecido y han dejado el campo libre a las narrativas reaccionarias, una tarea altamente necesaria consiste en reconstruir un imaginario alternativo – es decir, alternativo a las insostenibles seducciones del capitalismo, así como a los artículos de fe de las revoluciones de antaño. Tan solo una perspectiva emancipadora radicalmente transformada puede dar vida y consistencia a unos mundos poscapitalistas posibles y deseables.
De eso trata este libro. Es hora de prepararnos para decirle adiós al capitalismo.
27 de abril de 2025
Jérôme Baschet
Introducción
Estamos embarrados en la realidad. Se nos pega como un vestido imposible de arrancar. En un mundo que se jacta de flexibilidad y fluidez, la realidad se constituye paradójicamente como una materia cada vez más densa y pesada. Su complejidad reticular termina siendo sinónimo de omnipotencia tentacular. Se multiplican las trampas que obligan a vivir en la urgencia permanente, sin más perspectiva que la adaptación ineluctable a unos procesos globalizados que nadie puede modificar. La fatalidad sistémica impera y los movimientos incesantes de un mundo cambiante no son más que la plena realización de esta fatalidad.
La adhesión a la realidad puede asumir formas diversas en las cuales se combinan, con proporciones muy variables, la necesidad de sobrevivencia, el brillo de los modelos de ascenso social, las seducciones adictivas del consumo, los pequeños privilegios de una vida mínimamente confortable, las trampas de una lógica competitiva que hace creer que no habrá lugares para todos, el miedo de perder lo poco (o lo mucho) que uno tiene y un sentimiento de inseguridad meticulosamente instalado. Hasta una buena dosis de escepticismo o una sólida capacidad crítica pueden dejar intacta esta adhesión a un sistema que quizás renunció a convencernos de sus virtudes para limitarse a aparecer como la única realidad posible fuera del caos, tal como lo sintetiza la sentencia emblemática de François Furet: “estamos condenados a vivir en el mundo en el cual vivimos”.1 No hay alternativa: esta es la convicción que las formas de dominación actuales han logrado diseminar en todo el cuerpo social.2 Más allá de las opiniones individuales, se volvió la norma que conforma el actuar a una implacable lógica de adecuación a la realidad tal como es.
Sin embargo, este edificio ya empezó a agrietarse. El apogeo de lo que, en los años 1980-1990, se llamó pensamiento único quedó atrás. Se ha caminado desde que el cuento del fin de la historia podía venderse como una evidencia indiscutible. El ciclo del reflujo de la crítica social, iniciado alrededor de 1972-1974 y lúgubremente amplificado durante los decenios del triunfo neoliberal, empezó a ceder terreno a partir de mediados de los años 1990 (levantamiento zapatista, huelgas de 1995 en Francia, movilizaciones de Seattle en 1999, entre otros). Un nuevo ciclo se inició entonces, caracterizado por el auge de las críticas al neoliberalismo y el surgimiento del movimiento altermundialista, cuya aspiración a “otro mundo posible” fue una poderosa arma en contra de la supuesta ineluctabilidad del orden neoliberal. También emergieron nuevos actores hasta ese entonces poco visibles (pueblos indígenas, excluidos, “sin”, migrantes...) y formas renovadas de organizarse y concebir las luchas; asumidas en su pluralidad, sin hegemonismos y en busca de la recuperación de la integralidad de la vida.
Cualesquiera que sean los límites de estos movimientos, los años 2000 vieron un resurgimiento de la creatividad crítica y nuevas formas de radicalidad. Un indicio mínimo pero revelador es la reaparición del término “capitalismo” que el triunfo del pensamiento único había logrado desechar como un arcaísmo o hasta una palabra casi obscena.3 Al contrario, esta noción moviliza un fuerte potencial crítico, pues nombra y hace ver a la realidad de una manera distinta a la que la lógica dominante pretende imponer.4 Quienes la descartan denuncian una terminología reductora, que unifica abusivamente la realidad. Fingen ignorar que un verdadero análisis de las dinámicas del capitalismo (que no es sólo un sistema económico sino una forma social general) debe dar cuenta de su complejidad, sus contradicciones y sus incesantes mutaciones. Asociado con precisos análisis críticos, este término posee una gran eficacia, pues apunta a las lógicas dominantes (ni absolutas, ni únicas) que se imponen en (casi) todos los campos de la realidad presente. Al dar un nombre común a todo lo que rechazamos, el término puede diseñar un terreno de encuentro entre múltiples luchas. Además, la noción resulta implícitamente cargada de su contrario y el anticapitalismo volvió a hacerse más visible y explícito en distintas partes del mundo a partir de los años 2000, también en la medida en que las denuncias limitadas a las formas neoliberales del capitalismo empezaron a mostrar sus límites. Hablar de anticapitalismo provoca ciertas reservas, y algunos manifiestan perplejidad frente al carácter negativo del término. Pero esta percepción se limita a la forma visible de la expresión, la cual implica en realidad la afirmación de un proyecto alternativo que no puede defenderse sin rechazar al mismo tiempo lo que lo niega. La negación del mundo de la negación es el punto de partida concreto del impulso emancipador.
Mientras la circulación de las exeperiencias y la interconexión en redes de luchas se van ampliando, la crítica anticapitalista recupera más agudeza. Un paso importante consiste en asumir claramente la posibilidad de liberarse del capitalismo. No se puede seguir denunciando los crímenes de este sistema para terminar inclinándose frente a su aparente invencibilidad o aplazar su hipotético fin hasta un futuro tan lejano que, en la práctica, significa lo mismo. En este caso, la crítica no sirve más que para tratar de promover arreglos adentro del capitalismo mismo o, según la expresión consagrada, para limar las aristas más agudas del neoliberalismo. Este anticapitalismo inconsecuente y tan ampliamente difundido puede denominarse capitulismo.
Para combatirlo, es importante intensificar la reflexión sobre las alternativas al capitalismo y las posibilidades que abriría su agotamiento. Convocar a otros mundos posibles (no capitalistas) contribuye a relativizar el estado existente de cosas. Libera una enorme fuente de energía, susceptible de hacer tambalear su supuesta invencibilidad. Afinar la crítica de lo existente y dar consistencia a universos sociales alternativos son caminos complementarios que ayudan a sacudir el modo de producción dominante de la realidad y, por lo tanto, a debilitarlo. Por ambos medios se busca desatarnos de la realidad –algo que no resulta, de ninguna manera, sencillo. Entonces, mediante la crítica, el barro pegado a nuestras botas empieza a volverse polvo, a caer por sí mismo y a dejar de paralizarnos...
Otros posibles ya empezaron a tomar forma. Es en el suelo de estas experiencias y su creatividad donde conviene arraigar la reflexión. En este libro, y en particular en el capítulo 2, la construcción de la autonomía en los territorios zapatistas de Chiapas será nuestro eje principal. Podemos ver en ella una de las más notables “utopías reales” actualmente existentes en el mundo.5 Sin pretender convertirla en un modelo, esta experiencia de autogobierno rebelde, es decir, de democracia radical, puede ofrecernos una fuente de inspiración para pensar una organización colectiva no estatal, basada en la des-especialización de la política y la reapropiación de la capacidad de decidir colectivamente. De ahí, podremos avanzar un poco más en el capítulo 3 y explorar las potencialidades humanas y civilizatorias que se abrirían en una sociedad plenamente liberada de la tiranía de la economía capitalista y sus engranajes productivistas-destructivos. Se tratará, entre otras cosas, de pensar una organización social capaz de someter las necesidades productivas al principio del buen vivir para todos y a las decisiones colectivas que proceden de él. Finalmente, al considerar que no existe una vía única para salir del capitalismo, resultará determinante, en el capítulo 4, hacer dialogar a los anticapitalismos del Norte y del Sur.6 Muchas críticas elaboradas en el Norte siguen encerradas en categorías de tinte occidental y en el análisis de un universo cuya posición estratégica resulta cada vez más relativa a escala de la población mundial. Y las que se elaboran en el Sur a menudo pasan de una crítica de la dominación colonial-capitalista a la denuncia de un Occidente esencializado. Ambas posturas bien podrían provocar nuevas fracturas dentro de las dinámicas anticapitalistas. Por eso, es indispensable obrar para crear las condiciones de una verdadera interculturalidad, que no puede sustentarse ni en la persistencia del eurocentrismo ni en la (de)negación de Occidente.
Antes de adentrarnos en este camino, será necesario empezar con una crítica del presente (capítulo 1). Esta crítica suele darse en distintos registros.7 Puede tratar de evidenciar las contradicciones internas del capitalismo y los límites objetivos con los que tiende a toparse. Este planteamiento adquirió más credibilidad en el contexto de la crisis económica y financiera abierta en 2008, la cual puso en evidencia las graves disfunciones de un sistema que habitualmente se jacta de su eficiencia. Al mismo tiempo, la crisis ecológica empieza a hacer visibles límites geológicos y ambientales incontestables. Generalmente, esta forma de crítica se considera más objetiva, pues se refiere a un conjunto de hechos más que a juicios de valor. Sin embargo, su aparente rigor no está exento de ciertas trampas. En el pasado, fue asociada con el carácter supuestamente ineluctable del derrumbe del capitalismo que, como bien se sabe, cavaba su propia tumba y armaba el brazo de sus sepultureros... La vocación “suicida” del capitalismo, la demostración “científica” de su fin programado, elevada a rango de ley de la Historia, hacían las veces de validaciones del discurso crítico. Sin embargo, desde hace un siglo y medio, dichas profecías, basadas en la exacerbación de las contradicciones internas del capitalismo, no dejaron de ser desmentidas. A pesar de las crisis y las guerras que han marcado su trayectoria, logró dar paso a nuevas configuraciones en las cuales las contradicciones de sus formas anteriores pudieron superarse, por lo menos en parte, sin llevar a la destrucción del sistema capitalista mismo. Su sorprendente flexibilidad y su capacidad para reciclar y mercantilizar hasta los elementos que lo impugnan o lo ponen en dificultad (incluso los límites ecológicos) llevan a considerar como posible que logre superar los obstáculos que hacen tropezar el actual modo de producción. No hay duda que el costo humano y ecológico de este proceso resulta y resultará cada vez más insoportable; pero esto no basta para desestimar la capacidad del capitalismo para reproducirse a pesar de todo. Finalmente, si bien la crítica basada en la identificación de las contradicciones internas del capitalismo es necesaria, podría resultar engañosa al pretender imponerse sólo por su aparente seriedad y objetividad.8
En todo caso, esta crítica es insuficiente. Si bien es importante evidenciar y aprovechar las dificultades del sistema para reproducirse, la crítica anticapitalista del capitalismo9 también implica un juicio ético. Se sostiene en la injusticia de un mundo que reparte los recursos materiales e inmateriales de manera fuertemente asimétrica, al mismo tiempo que trata de ocultar la desigualdad social bajo el velo de la igualdad formal o de aminorarla gracias al mito (bastante desgastado) de la movilidad social. Y si la injusticia es padecida por quienes ocupan las posiciones menos favorables, otros sufrimientos afectan una proporción creciente de la humanidad. Al respecto, se destaca cada vez más el carácter destructor del capitalismo. La incertidumbre relativa a las condiciones de vida de la especie humana,10 por el grado de degradación ecológica alcanzado, está a punto de volverse uno de los motivos más poderosos de la crítica anticapitalista, como lo analizaremos en el capítulo 5. Quizás pueda llegar a movilizar a su favor el instinto de supervivencia de la humanidad, si logramos entender que no hay cómo librarse de esta espiral destructora dentro del capitalismo.
El capitalismo no sólo destruye la biósfera. Hace tiempo que Félix Guattari identificó los tres campos en los cuales la intensificación de la dominación capitalista produce efectos devastadores: destrucción del medioambiente, destrucción de los vínculos sociales (en beneficio de una atomización individual) y destrucción de las subjetividades (degradación de la experiencia, auge de las patologías psíquicas, sentimiento de desposesión y sensación de un “inmenso vacío en la subjetividad”).11 Tres aspectos claramente interrelacionados: devastación de la naturaleza, destrucción en lo social, derrumbe en el corazón del sentimiento de sí mismo. Por lo tanto, más allá de la posible reacción de una humanidad que por fin se negaría a producir las condiciones de su auto-destrucción, es el sentido mismo de lo humano que resulta movilizado en contra de la expansión sin límite de las relaciones mercantiles y sus efectos morbosos, en contra de la sensación de desposesión que, bajo distintas formas, se inmiscuye en todas partes. Del abismo cada vez más evidente entre lo que genera la lógica de la mercancía y las necesidades humanas nace también un sentimiento de absurdo, característico de un sistema que produce para la destrucción y cuyas promesas de crecimiento y bienestar derivan en un aumento del malestar y la deshumanización. El fundamento de esta sensación de absurdidad bien podría encontrarse en la generalización de la lógica del valor (que hace del dinero el equivalente general y la medida de todo) y en su extensión al conjunto de los territorios de lo humano y de la biósfera, en donde esta medida resulta insostenible e incongruente.
¿Habrá que seguir reproduciendo una separación entre la denuncia ética del capitalismo y su crítica racional, preocupada por exhibir los signos de su seriedad y los indicios de los saberes técnicos que utiliza? ¿No será el momento de reconocer que ambas pueden entrelazarse y complementarse? La disociación entre la parte racional y la parte emocional de la persona debe superarse. En lugar de verse como exclusivas, podrían empezar a nutrirse mutuamente. Por eso, si bien los análisis presentados en este libro tratan de ser lo más argumentados posible, se asume que nacen del rechazo de un sistema de explotación, opresión, desposesión y deshumanización. Lo que da sentido a la crítica, tal como se concibe aquí, es en primer lugar un grito, tal como el “¡Ya Basta!” de las y los zapatistas.
¡No salvemos al capitalismo, salvémonos de él!
En Colombia, jóvenes atraídos por la promesa de un trabajo son llevados lejos de su casa y abandonados en pleno campo, donde son asesinados como conejos por militares que, al contabilizar estos muertos en la lista de sus “resultados” en la lucha contra el “terrorismo”, garantizan su buena evaluación y reciben las ventajas materiales correspondientes.12 En Italia, los sindicatos obligan a los trabajadores a renunciar para volver a firmar, en la misma empresa, nuevos contratos con salarios inferiores y peores condiciones de trabajo. En Japón, alumnas de preparatoria se prostituyen para comprarse cosméticos y ropa de última moda. En Francia, alumnos de secundaria sufren agresiones sólo porque otros pretenden adueñarse de sus teléfonos o sus zapatos de marca. En México, más de la tercera parte de los niños sufren de obesidad, pero los legisladores se niegan a aprobar una ley para limitar la publicidad de los productos alimenticios que se difunden al ritmo de once anuncios por hora, incluso durante los programas infantiles. En muchos países, campesinos, cuyas semillas nativas son contaminadas por la difusión de los transgénicos, son condenados a pagar multas o son encarcelados con el argumento de que utilizan ilegalmente productos bajo licencia, cuando en realidad quisieran protegerse de ellos. En todas partes, las compañías aéreas calculan la mejor relación entre los gastos de mantenimiento de los aviones y el costo de los accidentes, a sabiendas de que la disminución de los primeros aumenta la probabilidad de los últimos, de tal suerte que las vidas humanas se vuelven un simple parámetro económico.
La lista de las aberraciones que proliferan en la geografía del mundo actual podría alargarse casi sin fin. Cada vez encontramos la lógica del dinero, el mismo imperativo de la ganancia que prevalece sobre las más elementales exigencias de la salud, la vida y la preservación de los equilibrios ecológicos. Pero lo más grave es que estas normas se difunden en el cuerpo social y hasta en las subjetividades individuales. Se llega a medir lo que uno es con lo que tiene. Se sacrifica todo al culto de las apariencias y la obsesión del éxito. En todas partes, desde los ejércitos colombianos hasta los hospitales europeos, deben reinar los mismos criterios y los mismos comportamientos que en las empresas y los supermercados: cuantificación, eficiencia, rentabilidad, evaluación de los resultados. La lógica mercantil profundiza cada día más este desastre. Y los ejemplos mencionados son poca cosa comparados con la catástrofe ecológica que el productivismo capitalista ha desencadenado y que, al ser dominado por la necesidad de la ganancia a corto plazo, es incapaz de resolver.
En el momento en que la existencia misma de la especie humana podría estar en peligro, la dimensión ecológica obliga a reconfigurar todos nuestros análisis. Si no destruimos al capitalismo, él nos destruirá. Por eso, es urgente ampliar el “nosotros” de quienes compartimos este “no” al capitalismo. De quienes rechazamos esta sociedad de la mercancía que nos roba nuestras vidas y hace de todos nosotros unos desposeídos: desposeídos de nuestro trabajo, de nuestra creatividad, de nuestro tiempo, de nuestra humanidad, de nuestra capacidad de compartir, de nuestra dignidad. Una sociedad en donde hasta los que se ilusionan con ser privilegiados y protegidos pueden perderlo todo en un juego de ruleta enloquecido, en el cual se multiplican egocentrismos agresivos, soledades depresivas, falsos deseos adictivos, ausencia de comunidad y vacuidad en lo más íntimo del ser.
No, ya no estamos dispuestos a rendirle culto a la diosa Mercancía. Ni a entregar el control de nuestras existencias a los sacerdotes de la Ley del dinero. Ya no estamos dispuestos a contener nuestra rabia, ni a aceptar lo inaceptable en nombre de un realismo vuelto criminal. Ni a seguir combinando lucidez crítica y resignación práctica.
Una digna rabia crece. Dice no al capitalismo y sí a otros mundos posibles. Sabe que la lucha contra el capitalismo es la lucha por la humanidad.
1. François Furet, El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1995.
2. Es el famoso TINA (There is not alternative) de Margaret Thatcher.
3. Con la crisis económica de 2008, el término volvió a entrar hasta en el discurso oficial y mediático, lo que podría verse como una manera de desactivar la fuerza crítica que empezaba a recuperar.
4. El término democracia (ampliamente vaciado de su sentido) caracteriza la denominación dominante de la realidad. Según ésta, vivimos en una democracia, no en un sistema capitalista.
5. Retomo la noción de “utopía real” de Erik Olin Wright, aunque no comparto el conjunto de sus concepciones sobre las formas de organización alternativa o las estrategias simbióticas de transformación (véase Vincent Farnéa et Laurent Jeanpierre, “Des utopies possibles aux utopies réelles. Entretien avec Erik Olin Wright”, Tracés, Réalité(s) du possible dans les sciences humaines et sociales,nº 24, 2013, págs. 231-243).
6. No es posible desarrollar este punto aquí, pero es evidente que la oposición Norte/Sur perdió su nitidez y tiene que reformularse.
7. Sobre los registros de la crítica y las distintas maneras de enfrentar la constitución de la realidad, véase Luc Boltanski, De la Critique. Précis de sociologie de l’émancipation, Gallimard, París,2009.
8. En realidad, se puede proponer la siguiente distinción: una cosa es analizar las contradicciones internas del capitalismo para entender mejor sus dinámicas y poder esbozar con más claridad las condiciones de su eventual destrucción; otra es presentar estas contradicciones en términos de límites absolutos, llevando al capitalismo a un fin ineluctable.
9. Esta aparente tautología es necesaria para descartar al capitulismo.
10. Véase por ejemplo Yves Paccalet, L’humanité disparaîtra, bon débarras!, Arthaud, París, 2006.
11. Félix Guattari, Las tres ecologías, Valencia, Pre-textos, 1990, en donde (para volver al punto mencionado en el párrafo anterior) afirma también: “¿Habrá que invocar, una vez más, a la Historia? Al menos en esto que bien podría dejar de haber historia humana si no se produce una radical recuperación del control de la humanidad por sí misma” (p. 77, traducción modificada).
12. Cuando salió a la luz pública esta práctica llamada de los “falsos positivos”, el presidente Álvaro Uribe fue obligado a destituir, el 29 de octubre de 2008, a tres generales y otros veinticuatro oficiales.
1 El capitalismo, sistema humanicida
“Entramos en terreno desconocido”
(Informe del FMI, enero de 2009)
Una crisis, sí, pero ¿de qué?
¿Qué significado atribuirle a la crisis abierta en el 2007 y vuelta explosiva un año más tarde?13 ¿Diremos que hizo vacilar la legitimidad del capitalismo y su capacidad para presentarse como un sistema estable y duradero? ¿O que, en lo esencial, no trajo nada nuevo, pues el neoliberalismo nos ha acostumbrado a vivir en un ambiente de crisis permanente? Bien sabemos que ha sido, desde hace tiempo, la herramienta privilegiada de una “estrategia del shock” que justifica todas las contra-reformas en nombre del esfuerzo necesario para superar una situación presentada como dramática.14 En pocas palabras, el neoliberalismo aparece como un estado de crisis, alimentado por la vuelta al mundo de los derrumbes financieros e instrumentalizado para los fines de un modo de control basado en el miedo. Sin embargo, la crisis iniciada en 2007-2008 no puede considerarse como un simple artificio de las técnicas de gobernabilidad neoliberal, ni tratarse igual que los desórdenes bursátiles anteriores. Su amplitud es inédita (desde 1929-1933) y con razón ha sido caracterizada como la primera crisis global del mundo globalizado. A diferencia de las crisis regionales anteriores y las “burbujas” que estallan periódicamente, tuvo como epicentro la principal economía mundial y el corazón de los mercados financieros planetarios.
En 2010, el regreso del crecimiento y la recuperación de las bolsas de valores parecieron dejar atrás “el gran Miedo de octubre de 2008” y abrir un retorno a la normalidad.15Es cierto que la reacción rápida y masiva de los Estados permitió frenar, a golpe de miles de millones de dólares y euros, la cadena de quiebras que se anunciaba en las finanzas y la industria.16 Pero estas intervenciones, al provocar una acentuación de los déficits públicos, no hicieron más que abrir un nuevo ciclo de dificultades económicas y de tensiones sociales, de las cuales la terrible situación que se vive en Grecia ha sido, hasta el momento, la expresión más aguda.17 Al mismo tiempo que acentuó la sumisión de los Estados, arrodillados frente a los grandes inversionistas financieros y suspendidos a los oráculos de las agencias de notación, la salida (del primer momento) de la crisis no hizo sino profundizar un poco más las contradicciones relacionadas con la expansión del crédito, que en buena medida originaron la crisis misma. A esto se añade ahora el círculo vicioso que pretende enfrentar al sobreendeudamiento con políticas de austeridad, las cuales a su vez debilitan el consumo y acentúan las tendencias recesivas (y también el endeudamiento). No sorprende que las perspectivas económicas sean de un crecimiento muy frágil o hasta de recesión en algunas partes centrales del sistema-mundo,18 por no hablar de los riesgos de estallido de nuevas burbujas (la inmobiliaria en China podría resultar más peligrosa que la que provocó la crisis de las subprimes en 2007).
Los desequilibrios sobre los cuales descansaba el auge anterior de la economía mundial han empezado a hacerse visibles. La crisis reveló las prácticas financieras ocultas y demostró la fragilidad del andamiaje del crédito, que había permitido mantener el consumo de las familias europeas y norteamericanas, para poder sostener el crecimiento mundial. Más profundamente, parece indicar el límite de un régimen de crecimiento neoliberal basado en una reducción de los salarios y un fuerte endeudamiento público y privado, sin que estén a la vista opciones para sustituirlo y salir de una situación crónica de sobreacumulación.19 Aun cuando una relativa recuperación, respecto a 2008-2009, llevó a olvidar rápidamente las más severas advertencias de la crisis, ésta hizo tambalear la confianza absoluta en los efectos positivos de la desregulación financiera y marcó un primer hundimiento del optimismo que, hasta ese entonces, imperaba en los mercados. Los acontecimientos actuales tienen los rasgos de una “crisis muy grande”20 sin por eso implicar que lleve necesariamente al derrumbe del capitalismo.
De hecho, esta secuencia en sí no significa que hayamos entrado en la crisis final del capitalismo. Desde hace veinte años, Immanuel Wallerstein defiende la tesis de una fase terminal del capitalismo, es decir, de un momento de bifurcación sistémica que provoca caos e incertidumbre y en el cual la acción humana recobra una capacidad de influir en el devenir histórico que no posee en los periodos de mayor estabilidad.21 Sus tesis a veces favorecen, en algunos seguidores, una interpretación que hace de los sobresaltos actuales las manifestaciones de esta crisis final. Sin embargo, acostumbrado a pensar en la larga duración, Wallerstein indica con prudencia que esta fase terminal podría prolongarse hasta los años 2030/2050. Esto dejaría tiempo para un nuevo ciclo de expansión capitalista, de tal suerte que el significado que, para él, asume la noción de periodo final del capitalismo difiere bastante de la comprensión espontánea a la que puede prestarse. Asumiendo la imprevisibilidad de los procesos históricos, Wallerstein combina la posibilidad de trastornos casi inmediatos y la de su aplazamiento en la indeterminación del mediano plazo.
Descartando la certeza de estar ya en el tiempo del fin, se asumirá aquí que la crisis pone sobre la mesa la cuestión del destino del capitalismo, pero sin ninguna garantía en cuanto a las respuestas, las cuales resultarán de la confrontación entre las dinámicas sistémicas y las formas de compromiso y lucha de unos y otros. Es preciso insistir en la plasticidad del capitalismo que, desde 1848, desbarató todos los pronósticos relativos a su fin ineluctable, de tal suerte que no debe subestimarse su capacidad para transformarse, contrarrestar los efectos de sus propias disfunciones y reorganizarse permanentemente. Al mismo tiempo, se enfrenta ahora con contradicciones y límites cada vez más arduos de superar, en especial por la dificultad de reinvertir capitales cuyo volumen crece de manera exponencial y de expandir la esfera del valor lo suficiente como para realizar ganancias correspondientes a la cantidad de capitales disponibles.22 Quizás sea aún posible relanzar la maquinaria de la producción-para-la-ganancia, pero no sin asumir tensiones y problemas cuya escala no deja de aumentar. Sería demasiado arriesgado afirmar que el capitalismo ha encontrado un límite absoluto, pero la crisis iniciada en 2007-2008 pone en evidencia obstáculos cada vez más considerables que debe superar o rodear para seguir reproduciéndose. El conjunto de las contradicciones (espiral del crédito, crecimiento exponencial de los capitales en busca de ganancias, restricción de trabajo vivo necesario, agotamiento de los recursos fósiles, efectos de la degradación ambiental y el cambio climático) parece condenar la reproducción del capitalismo a adquirir un carácter cada vez más tenso, en medio de un dispositivo general dotado de un alto grado de complejidad y por lo tanto de fragilidad. Aquí, en el corazón de estas tensiones, es donde la insubordinación provocada por los costos humanos y ecológicos de la reproducción de este sistema empieza a interferir.
Desde las primeras etapas de la crisis, pudieron observarse ciertos reacomodos, lo que deja pensar que son parte de procesos iniciados hace tiempo. El rasgo más nítido es el declive de la hegemonía absoluta de Estados Unidos, que el fracaso del intento bushiano de restaurar un imperialismo unilateral aceleró. Si bien no hay que vender demasiado pronto la piel del tigre de papel –el cual sigue teniendo fuertes músculos de acero–, la posición del billete verde parece fuertemente quebrantada.23 Y si las potencias del G8 han integrado los grandes países emergentes a la (in)gobernabilidad económica mundial, no es por un mea culpa postcolonial, sino porque necesitan de su cooperación. De la misma manera, si los fanáticos del libre mercado han tenido que moderar su ideología anti-estatal, no es por una repentina conversión “socialista”, sino porque saben perfectamente que, como en 1929, sólo el Estado puede salvar al capitalismo y abrir nuevos frentes a la sed de ganancia. No hay en eso nada para sorprenderse: desde los orígenes del liberalismo, el Estado actúa como garante en última instancia de un mercado supuestamente libre. Ni para ofenderse: salvar los bancos con miles de millones de dólares (tomados de los presupuestos nacionales) no es más que la estricta y necesaria aplicación de la lógica de un sistema cuya amoralidad es una característica intrínseca. Sin embargo, estos episodios podrían cambiar algo: al revelar, con toda claridad, el papel central del Estado en la reproducción capitalista, ponen en dificultad al discurso neoliberal que pretende deslegitimarlo y hacen más delicado justificar la penuria presupuestaria que constantemente se opone a las necesidades sociales. Hasta en la desangrada democracia de mercado, el cinismo no puede expandirse (pero ¿quién sabe?) sin conceder al Gran Arrendador un mínimo de credibilidad. Por eso, durante el otoño de 2008, el discurso neoliberal pasó, en pocas semanas, de la posición de pensamiento único arrogante a la más completa desbandada (por cierto, sin una verdadera modificación de las prácticas).24 A decir verdad, el agotamiento de un primer ciclo neoliberal ya se había evidenciado desde antes, con el descrédito del Consenso de Washington, a partir de la crisis argentina de 2001, y luego con los fracasos sucesivos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en especial en Cancún en 2003.
¿Es pertinente suponer una transición hacia una fase distinta, más allá de las tres décadas de neoliberalismo triunfante, y también más allá de medio siglo de absoluta hegemonía de los Estados Unidos? De hecho, una nueva configuración no dejaría de tener ventajas desde el punto de vista de la dominación sistémica. Para los movimientos antisistémicos, al contrario, una relegitimación del Estado, por parcial que pudiera ser, podría permitir esquivar las críticas que el neoliberalismo había empezado a suscitar y deshacer las convergencias transnacionales surgidas del ciclo altermundialista. El peligro es que la multipolaridad global y la nueva estatura de las potencias emergentes desmovilicen una crítica anti-imperialista o postcolonial que terminaría identificándose con los intereses nacional-capitalistas de los nuevos gigantes del Sur.
Pero, ¿se trata realmente del fin del neoliberalismo? Quizás en parte, si con eso se entiende el tipo de política económica dominante desde los años 1980: completa desregulación financiera, liberalización de los flujos de capitales, privatizaciones, contracción de los gastos públicos (fuera del servicio de la deuda), redefinición restrictiva del papel del Estado. Lo probable es que la muerte del Consenso de Washington, proclamada por el mismo Banco Mundial en su informe de 2007 y la derrota ideológica del neoliberalismo en su versión años 1990 obligarán a vender sus objetivos principales bajo otros ropajes. Pero el asunto es más complejo. En los discursos, los anuncios del fin del neoliberalismo se mezclan con el aparente retorno del keynesianismo. En la gran oferta de los “-ismos”, no hay límite, pues los medios de comunicación no dudaron en calificar como “socialismo” una cínica operación de socialización de las pérdidas de las empresas. Y, en los Estados Unidos, para que la etiqueta de “rooseveltismo” pudiera reciclarse, bastó un modesto plan de inversión, algunas ayudas a las familias y un llamado a la confianza, apoyado en el papel relegitimador de un presidente de ascendencia africana. Pero, ¿hay espacio para un keynesianismo más consecuente?





























