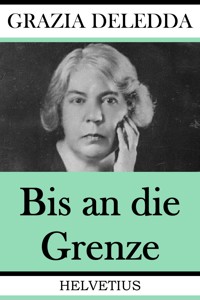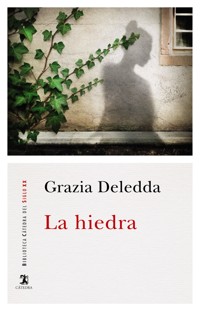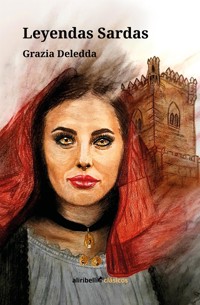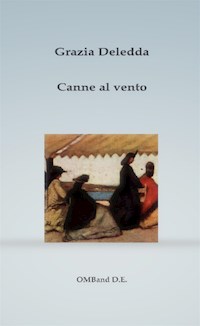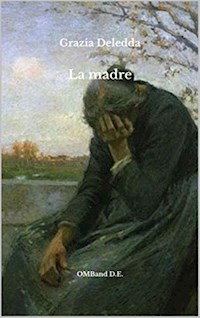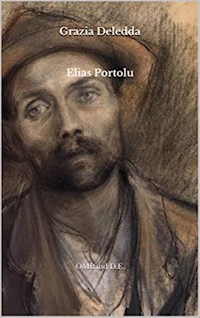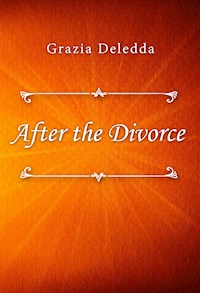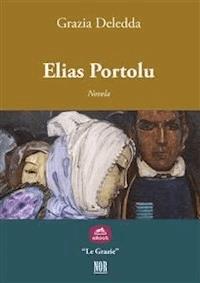4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ático de los Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una de las mejores novelas de la ganadora del Premio Nobel de Literatura. Tras la muerte de su abuela, la pequeña Anna, de trece años, queda al cuidado de sus tíos. Así, pasará una infancia despreocupada, rodeada de sus numerosos primos en el hogar de la familia Velèna. Sin embargo, la llegada de la adolescencia romperá este delicado equilibrio para siempre. La inocencia de las relaciones de la infancia se hará añicos en un complejo juego de amores no correspondidos: el del primo Sebastiano por Anna, el de Anna por Gonario Rosa, un amigo de la familia, y el de Gonario por Caterina, hermana de Sebastiano y también prima de Anna. Con esta novela, cuyo escenario es una Cerdeña vibrante y evocadora, la entonces joven de veinticuatro años Grazia Deledda lanzó su carrera literaria y al mismo tiempo nos regaló una historia con sabor inmortal. Grazia Deledda recibió el Premio Nobel de Literatura en 1926 por «sus escritos de inspiración idealista que retratan con claridad plástica la vida en su isla natal y tratan con profundidad y simpatía los problemas humanos en general», según el Comité del Premio Nobel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a suscribirse a la newsletter de Ático de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exlcusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
Almas honestas
Grazia Deledda
Traducción de Elena Rodríguez
Colección Ático Clásicos
Contenido
Portada
Newsletter
Página de créditos
Sobre este libro
La llegada
Los primeros días
La vida en familia
Tres años después
Cesario. El ajuar
La boda
Las pasiones
Comienza el drama
El sacrificio
Año Nuevo
La lejanía
Las almas honestas
Sobre la autora
Sobre la traductora
Notas
Página de créditos
Almas honestas
V.1: septiembre de 2022
Título original: Anime oneste
© de la traducción, Elena Rodríguez, 2022
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2022
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial en cualquier forma.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imagen de cubierta: By the Fireside, de Henry Salem Hubbell - Wikimedia Commons
Corrección: Francisco Solano, Isabel Mestre
Publicado por Ático de los Libros
C/ Aragó, n.º 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.aticodeloslibros.com
ISBN: 978-84-16222-85-8
THEMA: FBC
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autora. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
Almas honestas
Una de las mejores novelas de la ganadora del Premio Nobel de Literatura
Tras la muerte de su abuela, la pequeña Anna, de trece años, queda al cuidado de sus tíos. Así, pasará una infancia despreocupada, rodeada de sus numerosos primos en el hogar de la familia Velèna.
Sin embargo, la llegada de la adolescencia romperá este delicado equilibrio para siempre. La inocencia de las relaciones de la infancia se hará añicos en un complejo juego de amores no correspondidos: el del primo Sebastiano por Anna, el de Anna por Gonario Rosa, un amigo de la familia, y el de Gonario por Caterina, hermana de Sebastiano y también prima de Anna.
Con esta novela, cuyo escenario es una Cerdeña vibrante y evocadora, la entonces joven de veinticuatro años Grazia Deledda lanzó su carrera literaria y al mismo tiempo nos regaló una historia con sabor inmortal.
Grazia Deledda recibió el Premio Nobel de Literatura en 1926 por «sus escritos de inspiración idealista que retratan con claridad plástica la vida en su isla natal y tratan con profundidad y simpatía los problemas humanos en general», según el Comité del Premio Nobel.
«¡Qué plumas y qué voces tan fuertes las de Grazia Deledda y Selma Lagerlöf! En ellas hay algo que se puede aplicar también a nuestros mujiks.»
Maksim Gorki
«Hoy todavía podemos leer con interés a Grazia Deledda.»
D. H. Lawrence
«Si Italo Svevo es el padre de la literatura italiana del siglo xx, Grazia Deledda es la madre.»
Dacia Maraini
«Grazia Deledda fue una de las principales autoras italianas del verismo, junto a Elsa Morante.»
La Repubblica
«Grazia Deledda empezó escribiendo en sardo y luego pasó al italiano, un italiano muy colorido, muy pictórico, muy imaginativo. En su italiano se percibe la trama del sardo, incluso las construcciones sintácticas incluyen calcos del sardo. Esto, hoy en día, es motivo de alabanza, pero, en el caso de Deledda, en aquella época se consideraba un defecto, se decía que escribía mal. Releyendo sus libros me doy cuenta de qué injusticia tan clamorosa se cometió, y es que el lenguaje de Deledda es único en su género precisamente porque no es estándar.»
Michela Murgia
La llegada
Tras la muerte de la anciana doña Anna, una vez arreglados los asuntos, Paolo Velèna se hizo cargo de su pequeña sobrina y, como se había acordado, se la llevó a Orolà con su familia.
Orolà era una pequeña subprefectura sarda de la provincia de Sácer. Ciudad muy floreciente en la época de la dominación romana, decayó posteriormente con la incursión de los sarracenos, resurgió bajo la soberanía de los Barisono, jueces o reyes de Torres, y mantuvo su grandeza hasta la abolición del feudalismo en Cerdeña, que se produjo en la primera mitad de este siglo.
En el censo de las poblaciones sardas realizado por Arrius, ilustre habitante de la localidad de Ploaghe que visitó las cuarenta y dos ciudades de la isla en la época del cónsul Marco Tulio Cicerón (116-43 a. C.), Orolà tenía una población de cien mil habitantes entre las zonas urbanas, los castillos y las aldeas sometidas, y Antonino de Tharros, en la relación de los saqueos sarracenos, habla de grandes vestigios que los romanos dejaron en Orolà, entre los que se encuentran magníficas termas, construidas bajo el pretor M. Azio Balbo. Actualmente, Orolà no conserva ningún recuerdo de la dominación romana, excepto en el dialecto latino, y apenas llega a los seis o siete mil habitantes. El único monumento es la Santa Cruz, una antigua iglesia pisana que data del año 1100, con frescos de Mugano, pintor sardo del siglo xvii.
Los alrededores de Orolà están formados por paisajes muy hermosos y las montañas de granito delinean su horizonte. Entre las familias más conspicuas de esta agradable y original ciudad figuraban, y figuran, los Velèna, gente acomodada descendiente de una rama de los sardos «principales».
Los sardos principales son los miembros de las familias más poderosas y adineradas del pueblo, en su mayoría vestidos con trajes y apegados a las viejas tradiciones.
Pero los Velèna, que poco a poco se habían convertido en burgueses, vestían como caballeros, impecablemente, y la civilización estaba más que presente en su hogar. No era una verdadera familia señorial, pero estaba muy alejada de la vida, las costumbres y los prejuicios del pueblo: no se permitía el lujo inútil de un salón de estar, pero todas las habitaciones estaban elegantemente amuebladas, y las señoritas, a pesar de ser sencillas amas de casa, seguían la moda y se relacionaban con la sociedad señorial de la ciudad.
De los hermanos, uno estudiaba y el otro era agricultor. Paolo Velèna, el cabeza de familia, también era agricultor, como todo buen terrateniente sardo, pero sobre todo era comerciante e industrial.
Su hermano Giacinto, en cambio, había estudiado. Tras licenciarse en Medicina y ser destinado como médico a un pueblecito meridional de la región de Logudoro, se casó con una joven noble que no era muy rica. De este matrimonio nació otro: entre don Andrea Malvas, hermano de la mujer de Giacinto, y una hermana de los Velèna, muchacha frágil y nerviosa que, tras recibir la noticia de la muerte de su marido, asesinado por venganzas políticas, murió de miedo y horror y dio a luz prematuramente a una niña.
Annicca, la pobre niña nacida antes de tiempo bajo tan tristes auspicios, se quedó con la anciana doña Anna, su abuela, una mujer severa y triste encerrada en un luto eterno, casi trágico, como es el luto en los pueblecitos sardos. Tras la muerte de su hijo y su nuera, la vieja casa de los Malvas permaneció cerrada al sol y la alegría. Las paredes no volvieron a encalarse nunca y el humo extendió un velo opaco, del color de la cera, sobre las paredes, los muebles y los cristales.
En aquella casa silenciosa y extraña, casi fúnebre, Annicca pasó su infancia y creció como una florecilla apagada, una de esas flores amarillas, pálidas, que brotan en los parajes áridos y agrestes. Pero, un día, doña Anna cayó enferma y, a pesar de las curas afectuosas de Giacinto, murió. Entonces, Paolo Velèna, tras recibir la llamada de su hermano, se dirigió al pueblecito y decidió llevarse consigo a la niña. Giacinto tenía muchos hijos y no podía hacerse cargo también de Annicca. Doña Anna dejaba un escaso patrimonio, gravado por hipotecas e infortunios.
Tras una semana de acuerdos y contrariedades, Paolo arregló las cosas de la mejor manera posible y se marchó con Annicca.
La pequeña tenía entonces trece años. Aún no comprendía la gravedad de la desgracia que le había acontecido ni su anormal situación en el mundo. De hecho, cuando se le pasó el gran dolor por el fallecimiento de doña Anna, que para ella había sido toda su familia, se alegró ante la idea de vivir en una ciudad, en una hermosa casa llena de gente.
* * *
Durante el viaje, en un carruaje, le pareció estar bajo una especie de hechizo al contemplar el campo que renacía bajo el tibio sol de febrero.
Nunca había visto tanto espacio, tanto azul, tanto sol, y miraba casi temerosa a su tío, con quien hablaba alegremente y al que preguntaba a cada paso:
—¿Todavía está lejos? ¡Dios mío, qué lejos está! —Y suspiraba con uno de aquellos ruidosos suspiros infantiles que dicen tantas cosas.
Paolo respondía afectuosamente.
Era un hombre bueno y generoso que quería mucho a su familia. En pocos días, había cultivado un gran afecto por la niña, a la que creía afligida, aunque en realidad no lo estaba, y le hablaba con amabilidad. En su rostro, más bien feúcho, veía un marcado parecido con el de su hija predilecta, Caterina.
Durante el viaje, empezó a contarle algunas cosas sobre Orolà y su familia. Annicca ni siquiera se planteaba si iba a ser bien recibida, si no sería una molestia en aquella casa tan abarrotada. Creía que la acogerían con regocijo y amabilidad.
Y contemplaba los almendros en flor, deseosa de ir a coger un gran ramo de aquellas flores. Luego observaba la cabeza de Paolo y le asaltaban las ganas de preguntarle por qué su cabello negro se volvía ceniciento mientras que el tío Giacinto lo conservaba como el ala de un cuervo.
—¿Cuántos años tiene? —le preguntó de repente.
Una sonrisa se dibujó en el rostro relajado y rosáceo del tío Paolo.
—Muchos, muchos, más de cuarenta.
—La abuela tenía más de setenta.
Ante el temor de que el recuerdo de la abuela la entristeciera, Paolo cambió de tema con rapidez y le preguntó por sus estudios.
Annicca sabía leer y escribir: había asistido a la escuela del pueblo durante cuatro años, y Paolo se sorprendió ante la inteligencia de la chiquilla al recordar las cosas que había estudiado. No, no era tan niña; lo demostraba en sus discursos, o, al menos, era una niña ingeniosa a la que la vida recluida y triste no había intimidado en absoluto.
—¿Te gustaría ir a la escuela de Orolà? —le preguntó.
—No. ¿Es que ya no sé leer y escribir? Es mejor que me manden a coser o a cuidar el fuego.
—¿A cuidar el fuego? ¿Y eso por qué?
Annicca no supo explicarlo. Vio una becada revoloteando en un sembrado y empezó a dar palmas y le pidió a su tío que ayudaran al pájaro a retomar el vuelo.
Paolo bajó del carruaje y la contentó.
—¡Qué lástima que no haya traído al perro! —dijo—. Por aquí debe de haber muchas becadas.
Era un terreno pantanoso, cubierto de manchas de adelfas y saúcos.
Annicca quiso bajar y se embarró de arriba abajo.
—Regáñeme —dijo mientras regresaba hacia Paolo—, me he portado mal… ¡Ah, si me hubiera visto mi abuela!
—No pasa nada, olvídalo. El sol lo secará —respondió Paolo.
Reanudaron el viaje. Poco a poco, Annicca se durmió en un rincón mullido del carruaje y, en sueños, Paolo la oyó murmurar:
—Al menos traemos la cena… Es una lástima que no estuviera el perro.
Se refería a las dos becadas que, poco antes, habían cazado en la ciénaga.
Paolo la miró con afecto y pensó: «Haremos lo que queramos; es una buena niña».
Y se dispuso a charlar con el viejo cochero.
* * *
Cuando Annicca despertó, ya era noche cerrada. El carruaje se había detenido en la entrada de un patio y, a través de la puerta abierta de par en par, Annicca vio, bajo la luz roja de una lámpara, cinco o seis cabezas de mujeres y niños.
—Buenas noches, buenas noches, buenas noches —decían todos.
Annicca bajó rápidamente del carruaje y se encontró entre los brazos de una muchacha alta y robusta que la llevó casi en volandas al interior de la casa.
La puerta se cerró con un estruendo y Annicca oyó el carruaje alejándose por la calle. Solo entonces se despertó del todo.
—Bien, pues aquí está nuestra pequeña doña Anna —dijo Paolo Velèna, que se dirigió a sus hijas y su esposa.
Todas se atareaban alrededor de la recién llegada para abrazarla y demostrarle que estaban muy contentas de recibirla, y esta los miraba con ojos asustadizos.
En realidad, había demasiada gente.
Además de Maria Fara, la esposa de Paolo, y sus seis hijos, había dos sirvientas y una vecina. Y también un perro grande y dos gatos que, subidos a la mesa, contemplaban fijamente a Annicca.
Nennele, el más pequeño de los hijos, chillaba en la cuna, pataleando al aire, y Antonino, el penúltimo, se encaramaba por el respaldo de la silla de su padre mientras gritaba:
—¿Qué me has traído? ¿Qué me has traído?
—Te he traído esta nueva hermanita —respondió Paolo—. Ve y dale un beso.
En medio de esa confusión, con el movimiento del carruaje reverberando todavía en sus huesos, Annicca se sentía desconcertada y no hablaba.
Maria Fara la juzgó de inmediato como una niña fea y torpe. De hecho, llevaba un vestido de indiana negra y, con el pañuelo de lana anudado al cuello, parecía muy fea, tan esmirriada, con la piel de una palidez olivácea, el perfil irregular y la boca demasiado grande. Tenía los ojos y el cabello castaños, manos grandes y pies también grandes y mal calzados, igual que una niña de pueblo, de montaña. «¡Solo Dios sabe lo maleducada que es!», pensó Maria Fara con un ligero disgusto ante la idea de que Annicca compartiera el lecho con Caterina.
A su vez, Annicca se sentía intimidada bajo la mirada de Maria, que era una mujer alta, robusta y hermosa. Además, también se sentía intimidada por Paolo. Pero, cuando las sirvientas y la vecina se marcharon, y Paolo se retiró acompañado por su esposa, Annicca pudo hacerse una mejor idea del lugar y de las personas con las que se encontraba. Antonino se había acercado a darle un beso, más que fraternalmente.
—¿Cómo te llamas? —le preguntó.
—Anna, ¿y tú?
—Antonino, y esta es Caterina.
Le presentó a su hermana, tirando de ella por la ropa. Caterina tenía diez años; era muy morena, delgada y tenía unos vivaces ojos negros.
Annicca quiso saber el nombre de todos y sus respectivas edades.
El primogénito se llamaba Sebastiano y tenía veinte años. El segundo era Cesare, aunque en realidad se hacía llamar Cesario. Era el estudiante que asistía al instituto y ahora se encontraba allí para disfrutar de las vacaciones de Carnaval. Era más alto que Sebastiano, aunque tenía dos años menos; un jovenzuelo muy atractivo con el pelo rizado y grandes ojos resplandecientes.
Las dos muchachas, Angela y Lucia, eran gemelas, de dieciséis para diecisiete años. Angela era alta y robusta, como su madre, y Lucia era pequeñita, delgada y delicada. Ni siquiera se parecían de cara.
—¿Estás muy cansada? —preguntó Sebastiano, que se acercó a Annicca mientras Lucia y Angela ponían la mesa—. ¡Venga, ve y presta un poco de atención a Nennele! —gritó, dirigiéndose a Antonino, que se movía alrededor de las sillas dando pisotones.
—No, no estoy nada cansada. He dormido durante todo el viaje… Pero ¿por qué llora tanto el pequeñito?
—Dios mío, Lucia, ¡mira qué trenza tan hermosa! —exclamó Caterina, extasiada, detrás de Annicca.
En aquel momento, Maria Fara regresó y compartió el deleite de sus hijas por la trenza de Annicca, en la que no habían reparado.
Era una trenza muy bonita, tan gruesa como el puño de Sebastiano, y de una longitud de más de tres palmos.
—¡Dios mío, nuestra señora mía, nunca he visto trenzas como esta! —decía Caterina—. Es como cinco, veinte o treinta veces la mía…
—Claro, sí, será mejor que digas mil —exclamó Antonino.
—Dios la bendiga, se debe decir.
Todos tocaron la trenza de Annicca para ahuyentar los malos augurios y la joven se ruborizó ante una cálida sensación de placer.
—¿Por qué llora tanto este niño? —preguntó mientras se inclinaba sobre la cuna y besaba a Nennele.
—Oh, mi Nennele, pobre Nennele —exclamó Caterina, que le acariciaba los piececitos sonrosados.
—¿Qué significa Nennele?
—Emanuele. Calla, corazoncito mío. Mamá, ven con Nennele.
Caterina lo cogió en brazos y el bebé sonrió de forma encantadora.
—Qué bebé tan hermoso, es muy guapo —dijo Annicca, que lo acarició.
Caterina le contó muchas cosas. Nennele tenía catorce meses y ya le habían salido los primeros dientes. Era muy hermoso, pero lloraba constantemente y quería que lo acunaran para dormir. Antes de la cena, Annicca ya conocía muchas cosas de su nuevo hogar. La habitación en la que se encontraban era el comedor, que daba al patio. Gran sencillez en todo, desde las paredes blancas hasta la gran mesa de nogal, desde las sillas macizas hasta la vajilla en el viejo armario. Un gran brasero de latón, lleno de fuego, esparcía un tenue calor por la estancia iluminada por una vela alta de aceite de oliva. Annicca se percató de que todos vestían con cierto refinamiento, con colores oscuros, invernales. La señora Maria, Angela y Lucia llevaban chaquetillas de tela; Antonino, un bonito traje de marinero —la primera vestimenta de hombrecito—, y Caterina desaparecía bajo un delantal de indiana turquesa. Nennele llevaba uno similar. Cesario llevaba zapatillas, a pesar del frío, una camisa elegante bien almidonada y gafas doradas; Sebastiano, en cambio, llevaba unos zapatos grandes y una chaqueta de fustán con bolsillos dobles.
—Tengo mucha hambre, ¿y tú? —preguntó Paolo tras regresar y ocupar su lugar en la mesa—. Lástima que esta noche no podamos comer las becadas. Has soñado con ellas, ¿verdad?
Annicca volvió a sonrojarse. También tenía apetito, pero no se atrevía a confesarlo. La hicieron sentar junto a Caterina y Lucia.
Nennele ocupaba una sillita tan alta como la mesa, y Antonino, arrebujado en una gran servilleta, comía en un rincón, lejos de todos, porque molestaba demasiado. No todos los días la señora Maria almorzaba o cenaba en paz, pero aquella noche, en honor a Annicca Malvas, no se produjo ningún incidente.
—Durmamos juntas esta noche —dijo Caterina—. Mejor, porque yo siempre tengo frío. Mañana por la mañana te enseñaré las muñecas, o esta noche…
—¡Claro, lo que faltaba! —exclamó Angela—. ¿Acaso crees que vas a convertir a Annicca en una granujilla como tú?
Pero Caterina siguió charlando sin hacerle caso.
Al otro lado de la mesa, Paolo, su esposa y sus hijos hablaban de cosas serias, y Antonino aprovechaba su soledad para dar buena parte de su cena a los gatos, a los que adoraba y, precisamente por eso, siempre se colocaban debajo de su silla.
Annicca reía de buena gana, pero, en el fondo, se sentía triste. Le parecía que no todo era tan bonito y divertido como había soñado.
Después de la cena, los hombres se fueron aquí y allá y las mujeres se retiraron junto al fuego. En ese círculo estrecho e íntimo, asaltaron a Annicca con todo tipo de preguntas sobre su vida pasada, sobre la vida en el pueblo, sobre la esposa del doctor Giacinto y sobre un centenar de pequeñas cosas.
—Dormirás con Caterina —repitió Maria—. Rezaréis vuestras oraciones juntas.
Poco antes del toque de queda, las dos muchachas, acompañadas por Angela, subieron a su dormitorio.
—En este baúl —dijo Angela mientras dejaba la lámpara— pondremos mañana tus cosas.
—Sí, gracias —respondió Annicca.
—No te asustes —prosiguió la muchacha, que ayudaba a Caterina a desvestirse—, debes saber que, de ahora en adelante, serás nuestra hermana, Annì.
—Sí, señora —afirmó Caterina, vestida con su camisa.
Annicca, toda roja, se descalzó y Angela retiró las mantas de la cama mientras repetía:
—Rezaréis vuestras oraciones juntas. No tardaremos en subir.
—¿También dormirá aquí?
—Sí, en esa cama.
Annicca echó un vistazo rápido a la habitación. Había dos camas, con mantas de flores azules, una cómoda con un espejo, un lavabo, una mesita, baúles y sillas.
—¿Qué oraciones conoces? —preguntó Caterina desde la cama.
—Muchas.
Annicca recordó las oraciones infinitas que doña Anna le hacía recitar y pensó intensamente en la mujer muerta.
Cuando estuvo en la cama, Angela tomó la lámpara y salió.
—Yo rezo tres padrenuestros, avemarías y glorias a santa Caterina de Siena y un credo a san Antonio. ¿Quieres rezar conmigo? No tengo miedo de la oscuridad, ¿y tú? —preguntó Caterina.
—Yo tampoco —respondió Anna. Pero, en realidad, se sentía aturdida en aquella oscuridad nueva y desconocida, en aquella amplia y fría cama con las sábanas tan lisas como el raso. Sin la voz fresca y alegre de Caterina, habría llorado amargamente. El viento frío de las noches de febrero hacía chirriar una chimenea metálica de una casa vecina. Y ese sonido agudo le producía a Annicca una sensación escalofriante: pensaba en su abuela muerta con infinita ternura. «¿Dónde estará ahora? ¿Tendrá frío? ¿Por qué he venido aquí?», cavilaba mientras se persignaba. Rezaron las oraciones en voz alta, pero resultaba evidente que Caterina no ponía mucho entusiasmo. En cuanto recitó el credo, preguntó:
—¿Por qué tienes las mangas de la camisa largas? Toca, yo las tengo así de cortas…
Sin esperar respuesta, empezó a decirle cuántas camisas y vestidos tenía. Annicca permanecía en silencio. Ella era parlanchina, pero Caterina la superaba con creces, y decía cosas inútiles. En comparación, Annicca era una señorita seria. Además, esa noche tenía pensamientos tristes, a pesar de que permanecía en su mente el recuerdo del hermoso día que había pasado. Rememoraba el campo, los almendros en flor, la llanura, los sembrados, el río, las becadas, y la voz de su prima le sonaba como la de su tío.
De repente, Caterina se calló. En el silencio profundo, el chirrido de la chimenea se volvió más estridente, más triste. Annicca no podía conciliar el sueño porque había dormido casi todo el trayecto en el carruaje, y ahora, en la oscuridad, en la quietud, sentía instintivamente esa tristeza medrosa que sienten los niños en los lugares extraños, entre gente desconocida. Cuando sonó el toque de queda —¡las campanas eran tan distintas a las de su pueblo!—, la pequeña doña Anna rompió a llorar. Pero Caterina no se percató porque dormía profundamente.
Los primeros días
Al día siguiente era jueves. Caterina, que iba a la escuela, tenía vacaciones y disponía de tiempo para enseñarle la casa a Annicca.
Después de tomar café con leche en la cocina junto al fuego —desayunaban allí uno tras otro—, Annicca se peinó. Lucia se había ofrecido para peinarla, dado que esa semana era la encargada de asear y preparar a los niños, pero ella se opuso.
—Siempre me peino sola. Si quieres, también puedo peinar a Caterina.
—¿Cómo puedes peinarte sola todo este pelo?
—Pues… con el peine. Estoy acostumbrada.
Efectivamente, se peinó con gran desenvoltura. Se ató el cabello con un cordón, a la altura de la nuca, y luego lo trenzó y echó hacia atrás la gran trenza con la punta rizada.
Lucia subió la maleta de Annicca y ayudó a su prima a guardar la ropa en el baúl. Eran pocas prendas, en realidad. La ropa interior, mal cortada y mal cosida, olía a espliego. Los vestiditos de colores se dejaron al fondo del baúl.
—¿Está todo aquí? —preguntó Lucia, de rodillas—. ¡Qué calcetines tan bonitos! ¿Quién los ha hecho?
—La abuela. He dejado muchas cosas en casa, pero el tío Paolo me ha prometido que pronto las traerían aquí.
—¿Quién vive en tu casa ahora?
—Nadie. No se sabe a quién le tocará.
Mientras Lucia colocaba las últimas prendas, los pañuelos, los mandiles, un libro grueso de plegarias y un chal, Annicca la observaba con atención. Sí, sin duda, Lucia era más hermosa que Angela. Tenía el cuello delicado, blanco como el mármol, y una nariz tan perfilada y diáfana que las fosas nasales se teñían de rosa bajo la luz. ¡Y qué bellos ojos negros! Estaba bien peinada, y tenía las manos tan blancas y finas que Annicca escondió las suyas. Caterina la sacó de esa contemplación. Pasó la mañana visitando las habitaciones, el patio, las galerías y el huerto.
Contigua al dormitorio de las muchachas había una habitación para el servicio. La ventana tenía barrotes y la puerta daba a la alcoba de las niñas; así, las criadas no podían comunicarse con nadie.
En otras dos habitaciones que había enfrente dormían Sebastiano y Cesario. Antonino dormía con el primero porque Cesario era muy distinguido; quería una habitación para él solo, y que no la ocupara nadie, ni siquiera en su ausencia. Su mesa estaba cubierta de novelas y revistas, y en la estancia siempre había un fuerte olor a puro. Cosas que no se advertían en la habitación de Sebastiano, tan austera y simple como una celda.
En el primer piso se encontraba la alcoba de Paolo y Maria y un pequeño cuarto con la máquina de coser y los juguetes de Caterina y Antonino.
Otra habitación limpia en la misma planta, con algunos muebles de lujo, se reservaba a los huéspedes, es decir, conocidos de los pueblos cercanos que en Cerdeña se alojaban en casas de amigos. En ocasiones, esta habitación también servía de sala de recepción, ya que la familia Velèna recibía a muchas personas que acudían a la casa en el comedor o en el despacho, otra habitación muy sencilla, en la planta baja, donde Paolo Velèna gestionaba sus negocios. Eran, en su mayoría, personas del pueblo, vinculadas a los Velèna por razones de servicio: campesinos, pastores, jornaleros, mujeres con traje y personas que venían por negocios o a hacer compras.
Detrás de la casa se encontraban las bodegas y las despensas, con grandes rejas y puertas sólidas que daban al fresco patio.
También daba al patio la amplia cocina, detrás de la cual se hallaba el huerto.
—¿Crees que nos vamos a quedar aquí? —dijo Caterina, que había llegado al final del huerto—. Mira bien. Trepamos el muro y bajamos hacia allí.
Annicca se inclinó sobre la pared y miró.
Veía el campo; una ladera seca y agrietada, llena de rocas y arbustos espinosos, que bajaba hasta la carretera, de la que la separaba un seto de zarzas.
—¿Y la tía Maria te deja ir hasta allí?
—¡Sí! Este terreno es nuestro, así que podemos ir. Ahora vamos a ver el ganado.
—¿El caballo?
—Pero ¡qué caballo de Egipto! Ven, ven…
Volvieron atrás y le enseñó las gallinas, los polluelos, las palomas y los gatitos que Maramea, la gata, estaba amamantando en un comedero, en el establo donde se encontraba el caballo negro de Sebastiano.
Caterina parloteaba sin parar. Tenía muchas cosas que decir, muchas cosas que se confundían en su mente.
—No toques el caballo, eh, Annì, cuidado que te hace daño. Mira, aquí las gallinas ponen huevos. ¿Sabes cuántos ponen cada día? Muchos, muchos, más de dieciséis. ¿Qué crees que hacemos con ellos? Bueno, en casa hay gente que tiene que comer y los huevos son muy necesarios, ¿sabes? Yo sé distinguir los huevos que pone esta gallina de los que pone esa otra. Cada noche, llevo las gallinas del patio al establo empujándolas con una caña. Todas son buenas personas.
—¿Cómo se llaman estos gatitos? ¡Oh, qué bonitos! —dijo Annicca, que los tocó de uno en uno—. Todavía tienen los ojos cerrados, pero…
—Aquí está su mamá. ¡Buenos días, Maramea! —exclamó Caterina.
De hecho, la hermosa gata negra avanzaba en silencio, miraba dónde ponía las patitas y las sacudía de vez en cuando. Los gatitos maullaban desesperadamente. Cuando Maramea llegó al comedero, las dos muchachas regresaron al huerto. Sebastiano estaba ocupado podando los rosales con unas grandes tijeras de acero. En el huerto, la hierba renacía y las flores de los almendros, deshojados por el viento, cubrían los caminos con una especie de aguanieve perfumada. Una extensión de coles en flor ocupaba casi todo el huerto, pero a lo largo de los muros, bajo los almendros que reverdecían, ya crecían las tres plantaciones y el rocío brillaba como polvo de perlas en los pequeños tallos verdes de las cebollas.
Sebastiano cultivaba el huerto. Ahora estaba esperando a que se vendieran las coles para labrar, arar y replantar el terreno. Mientras tanto, sembraba las primeras flores y podaba los rosales y los matorrales.
—¡Has puesto aquí los pies! —gritó a Caterina en cuanto la vio mientras señalaba un macizo de flores pisoteado.
—¡No es verdad! ¿No ves que son las huellas de Mahoma?
—¿Ahora también dices mentiras? Son tuyas, te digo. Asegúrate de que no te encuentre yo. De lo contrario, te corto la nariz con estas tijeras. Buenos días, Anna. ¿Has dormido esta noche?
—Sí —respondió Annicca, que se sonrojó—. Gracias.
—¿Gracias por qué? —preguntó Sebastiano, que reía y agitaba los brazos en el aire.
Annicca se ruborizó incluso más y desapareció con Caterina.
Mahoma era el perro, un galgo alto con un pelaje largo y aterciopelado y unos ojos que parecían de cristal; una sola mancha blanca, en la frente, interrumpía la brillante negrura de su elegantísimo cuerpo.
Lo encontraron en la cocina jugando con Antonino.
—Escúchame, deja que te cuente algo —le dijo Caterina a su hermanito; lo llevó al patio, donde permanecieron un largo rato. Confabularon en voz baja y Antonino escuchaba con los brazos cruzados a la espalda. Annicca no supo nunca qué se dijeron. Mientras tanto, visitó la cocina, miró dentro del horno y contó las cazuelas de cobre, brillantísimas, que colgaban de las paredes amarillas. Había doce.
* * *
Al regresar, Caterina dijo a las criadas:
—Tenéis que llamarla señorita Annicca, porque es una dama.
Annicca sonrió complacida, aunque añadió con modestia:
—No es necesario, por ahora.
—Mamá no quiere que demos confianza a las sirvientas —le susurró Caterina cuando estuvieron en el comedor—, son maleducadas y siempre dicen palabras malsonantes.
Angela remendaba medias, sentada frente al brasero, y la señora Maria cambiaba la ropa a Nennele y lo hacía reír y saltar. Lucia, después de haber ordenado las habitaciones, cosía a máquina. Se oía claramente el tictac del coche porque los techos eran de madera y el trastero estaba encima del comedor. La llegada de Anna no perturbó lo más mínimo las costumbres de la casa.
Semana tras semana, Lucia y Angela asumían las tareas de asear y vestir a los niños, ordenar las habitaciones y poner la mesa. Cuando no tenían nada que hacer, bordaban o hacían medias, preparadas para llevar los productos que recogían de las despensas y que vendían en pequeñas cantidades: vino, aceite, quesos, etc.