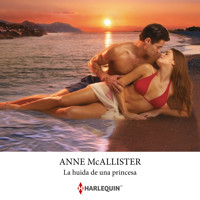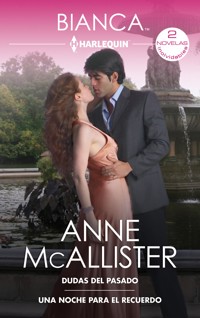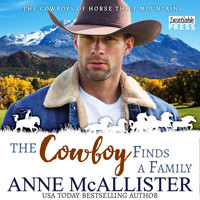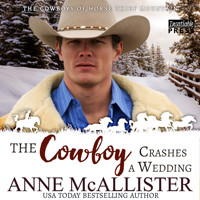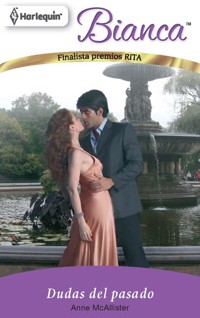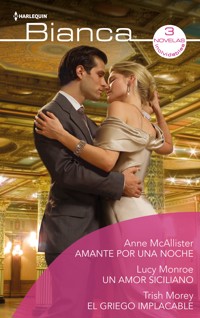
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Bianca
- Sprache: Spanisch
Amante por una noche Anne McAllister De adolescente, Natalie, se sintió completamente humillada cuando el rico y refinado Caetano Savas rechazó sus torpes acercamientos... Ahora, repentinamente, se encuentra a sí misma a la entera disposición del brillante abogado. Y está segura de que él, a pesar de su frialdad, nota el frenético latido de su corazón... Un amor siciliano Lucy Monroe Hope Bishop se queda atónita cuando el atractivo magnate siciliano Luciano di Valerio le propone matrimonio. Criada por su adinerado pero distante abuelo, ella está acostumbrada a vivir en un segundo plano, ignorada. Pero las sensuales artes amatorias de Luciano la hacen sentirse más viva que nunca. Hope se enamora de su esposo y es enormemente feliz... ¡hasta que descubre que Luciano se ha casado con ella por conveniencia! El griego implacable Trish Morey Trece años atrás, Yannis Markides echó de su cama a una joven princesa. Todavía ahora a Marietta se le sonrojaban las mejillas al recordar su juvenil intento de seducción. Rechazar a una Marietta ligera de ropa fue el último acto de caballerosidad del melancólico griego. El escándalo que siguió destruyó su vida y destrozó a su familia. Ahora ha reconstruido su imperio, ha recuperado el buen nombre de los Markides… ¡y está listo para hacerle pagar a la princesa!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 434 - septiembre 2022
© 2009 Barbara Schenck
Amante por una noche
Título original: One-Night Mistress… Convenient Wife
© 2004 Lucy Monroe
Un amor siciliano
Título original: The Sicilian’s Marriage Arrangement
© 2009 Trish Morey
El griego implacable
Título original: The Ruthless Greek’s Virgin Princess
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1141-028-1
Índice
Créditos
Amante por una noche
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Un amor siciliano
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
El griego implacable
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Natalie metió el coche en el garaje de debajo del apartamento de su madre, apagó el motor y sintió un pánico distinto a todo lo que había sentido en los últimos tres años.
–Completamente innecesario –se dijo con firmeza en voz alta para superar los nervios.
Oír algo era la mejor forma de creerlo y ella se lo creía.
–No seas estúpida –se dijo–. No es para tanto.
Y no lo era. Iba a cuidar de un gato, ¡por Dios! Regar unas plantas y vivir en el apartamento de su madre dos o tres semanas porque ella tenía que irse a Iowa a cuidar de su madre por una operación de cadera. Y mientras que el gato era transportable, el árbol del caucho de más dos metros, no.
–Se suponía que lo iba a hacer Harry –había explicado Laura Ross en tono de disculpa por teléfono temprano esa misma mañana–. Ya sabes, el chico de enfrente, pero se ha roto la pierna anoche. Una fractura en espiral, dice su madre. Ni siquiera puede caminar. Siento tener que pedírtelo…
–No pasa nada, está bien –se había hecho Natalie decir–. Claro que lo haré. Me gustará –había mentido.
Así que allí estaba. Todo lo que tenía que hacer era salir del coche, rodear el edificio y subir las escaleras hasta el apartamento de su madre, abrir la puerta y entrar.
Ya lo había hecho una vez ese día. Había ido a recoger a su madre para llevarla al aeropuerto esa mañana y lo había hecho sin problema. Sin preocupaciones de ninguna clase.
Porque no había ningún peligro de encontrarse con Caetano Savas entonces.
Tampoco había muchas posibilidades en ese momento.
¿Qué probabilidad había de que ella estuviera rodeando el edificio para subir las escaleras en el mismo momento en que el casero de su madre, y su jefe, saliera de su porche trasero?
Escasas, decidió. Ninguna era preferible, claro. Rogó a Dios no tener que verlo en las siguientes dos o tres semanas. Pero incluso aunque lo hiciera, se dijo, era una mujer adulta. Podría sonreír amablemente y seguir su camino. Qué le importaba lo que pensase él. ¡No le importaba!
–Muy bien –dijo en el mismo tono que su madre empleaba con ella cuando era pequeña–. La hierba no se corta mirando la segadora –como decía su madre cuando su hermano Dan o ella se resistían a hacer algo.
La frase se había convertido en una expresión hecha que se aplicaba en la familia cuando alguien se resistía a hacer algo.
Por supuesto, su madre no tenía ni idea de por qué había pasado los tres últimos años evitando a Caetano Savas, y nunca lo sabría.
Respiró hondo y salió del coche con cuidado de no golpear con la puerta el Jaguar de Caetano. Era el mismo que tenía tres años antes. Había montado una vez en ese coche con la capota bajada, echado la cabeza hacia atrás y sentido el viento en el cabello, reído y, echando una mirada al hombre que conducía, se había atrevido a soñar cosas ridículas.
Se dio la vuelta y cerró el coche con un poco más de firmeza de la necesaria. Abrió la parte trasera, sacó el ordenador portátil y la maleta con la ropa, cerró y, con el corazón latiéndole un poco más fuerte de lo normal, abrió la puerta del jardín. Estaba vacío.
Volvió a respirar. Después, tras mirar de soslayo la enorme casa de Caetano en el otro extremo del jardín que su madre había convertido en lo más parecido que había en el Sur de California a un viejo jardín inglés, giró bruscamente a la derecha y subió las escaleras de madera que llevaban al apartamento de Laura.
Desde el porche contempló la amplia calle que llevaba al paseo marítimoy la playa. Estaba vacía. Dejó la maleta y el ordenador en el suelo y buscó en el bolso las llaves de la casa.
Eran casi las seis. Su madre le había dicho que Caetano solía ir a hacer surf después del trabajo y luego volvía a cenar sobre las seis y media.
–¿Cenas con él? –había preguntado ella sorprendida por tanta información.
–No me gusta cocinar para mí sola –había dicho su madre mientras hacía el equipaje.
–¿Cocinas para él?
–Cocino para mí –había dicho remilgada su madre al ver el gesto de desaprobación de su hija–. Pero hago suficiente para dos.
–Vale, yo no cocinaré para él –había dicho ella con firmeza.
–Claro que no. Tampoco creo que lo espere.
«No», había pensado ella, «y seguramente no querrá que lo haga».
–Ni siquiera sabe que estarás tú aquí –había seguido diciendo su madre alegrándole el día–. Sabe que he hablado con Harry para que venga él. Cuando Carol, la madre de Harry, me ha llamado esta mañana, no se lo he dicho a Caetano porque seguro que se sentía responsable. Habría pensado que debía ocuparse de Herbie y de las plantas, y seguro que no podría. Está demasiado ocupado para eso.
Bueno, quizá no le había alegrado tanto el día. Pero sabía que su madre decía la verdad. No hacía falta que le recordasen cómo trabajaba Caetano Savas. Había sido su ayudante. Y si no sabía que ella estaba allí, mejor. Quizá podría hacer que las cosas siguieran así.
Encontró las llaves, seleccionó la de la puerta de casa de su madre, la metió en la cerradura y abrió. Echó una última mirada al océano y vio la musculosa silueta de un hombre que se dirigía a la parte de arriba de la playa con una tabla de surf. Recogió sus cosas y se apresuró a entrar en la casa. En la bendita sombra interior soltó las bolsas, cerró los ojos y respiró aliviada.
–¿Natalie? –la voz sonó ronca, masculina y tan conmocionada e incrédula como lo estaba ella.
Abrió los ojos. Parpadeó y abrió los ojos esperando ver el salón vacío y el gato. No esperaba ver a un hombre acuclillado al lado de la chimenea y que se irguió hasta poner derecho su metro noventa para mirarla con desconfianza.
Sintió que se le secaba la boca.
–¿Caetano? –apenas balbució su nombre y también frunció el ceño.
Sus miradas se encontraron y después dijeron al unísono:
–¿Qué demonios haces aquí?
–Vivo aquí. Ahí –enmendó mirando hacia el jardín y después a la maleta de ella–. ¿Para qué es eso?
–Me vengo a vivir aquí –dijo en tono firme–. Temporalmente.
–¿Para qué?
–Voy a ocuparme de Herbie y de las plantas.
–Tu madre dijo que Harry…
–Se ha roto una pierna.
–No me había enterado –dijo en tono incrédulo apoyando un brazo en la repisa de la chimenea.
–Siéntete libre de ir a casa de Harry y preguntar. Puede que tengas razón. Quizá esto sea algún complot de mi madre para juntarnos.
–No haría algo así –gruñó él.
–No, no lo haría –seguro que su madre pensaba que era hora de que su hija de veinticinco años empezara a buscar marido, pero no se entrometería.
–Yo puedo ocuparme del gato y de las plantas –dijo él en un tono que no parecía de sugerencia.
Más bien pareció una orden, y Natalie se enfureció.
–Seguro que puedes –dijo estirada–, pero mi madre no te lo ha pedido. Me lo ha pedido a mí. Y voy a hacerlo –casi oyó rechinar los dientes–. Así que ya sabemos qué hago yo aquí. ¿Y tú? No creo que tengas la costumbre de colarte en el apartamento de mi madre. Espero.
–No –en ese momento sí apretó los dientes–. No tengo esa costumbre. Estaba tomando unas medidas para unas estanterías –extendió una mano en la que había un metro.
–¿Estanterías? –preguntó llena de dudas.
–Siempre me está diciendo lo que le gusta esta habitación, y que sería perfecta si tuviera estantes con libros a los dos lados de la chimenea –se encogió de hombros y estudió el espacio que había detrás de él. Torció la boca–. Una tardía sorpresa de cumpleaños.
Natalie se sorprendió de que supiera cuándo era el cumpleaños de su madre, la semana anterior.
–¿Y pensabas hacer que las pusieran mientras está fuera?
–No, pienso ponerlas yo mientras está fuera.
Se miraron. Una sensación especial que Natalie no quería reconocer surgió entre ambos. Esa tensión había estado presente desde que había oído su voz y abierto los ojos. Era una sensación que no había experimentado con nadie más, jamás. En su momento había pensado que la comprendía. La había cultivado, se había deleitado en ella.
En ese momento no quería tener nada que ver con ella.
–Bueno, pues no puedes –dijo, y cruzó los brazos.
Él apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Seguían sosteniéndose las miradas.
–Bueno –dijo él–. Terminaré de medir ahora. Encargaré la madera. La colocaré cuando ella vuelva y así revolveré todo el salón con ella dentro –se dio la vuelta y se arrodilló a medir.
Natalie se quedó mirando su espalda. ¿Por qué había pensado una vez que quería pasar el resto de su vida con ese hombre? ¿Por qué se había enamorado de él?
No lo había hecho, se dijo cortante. Se había encaprichado, había sido víctima de un choque entre una tonta oficinista estudiante de leyes y una brillante litigante. Había quedado aturdida por su brillantez, su extraordinaria buena presencia y la perversa química sexual que había parecido surgir entre ellos cada vez que coincidían en un espacio.
«Y el beso», le recordó su memoria. «¡No olvides el beso!»
No, no podía olvidar ese beso. Por mucho que lo había intentado jamás había sido capaz de olvidar por completo el momento en que sus labios se habían encontrado con los de Caetano. Había sido el beso más abrasador en sus veintidós años de vida. La cosa más ardiente en toda su vida, incluso en la que había vivido después. Pero eso no iba a volver a repetirse, daba lo mismo qué pensase Caetano Savas. Y no era un secreto lo que él pensaba, se dijo en ese momento mirándolo.
–De acuerdo –dijo brusca–. Adelante, pon los estantes.
Estaba arrodillado en el suelo, a punto de medir, pero le dedicó una rápida mirada y vio al instante esa tensión que esperaba. Le dedicó una sonrisa sarcástica.
–No te preocupes. Me mantendré completamente alejada de ti. No te molestaré. No te invitaré a mi cama y no me meteré en la tuya. Estás a salvo –utilizó un tono de broma.
Pero los dos sabían que no bromeaba. Se estaba riendo de sí misma, de la ingenua chica que había tomado una relación de trabajo de verano, una sensación de afinidad que, en retrospectiva, sólo había partido de uno de los lados, y un solo y espontáneo beso para celebrar un triunfo en un juzgado como algo más profundo. Una chica que había pensado que él debía de amarla del mismo que modo que ella creía que lo amaba a él… y se había metido en su cama para demostrarlo.
¡Era imposible que volviera a cometer un error como ése!
–Si estás segura… –empezó Caetano.
–Claro que lo estoy –abrazó el ordenador como si fuera un escudo–. Estaba sólo… sorprendida por verte aquí dentro –no quería que él pensase que lo había estado intentando evitar, aunque hubiera sido así. Dejó el ordenador en la mesa de la habitación de su madre–. Voy a quitar todo esto del medio y ahora te ayudo a medir.
–No necesito ayuda –dijo en un tono que no admitía discusión.
Lo que significaba que no se creía que no fuera a saltar sobre él.
–Bien. Apáñatelas solo –se encogió de hombros y llevó la maleta a la habitación.
Podría perfectamente dejar la maleta en la cama y vaciarla después, pero volver a una habitación en la que no era bienvenida no le pareció buena idea.
Y había muchas cosas que hacían recomendable quedarse donde estaba. Podía aprovechar para colocar la ropa y recuperar el equilibrio en el proceso.
No había querido encontrarse con Caetano. Había hecho todo lo posible por evitarlo los últimos tres años porque aún se sentía mortificada cada vez que pensaba en aquella noche en su apartamento. La noche que lo había esperado en su cama. Incluso en ese momento le ardían las mejillas al recordarlo.
Que hubiera quedado conmocionado al encontrarla allí cuando él había vuelto tarde a su casa tras una cena de negocios. Había esperado esa conmoción, pero también que le hubiera agradado la sorpresa.
Pero se había equivocado. La mortificaba pensar en lo mal que había interpretado las cosas. Y no estaba acostumbrada a quedar como tonta.
Mientras colgaba su ropa en el armario trató de pensar en otra cosa y no prestar atención a los ruidos que él hacía en la habitación contigua. No volvería a lanzarse a su cama otra vez. Pero todo sería mucho más fácil si esa primera humillación y la subsecuente maduración por vía rápida se completaran con una total indiferencia hacia ese hombre. Por desgracia, no era así.
Algo en Caetano Savas aún tenía la capacidad de hacer que el corazón se le acelerase. ¿Su espeso cabello negro? ¿Su mandíbula y pómulos cincelados? ¿Su afilada nariz e insondables ojos verdes? ¿Su larguirucho pero musculoso cuerpo que aparecía tan deseable dentro de esos vaqueros desteñidos y camiseta gris? ¿Todo junto? Por desgracia, sí.
Pero había algo más. Siempre lo había habido.
Si la belleza de Caetano era lo primero que la había atraído el verano que había trabajado en la empresa de la que su padre era socio, muy pronto había sido algo más que ese bonito rostro y ese cuerpo fantástico lo que había atraído su interés.
Su tranquila intensidad, su trabajo duro y su aguda inteligencia eran igual de apetecibles. Sus incisivos argumentos y su facilidad de palabra. Había quedado abrumada por el joven litigante y no le había costado mucho enamorarse.
Había crecido con la historia del cortejo y matrimonio de sus propios padres: él, un joven abogado, y ella, una trabajadora de su despacho. Amor a primera vista. Así solía explicárselo Laura a sus hijos. Así que a ella no le había costado mucho creer que lo suyo con Caetano fuera una variación sobre el mismo tema.
Alentada por su historia familiar y consciente de la electricidad que llenaba el aire cada vez que los dos se miraban, había visto esa relación como su destino. Y había hecho todo lo posible para que la historia se repitiera.
No había sido fácil. Caetano había estado absorbido por su trabajo, no por la oficinista de verano en el departamento de seguridad. Raras veces habían coincidido en la misma habitación a pesar de que ella colaboraba en la investigación de un complicado caso de seguridad que llevaba él.
Jamás habría caído en la trampa de su propia ilusión si no lo hubiera encontrado una tarde en la biblioteca revisando libros y tomando notas furiosamente con el ceño fruncido murmurando entre dientes.
–¿Algún problema? –había preguntado ella.
–Alguno no –había dicho él tenso–. Todos.
Acababa de ser nombrado defensor ad litem de un chico de siete años llamado Jonas inmerso en un caso de divorcio de una pareja de millonarios.
–¡No sé nada de derecho de familia! ¡No sé nada de niños! Ni siquiera sé por dónde empezar.
Eso no era cierto, por supuesto. Sabía mucho y desde luego por dónde empezar. Sólo estaba frustrado, superado. Momentáneamente vulnerable.
Y ella, cuyo corazón aleteaba como un pajarillo, se ofreció a ayudar:
–Si quieres, podría hacer alguna búsqueda en mi tiempo libre. Será una buena práctica –había añadido sonriendo llena de esperanza notando de nuevo esa electricidad entre ambos.
–Sí –había dicho él–. Si no te importa. Te diré lo que necesito.
Las siguientes tres semanas había trabajado para él. Horas de comidas, tardes, fines de semana. Había pasado todo su tiempo que no hacía de administrativa con la nariz metida en un libro o delante de una pantalla de ordenador tomando notas que después entregaba a Caetano, que estaba en su despacho tan tarde como ella.
–Eres una estrella –le había dicho él cuando había encontrado unos casos que ayudaban especialmente.
Y se había mostrado igual de agradecido por los sándwiches de pastrami que le llevaba ya que ni siquiera salía a comer.
Él había deseado detenerse y explicarle las cosas a ella cuando se atrevía a hacerle preguntas. Y algunas veces, cuando ella encontraba algo y gritaba de alegría, se había inclinado sobre su hombro tan cerca que podía sentir su aliento en el cabello.
–Estupendo, esto puedo utilizarlo –decía él.
Y ella alzaba la vista para ver la sonrisa que iluminaba su rostro. Sus miradas se encontraban.
Y ella se había atrevido a creer. Pero no lo habría hecho del todo sin ese beso.
Llegó sin avisar el día que él se había reunido con los intratables padres de Jonas y les había convencido de que era un niño y no una cubertería de plata o una alfombra oriental. Ella estaba en el aparcamiento, caminaba hacia su coche en el momento en que él salía del suyo, volvía de la reunión sobre Jonas. Ella se había detenido, había esperado a que él saliera; esperaba malas noticias. Pero la alegría que había en su rostro cuando había cerrado la puerta del coche era algo que jamás olvidaría. Se le aceleró el corazón.
–¿Han…? –empezó.
–Sí. Por fin –había dicho, y de pronto estaba delante de ella y la había abrazado.
Instintivamente ella había alzado el rostro para sonreír… y se habían besado.
Ella podía tener sólo veintidós años y no ser la mujer más experimentada del mundo, pero sabía que había besos y besos.
Ese beso había empezado como de pura felicidad, pero en un segundo se había convertido en algo muy distinto. Lo mismo que una sencilla chispa podía provocar una deflagración.
Jamás se había sentido así antes.
El beso no duró mucho. Apenas un segundo o dos antes de que él la soltara y diera un paso atrás bruscamente mirando a su alrededor como si esperase que le disparasen. Si alguien los había visto, no le dispararían, pero se enfrentaría a la ira de los socios mayores y perdería el trabajo.
–Será mejor que te vayas a casa –había dicho él con voz áspera antes de dirigirse al ascensor sin mirar atrás.
Ella no se movió. Se había quedado paralizada con los dedos en los labios memorizando la sensación, la creencia de que había algo sólido en los sueños de futuro que había alimentado.
Por supuesto, había sido sólo un instante. Pero un solo beso de Caetano Savas casi la había hecho arder entera. Incluso en ese momento, al pasarse la lengua por los labios, aún podía saborearlo…
–Ejem.
Al escuchar el carraspeo detrás de ella, se volvió con el rostro ardiendo. Caetano estaba en el umbral de la puerta del dormitorio de su madre.
–¿Qué? –dijo ella.
–He terminado de medir. Encargaré la madera por la mañana. Después tendré que lijarla y barnizarla antes de ponerla. Te avisaré muchas veces –dijo en tono muy apropiado y de negocio.
Exactamente del modo que ella lo quería. Asintió y dijo:
–Gracias –después añadió, porque era verdad–: Mi madre lo apreciará.
–Eso espero. Me gusta tu madre.
–Sí –el sentimiento era mutuo, pensó ella.
Para Laura el sol salía y se ponía en Caetano y no entendía por qué ella rechazaba las invitaciones a las cosas que asistía él.
Aun así se miraron fijamente. Y allí estaba otra vez esa maldita electricidad, esa desgraciada atracción. Y aun así él no se marchaba. Quizá tenían que dejar las cosas más claras.
–Mi madre ha dicho que tú regarías las plantas del jardín.
–Sí, ha pensado que sería demasiado para Harry.
–Seguro que tiene razón. Pero como Harry ya no sale en la foto, puedo hacerlo yo. No quiero que nadie me haga un favor… –dijo incómoda.
–Dejémoslo como lo había organizado ella.
–De acuerdo –mejor las cosas claras y cada uno en su sitio.
Por fin él se volvió al salón y después la miró por encima del hombro.
–Quizá nos veamos por aquí.
–Quizá –no se movió.
Vio alejarse su espalda, oyó sus pasos desvanecerse, la puerta abrirse y cerrarse, el sonido de sus pisadas fuera. Sólo entonces volvió a respirar y dijo en voz alta lo que pensaba:
–No si yo te veo primero.
Natalie Ross. Tan guapa y tentadora como siempre. Justo en la maldita puerta de al lado.
Tamborileó con los dedos en la silla del escritorio, suspiró, se frotó los ojos y después se echó hacia delante y trató de concentrarse de nuevo. No funcionó. Llevaba toda la tarde intentando concentrarse. Normalmente eso no era un problema. Habitualmente trabajaba bien después de cenar, estaba todo en silencio y no había clientes, ni llamadas de teléfono, ni papeles que firmar o cualquier otra clase de distracción. Esa noche no era así.
Esa noche cada vez que trataba de dirigir su mente hacia donde podría el pronto ex marido de Teresa Holton tener bienes ocultos que todo el mundo sabía que tenía, su mente, no, peor, sus hormonas, tenían otra idea: querían concentrarse en Natalie.
Era porque había estado demasiado absorto en el trabajo últimamente, se dijo. Excepto por la hora o así que hacía surfpor las tardes después del trabajo, no se había tomado ni un momento libre en semanas. Sufría una deprivación hormonal. Habían pasado dos meses desde que Ella, la mujer que durante el año anterior había sido el objeto de sus atenciones, había decidido que quería ser algo más que una relación ocasional sin compromisos.
Como él no quería, algo que había dejado meridianamente claro desde el principio, había dejado que se marchara sin una sola queja. Pero no había tenido ni tiempo ni ganas de buscarle sustituta. Seguía sin tener tiempo. Y sobre las ganas… Sus hormonas se inclinaban peligrosamente hacia Natalie. No había peor mujer en el mundo para una relación sin compromisos que ella. Era la hija de su madre hasta la médula.
Aunque Laura estaba divorciada de Clayton Ross, nunca había sido ésa la idea de Laura. Había sido Clayton quien se había largado con su pasante dejando a Laura que se las arreglase sola después de veinticinco años de matrimonio. Y así lo había hecho ella, pero seguía creyendo en el matrimonio y los hijos como algo para toda la vida. Lo mismo pensaba Natalie, él lo sabía por instinto.
Resuelto agarró el lápiz y tamborileó en el escritorio tratando de estimular las neuronas. Pero sus células cerebrales no necesitaban estimulación. Tenían mucha, de sobra. Sólo que no estaba centrada en el caso Holton. Tenían otra cosa, otra persona, en quien pensar.
Lo mismo que otra parte de su anatomía.
Irritado, Caetano se levantó de la mesa y paseó por la habitación. Su despacho estaba en la parte trasera de la casa con un enorme ventanal que daba al jardín de Laura. Estaba oscuro. No podía ver las flores pero, si alzaba la vista, podía ver la luz en su apartamento. Las cortinas estaban echadas, pero Natalie, si quisiera, podría ver dentro de su despacho. Podría verlo pasear.
Cruzó la habitación y cerró la persiana. Deseó poder cerrar igual sus pensamientos sobre ella.
Sabía, por supuesto, que Laura no pretendía complicarle la vida pidiendo a su hija que fuera a hacerse cargo del gato y las plantas. Laura protegía tanto su tiempo como lo hacía él. Sobre todo porque si no, le habría pedido a él que se hiciera cargo de todo al no poder Harry.
Pero se lo había pedido a su hija.
Claro, que ella no tenía ni idea de su historia con su hija. Bueno, tampoco había ninguna historia. Por su parte estaba completamente decidido a que no hubiera ninguna historia. Excepto por ese desastroso y completamente espontáneo beso.
Se pasó las manos por la cara al recordarlo. Hasta ese momento no había hecho nada tan estúpido y después tampoco. Siempre había sido impecable en su conducta en el trabajo. Y aunque el aparcamiento no fuera estrictamente su lugar de trabajo, eso era una triquiñuela legal que él conocía mejor que nadie. Natalie trabajaba en su empresa y, si él no era su jefe, sí estaba en una posición dominante, y debería haberlo tenido en cuenta.
Sencillamente había sido una combinación de alivio y felicidad. Y deseo. Había que llamar al pan, pan y al vino, vino. Pero eso no hacía que el deseo desapareciera. Los viejos recuerdos volvieron. Los recuerdos de unas pocas horas antes también.
Paseó un poco más. Apoyó las palmas de las manos en la mesa y miró el papel en el que había intentado tomar notas. No entendía lo que había escrito. Las visiones de Natalie se colaban por los rincones de su mente.
–Para –se dijo cortante.
Era perverso el deseo que sentía por el delgado pero lleno de curvas cuerpo de Natalie, tan perverso como lo había sido la primera vez.
Él no solía sufrir de un deseo tan galopante. Le gustaban las mujeres… en su sitio. Que no era su mente ni dentro de una relación. Sólo en su cama.
No había deseado enfermizamente a ninguna desde la adolescencia. A los treinta y dos años debería haber superado esas cosas. ¡Las había superado!
Había dejado a Natalie Ross una vez, por Dios. Había hecho lo correcto. Lo razonable. Lo único.
Dejó de intentar trabajar. Salió por la puerta principal y cruzó el paseo marítimo, tomó el sendero de la playa y empezó a correr.
«Bien», la palabra tomó forma en su cabeza. Había conseguido resistirse a Natalie antes. Sencillamente volvería a hacerlo.
Capítulo 2
En tres días, Natalie no vio a Caetano.
Bueno, no era del todo cierto. Lo había atisbado un par de veces por la mañana cuando se iba al trabajo mientras ella se tomaba su tiempo deliberando mirando por la ventana sobre si arriesgarse a salir del apartamento o trabajar en casa en el negocio de esposas de alquiler que tenía con su prima.
La noche del segundo día lo vio en el patio lijando las tablas que había encargado para la estantería de su madre. Esa vez había sido algo más que un atisbo. De hecho había estado de pie oculta sin poderle quitar los ojos de encima mientras el sudor le perlaba la espalda por el esfuerzo de lijar las tablas vigorosamente.
Se había quedado en la ventana hasta que a él le había sonado el móvil y, al volverse, su mirada se había encontrado con la de ella.
Al instante había dado un paso atrás ruborizada por si la había descubierto. Casi había pisado a Herbie al correr a la cocina a servirse un vaso de agua bien fría.
Al día siguiente no lo había visto. Había vuelto al apartamento un poco antes de la hora de la cena esperando poder encontrarse con él en el patio y preparándose para el encuentro. Pero no se encontró con nadie. Las tablas estaban en el garaje esperando el barniz.
La noche siguiente tampoco lo había visto. Su madre llamó esa noche.
–Debería haber llamado antes, pero no quería que pensases que te controlo.
–Gracias por el voto de confianza –dijo Natalie, y sonrió.
–¿Qué tal todo? ¿Me echa de menos Herbie?
–Claro. Pero todo va bien. Herbie medra y las plantas sobreviven.
–Normal –dijo su madre con satisfacción–. Sabía que podrías hacerlo. ¿Cómo está Caetano?
–¿Qué? –se le quebró la voz por lo inesperado de la pregunta.
–Me preguntaba cómo lo estará llevando Caetano –dijo Laura–. Sé que no le preparas la cena, pero esperaba que hubieras hablado con él, preguntado cómo le van las cosas.
–No parece estar muriendo de hambre –dijo seca–, así que supongo que tiene suministros –y luego añadió, sabiendo que a su madre le sorprendería su tono–: En realidad no lo he visto y no he podido hablar con él. Sólo el día que llegué.
–Espero que le vayan bien las cosas en el trabajo –dijo su madre–. Quien normalmente me hace la suplencia se ha ido, así que tuve que entrenar a otra mujer antes de irme. Estará bien –dijo, pero parecía un poco preocupada.
–Tendrás que preguntárselo tú a Caetano –dijo brusca.
–Ya lo he hecho –dijo Laura–. Le llamé anoche. Dice que todo está bajo control.
–Pues deberías creerlo.
–Lo sé. Lo creo –una pausa–. Pero parecía… no sé… estresado. Espero que me lo diga si algo no va bien –y añadió pensativa–: Oh, maldita sea, otra vez la campana.
–¿La campana?
–Tu abuela tiene una campana –suspiró–. La hace sonar cuando quiere algo.
–Déjame adivinar. Quiere cosas todo el rato –sonrió al pensar en su imperiosa abuela haciendo sonar una campana.
–Cada minuto –corroboró Laura–. Ya voy, madre. Te llamaré en unos días –dijo a Natalie–. Deséame suerte.
Natalie colgó y deseaba suerte a su madre en silencio cuando llamaron a la puerta.
La abrió y se encontró con Caetano con pantalones oscuros y camisa de manga larga de trabajo. Tenía el botón de arriba desabrochado, la corbata suelta y la chaqueta sobre el hombro.
–Tu madre dice que tienes una agencia de alquiler de esposas –dijo sin preámbulos.
Natalie parpadeó sorprendida.
–Así es –dijo ella.
–¿Alquiláis personal de oficina también?
–¿De oficina…?
–Necesito alguien que ocupe el lugar de tu madre –apretó la mandíbula.
–Pensaba que todo estaba bajo control –al ver que él fruncía el ceño, se encogió de hombros y añadió–: Acabo de hablar con ella y me ha dicho que había hablado contigo y que todo iba bien.
–Mentí –dejó la chaqueta en la barandilla del porche–. No funcionan.
–¿Funcionan?
–La primera era mandona con los niños. Actuaba como si fuera una madre superiora.
¿Niños? Le llevó un momento saber de qué hablaba Caetano. Cuando pensaba en él lo hacía como miembro del bufete de su padre, pero él ya no trabajaba allí. Se había marchado poco después de ese verano y se había establecido por su cuenta… y se había especializado en derecho de familia. ¿Por Jonas? Siempre se lo había preguntado. Pero nunca lo había sabido.
–La despedí y me mandaron otra. Una a la que entrenó tu madre –añadió serio–. Y lloraba.
–¿Lloraba?
–Mucho. Cada vez que no encontraba algo –apretó los dientes.
–¿Cada vez que la gritabas?
–Yo no grito. He sido muy educado.
Seguro que sí. La glacial educación de Caetano era peor que un grito.
–¿Y se marchó? –adivinó Natalie.
–No, también la despedí. Y hoy me han mandado otras dos, pero eran un desastre. Las he devuelto. Y la agencia no tiene a nadie más hasta la semana que viene. Lisa puede venir el jueves. Conoce la oficina. Ha trabajado con tu madre. Ha trabajado conmigo. Pero no puedo dejar todo en suspenso hasta el jueves. Y –hizo una pausa y movió los hombros como para reducir la tensión– no puedo decírselo a tu madre. Regresaría.
–Puede que se alegrara –dijo con una sonrisa.
–¿Sí? –alzó las cejas.
–Sí –suspiró–. Pero no puede. Tiene que estar allí para que la abuela supere la convalecencia y pueda volver a valerse por sí misma.
–Eso es lo que he pensado yo y por lo que he mentido. Porque no quiero llamarla para que vuelva. Así que… ¿tienes a alguien? Sólo hasta el miércoles.
–Veré –dijo Natalie.
Y allí estaba otra vez esa sonrisa que hacía que se le parase el corazón.
–Fantástico –dijo él–. Mándala a mi despacho mañana por la mañana a eso de las ocho y media. Yo la pondré al día. Gracias.
Sabía que había una posibilidad muy remota de que Natalie le proporcionara una secretaria. No quería pedirle nada. Había estado distraído desde que ella había ocupado la casa de Laura.
No la había visto, excepto cuando la había descubierto mirándolo desde el apartamento mientras lijaba las tablas de la estantería. Pero había desaparecido al instante, como si no tuviera más deseo de verlo que el que tenía él de verla a ella.
Pero todo eso había sido antes de que se quedara sin ayuda en la oficina.
No podía creer que la agencia no tuviera a nadie más. Alguien que no llorase.
Laura nunca lloraba. Laura era dura o comprensiva según hiciese falta. No había nada que no pudiera manejar, ni sus clientes más difíciles, ni los intratables jueces o exigentes abogados de la parte contraria, ni los airados padres, ni siquiera a él mismo cuando sus padres decidían complicarle la vida.
Si había pensado que le hacía un favor ofreciéndole ese trabajo después de su divorcio, pronto se había dado cuenta de que había sido él el afortunado. Había conseguido que su despacho funcionara de un modo eficiente. Suavizaba a todo el mundo con quien entraba en contacto. Conseguía que se tranquilizaran, que pensaran con claridad.
–¿Cómo lo haces? –le había preguntado una vez.
–La práctica –se había echado a reír–. Durante veinticinco años he sido madre y esposa. No lo olvides.
Después le había contado que su hija estaba montando una agencia de trabajadoras temporales que podrían hacer lo mismo.
–Alquile una Esposa de South Bay, se llama –se había echado a reír y sacudido la cabeza.
–¿Tu hija? –sólo conocía a Natalie.
–Natalie. Ya la conoces del verano que trabajó en Ross y Hoy.
Sí, claro, la había conocido. Pero se limitó a asentir.
–Es abogada.
–No. Ha dejado la facultad de derecho.
–¿Ha dejado los estudios?
Recordó lo conmocionado que se había sentido por las palabras de Laura. Lo culpable. No habría sido por él, ¿verdad?
–Siempre quiso ser abogada –dijo Laura–. Siempre había sido la niña de papá. Pero cuando Clayton se marchó… –hizo una pausa y él había pensado que dejaría las cosas así, pero después de un momento, siguió–. Bueno, Natalie decidió que no quería ser como su padre –sonrió–. Dice que es más como yo… pero que le pagarán por ello.
–¿Paga por ello?
–Es una chica lista –se echó a reír–. Sophy, su prima, y ella han probado primero ellas a trabajar como «esposas». Ahora llevan la agencia y sólo lo hacen cuando no hay más remedio. Pero ella dice que sus «esposas» pueden hacer cualquier cosa que yo puedo hacer.
En ese momento, contemplando la mesa de su despacho llena de los papeles que la suplente del día anterior debería haber rellenado, esperó que fuera cierto. De otro modo los siguientes cuatro días iban a ser una pesadilla.
Miró su reloj. Eran casi las ocho. Empezó a buscar entre los papeles otra vez. Estaba desesperado y se preguntaba dónde habría dejado esa mujer el expediente Duffy. En ese momento oyó que se abría la puerta del despacho contiguo.
–Estoy aquí –gritó. Cerró el cajón justo cuando se abría la puerta–. Bien –dijo sin mirar–. Puedes empezar buscando aquí. Necesito los papeles Duffy.
–Bien.
Se volvió al oír la voz de Natalie. Abrió la boca, pero ella se la cerró con una sonrisa.
–No me preguntes qué demonios hago aquí –le advirtió–. Sabes lo que hago. Es el trabajo de mi madre –cerró la puerta y dejó su maletín en el suelo–. ¿Sorprendido?
–¿Vas a llevar mi oficina? –preguntó entornando los ojos.
Sólo verla con su falda recta azul marino y una blusa blanca de cuello alto debería haberle traído a la mente visiones de reprimidas escolares católicas. Estaba haciendo estragos en sus hormonas y provocando en él ideas decididamente inapropiadas. Y eso era lo último que le hacía falta.
–¿Qué sabes de trabajo de oficina? –exigió.
–Llevo una –dijo ella–. Y he trabajado en un despacho de abogados. Y conozco a mi madre. Además, no tenemos a nadie más. Así que a menos que encuentres a alguien… –dejó la frase sin terminar, pero él no dijo nada–. Y tienes razón –añadió–. No quiero que llames a mi madre.
Se miraron a los ojos. Había un desafío en los de ella. Quería discutir. Quería que se marchase porque, además de ese desafío, ese maldito chisporroteo seguía allí. Apretó la mandíbula.
Pero antes de que pudiera pensar en una alternativa, sonó el teléfono. Natalie estaba más cerca, así que atendió ella la llamada.
–Despacho de abogados Savas –dijo con voz cálida y profesional–. Sí. Estaré encantada. Ahora mismo estoy con el señor Savas. Deme un momento y echaré un vistazo a la agenda a ver si podemos concertar una cita –apartó el auricular y miró a Caetano–. A menos que quieras que no me haga cargo del trabajo –el desafío seguía en su mirada.
–Adelante –apretó los dientes–. Pero no llores. Tengo un caso que preparar.
Iba a ser una experiencia saludable. Cuatro días trabajando con Caetano y habría conseguido superarlo por completo.
Al menos eso era lo que se había dicho a sí misma desde que no había sido capaz de encontrar otra alternativa con Sophy.
–Bueno, supongo que tendrás que hacerlo tú.
–¡No quiero! –había protestado.
Había llamado a Sophy pasadas las seis después de pasar la mayor parte de la tarde mirando las fichas de posibles candidatas. Pero las que podían hacerse cargo de ese trabajo ya tenían otro puesto. Y ninguna era tan fuera de serie como para cambiarlo todo.
Había esperado que a su prima se le ocurriera alguien que pudiera hacer el trabajo de su madre, pero Sophy se había limitado a sugerir que lo hiciera ella.
–No puedo –había vuelto a insistir.
–¿Por qué no? ¿Porque te sigue gustando?
Sophy era la única persona a la que le había reconocido su atracción por él. Y por desgracia su prima tenía una memoria de elefante. Por suerte jamás le había confesado su humillación en el dormitorio de Caetano.
–No me gusta –dijo con firmeza–. Admito que una vez fue así, pero fue hace años. Era una cría.
–Ya, entonces no hay problema.
Sí lo había, pero no conduciría a nada discutir con su prima.
–Veré si se me ocurre algo –había dicho ella.
–Sabes lo que tienes que hacer. No te volveré a molestar hoy –y había colgado.
Después de que Sophy hubiera colgado, Natalie había seguido dándole vueltas a posibles alternativas. Pero más allá de llamar a su madre y contarle el problema, no se le ocurría ninguna. No podía hacer eso, no podía ser tan egoísta.
Así que se había arrastrado a la ducha, se había lavado y secado el pelo, vestido con un traje azul marino muy profesional. Era una armadura y lo sabía, pero se sentía como marchando a la batalla. Después, poco antes de las ocho, había vuelto a llamar a Sophy.
–Voy yo –había dicho sin preámbulos.
–Por supuesto –se notaba la satisfacción en su voz–. Sabía que lo harías.
Ella también lo sabía.
Y estaba decidida a empezar como pensaba continuar: como una consumada profesional. Así que cerró la puerta de Caetano y lo dejó allí con sus expedientes mientras se dirigía a la zona de recepción para terminar de atender la llamada de teléfono.
No era complicado ponerse en el lugar de su madre. Entendía el modo en que su madre hacía las cosas, su esquema de trabajo.
Laura jamás había hecho las cosas de cualquier manera como esposa y como madre. No era rígida, pero en casa de los Ross siempre había habido un sitio para cada cosa y las cosas siempre estaban en su sitio.
Así que no le costó nada abrir un cajón de la mesa de su madre y encontrar el libro de citas. Recorrió con la vista las citas de Caetano de la semana siguiente, comprendió rápidamente la distribución de tiempos del día, recuperó la llamada y ofreció tres posibilidades.
Anotó en el libro la elección del cliente, colgó el teléfono y se dio cuenta de que Caetano estaba en la puerta mirándola.
–¿Qué? –preguntó ella.
–Tres de las cuatro ni siquiera encontraron la agenda. Dos dijeron que debería estar en el ordenador.
–Mi madre jamás guardaría la agenda principal en el ordenador.
–Lo sé –se balanceó sobre los talones–. Imagino que también podrás encontrar el expediente Duffy.
–¿Lo archivó mi madre?
–Dios sabe.
La vida en el despacho de repente mejoró… y simultáneamente empeoró.
Era mejor en el sentido de que no tenía que dedicarse a rescatar y destraumatizar a clientes jóvenes a las que se les había dicho «siéntate ahí y no te muevas» señalando una silla.
Natalie encontró los libros y rompecabezas y juguetes que su madre guardaba en una armario y, si padres con niños o algún niño que él representaba tenía que esperar, los tenía tranquilos jugando hasta que él podía atenderlos.
Atendía las llamadas de teléfono sin interrumpirle. Tomaba notas legibles e informaba de conversaciones con precisión. Le llevó algo de tiempo encontrar el expediente Duffy, porque no estaba archivado, pero al final lo encontró en la carpeta de los juicios pendientes.
Cuando él era escueto y demandante, que tenía que admitir que a veces lo era, no se lo tomaba como algo personal y se echaba a llorar. Sencillamente hacía lo que había que hacer. Y más. Cuando se le olvidaba comer por asistir a una reunión, por ejemplo, encontraba un sándwich sobre la mesa cuando volvía.
Al final de la tarde podía decir que era tan eficiente como su madre. En sentido laboral, Natalie Ross era todo lo que se podía pedir. Su trabajo no era un problema en absoluto.
Verla sí lo era.
Cuando abrió la puerta de su despacho esa tarde sintió un puñetazo en el estómago al ver a Natalie en el asiento de Laura. Su madre era una mujer atractiva, pero Natalie era preciosa. Y había una luz y una vitalidad a su alrededor que hacía que fuera hermosa a otro nivel. Sonreía a Madeleine Dirksen, una de sus clientas más lloronas, mientras sostenía en el regazo a su hijo de dos años.
–Puedes entrar ya –dijo él a Madeleine.
–Yo me encargo de Jacob –dijo Natalie.
–¿No te importa? –preguntó Madeleine agradecida.
–En absoluto –aseguró Natalie mirando a Caetano–. Me ayudará a archivar papeles.
Caetano cedió el paso en la puerta a Madeleine esperando oír llorar a Jacob, pero ningún sonido llegó a sus oídos. Cuando salieron del despacho una hora después, se encontró a Natalie con el teléfono sujeto con el hombro, tomando notas con una mano y con la otra sujetando a Jacob, que se chupaba el pulgar mientras dormía.
–¡Qué maravilla! –dijo Madeleine enjugándose las lágrimas.
–Sí –dijo Natalie–. Lo llevaré al coche si quieres. Así no se despertará.
Cuando volvió tenía una pregunta sobre una de las cartas que le había pedido que mecanografiara.
–Mira –dijo ella–. Esto no tiene sentido –señaló una cosa en la pantalla del ordenador.
Él se acercó y descubrió que, si ver a Natalie lo alteraba, respirar su aroma lo distraía por completo. Al inclinarse por encima de su hombro le llegó el aroma de un champú de flores silvestres. No era un olor fuerte, era apenas evidente. Se acercó más y respiró hondo. Cerró los ojos.
–¿Te has dejado alguna palabra? –se volvió ella a preguntarle y sus rostros quedaron a pocos centímetros.
–¿Qué? –dio un salto hacia atrás–. ¿Qué palabra?
–No lo sé –dijo un poco airada–. Eres tú quien ha escrito la carta.
–Eh –tuvo que acercarse a leer y volvió a llegarle su aroma.
–¿Estás resfriado? –preguntó ella.
–¿Qué?
–Estás sorbiendo los mocos. ¿Tienes alergia?
–No, maldita sea, no tengo alergia –se dio la vuelta y volvió a su despacho–. Olvídalo. Lo haré mañana.
–¿Vamos a trabajar mañana?
–Tú no. Yo –tendría que trabajar la mañana del sábado para ponerse al día tras los desastres de toda la semana… y para reponerse de la proximidad de Natalie.
Cerró la puerta, se dejó caer en su silla y se frotó la nariz. ¿Por qué demonios le había pedido a ella que le buscase una secretaria? ¿Por qué demonios había accedido ella?
Sabía las respuestas. O al menos las aceptables. Pero tres días más así…
«Ten cuidado con lo que deseas…», le decía siempre su abuela brasileña.
En ese momento entendía perfectamente la frase.
–Sigues aquí –el tono fue más de acusación que de pregunta–. Son más de las seis.
–Aún tengo trabajo que hacer –se encogió de hombros–. Mi madre me enseñó a no dejar las cosas sin hacer –se concentró en colocar el último papel que le quedaba en el cajón apropiado y en no mirar a ese hombre.
La teoría de las vacunas, la que la había llevado a trabajar allí, de que una pequeña dosis de algo inmunizaba contra la enfermedad, estaba bien para la polio o la viruela, pero no servía para enfrentarse a Caetano Savas.
Una pequeña exposición a Caetano sencillamente hacía que quisiera más. Cuantas más oportunidades tenía de mirarlo, más trataba de hacerlo. Cuanto más le pedía, más decidida estaba a demostrarle que podía hacerlo. Y si se acercaba a ella, se descubría acercándose a él.
Dios, ¿también estaba la gravedad en su contra?
Ciertamente sus propias inclinaciones lo estaban. Lejos de ignorarlo, cada vez se sentía más atraída por él. Seguramente porque el litigante Caetano había sido un hombre atractivo, incisivo y brillante. Pero ese Caetano, que se tomaba su tiempo con mujeres llorosas y que se había pasado media hora haciendo un rompecabezas con una tímida niña antes de decirle una palabra, ese Caetano era aún más seductor. Era amable, comprensivo, cariñoso. Humano.
Era todo lo que una vez había pensado que sería… excepto disponible para enamorarse.
–Ya me marcho –dijo ella metiendo la carpeta en el archivador y cerrando el cajón con firmeza. Descolgó la chaqueta de la percha y se la puso–. ¿Quieres que venga mañana?
–No.
–Muy bien –agarró el maletín–. Pues te veo el lunes –abrió la puerta.
–Natalie –su nombre en sus labios la dejó paralizada–. Tu madre estaría orgullosa.
–Eso espero –sonrió.
Se marchó rápidamente cerrando la puerta tras ella. Tres años antes había cometido el mayor error de su vida. En ese momento, al trabajar con Caetano, se preguntó si no había cometido uno aún mayor.
Los sábados eran días para ponerse al corriente.
No trabajaba todos los sábados, pero cuando las cosas se amontonaban durante la semana y necesitaba estar tranquilo para trabajar y buscar nuevas perspectivas en los casos, se iba al despacho.
No tenía clientes demandantes los sábados. No había llamadas de jueces u otros abogados. El sábado en la oficina era el momento más productivo de la semana. O lo había sido hasta entonces.
Ese día, en el momento en que entró, le llegó el aroma del champú de Natalie. Su letra estaba en una nota encima del montón de cosas por hacer. Se descubrió abriendo carpetas para leer anotaciones que había hecho ella.
Cerró el cajón del archivador y volvió a su mesa, pero no se sentó. Paseó por su despacho y se preguntó, no por primera vez, ¿qué demonios tenía Natalie para haberle llegado tan dentro?
¿O era sólo porque ella se había marchado? Ella no se había marchado, se recordó irritado. Se había dado la vuelta en su cama y él la había empujado. Fin de la historia.
Sólo que no era el final de la historia. Y por mucho que intentaba concentrarse en lo que trataba de escribir, los recuerdos de Natalie le nublaban la mente.
En lugar de una molestia, fue un alivio cuando sonó el móvil. Y cuando vio el número de quién llamaba se le mejoró el humor.
–Ah, Caetano, te echo de menos.
El sonido de la voz de su abuela brasileña siempre le hacía sonreír. También la echaba de menos.
–¿Qué tal?
Su abuela era una máquina, siempre metida en un montón de cosas distintas. Se sentó en la silla y puso los pies en la mesa dejando que la voz de su abuela lo trasladara a lo que ella llamaba su casa. Le habló de la cosecha. Le habló de los vecinos y de su familia extensa y sus partidas de bridge. Le puso al día de todo.
–Esta semana en Buenos Aires, la que viene en París.
No le sorprendió. Xantiago Azevedo, a quien él nunca había llamado papá o nada que no fuera Xanti, el nombre que llevaba en la espalda de la camiseta de fútbol, había estado de viaje durante toda su vida. Él no lo había conocido hasta los seis años. Y había sido una sorpresa para los dos.
Xanti había ido a jugar un partido a Los Ángeles y tenía una noche antes de que su avión volviera a Sao Paulo. Había aprovechado esa noche, había pensado Caetano después, para ver si Aurora Savas quería darse un revolcón por los viejos tiempos.
En realidad Xanti no lo había expresado con esas palabras, pero se había quedado paralizado cuando había sido un niño que se parecía a él quien le había abierto la puerta.
–¿Quién eres tú? –había preguntado.
Antes de que él pudiera decir nada, su madre había aparecido.
–Es tu hijo, Xanti –le había dicho a su conmocionado padre–. ¿Quieres llevártelo a pasar el verano?
Sorprendentemente, Xanti había querido. Pero no antes de casarse con Aurora.
–Por supuesto, nos casaremos –había dicho él, añadiendo con la tonta nobleza con que Xanti se acercaba siempre a las cosas–. Es mi deber.
Quizá. Pero su compromiso no había durado. El largo plazo era algo que Xanti nunca había sabido manejar, por eso el matrimonio apenas había durado un par de meses.
Aun así le había dado una abuela que lo quería y un hogar en Brasil. La viuda Lucia Azevedo había recibido a su nieto con los brazos abiertos. Con su marido muerto, y Xanti, su único hijo, recorriendo el mundo jugando al fútbol y acostándose con mujeres, ese inesperado nieto pronto se había convertido en la luz de su vida.
Y Caetano, después de una semana de decidida indiferencia, encontró que el amor de su abuela podía con esa indiferencia. Sus amables sonrisas fueron acabando con su decisión de mantenerse distante de ese nuevo mundo al que se había visto lanzado, un mundo en el que ni siquiera conocía el idioma.
–No importa –había dicho su abuela–. Aprenderemos juntos.
Y eso había sido lo que habían hecho. Veintiséis años después, hablaban con una mezcal de inglés y portugués que habían inventado.
–’Stas Bem? –le preguntó a la abuela.
–Sim, sim. Muito bem. Perfeita –respondió ella para que no se preocupara–. ¿Y tú? ¿Ya has conocido a una chica?
Bruscamente una visión de Natalie le ocupó la mente. Se puso en pie de un salto.
–No.
Normalmente respondía a esa pregunta con una carcajada. Solía preguntárselo. Había desistido de que Xanti sentara la cabeza, y eso que había vivido con Katia casi un año, así que Lucia esperaba que su nieto sentara la cabeza y se casara y le diera nietos que malcriar.
Nunca le había dicho que no tenía intención de casarse para no darle un disgusto. Su abuela habría pensado que era culpa suya, que no lo había educado bien en el amor y la familia y el valor del matrimonio. Pero ese día se sentía más reflexivo de lo normal. Y su abuela se dio cuenta.
–Pareces pensativo.
–Yo… –maldición, se había dado cuenta.
–Mi matrimonio con tu abuelo fue maravilloso –le recordó–. Si hubiera vivido, quizá Xanti… –su voz se perdió–. No importa –dijo bruscamente tras un silencio–. Xanti es como es. Pero tú… tú la encontrarás, Caetano –le aseguró con voz fuerte–. O te la encontraré yo.
Desde que había pasado de los treinta años le hacía esa oferta con frecuencia.
–Nao é necesario –aseguró él.
–Alicia sería buena para ti. También va a ser abogada –siguió su abuela como si no lo hubiera escuchado–. Así tendréis algo de que hablar.
Caetano la dejó hablar. Había desistido de desanimarla.
–¿Quieres conocerla? –preguntó su abuela llena de esperanza.
–Estoy muy ocupado, abuela –dijo él–. No sé cuándo podré ir a Brasil –no tenía prisa por visitarla si le iba a organizar citas.
–Sí, lo sé –pareció triste–. Ha pasado un año.
–Iré, te lo prometo.
–Como lo promete Xanti.
Notó resignación en su tono. Apretó la mandíbula.
–Sí, pero yo cumplo mis promesas –le recordó.
–Sé que lo haces –su voz era amable–. Así que vendrás.
–Iré –dijo Caetano con firmeza–. Antes de Navidad. Te llamaré en un par de semanas y podemos hablar del viaje.
–Claro que podemos. Eres mi nieto favorito –era lo que decía siempre.
–Soy tu único nieto –le recordó con una sonrisa.
–Eso es cierto. Te quiero mucho, Caetano.
–Yo a ti también. Adiós, abuela, besos.
Colgó y se derrumbó en la silla. La visión de su abuela se superpuso a la de Natalie. A la abuela le gustaría Natalie. Y a ésta su abuela, seguro. Pero no valía la pena pensarlo.
Capítulo 3
No hubo miradas de Caetano el lunes por la mañana. Tampoco mucha amabilidad.
Bueno, supuso que ya era lo bastante educado. Pero se mantenía distante cuando se dirigía a ella. La intensa corriente que había sentido el viernes se había convertido en helada frialdad. Ni siquiera la miraba a los ojos, sino que miraba por la ventana mientras le daba instrucciones.
Recordó a su madre diciendo más de una vez:
–Es un placer trabajar para Caetano. Es siempre tan comedido.
Comedido. A sus clientes les sonreía, pero a ella apenas la miraba.
Ni siquiera se tomó un momento después de su cita de las nueve y media para echar un vistazo a una revisión de un manuscrito que le había dejado en la pantalla del ordenador.
–Puedes resolverlo tú –le había dicho sin mirarla.
Sabía que tenía dos conferencias previas a la vista en Los Ángeles esa tarde. Supuso que estaría preocupado por eso.
Vio dos clientes más y salió un momento de su despacho después.
–No volveré hasta tarde –se puso la chaqueta del traje y se anudó la corbata.
–¿Alguna cosa que quieres que haga mientras estás fuera? –preguntó ella.
–Tómate un rato para comer. El viernes no comiste –pareció más una acusación que un comentario–. Así que vete a comer. No volveré hasta tarde –siguió–. Así que no hace falta que hoy me traigas sándwiches.
¿Le habrían ofendido los sándwiches? ¿Por qué? ¿Lo habría interpretado como un intento de atraer su atención? Sólo había hecho lo que sabía hacía su madre.
Pero no le dijo nada. Se encogió de hombros como si no le importase.
–No hace falta tampoco que te quedes hasta tarde –le dijo por encima del hombro ya desde la puerta.
Tampoco le respondió a eso. Se quedaría hasta tarde si tenía trabajo que terminar. Si no, se marcharía.
–Lo que tú digas, jefe –murmuró, pero él ya se había ido.
Terminó la carta en la que estaba trabajando, a la una y cuarto se tomó su descanso para comer como le había ordenado. No se marchó de la oficina, sino que se comió su sándwich de atún sentada en la mesa de su madre. Sí dedicó su tiempo a poner al día su trabajo de Esposas de Alquiler.
Sophy se había ocupado de la agenda de esa semana, pero ella aún tenía que hacer la facturación. Si el señor Exigente Savas quería que todo se mantuviera en lo estrictamente laboral de ahí en adelante, para ella estaba bien. Haría su trabajo y volvería a empezar con el de él después de comer.
Su hermano Dan llamó para preguntar si le gustaría que su hija Jamii fuera el fin de semana.
–Kelly y yo estamos invitados a visitar a una amiga suya en Sausalito. Vive en un barco y hemos pensado que sería divertido. Pero si prefieres que no…
–No, me encanta –dijo.
Su sobrina de ocho años sería una buena distracción para no pensar en el hombre que llenaba su mente últimamente.
–¡Estupendo! –Dan estaba encantado–. La dejaremos el viernes después del trabajo y la recogeremos el domingo antes de la cena. Luego puedes venirte a cenar con nosotros.
–Bien.
–Si Kelly quiere añadir algo, le diré que te llame.
Colgó. Le dedicaría diez minutos más a su empresa antes de volver al trabajo. Al momento sonó el teléfono de la oficina. Podía haber conectado el contestador, pensó mientras atendía la llamada.
–Savas Abogados.
–Menos mal que estás ahí. Necesito que me traigas una carpeta. Está en mi despacho. Tiene que estar –continuó–. Dediqué una hora el sábado a asegurarme de que todo estaba en su sitio después de que las suplentes lo hayan estropeado todo –parecía como si quisiera estrangular a alguien.
–¿Qué carpeta?
–La de Eamon Duffy. Es la segunda de las dos reuniones que tengo esta tarde. Y la partida de nacimiento original, el acuerdo de custodia y la sentencia de divorcio están ahí.
–¿No pueden sacarlas del ordenador en el juzgado?
–Son de fuera del estado. ¡No sé dónde demonios están! ¿Lo has sacado del archivo?
–¿Lo sabría si lo hubiera hecho? –replicó dura.
–Disculpa –murmuró él.
–Voy a mirar –entró en su despacho.
–Tendrás que revolverlo todo.
–No creo –dijo viendo la carpeta debajo del espejo donde probablemente se había recolocado la corbata–. ¿Dónde estás?
–¿La has encontrado?
–Sí. ¿Dónde estás?
Le dio la dirección de los juzgados y dónde se encontraba. La estaba esperando cuando llegó y le dio las gracias por la carpeta. Por fin la miró. Y la electricidad volvió. Podía sentirla. Fue casi un alivio… como si el mundo hubiera vuelto a su sitio.
–¿Necesitas algo más? –preguntó con tono amable y de broma–. ¿Un sándwich quizá?
–Natalie.
Lo miró y él le sostuvo la mirada. Podría iluminarse la ciudad de Los Ángeles con esa electricidad.
–¿Sí?
–Gracias.
Algunas cosas, decidió Natalie, sencillamente no eran buena idea.