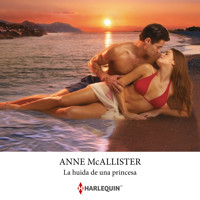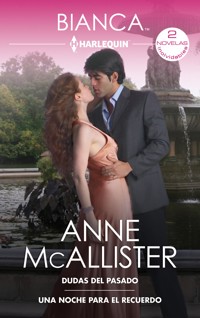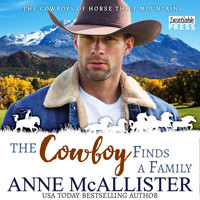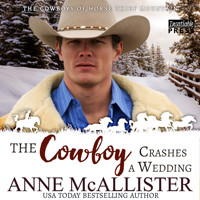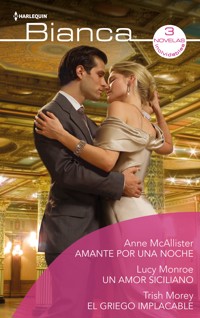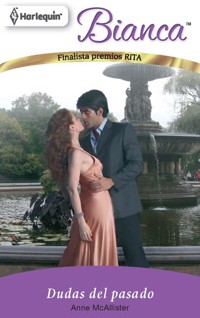2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
El trabajo de Rhys era tan absorbente que no le dejaba tiempo para mantener una relación formal con una mujer, y él estaba encantado. Mariah, su vecina del primero, era una gran amiga, pero nada más. Su noche de pasión con ella había sido un error… Y Mariah lo sabía. Sabía que Rhys había sufrido y que no quería volver a arriesgar su corazón, del mismo modo que sabía que no podía evitar estar enamorada de él. Pero se había quedado embarazada y Rhys solo disponía de unos meses para aprender de nuevo a confiar…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2000 Anne McAllister
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un corazón atormentado, n.º 1173- agosto 2022
Título original: Rhys’s Redemption
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1141-085-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Rhys Wolfe daría su mano derecha por una ducha bien caliente, una cerveza bien fría y veinticuatro horas de sueño ininterrumpido; todo en ese orden.
Eran las seis de la mañana en la ciudad de Nueva York: los autobuses iban ya abarrotados, la ciudad entera despertaba y él estaba dispuesto a acostarse.
Porque para él, para su cabeza, no eran las seis. Es más, ni siquiera hubiera podido decir con seguridad qué hora era. De lo único que estaba seguro era de que llevaba horas subiendo y bajando de aviones, trenes y coches, y estaba destrozado. Abrió la cancela de hierro que daba acceso al jardín de su edificio y miró al segundo piso.
¿Estaría Mariah levantada?
¿Estaría esperándolo?
Sí, claro. Seguro que se había pasado las últimas nueve horas en la ventana esperando verle aparecer. Como si le importase algo.
Abrió la cancela y luego la puerta de su casa. Ese era el problema: que se preocupaba por él de verdad.
Mariah era amiga suya, y él de ella. O al menos lo había sido, porque ya no sabía qué pensar.
Cerró la puerta, dejó caer la bolsa de lona, cerró los ojos y apoyó la espalda, dejando que el cansancio y la preocupación ganaran la partida.
Llevaba más de dos meses fuera de casa. No había vuelto desde que… desde que una mañana se despertó en la misma cama que su vecina del segundo. Su encantadora y deliciosa vecina de arriba. Su amiga. Mariah.
Dios, menudo lío. Lo normal hubiera sido que estuviese deseando llegar a casa, tomarse un respiro del estrés y las exigencias que conllevaba su trabajo en una unidad de bomberos de elite. En condiciones normales, habría estado deseando subir a ver a Mariah y charlar con ella un rato. Suspiró, movió los hombros para desentumecerlos y se desabrochó la camisa. Pero en aquel momento, no quería subir a verla. No habría sabido qué decirle.
Ese era el problema que acarreaba el acostarse con una mujer por la que se sentía algo. Lo complicaba todo. Lo estropeaba todo. Daba lugar a que se creasen expectativas inesperadas, como la del matrimonio.
No. Tiró al suelo la camisa y entró al baño. Mariah lo conocía bien. Nadie mejor que ella sabía cuál era su opinión respecto al matrimonio. Lo habían hablado en incontables ocasiones. Él no era hombre para el matrimonio, los compromisos o la responsabilidad. Ya había pasado por ello, y no estaba dispuesto a repetir. Es más: había tomado la decisión de decírselo así a cualquier mujer que conociera y que pudiera sentirse tentada de pensar lo contrario. De ese modo, nadie podría decir después que no se lo había advertido. De hecho, jamás se acostaba con alguien para quien pudiera significar algo más.
Se trataba de una regla de supervivencia que había establecido ocho años atrás. Una regla a la que nunca había faltado, hasta aquella noche hacía ya nueve semanas. Justo tras la muerte de Jack.
Acababan de terminar su primera misión juntos. El duro, competente y risueño Jack. El único hombre que los maravillaba a todos. El único a quien la muerte no podía tocar. «Jack el Afortunado», como lo llamaban sus compañeros de equipo, especializado en sofocar incendios en pozos y plataformas petrolíferas.
Pero diez semanas antes, en un pozo del Mar del Norte, la suerte de Jack se había acabado. Ocurrió durante un incendio igual que otros cien que habían apagado. Nadie se había comportado con imprudencia. Nadie había hecho mal su trabajo. No podía encontrar explicación a lo ocurrido.
Cinco días después, Rhys había vuelto a casa tras el funeral de su amigo, aún aturdido, conmocionado, furioso, destrozado. El dolor por Jack era muy duro de soportar, pero peor aún eran los recuerdos que despertaba.
Recuerdos de otro incendio, de otro funeral: el de Sarah, ocho años antes.
Sarah, su esposa, su amor desde la niñez.
¡Su tiempo no debía haberse agotado! Ella no tenía por qué haber muerto.
Si él hubiera estado en casa aquella noche, en lugar de trabajar horas sin fin; si hubiese estado con ella como el marido que debía ser, Sarah y su hijo nonato estarían vivos aún. Pero no había estado allí.
Entonces trabajaba en el negocio de la familia, acababa de salir de la facultad y estaba dispuesto a demostrarle a Dominic, su hermano mayor, que podía trabajar tantas horas como él y alcanzar su misma cota de éxito. Ni siquiera había ido a casa a cenar. Se había limitado a llamar a Sarah y decirle: voy a llegar tarde. No me esperes levantada.
Y así lo había hecho. El médico le había prescrito mucho reposo, de modo que Sarah se había acostado temprano. Pero antes de hacerlo, había encendido una vela. O, al menos, eso le había dicho el jefe de bomberos.
—Te dejaré una luz encendida —le había dicho ella.
Debía estar dormida cuando se declaró el incendio. Ya no volvió a despertarse.
La perdió a ella y a su hijo aquella noche, y nada de lo que pudiera hacer iba a devolvérselos. Al final, había terminado aceptándolo.
Había aprendido a vivir con el dolor. Y con la culpa.
Para desesperación de su padre, había dejado el trabajo en la empresa familiar y había decidido ser bombero.
—¿Para qué demonios quieres ser bombero? —le había preguntado su padre—. A Sarah ya no vas a poder recuperarla.
—Lo sé.
Pero necesitaba hacerlo. Necesitaba luchar una y otra vez contra los demonios que le habían arrebatado a su esposa, hacer todo lo que estuviera en sus manos para ganar la batalla que había perdido.
Era un buen bombero. Decidido. Sereno. Frío frente a las llamas. Y así había conseguido encajar en la profesión. O al menos, intentarlo.
Durante los últimos ocho años, lo había conseguido. Ahora tenía una vida: un apartamento en el lado oeste, lejos de la zona este donde antes vivía con Sarah. Tenía amigos y, de vez en cuando, tenía alguna mujer.
Pero no iba a volver a casarse. Nunca.
No iba a acercarse tanto a nadie jamás. Eso sí que no lo había superado. Querer a alguien del modo en que quería a Sarah dolía demasiado, y no podía volver a hacerlo, y para ello mantenía todas sus relaciones controladas. Tenía amigos; tenía amantes ocasionales. Pero nunca una amiga que también fuese su amante.
Hasta que volvió a casa tras la muerte de Jack. Aquella noche el dolor y los recuerdos le habían engullido por completo.
Y Mariah, la inocente Mariah, sorprendida de ver sus luces encendidas, se había pasado por su casa para ver qué pasaba.
No recordaba mucho de lo que había ocurrido después. Es más, intentaba no recordarlo. Durante más de dos meses, había intentado no recordarlo.
No quería recordar cómo le había abrazado, ni sus besos, ni sus intentos de calmarlo, a él, a un hombre que no necesitaba a nadie… y que se había aferrado a ella como un niño desamparado.
La necesidad de un niño le había empujado a besarla, a acariciarla, a buscar la suavidad de su cuerpo. Su cuerpo necesitaba su paz. Desesperadamente.
Y lentamente, Mariah se había entregado a él.
Apretó los dientes. No podía pensar en ello. No quería permitirse recordar, porque cuando lo hacía, incluso en aquel momento, su cuerpo le traicionaba y quería que volviese a ocurrir.
¡No! No podía permitirlo. Quería a Mariah como amiga, y no podía permitir que llegase a nada más.
Aún recordaba el estupor que había sentido al despertarse y encontrarla dormida en su cama.
Él no dormía con ninguna mujer… no desde Sarah.
Era demasiado íntimo. Implicaba demasiado.
Pero aquella noche había dormido con Mariah. Cuando por fin había abierto los ojos a la pálida luz del amanecer, la había encontrado acurrucada a su lado, la cabeza recostada en el hombro, una pierna sobre la suya y un brazo por encima de su vientre.
No se había atrevido a respirar o a moverse. Pero necesitaba hacerlo. Tenía que salir de allí como fuera, pero sin despertarla.
¿Qué demonios podría decirle si seguía allí cuando ella abriera los ojos?
Ni lo supo entonces, ni lo sabía ahora.
Se había pasado nueve semanas intentando saberlo.
Y aún esperaba que se le ocurriera algo cuando la viese. Quizás, con un poco de suerte, y conociéndola, fuese ella quien tomara la iniciativa. Lo más probable era que le quitase importancia. Quizás le diría que no importaba, que había sido una noche y nada más.
Respiró hondo. Sí, puede que ocurriera así. Mariah era esa clase de mujer: generosa, amable… una mujer que a él le gustaba mucho.
Una de las cosas que más le gustaba de ella era que no se parecía en nada a Sarah.
Mariah era alta y delgada, pero fuerte. No tenía nada que ver con lo frágil que era Sarah. Se enfrentaba al mundo con los brazos abiertos, mientras que Sarah siempre había sido más cauta, siempre esperando que fuese él quien tomase la iniciativa.
Su pelo era distinto también. Sarah era rubia y llevaba el pelo corto, que él podía revolver con una mano. Mariah lo tenía castaño y largo, y recordaba haber enredado los dedos en él aquella noche.
Sacudió la cabeza e intentó deshacerse del recuerdo.
Tenía que pensar en Mariah como en una amiga. Era lo que ambos querían. Ella nunca había hecho nada que sugiriera que podía buscar más. Precisamente por eso se sentía tan cómodo con ella.
Desde que se conocieron en una barbacoa que organizó en su terraza y a la que invitó a todos los vecinos, le hizo sentirse como un buen amigo. Mariah, siempre estaba alegre y era extrovertida, la vecina perfecta. Una mujer divertida, con quien era divertido pasar el rato. Le gustaba ir a correr con ella, al cine, a algún restaurante nuevo o a la inauguración de alguna galería.
Se pasó una mano por el pelo y bostezó. Cuando se hubiera duchado y hubiera dormido, se enfrentaría a ella, le diría lo mucho que valoraba su amistad, y que quería que las cosas siguieran como antes.
Y entonces ella, con una sonrisa, le propondría:
—¿Quieres que subamos al Empire State Building?
Y entonces sabría que todo había vuelto a la normalidad.
Lo del Empire State había empezado a ser una broma entre ellos tres años atrás cuando Mariah, nacida en Kansas, había subido al último piso del emblemático edificio y él, nacido en Nueva York, no.
Había insistido en que subieran, y él se había negado. Una vez. Dos. Media docena de veces.
Hasta que al final ella le había enganchado por un brazo cuando volvían caminando a casa después de haber ido al cine, había parado un taxi y le había dado al taxista la dirección de la calle treinta y cuatro.
—Qué idiotez —había protestado él.
—Es precioso, ya lo verás. Mágico —había insistido ella.
Y tenía razón. Había sido mágico. Era tarde, así que no había demasiada gente. Era una noche clara y Nueva York se extendía a sus pies brillando como un puñado de diamantes lanzado al azar por un gigante.
—¿Lo ves? —le había preguntado Mariah, mirándole a él y no a la vista.
—Lo veo —había contestado, y había sido él quien insistió en que se quedaran hasta que los vigilantes les pidieron que se marcharan.
Habían vuelto muchas veces después. Casi cada vez que él volvía a casa. Excepto aquella noche.
Pero no importaba. Todo había acabado ya.
Se encaminó a la ducha, pero la tentación del frigorífico le detuvo, y se imaginó a sí mismo con una cerveza fría en la mano. Aunque sabía por experiencia que la cerveza sabía mejor cuando estaba recién duchado.
Llevaba sobre su cuerpo un mes de arena, polvo y grasa de Oriente Medio, aparte de barro y cenizas.
La ducha allí servía para muy poco. Siempre había más polvo, más arena, más barro, tanto que llegaba a metérsele bajo la piel. Y sabía que, por mucho que se lavara, no iba a conseguir desprenderse de todo ello hasta que volviera a casa.
Se desnudó, entró al baño y abrió los grifos de la ducha.
En segundos, estaba bajo una cascada de agua caliente. ¡Qué bendición!
Se tomó su tiempo. El agua le caía con fuerza sobre la cabeza y la sentía clara, pura, fresca.
Se sintió mejor. Más vivo. Silbando, comenzó a enjabonarse. Luego se aplicó con las manos encallecidas el champú y se aclaró.
Miró hacia abajo y vio que el agua salía limpia por fin, así que cerró los grifos y empezó a secarse.
Luego se cepilló los dientes y se pasó una mano por la mandíbula. No se había afeitado en cinco días. No había tenido tiempo, y decidió que podía esperar veinticuatro horas más.
Se pasó una vez más la toalla por la cabeza y secándose la cara salió al dormitorio… y se tropezó con algo suave, pero indudablemente firme.
—¿Pero qué demonios…? —retrocedió bruscamente, bajó la toalla y miró boquiabierto—. ¿Mariah?
La última persona a la que esperaba ver, la última persona a la que quería ver, estaba de pie en la puerta de su dormitorio llevando puesto un camisón corto de algodón y nada más. Tenía el pelo revuelto de dormir, estaba pálida y parecía tan sorprendida como él. En los brazos llevaba un montón de ropa.
—¿Qué demonios haces aquí? —le preguntó.
¡A ella le habría gustado preguntarle lo mismo!
Unos ruidos extraños la habían sacado de un profundo sueño.
De repente, se despertó. Se había quedado un momento en la cama, intentando aclararse las ideas. Después, asustada, se dio cuenta de lo único que podía ser: ¡Rhys!
Se había levantado de la cama y, con la ropa en la mano, se había encaminado hacia la puerta. Se vestiría en su propio apartamento. Así, más tranquila, podría volver a hablar con él.
Pero lo que en realidad había ocurrido era que se había topado de bruces con él que salía del baño.
Y lo único que llevaba era una toalla… ¡sobre la cabeza! Se habían mirado el uno al otro atónitos y rápidamente, gracias a Dios, él había bajado la toalla.
—Lo… lo siento —se disculpó—. No pretendía asustarte. Es que estaba… como siempre me dices que puedo usar tu apartamento cuando tú no estés… si tengo invitados. Mi prima Erica está aquí con su familia, y pensé que sería más fácil que se quedaran ellos en mi casa y que yo me bajase a dormir aquí.
—No te preocupes —le dijo Rhys—. Claro que no pasa nada porque vengas a dormir —hizo un gesto con la mano—. No hay problema. Vuelve a la cama, que yo me acostaré en el sofá.
—No —lo que quería era hablar con él, limpiar el aire entre ellos. Pero no en aquel momento. No así—. No seas ridículo. Estás agotado y vas a dormir en tu cama. De todas formas, ya me tenía que levantar. Te cambio las sábanas y me marcho.
Se volvió sin apenas haber terminado y tiró de las sábanas.
Sentía la mirada de Rhys en ella mientras trabajaba. Ojalá hubiese entrado antes a vestirse en el baño. Sabía que el camisón apenas le cubría el trasero. Y sabía que él lo sabía también.
Lo que no sabía era si le importaba o no.
Habían hecho el amor la última vez que había vuelto a casa, pero no era tan tonta para creer que había significado algo especial para él. Aunque ella pudiera desear que fuese distinto…
En un minuto quitó las sábanas de la cama. Luego, lo sintió intentando esquivarla y se dio cuenta de que pretendía llegar a la cómoda.
—Lo siento —murmuró ella, con las mejillas al rojo vivo—. Enseguida me quito de en medio.
Él sacó ropa de los cajones y se vistió rápidamente mientras Mariah intentaba no mirarlo, aunque por el rabillo del ojo… Tenía un cuerpo precioso: firme, delgado y vigoroso.
Respiró hondo y sacó unas sábanas limpias.
—Ya lo haré yo —dijo Rhys—. No te preocupes, Mariah, de verdad. Y puedes quedarte aquí siempre que quieras. Para eso te dejé la llave. Somos amigos, ¿no?
Sí. Eran amigos. O lo habían sido. Ya no estaba segura de lo que eran.
—No me habría quedado si lo hubiera sabido —contestó mientras remetía la sábana.
—¿Por qué?
—Ya sabes…
—Por lo que ocurrió —adivinó Rhys.
Lo único que se movió durante un par de segundos fue la sábana suspendida en el aire. Luego Mariah asintió.
—Tenemos que hablar de ello.
—Sí. Sé lo que tú piensas de…
—Exacto —la cortó él—. Y tú también lo piensas así, ¿verdad? ¿Por qué echar a perder una buena amistad como la nuestra? Así que lo mejor es seguir adelante a partir de ahí.
Ella parpadeó.
—¿Eh?
—Fue… un impulso. Una fiebre. Simplemente… ocurrió. No tiene por qué cambiar nada.
Mariah lo miró con una sensación de náusea en el estómago. Sintió frío de pronto, pero estaba sudorosa. Seguramente se había quedado pálida. Qué rabia. Al fin y al cabo, era lo que se esperaba, ¿no?
—Nada tiene que ser distinto —insistió él—. Éramos amigos. Somos amigos —se corrigió—. Y lo que… lo que hicimos, no tiene por qué estropearlo.
—No, pero…
—Y no volverá a ocurrir. Mira, Mariah, sé que fue una forma de consolarme… tú creías que lo necesitaba y…
Se detuvo y ella lo vio tragar saliva. También se dio cuenta de que nunca admitiría que lo había necesitado de verdad.
—Estaba pasando por un mal momento. La muerte de Jack y el funeral.
Pero no era solo por Jack y ella lo sabía. Jack había sido el detonante de todo, pero su necesidad iba más allá. Llegaba hasta Sarah, la esposa de la que nunca hablaba a menos que llevase unas cuantas cervezas de más y se olvidara de mantener la boca cerrada.
Sarah, la única mujer a la que había querido.
Mariah estaba inmóvil y Rhys respiró hondo.
—Tú estabas siendo amable conmigo y… y yo no debería haber hecho… lo que hice. Había perdido la cabeza, y me aproveché. Rompí la regla.
—¿Qué regla?
—La de no tener sexo con las amigas. Ya lo sabes. Es algo que no hago nunca.
—¿Es que te acuestas con tus enemigas?
—No, no, claro que no. Pero tampoco me acuesto con las mujeres a las que me une una amistad especial. No… así no.
—¿Así cómo?
—No debería haberme acostado contigo, ni deberíamos haber dormido juntos —se obligó a ser claro—. Lo complica todo. Si no nos andamos con cuidado, podría incluso cambiar las cosas entre nosotros, y yo no quiero que eso ocurra. Sería un error. Fue un error.
Ya lo había dicho. Ella solita se lo había buscado. En su opinión, habían hecho el amor por error.
—Es obvio que lo fue —contestó sin imprimir matiz alguno a su voz. No estaba dispuesta a mostrarle el dolor que causaban en ella aquellas palabras. Debería habérselo imaginado.
¡Y lo sabía, qué demonios! Pero aquella noche no había podido olvidarlo.
Rhys sonrió y le tendió la mano.
—Bueno, sin resentimientos, ¿no?
Ella no contestó, y tampoco estrechó su mano. Lo miró a los ojos y después apartó la mirada. Intentó aunar fuerzas. Volver a ser la persona que él quería que fuese.
Su amiga, su compañera.
Rhys bajó la mano, pero no podía dejar las cosas así.
—Mariah… —sonrió una vez más—. ¿Somos amigos?
Recogió la ropa y las sábanas y las apretó contra el pecho como si fuesen un escudo.
—Amigos —contestó, con la mirada baja.
Él sonrió y suspiró aliviado.
—Genial.
Mariah pasó de largo y llegó al vestíbulo, se sentía fría, sudorosa, las náuseas cada vez más fuertes. Ya junto a la puerta, se detuvo.
—Pero las cosas no volverán a ser como antes —le dijo.
Él frunció el ceño.
—¿Por qué no? Pero si has dicho que…
—Estoy embarazada, Rhys. Voy a tener un hijo tuyo.
Capítulo 2
No es que Mariah se esperase que se volviera loco de alegría. Ella, mejor que nadie, conocía la opinión de Rhys sobre la familia.
El tema había salido pocos meses después de que se conocieran. Le había pedido que la acompañara a la boda de su amiga Lizzie y él había aceptado de buen grado. Estaban en la recepción cuando surgió el tema del matrimonio, un tema que el zanjó apenas iniciado.
—He estado casado, y no pienso repetir —había dicho sin más.
En aquel entonces, ella no sabía nada de su pasado y le había sorprendido tanta vehemencia.
—Entonces, si conocieras a la mujer adecuada, ¿la mandarías a paseo? —había bromeado ella, esperando que cediera un poco.
Pero no había sido así.
—Nunca llegaría tan lejos. Nunca habrá otra mujer adecuada porque yo no llegaré nunca tan lejos.
Una clara advertencia. No podía decir que la había engañado.
Pero con advertencia o sin ella, se había enamorado de él irremediablemente.
Lo conocía desde hacía tres años, desde que se compró el apartamento de encima del suyo. Vivían uno al lado del otro, hablaba con él, comía o cenaba con él, se reía con él, jugaba con él. Y había descubierto que él era todo lo que siempre había buscado en un hombre.
Y él nunca lo sabría, porque cuando ella se dio cuenta, decidió no revelárselo precisamente porque sabía que él no buscaba una relación. Sabía que no quería otro amor.
Así que, durante tres años, nunca le había pedido más de lo que él estaba dispuesto a dar. Durante ese tiempo había sido lo que él quería de ella: su amiga. Su compañera. La persona a la que llamaba cuando quería ir a correr, o a jugar un rato al parque, al cine o a tomar una cerveza en el McCabe. La amiga con la que iba a probar un restaurante nuevo, o a la última exposición, o a un partido de los Yankees.
Ella era la única persona con la que había estado en el Empire State Building.
Y ahora, puede que ya no volviesen a ir nunca. Porque había visto el desconcierto en sus ojos. Porque había visto la negación en ellos. Porque había visto la mezcla de furia y dolor que brillaba en su mirada.
Cualquier esperanza que hubiera podido albergar había muerto en aquel instante.
Y la realidad seguía siendo la misma.
Dentro de siete meses, iba a tener un hijo de Rhys Wolfe, tanto si a él le gustaba como si no, tanto si lo quería como si no.
Ella sí lo quería. Había tenido tiempo de asimilarlo y, definitivamente, lo quería.