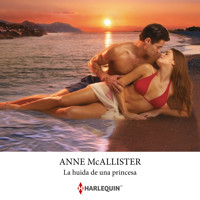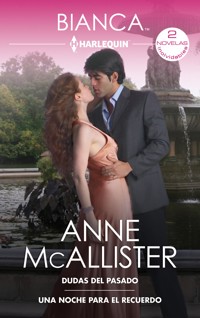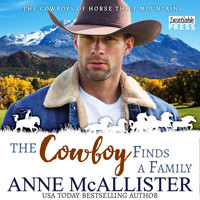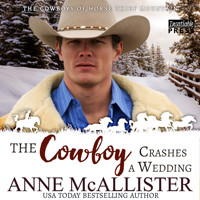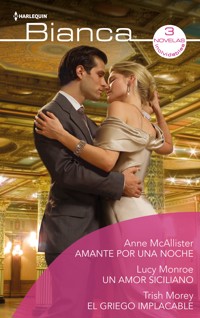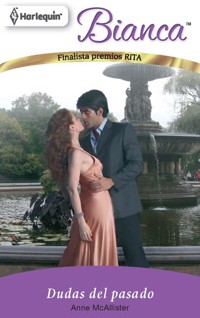
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Él no tardó en darse cuenta de que sus sentimientos por Sophy eran profundos Sophy y George Savas habían estado felizmente casados… hasta que Sophy había despertado y se había dado cuenta de que su matrimonio era un engaño. Desde entonces no había mirado atrás… hasta el día en que se enteró de que su marido estaba gravemente herido y su mundo se tambaleó. Aunque George era terco y orgulloso, ahora quería la ayuda de Sophy. Sabía que ella no iría a su lado de buen grado, así que la contrató para que fuera su esposa el tiempo que la necesitara. Pero jugar a la familia feliz era peligroso…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2010 Barbara Schenck. Todos los derechos reservados.
DUDAS DEL PASADO, N.º 2122 - diciembre 2011
Título original: Hired by Her Husband
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-102-5
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Capítulo 1
CUANDO esa noche sonó el teléfono, Sophy contestó lo antes que pudo, pues no quería que despertara a Lily, que acababa de quedarse dormida por fin.
La fiesta del cuarto cumpleaños de su hija las había agotado a las dos. Lily, normalmente una niña alegre y tranquila, llevaba días agitada pensando en la fiesta. Cinco amiguitas suyas y sus madres habían estado con ellas, primero en la playa y después en una merienda en la casa, seguida de helado y tarta.
Lily se había divertido y había declarado que la fiesta había sido «la mejor del mundo». Y después había necesitado un baño caliente, acurrucarse un rato en brazos de Sophy con su nueva perrita de peluche y seis cuentos para tranquilizarse lo suficiente para quedarse dormida.
Ahora estaba en su cama, pero aferrada todavía a la perrita Chloe. Y con toda la casa en desorden, Sophy no quería que se despertara. Por eso contestó el teléfono al primer timbrazo.
–¿Diga?
–¿Señora Savas?
Era una voz de hombre que no conocía, pero fue el nombre lo que le produjo un sobresalto. Por supuesto, Natalie, su prima y socia, era la señora Savas desde su matrimonio con Christo el año anterior, pero Sophy no estaba acostumbrada a que llamaran a su casa preguntando por ella. Vaciló un segundo y dijo con firmeza:
–No, lo siento, se equivoca de número. Llame en horas de trabajo y podrá hablar con Natalie.
–No. No quiero hablar con Natalie Savas –repuso el hombre con la misma firmeza–; quiero hablar con Sophia Savas. ¿Éste es el…? –leyó el número de teléfono.
Sophy apenas lo oyó. Sophia Savas había sido su nombre en otro tiempo y durante unos meses.
De pronto no pudo respirar; se sentía como si le hubieran dado un puñetazo. Se sintió sin palabras.
–¿Oiga? ¿Está ahí? ¿Tengo el número correcto?
Sophy respiró con fuerza.
–Sí –le alivió ver que no tartamudeaba. Su voz sonaba tranquila y serena–. Soy Sophia, Sophia McKinnon –corrigió–, antiguamente Savas.
–¿La esposa de George Savas?
Sophy tragó saliva.
–Sí.
No. ¿Quizá? Desde luego, no creía que siguiera siendo esposa de George. Le daba vueltas la cabeza. ¿Cómo podía no saber eso?
George podía haberse divorciado de ella en cualquier momento de los últimos cuatro años. Ella había asumido que lo había hecho, aunque nunca había recibido ningún papel. En realidad, no había pensado en ello porque había intentado no pensar en George.
No debería haberse casado con él. Eso lo sabía. Todo el mundo sabía eso. Además, por lo que ella respectaba, un divorcio era irrelevante en su vida, pues no tenía intención de volver a casarse.
Aunque quizá George sí.
Agarró el auricular con fuerza y sintió frío de pronto. Le sorprendió sentir un dolor sordo en la proximidad del corazón, aunque se aseguró a sí misma de que no le importaba. Le daba igual que George se fuera a casar.
Pero no pudo evitar preguntarse si él se habría enamorado por fin.
Desde luego, ella no había sido la mujer de sus sueños. ¿Había conocido ya a esa mujer? ¿La llamada se debía a eso? ¿Aquel hombre podía ser su abogado y llamaba por el divorcio?
Tragó saliva y se recordó que a ella le daba igual. George no le importaba. Su matrimonio no había sido real.
Y su reacción se debía sólo a que la llamada la había pillado desprevenida.
Respiró hondo.
–Sí, así es, Sophia Savas.
–Soy el doctor Harlowe. Lamento decirle que ha habido un accidente.
–¿Estás segura? –preguntó Natalie. Su esposo y ella habían acudido inmediatamente después de que Sophy los llamara y ahora la observaban preparar una bolsa de viaje e intentar pensar lo que tenía que llevarse–. ¿Te vas a ir a Nueva York? Está en el otro extremo del país.
–Sé dónde está. Y sí, estoy segura –contestó Sophy con más determinación de la que sentía–. Él cumplió conmigo, ¿no?
–Bajo presión –le recordó Natalie.
–Cierto –repuso Sophy.
En aquel encuentro habría también presiones, pero tenía que hacerlo. Metió unas deportivas en la bolsa. Una cosa que sabía de sus años en Nueva York era que tendría que andar mucho.
–Yo creía que estabais divorciados –dijo Natalie.
–Yo también. Bueno, nunca firmé ningún papel, pero… –Sophy se encogió de hombros–. Supongo que pensé que George se ocuparía de eso.
Desde luego, se había ocupado de todo lo demás, incluido cuidar de Lily y de ella, pero George era así.
–Oye –cerró la bolsa y miró a su prima–. Si hubiera algún modo de no hacer esto, créeme que no iría. No lo hay. Según los papeles de George en su ficha de Columbia, soy su pariente más próxima. Él está inconsciente y puede que tengan que operar. No conocen la extensión de sus heridas, pero si las cosas salen mal… –se interrumpió, incapaz de admitir en voz alta la posibilidad que le había contado el doctor.
–Sophy –la voz de Natalie contenía una advertencia gentil.
Sophy tragó saliva y enderezó los hombros.
–Tengo que hacerlo –dijo con firmeza–. Cuando estaba sola, antes de que naciera Lily, él estuvo ahí –era verdad. Se había casado con ella para darle un padre a Lily, para darle a su hija el apellido Savas–. Se lo debo. Voy a pagar mi deuda.
Natalie la miró dudosa, pero asintió.
–Supongo que sí –musitó. Agitó una mano en el aire con impaciencia–. ¿Pero qué hombre adulto se deja atropellar por un camión?
Un físico demasiado distraído pensando en átomos para mirar por dónde iba. Pero Sophy no dijo eso en voz alta.
–No sé –contestó–. Sólo sé que os agradezco que lo hayáis dejado todo para venir a quedaros con Lily. Os llamaré por la mañana. Podemos hacer una videoconferencia. Así me verá Lily y no será tan brusco. Odio marcharme sin decirle adiós.
En cuatro años, nunca se había separado de ella más de unas horas. Ahora sabía que, si la despertaba, acabaría llevándosela consigo. Y ésa era una caja de Pandora que no tenía intención de abrir.
–Estará bien –le aseguró Natalie–. Tú vete. Haz lo que tengas que hacer. Y cuídate.
–Sí, por supuesto, estaré bien –Sophy tomó su maletín y Christo la bolsa de viaje.
Sophy pasó un momento al cuarto de su hija y la vio dormir con el pelo revuelto y los labios entreabiertos. Se parecía a George.
Mejor dicho, se parecía a los Savas. Que era lo que era. George no tenía nada que ver con eso. Pero mientras se decía eso, miró la foto de la mesilla, una foto de Lily bebé en brazos de George.
Aunque Lily no se acordaba de él, sí sabía quién era. Había preguntado por él desde que había descubierto que existían los padres.
–¿Quién es mi papá? ¿Por qué no está aquí? ¿Cuándo volverá?
Muchas preguntas.
Preguntas para las cuales su madre tenía respuestas muy pobres.
¿Pero cómo explicarle a una niña lo que había pasado? Ya era bastante difícil explicárselo a sí misma.
Había hecho lo que había podido. Le había dicho a Lily que George la quería. Sabía que eso era cierto. Y le había prometido que algún día lo conocería.
–¿Cuándo? –había preguntado su hija.
–Más tarde. Cuando seas más mayor.
Todavía no. Y sin embargo, en la mente de Sophy se coló un pensamiento. ¿Y si él moría?
¡Imposible! George siempre había parecido fuerte, indestructible.
¿Pero qué sabía ella en realidad del hombre que había sido su esposo tan poco tiempo? Sólo había creído saber…
¿Y qué hombre, por fuerte que fuera, podía sobrevivir a un camión?
–¿Sophy? –susurró Natalie desde la puerta–. Christo espera en el coche.
–Voy –Sophy dio un beso leve a su hija, le pasó la mano por el pelo sedoso, respiró hondo y salió de la habitación.
Natalie la miraba con preocupación. Sophy sonrió.
–Volveré antes de que te des cuenta.
–Pues claro que sí –Natalie sonrió a su vez y la abrazó con fiereza–. No lo amas todavía, ¿verdad? Sophy se apartó y negó con la cabeza.
–No –no podía–. Claro que no.
No le daban analgésicos.
Lo cual estaría bien, a pesar del golpeteo feroz de la cabeza y de lo que le dolía mover la pierna y el codo, si al menos le dejaran dormir.
Pero tampoco hacían eso. Siempre que se quedaba dormido, se inclinaban sobre él, pinchando y hurgando, hablando con voz de profesores de preescolar, poniéndole luces en los ojos, preguntándole su nombre, cuántos años tenía o quién era el presidente.
Aquello era estúpido. Él apenas si recordaba su edad ni quién era el presidente cuando no lo había atropellado un camión.
Si le preguntaran cómo calcular la velocidad de la luz o cuáles eran las propiedades de los agujeros negros, podría contestar en un abrir y cerrar de ojos. Podría hablar de eso horas, o habría podido si hubiera sido capaz de mantener los ojos abiertos.
Pero nadie le preguntaba eso.
Se marcharon un rato, pero regresaron con más agujas. Le hacían ecografías, análisis, murmuraban, hacían muchas más preguntas interminables mirándolo expectantes y fruncían el ceño cuando no conseguía recordar si tenía treinta y cuatro años o treinta y cinco.
¿A quién narices le importaba eso?
Al parecer, a ellos.
–¿En qué mes estamos? –preguntó. Su cumpleaños era en noviembre.
Ellos parecieron sorprendidos.
–No sabe qué mes es –murmuró una; y tomó notas urgentes en su portátil.
–No importa –murmuró George con irritación–. ¿Jeremy está bien?
Aquello era lo único que importaba en ese momento. Era lo que veía siempre que cerraba los ojos… a su vecinito de cuatro años corriendo a la calle detrás de su pelota. Eso y, por el rabillo del ojo, al camión que se acercaba a él.
–¿Cómo está Jeremy? –volvió a preguntar.
–Está bien. Apenas tiene un arañazo –dijo un doctor, poniéndole una luz en los ojos–. Ya se ha ido a casa. Mucho mejor que tú. Estate quieto y abre los ojos, George, maldita sea.
George suponía que Sam Harlowe tendría normalmente más paciencia con sus pacientes. Pero los dos se conocían desde la escuela primaria. Ahora Sam le agarró la barbilla y volvió a ponerle una luz en los ojos. El dolor de cabeza de George se acentuó. Apretó los dientes.
–Mientras Jeremy esté bien… –dijo. En cuanto Sam le soltó la barbilla, apoyó la cabeza en la almohada y cerró intencionadamente los ojos.
–Muy bien. Haz el idiota –gruñó Sam–. Pero te vas a quedar aquí y vas a descansar. Entre a verlo de modo regular –ordenó a una enfermera–. E infórmeme de cualquier cambio. Las próximas veinticuatro horas son críticas.
George abrió los ojos.
–Creí que habías dicho que estaba bien.
–Él sí. Tú todavía no se sabe –gruñó Sam–. Volveré.
George lo miró alejarse enojado. Después fijó la vista en la enfermera.
–Usted también puede irse –ya estaba harto de preguntas. Además, la cabeza le dolía menos si cerraba los ojos, cosa que hizo.
Probablemente se quedó dormido, porque lo siguiente de lo que tuvo conciencia fue de que otra enfermera distinta le daba la lata.
–¿Cuántos años tiene, George?
Él la miró de mala gana.
–Demasiados para andar con estos juegos. ¿Cuándo puedo irme a casa?
–Cuando haya jugado a estos juegos –repuso ella con sequedad.
Él sonrió.
–Voy a cumplir treinta y cinco. Estamos en octubre. Esta mañana he desayunado copos de avena. A menos que ya sea mañana.
–Lo es.
–Entonces puedo irme a casa.
–Sólo cuando lo diga el doctor Harlowe –ella le tomaba la presión arterial y no alzó la vista. Cuando terminó, dijo–: Me han dicho que es usted un héroe.
–No creo.
–¿No le salvó la vida a un niño?
–Le di un empujón.
–Para que no lo matara un camión. Yo a eso lo llamo «salvar». Tengo entendido que él sólo tiene unos arañazos.
–Lo mismo que tengo yo –señaló George–. Así que también debería irme a casa.
–Y se irá. Pero las heridas en la cabeza pueden ser graves.
Por fin lo dejaron solo. A medida que avanzaban las horas, los ruidos del hospital se fueron acallando. Disminuyó el rodar de carritos en los pasillos, pero el golpeteo de su cabeza no. Era incesante.
Siempre que se quedaba dormido, se movía. Le dolía. Cambiaba de posición. Encontraba un punto que parecía mejor, se quedaba dormido y volvían a despertarlo. Cuando dormía era sin descansar. Imágenes y recuerdos de Jeremy atormentaban sus sueños. Veía también el camión. Y los rostros agradecidos de los padres de Jeremy.
–Podíamos haberlo perdido –Grace, la madre había llorado antes al lado de su cama.
Y el padre, Philip, le había apretado la mano y repetido una y otra vez:
–No tienes ni idea.
Pero George sí la tenía. Otros recuerdos e imágenes se mezclaban con los de Jeremy. Recuerdos de una niñita minúscula y morena. Su primera sonrisa. Una piel suave como pétalos. Ojos confiados.
Ahora tenía la edad de Jeremy. Era lo bastante mayor para salir corriendo a la calle como había hecho éste. Intentó no pensar en ella. Hacía que le doliera la garganta y le ardieran los ojos. Los cerró una vez más e intentó desesperadamente quedarse dormido.
No supo cuánto tiempo consiguió dormir por fin. La cabeza le dolía todavía cuando la primera luz del amanecer se filtró por la ventana.
Oyó pasos en la habitación. La voz de la enfermera hablando bajo, un murmullo de respuesta, el ruido de unos pies y el de una silla.
Pensó que quería que lo dejaran en paz y no lo tocaran. No quería que le hicieran más preguntas. No quería contestar.
Quería volver a dormir. Pero esa vez no quería tener recuerdos. La enfermera se marchó, pero intuía que no estaba solo.
¿Había vuelto Sam y estaba ahora allí de pie mirándolo en silencio?
Era una de las tonterías que hacían de niños para asustarse. Seguramente Sam ya no haría esas cosas.
George se movió… e hizo una mueca cuando intentó ponerse de lado. El hombro le dolía a rabiar. Todos los músculos de su cuerpo protestaron. Si Sam creía que aquello tenía gracia…
Abrió los ojos y todo su ser se sobresaltó.
En la habitación no estaba Sam, sino una mujer. George contuvo el aliento. Creía que no había hecho ruido, pero algo debió de alertarla, pues ella, que estaba sentada al lado de su cama mirando por la ventana, se volvió despacio y sus ojos se encontraron.
Por primera vez en casi cuatro años, estaba cara a cara con Sophy, con su esposa.
¿Esposa? Ja.
Habían ido juntos a un juzgado de Nueva York y tenían un documento legalmente vinculante, pero nunca había sido nada más que un trozo de papel.
Para ella no.
George se dijo con firmeza que para él tampoco, pero el dolor que sentía era de pronto distinto al anterior. Se resistió. No quería que le importara. Y, desde luego, no quería sentir.
Lo último que necesitaba en ese momento era tener que lidiar con Sophy. Apretó los dientes involuntariamente, lo que hizo que la cabeza le doliera aún más.
–¿Qué haces aquí? –preguntó. Su voz sonaba dura, ronca por los tubos y por el aire seco del hospital. La miró de hito en hito con aire acusador.
–Obviamente, irritarte –el tono de ella era suave, pero su mirada traslucía preocupación. Se encogió de hombros–. Me llamaron del hospital. Tú estabas inconsciente y necesitaban el permiso del pariente más próximo para lo que pensaran que necesitaban hacer.
–¿El tuyo? –George la miró con incredulidad.
–Eso mismo dije yo cuando me llamaron –admitió Sophy. Cruzó las piernas y se recostó en la silla.
Llevaba pantalones negros de punto y un suéter verde oliva. Una ropa muy profesional, muy de trabajo; muy alejada de los vaqueros, sudaderas y las blusas de maternidad que él recordaba. Sólo su pelo de color cobrizo seguía siendo el mismo, y sus mechones rojizos brillaban como monedas nuevas en el sol de la mañana. George se recordó pasando los dedos por él, enterrando el rostro en él. Recuerdos con los que no quería lidiar.
–Al parecer, nunca te divorciaste de mí –ella lo miró con aire interrogante.
George apretó la mandíbula.
–Pensaba que te habrías encargado tú de eso –replicó. Después de todo, había sido ella la empeñada en separarse.
Cerró los ojos, pero la cabeza le dolía con fuerza y, cuando volvió a abrirlos, descubrió que Sophy negaba con la cabeza.
–No lo necesitaba –repuso–. Desde luego, no pensaba volver a casarme.
Y él tampoco. Se había dejado engañar una vez por el matrimonio y no deseaba volver a pasar por eso. Pero no tenía intención de hablar de aquello con Sophy. Ni siquiera podía creer que ella estuviera allí. Quizá el golpe en la cabeza le producía alucinaciones.
Probó a cerrar los ojos de nuevo y desear que se fuera. No hubo suerte. Cuando volvió a abrirlos, ella seguía allí.
Ser atropellado por un camión era poca cosa comparado con tener que lidiar con Sophy. Necesitaba de todo su control y compostura. Se colocó de espaldas e hizo una mueca cuando intentó incorporarse sobre las almohadas.
–No creo que sea buena idea –comentó ella.
No lo era. Cuanto más se acercaba a la vertical, más sentía que la mitad superior de su cabeza se iba a desprender. Por otra parte, no quería lidiar con Sophy desde una posición de debilidad.
–Tienes que descansar –comentó ella.
–Llevo toda la noche descansando.
–Eso lo dudo mucho –repuso ella–. La enfermera ha dicho que estabas muy agitado.
–Prueba a dormir con gente haciéndote preguntas.
–Tienen que seguir observándote; tienes una conmoción y un hematoma subdural. Por no hablar –añadió ella, que lo miraba como si fuera un bicho desagradable clavado a un papel– de que parece que hayas pasado por una trituradora de carne.
–Gracias –murmuró George. Le dolía, pero siguió incorporándose. Quería agarrarse la cabeza con las manos, pero en su lugar agarró la ropa de la cama hasta que sus nudillos se pusieron blancos.
–¡Por el amor de Dios, para ya! Túmbate o llamo a la enfermera.
–Adelante –contestó él–. Puesto que ya es por la mañana y sé cómo me llamo y cuántos años tengo, quizá me dejen salir de aquí por fin e irme a casa. Tengo cosas que hacer. Clases. Trabajo.
Sophy alzó los ojos al cielo.
–Tú no vas a ninguna parte. Tienes suerte de no estar en el quirófano.
–¿Y por qué iba a estarlo? –él hizo una mueca–. No tengo huesos rotos –estaba ya medio sentado, así que dejó de incorporarse y alzó el brazo para mirar su reloj. El brazo estaba desnudo excepto por el tubo intravenoso que llevaba en el dorso de la mano–. ¡Maldita sea! ¿Qué hora es? Mañana tengo una clase que hace un experimento. Tengo que ir a trabajar –«necesito alejarme de esta mujer o abrazarla y retenerla con fuerza».
Sophy movió la cabeza.
–Eso no va a ocurrir.
Por un terrible momento, George creyó que ella respondía al pensamiento que se había formado en su cabeza. Luego comprendió que hablaba de que él no iba a ir a trabajar y respiró aliviado.
–El mundo no se para porque una persona tenga un accidente –dijo con irritación.
–El tuyo casi se paró.
La franqueza del comentario de ella fue como un puñetazo en el estómago. Y también el cambio súbito en la expresión de Sophy cuando lo dijo. Parecía atónita.
–¡Por poco te mueres, George! –casi hablaba como si le importara.
Él se encogió de hombros.
–Pero no fue así.
De todos modos, sabía que ella decía la verdad. El camión era lo bastante grande y se movía lo bastante deprisa. Si él hubiera ido medio paso más lento, probablemente habría muerto.
¿La habrían llamado si hubiera pasado eso? ¿Habría ido ella a organizar su entierro?
No se lo preguntó. Sabía que Sophy no lo quería, pero tampoco lo odiaba.
En otro tiempo incluso había creído que tenían una posibilidad de hacer que funcionara el matrimonio, que ella podía llegar a amarlo.
–¿Qué pasó? –preguntó ella–. La enfermera dice que te atropellaron por salvar a un niño.
A él le sorprendió que hubiera preguntado. Pero probablemente había querido saber por qué la habían buscado y hecho ir allí. No tenía nada que ver con que se interesara por él.
–Jeremy –confirmó George–. Tiene cuatro años. Vive en mi calle. Yo volvía a casa del trabajo y él salió corriendo por la acera para enseñarme su balón de fútbol nuevo. Lo dejó en el suelo para lanzármelo a mí, pero se salió a la calle.
Sophy contuvo el aliento.
–Venía un camión de reparto…
Ella se puso muy blanca.
–¡Dios querido! ¿Él no está…?
George negó con la cabeza, e inmediatamente se arrepintió de ello.
–Está bien. Tiene algunos arañazos, pero…
–Pero no está muerto –dijo ella en voz alta. Con firmeza, como para que resultara más creíble. El alivio era evidente en su rostro–. ¡Gracias a Dios!
–Sí.
Ella lo miró.
–Gracias, George.
Él apretó los dientes.
–¿Por qué? ¿Esperabas que dejara que corriera delante de un camión?
–¡Claro que no! –a ella le brillaron los ojos. Se sonrojó–. ¿Cómo puedes decir eso? Simplemente… reconocía lo que hiciste.
–Claro que sí –él la miró con dureza, esperando que dijera las palabras que flotaban entre ellos. Sophy se mordió los labios.
–Tú lo salvaste.