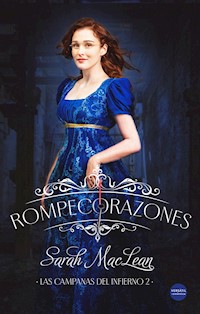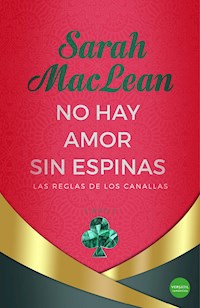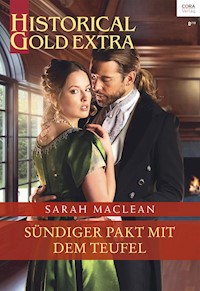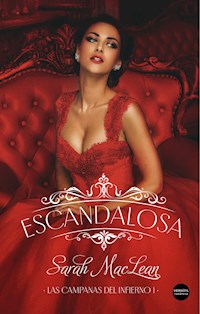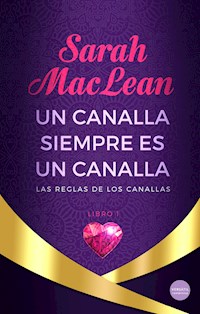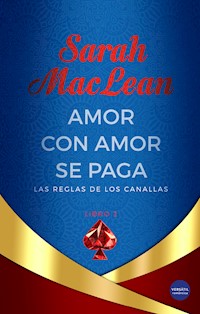
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reglas de los Canallas
- Sprache: Spanisch
Pippa sabe lo que quiere… Pero solo un canalla sabe lo que desea. Lady Philippa Marbury es… rara. A pesar de ser hija de un marqués, Pippa está más preocupada por los libros que por los bailes, por la ciencia que por disfrutar de la temporada, por su laboratorio que por el amor. La brillante joven arde en deseos de casarse con su simplón prometido y vivir el resto de su vida tranquila, rodeada de sus perros y de sus experimentos científicos, pero antes de que eso ocurra tiene por delante catorce días para investigar sobre las partes más misteriosas y excitantes de la vida conyugal. No es demasiado tiempo, así que para satisfacer sus objetivos necesita que la guíe alguien familiarizado con los rincones más oscuros de Londres. Necesita… un canalla. Necesita a Cross, el inteligente propietario de uno de los más exclusivos clubs de juego de Londres. El hombre con la reputación perfecta para mostrarle el lado perverso de la vida. Sin embargo las reputaciones a menudo esconden oscuros secretos y, cuando la poco convencional Pippa le propone que la instruya en la parte científica de las emociones, Cross tendrá que recurrir hasta a la última gota de su fuerza de voluntad para resistirse y no dar a la dama mucho más de lo que está reclamando.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: One Good Earl Deserves a Lover. The Second Rule of Scoundrels
©️ 2013 by Sarah Trabucchi
Published by arrangement with Avon, an imprint of HarperCollins Publishers
____________________
Traducción: María José Losada
Corrección: Xavier Beltrán
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
___________________
1.ª edición: noviembre 2014
Nueva edición corregida: abril 2022
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2022: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
Para todas las chicas que llevan gafas.
Cross
Londres, primeros días de primavera, 1824
Ser el segundón tenía sus ventajas.
Si había una verdad irrefutable en la sociedad era, sin duda, que, si un heredero había resultado ser un canalla, un granuja o un sinvergüenza, tendría que acabar reformándose. Podía causar estragos, cometer excesos durante su juventud o escandalizar a la sociedad con sus inmaduras indiscreciones, pero su destino estaba cincelado en piedra por el mejor de los canteros: acabaría víctima de su título, sus tierras, su herencia… Sería un noble prisionero que ocuparía su escaño junto a sus iguales en la Cámara de los Lores.
No, la libertad no estaba hecha para el heredero, sino para su sustituto. Y Jasper Arlesey, el segundón del conde de Harlow, lo sabía muy bien. También sabía, con la meridiana claridad de un criminal que se había librado de la horca por los pelos, que, a pesar de no poder optar al título, a las tierras y a la fortuna familiar, era el hombre más afortunado de la tierra por haber nacido diecisiete meses después que Owen Elwood Arthur Arlesey, primogénito, vizconde de Baine y heredero del condado de Harlow.
Sobre Baine recaía el peso de la respetabilidad y la responsabilidad que venían aparejadas al hecho de ser el heredero. Sobre él descansaban las esperanzas y los sueños de una larga lista de lores Harlow. Era Baine quien estaba obligado a cumplir las expectativas de todos aquellos que lo rodeaban: sus padres, sus iguales, sus sirvientes… De todos.
Y el perfecto, correcto y aburrido Baine estaba a la altura de todas esas expectativas.
«¡Gracias a Dios!».
Esa fue la razón por la que, aquella noche, Baine acompañaba a su hermana menor en su debut en una fiesta en Almack’s. Sí, al principio Jasper estuvo de acuerdo en ejercer ese papel y le prometió a Lavinia que no se perdería por nada del mundo una noche tan importante para ella, pero sus promesas no fueron más que palabras que se llevó el viento —como todo el mundo sabía que ocurriría— y por eso fue Baine quien se ocupó de escoltarla. Como siempre, a la altura de las expectativas de los demás.
Por su parte, Jasper ocupó la noche en ganar una fortuna en uno de los garitos más famosos de Londres… Y, más tarde, en celebrar poder hacer, precisamente, el tipo de cosas que los segundones disolutos solían hacer: divertirse en la cama de una hermosa mujer.
«Baine no era el único que estaba a la altura de las expectativas».
Jasper curvó los labios en una secreta sonrisa cuando recordó el placer que había experimentado aquella noche, pero desapareció al acordarse del pesar que había sentido al abandonar aquellas sábanas calientes, aquellos brazos dispuestos.
Giró el picaporte de la entrada trasera a las cocinas de Arlesey House y entró con sigilo. Aquella mañana de marzo fría y grisácea, la estancia estaba oscura y silenciosa. Lo bastante oscura como para ocultar sus ropas desaliñadas, la corbata con el nudo medio deshecho y la marca de amor que asomaba por debajo del cuello abierto de la camisa.
Cuando la puerta se cerró a su espalda, una criada de la cocina alzó la mirada, alarmada, desde el lugar donde estaba agachada, ante el hogar de la chimenea, donde avivaba las llamas en previsión de la llegada de la cocinera. La joven se puso en pie al tiempo que llevaba una mano a sus florecientes y exuberantes pechos.
—¡Milord! ¡Me ha asustado!
Él le lanzó una de sus pícaras sonrisas antes de hacer una reverencia que enorgullecería a cualquier cortesano.
—Mil perdones, preciosa —se disculpó arrastrando las palabras. Y percibió con agrado el adorable rubor que iluminó las mejillas de la joven cuando lo perdonó.
Se inclinó sobre su espalda, lo suficientemente cerca como para percibir que la chica contenía la respiración y se le aceleraba el pulso, y robó un panecillo del plato que ella había preparado para el resto del personal de la cocina, entreteniéndose en el movimiento más de lo necesario, porque le encantó la manera en que ella se estremeció de anticipación.
No iba ni a rozarla, por supuesto. Hacía mucho tiempo que sabía que el personal era intocable.
Pero eso no impidió que sintiera un poco de amor por ella.
Y es que él amaba a todas las mujeres, sin importar su tamaño o clase social. Adoraba la suavidad de su piel y de sus curvas, la manera en que contenían el aliento y emitían risitas ahogadas, la forma en que suspiraban, los tímidos juegos de las más ricas y la manera como lo miraban las menos adineradas, con estrellas brillando en los ojos, ansiosas por reclamar su atención.
Las mujeres eran, sin duda alguna, la mejor creación de Dios. Y, a sus veintitrés años, planeaba pasarse la vida adorándolas.
Masticó con fruición el dulce panecillo y le guiñó el ojo.
—No le dirás a nadie que me has visto, ¿verdad?
Ella abrió mucho los ojos antes de negar enérgicamente con la cabeza.
—N-no, señor. Milord, señor.
Sí, ser el segundón tenía sus ventajas.
Hurtó otro panecillo, le guiñó de nuevo un ojo a la chica y salió de la cocina para recorrer el pasillo que llevaba a las escaleras de servicio.
—¿Dónde se ha metido?
Vestido de negro de pies a cabeza, Stine, el hombre de confianza de su padre, se materializó en las sombras con una expresión de acusación y algo mucho peor en su pálida cara alargada. Se le aceleró el corazón por la sorpresa, pero no lo admitiría en su vida. No aceptaba las órdenes de Stine. Ya era suficientemente malo estar obligado a aceptar las que emitía el amo de Stine.
Su padre.
El hombre que tenía puestas menos expectativas en su hijo más joven que en cualquier otra persona del mundo.
El hijo en cuestión se balanceó sobre los talones y esbozó una amplia sonrisa con una afectación ensayada.
—Stern… —comenzó arrastrando la sílaba y disfrutando de la manera en que el hombre se tensó al oír el inapropiado nombre—. Demasiado temprano para ir de caza, ¿verdad?
—No demasiado para usted.
Jasper se rio como un gato que acaba de comerse a un canario.
—Qué correcto es usted siempre. Digamos que es muy tarde. He pasado una gran noche y preferiría que no me arruinara… los maravillosos recuerdos. —Le dio una ruidosa palmada en el hombro al empleado y pasó junto a él.
—Su padre lo anda buscando.
Jasper no volvió la vista atrás.
—Estoy seguro de ello. Y también estoy seguro de que puede esperar.
—No lo creo, lord Baine.
Le llevó un momento digerir las palabras. Oír cómo pronunciaba el título. Comprender su significado. Se dio la vuelta, horrorizado e incrédulo al mismo tiempo. Cuando habló, su voz resultó infantil y rota, apenas un susurro.
—¿Cómo me ha llamado?
Stine entrecerró ligeramente los ojos. Con rapidez. Mucho más tarde, sería ese casi imperceptible movimiento de aquellas frías pupilas negras lo que él recordaría.
Subió el tono de voz, lleno de furia.
—He hecho una pregunta.
—Te ha llamado lord Baine.
Jasper se dio la vuelta para enfrentarse a su padre. El conde de Harlow, alto, fuerte e, incluso en ese trance, inflexible. Incluso en ese momento, mientras su legado se desmoronaba a su alrededor, su padre miraba cara a cara a la desilusión de su vida.
Al que ahora era su heredero.
Se esforzó en recuperar primero el aliento y luego la capacidad de hablar.
Fue su padre el que lo hizo primero.
—Deberías haber sido tú.
Capítulo 1
Siete años después
Las vías de investigación están gravemente limitadas, al igual que el tiempo.
He afinado mis pesquisas en nombre de la ciencia.
He hecho serios ajustes secretos.
Diario científico de lady Philippa Marbury, 21 de marzo de 1831, quince días antes de su boda.
La dama estaba loca.
Cross se habría dado cuenta de ello cinco minutos antes si no hubiera estado medio dormido y demasiado sorprendido por haberse encontrado a una joven rubia, con gafas, sentada ante su escritorio, hojeando el libro de contabilidad.
Podría haberse dado cuenta tres minutos antes si ella no hubiera proclamado, con determinación, que él había sumado mal la columna F. Aquello había afectado a la paciencia que tenía con la locura femenina. Tal muestra de coraje le había causado una conmoción y las habilidades matemáticas de la dama, una profunda admiración. O quizá había sido a la inversa.
Y, definitivamente, se habría dado cuenta de que aquella mujer estaba loca de atar sesenta segundos antes si no hubiera tenido que vestirse de manera tan precipitada. Pues, durante un buen rato, su camisa parecía haber perdido la abertura para pasar la cabeza, lo que supuso una evidente distracción.
Sin embargo, ya estaba muy despierto, había cerrado el —correctamente calculado— libro de contabilidad y estaba completa —aunque no correctamente— vestido. El universo había vuelto a corregir su eje, y él había recuperado, más o menos, la capacidad de pensar de manera racional en el momento en que la dama le explicó lo que quería.
Y fue entonces, en el silencio que siguió a su anuncio, cuando se había dado cuenta de la verdad.
No cabía duda; lady Philippa Marbury, hija del marqués de Needham y Dolby, cuñada del marqués de Bourne y dama respetada de la sociedad, estaba loca de remate.
—¿Perdón? —dijo, sorprendido por su habilidad de permanecer sereno ante tal muestra de absoluta locura—. No estoy seguro de haberla oído bien.
—Oh, estoy convencida de que sí me ha oído —repuso ella con sencillez, como si hubiera hecho un comentario sobre el clima, con sus grandes e inquietantes ojos azules, abiertos de par en par como los de un búho, tras los cristales de las gafas—. Es posible que lo haya sorprendido, pero a su oído no le pasa nada, se lo aseguro.
Ella se le acercó, amenazante, deslizándose entre media docena de columnas de libros y un busto de Medusa que él llevaba mucho tiempo posponiendo mover. El borde de su falda color azul claro rozó el alargado cuerpo de una de las serpientes de la estatua y el frufrú de la tela contra el bronce provocó que lo atravesara una punzada de consciencia.
«Un error».
Porque no deseaba ser consciente de la presencia de esa mujer. Se negaba a admitir la presencia de esa mujer.
Aquella habitación estaba demasiado oscura. Se movió para encender la lámpara que había cerca de la puerta y, cuando apartó la mirada de la tarea, se encontró con que ella había modificado su trayectoria.
Se acercaba a él, obligándolo a apretarse contra la pesada puerta de caoba, trastornando su cordura. Durante un momento valoró abrirla, solo para comprobar si ella podría salir sin más y dejarlo solo en su despacho, liberándolo de su presencia. «De lo que representa». Le hubiera gustado poder cerrar la puerta a su espalda, fingir que ese encuentro no había ocurrido y retomar sus obligaciones.
Chocó contra un enorme ábaco y el ruido de las bolas lo arrancó bruscamente de sus pensamientos.
Dejó de moverse.
Ella siguió acercándose.
Cross era uno de los hombres más poderosos de Gran Bretaña, copropietario de una de las casas de juego más famosas de Londres, unos veinticinco centímetros más alto que ella y muy temible cuando quería.
Lady Philippa Marbury no era del tipo de mujer en el que él solía fijarse, ni del que esperaba recibir visitas. Estaba seguro de que no era el tipo de mujer que le hacía perder el control.
«Compórtate, hombre».
—Alto.
Ella se detuvo. La palabra, brusca y defensiva, flotó en el aire entre ellos. A él no le gustó. No le gustó que aquel sonido estrangulado pusiera en evidencia la forma en que esa extraña criatura lo afectaba.
Pero Philippa, gracias a Dios, no lo notó. Se limitó a ladear la cabeza como si fuera un cachorrito ansioso y curioso, y fue él quien tuvo que resistir la tentación de quedársela mirando durante más tiempo.
«No debes mirarla».
No. No debía mirarla.
—¿Tengo que repetirlo? —preguntó ella al ver que él no decía nada.
Cross no respondió. No era necesario que repitiera nada. La petición de lady Philippa Marbury se había quedado grabada a fuego en su mente.
Pero ella alzó la mano, se recolocó las gafas sobre el puente de la nariz y respiró hondo.
—Quiero que me lleve a la ruina. —Sus palabras resultaron tan sencillas e inquebrantables en ese instante como la primera vez que las había pronunciado. No había ni rastro de nerviosismo en ellas.
«A la ruina». Observó la manera en que sus labios se curvaron para pronunciar esas sílabas, acariciando las consonantes y alargando las vocales, convirtiendo la experiencia de oír aquel vocablo en algo demasiado parecido a su significado.
En ese despacho hacía demasiado calor.
—Está loca.
Ella se detuvo, claramente sorprendida por su declaración. Bien. Ya era hora de que alguien que no fuera él mostrara sorpresa ante los acontecimientos del día. Por fin, la vio sacudir la cabeza.
—Creo que no.
—Y yo creo que debería valorar seriamente la posibilidad de estarlo —repuso Cross, alejándose con intención de aumentar el espacio entre ellos, algo difícil en aquel desordenado despacho—, dado que no existe una explicación racional para que se encuentre, sin acompañante, en la casa de juego más famosa de Londres, pidiéndome que la lleve a la ruina.
—Pues venir acompañada no habría sido nada racional —señaló ella—. De hecho, una acompañante habría imposibilitado por completo esta situación.
—Precisamente —convino, dando una larga zancada por encima de un montón de periódicos e ignorando el aroma a ropa limpia y sol que la envolvía. Que lo envolvía también a él.
—Sin duda, venir con una dama de compañía a la casa de juego más famosa de Londres sí habría sido una locura, ¿no cree? —Philippa estiró la mano y pasó un dedo por las macizas cuentas del ábaco—. Es precioso, ¿lo utiliza a menudo?
Cross se distrajo con el movimiento de sus dedos, largos y pálidos, sobre las bolas negras. Se fijó en que la punta del índice estaba ligeramente torcida hacia la derecha. Que era imperfecta.
¿Por qué no se había puesto guantes? ¿Es que aquella mujer no hacía nada normal?
—No.
Ella se volvió hacia él y le lanzó una mirada llena de curiosidad.
—¿No? ¿No usa el ábaco? ¿O no cree que venir con una dama de compañía habría sido una locura?
—Ninguna de las dos cosas. El ábaco es difícil de usar…
Philippa empujó una de las esferas de un lado a otro del marco.
—¿Es capaz de calcular más rápido si no lo usa?
—En efecto.
—Pues lo mismo me ocurre a mí con las damas de compañía —explicó con seriedad—, soy mucho más eficiente sin ellas.
—A mí me parece que es mucho más peligrosa sin ellas.
—¿Me considera un peligro, señor Cross?
—Solo Cross, no es necesario usar el «señor». Y sí, la considero un peligro.
No pareció que ella se sintiera insultada.
—¿Para usted? —Sonaba complacida consigo misma.
—Básicamente para usted misma, pero imagino que también será un peligro para mí si su cuñado la encuentra aquí. —Aunque fueran viejos amigos, aunque fueran socios, Bourne le arrancaría la cabeza si descubría allí a lady Philippa.
Ella aceptó la explicación.
—Entonces me daré prisa.
—Preferiría que se diera prisa en salir.
La vio mover la cabeza y elevar el tono de voz, como si quisiera que él fuera consciente de que estaba allí. Que fuera consciente de ella.
—¡Oh, no! Mucho me temo que no me iré. Verá, he trazado un plan muy práctico y necesito su ayuda.
Gracias a Dios, Cross había logrado llegar hasta el escritorio. Se hundió en la silla, que rechinó, y abrió el libro de contabilidad, fingiendo repasar los números, ignorando el hecho de que la presencia de esa mujer convertía las cifras en ininteligibles líneas grises.
—Mucho me temo, lady Philippa, que su plan no forma parte de mis planes. Ha venido aquí para nada. —Levantó la mirada—. Y, ya que tocamos el tema, ¿cómo es que ha venido aquí?
Notó que la firme mirada de la joven vacilaba.
—Me figuro que de la manera acostumbrada.
—Como ya hemos discutido, la manera acostumbrada incluye a una dama de compañía, y excluye un club de juego.
—He venido caminando.
Hubo una breve pausa.
—Ha venido caminando…
—Sí.
—Sola.
—A plena luz del día. —Su tono contenía una pizca de actitud defensiva.
—Ha atravesado Londres a pie…
—No está demasiado lejos. Mi casa está…
—A casi un kilómetro de aquí, subiendo por el Támesis.
—No es necesario que lo diga como si estuviera en Escocia.
—Ha atravesado Londres a pie, a plena luz del día, hasta la entrada de El Ángel Caído, donde imagino que ha llamado a la puerta y ha esperado a que la abrieran.
La vio fruncir los labios, pero se negó a sentirse atraído por el mohín.
—Sí.
—En una calle pública.
—Una calle pública de Mayfair.
Cross ignoró el énfasis que puso en la última palabra.
—La calle pública en la que se encuentran los clubs de caballeros más selectos de Londres. —Hizo una pausa—. ¿La ha visto alguien?
—No podría asegurarlo.
«Está loca».
—¿Puedo suponer que sabe que las damas no hacen esta clase de cosas?
Vio aparecer una diminuta arruga entre sus cejas.
—Esa es una regla absurda, ¿no cree? Quiero decir que el sexo femenino lleva recurriendo a la locomoción bípeda desde…, en fin, desde Eva.
Cross había conocido a muchas mujeres a lo largo de su vida. Había disfrutado de su compañía, de sus conversaciones, de su curiosidad… Pero jamás había estado con una tan extraña como esa.
—No obstante, estamos en 1831. En el presente, las mujeres utilizan carruajes… Y no frecuentan los clubs de juego.
Ella sonrió.
—Bueno, eso no es exactamente así; yo soy una mujer, he venido andando y aquí estoy, en un club de juego.
—¿Quién la ha dejado pasar?
—Un hombre. Me ha parecido bastante ansioso por que entrara lo antes posible cuando le he anunciado quién soy.
—Desde luego que estaba ansioso. Bourne lo habría destrozado si su reputación se hubiera visto manchada.
Ella sopesó sus palabras.
—No lo había visto desde ese ángulo. La verdad es que nunca he tenido un protector.
«Yo la protegería».
¿Cómo se le ocurría pensar tal cosa?
No importaba.
—Lady Philippa, lo que me parece es que usted necesita un ejército de protectores. —Volvió a concentrarse en el libro de cuentas—. Por desgracia, no tengo ni el tiempo ni el interés necesarios para ocupar ese puesto. Confío en que sepa encontrar la salida.
Ella siguió avanzando, ignorándolo, y él alzó la mirada, asombrado. Nadie se atrevía a ignorarlo.
—Oh, no es necesario que me llame lady Philippa, de veras. Y menos si tenemos en cuenta la razón por la que estoy aquí. Por favor, llámeme Pippa.
«Pippa». Le iba bien. Mucho más que la versión larga y extravagante de su nombre. Pero Cross no tenía intención de llamarla así ni de ninguna otra manera.
—Lady Philippa… —Dejó que el nombre flotara entre ellos a propósito—. Ha llegado el momento de que se marche.
Ella dio un paso más en su dirección y posó la mano en el enorme globo terráqueo que había al lado de su escritorio. Él deslizó la mirada por el lugar donde su palma cubría Gran Bretaña y reprimió el deseo de dar un significado cósmico a aquel gesto.
—Me temo que no puedo marcharme, señor Cross. Necesito…
Cross pensó que no soportaría que dijera aquello otra vez.
—Que la lleve a la ruina, sí, ya lo ha dejado claro. Y de igual manera yo he manifestado mi rechazo a ayudarla.
—Pero… no puede… No puede negarse.
Él volvió a mirar el libro de contabilidad.
—Me temo que sí puedo.
Philippa no respondió, pero él vio por el rabillo del ojo que movía los dedos, esos dedos extraños y fuera de lugar, por el borde del escritorio de ébano. Esperó a que se detuvieran, a que se quedaran quietos… A que se marcharan.
Cuando alzó la cabeza, ella tenía los ojos clavados en él, azules y enormes detrás de las lentes redondas de las gafas, como si llevara esperando toda una vida a que le sostuviera la mirada.
—Lo he elegido a usted, señor Cross. Y ha sido una elección muy meditada. Tengo un plan muy concreto, muy claro y, al mismo tiempo, muy delicado. Pero mi investigación precisa de un compañero. Debe comprender que tiene que ser esa persona.
«¿Un compañero en su investigación?».
No importaba de qué se tratara. «No lo harás».
—¿Qué necesita investigar?
«¡Maldición!».
La vio entrelazar los dedos, retorcerlos con nerviosismo.
—Usted es un hombre de leyenda, señor.
Aquellas palabras lo hicieron estremecer.
—Todo el mundo habla de usted. Dicen que es experto en los aspectos cruciales cuando se trata de llevar a alguien a la ruina.
Cross apretó los dientes; detestó aquellas palabras y fingió desinterés.
—¿De veras?
Philippa asintió con la cabeza de manera despreocupada y comenzó a enumerar los diversos aspectos con los dedos, al tiempo que los mencionaba.
—En efecto. Juego, licores, boxeo y… —Ella se interrumpió bruscamente—. Y…
Notó que lady Philippa tenía las mejillas rojas como cerezas, y quiso que terminara la frase. Deseó oír el disparate, poder detener esa locura.
—¿Y…?
Ella se enderezó, su columna vertebral derecha como una vara. Él hubiera apostado todas sus posesiones a que no respondería.
Pero habría perdido.
—Y el coito.
Pronunció la palabra con suavidad, pero con firmeza. Como si finalmente hubiera soltado lo que había venido a decir. Lo que no era posible. Sin duda alguna lo había oído mal. Seguramente su cuerpo estaba volviéndose loco y respondiendo a la dama de manera equivocada.
Antes de que pudiera pedirle que lo repitiera, Philippa respiró hondo y continuó hablando.
—Por lo que he oído, esta es la materia en la que lo consideran más diestro. Y, si le soy sincera, es justo en ese tema en el que requiero de sus servicios.
Solo años de jugar a las cartas con los tramposos más expertos de toda Europa impidieron que revelara su sorpresa. La estudió durante mucho tiempo. Una mirada larga y penetrante.
No parecía una loca.
De hecho, parecía una mujer corriente. Cabello rubio, ojos azules, algo más alta que la media, pero no tanto como para llamar la atención, vestida con un diseño nada destacable que dejaba al descubierto la cantidad justa de piel clara y tersa.
No, no había nada que pudiera sugerir que lady Philippa Marbury, hija de uno de los aristócratas más poderosos de Gran Bretaña, fuera otra cosa que una joven perfectamente normal.
Nada, claro estaba, hasta que abría la boca y decía cosas como «locomoción bípeda».
«Y coito».
La vio suspirar.
—Está poniéndomelo muy difícil, ¿sabe?
—Lo siento —se disculpó sin saber muy bien qué más decir.
Ella entrecerró los ojos detrás de los cristales.
—No me parece a mí que lo lamente demasiado, señor Cross. Si los chismorreos de las damas en todos los salones de Londres son fiables, y le aseguro que son muchos y variados, es usted el libertino adecuado.
Que Dios lo librara de las damas y sus lenguas viperinas.
—No debería creer todo lo que oiga en los salones femeninos.
—Por lo general no lo hago, pero cuando una oye mencionar muchas veces a un caballero en particular, como pasa con usted, tiende a creer que existe bastante verdad en los cotilleos. Donde hay humo, hay fuego… Ya sabe.
—No soy capaz de imaginar qué puede haber oído.
Era mentira, claro. Por supuesto que era capaz.
Ella hizo un gesto con una mano.
—Bueno, alguna de las cosas son tonterías. Dicen, por ejemplo, que es capaz despojar a una dama de su ropa sin usar las manos.
—¿De veras?
Philippa sonrió.
—Una tontería, lo sé. No me lo creí.
—¿Por qué no se lo creyó?
—Sin fuerza física que lo mueva, un objeto en reposo permanece en reposo —explicó ella.
Cross no pudo reprimirse.
—¿La ropa de las damas es el objeto en reposo en este caso en particular?
—Sí. Y la fuerza física que requiere para moverse serían sus manos.
¿Se imaginaría ella la tentadora imagen que había pintado en su mente con aquella descripción tan precisa y científica? No lo creía.
—Me han dicho varias veces que mis manos poseen talentos ocultos.
Philippa parpadeó.
—Como ya hemos establecido, ya lo había oído. Pero le aseguro, señor, que no pueden desafiar las leyes de la física.
¡Oh, cómo le hubiera gustado demostrarle que se equivocaba!
Pero ella siguió hablando.
—De cualquier forma, la hermana de una de sus doncellas, la amiga de sus primas, la prima de uno de sus amigos, o la prima de la criada… ¿Qué más da? Las mujeres hablan, señor Cross. Y usted debería ser consciente de que no les da ninguna vergüenza revelar detalles… sobre usted.
Él arqueó una ceja.
—¿A qué clase de detalles se refiere?
La vio vacilar y sonrojarse de nuevo. Cross contuvo el escalofrío de placer que lo recorrió. ¿Había algo más tentador en el mundo que una mujer se ruborizara por culpa de un pensamiento escandaloso?
—Me han informado de que usted es el tipo de caballero que tiene un profundo entendimiento sobre… la mecánica… del acto en cuestión. —Se estaba mostrando total y absolutamente práctica. Como si estuviera hablando del clima.
Y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. De que estaba tentando a la bestia. Lo que sí tenía, sin embargo, era coraje… La clase de coraje que llevaba a las damas honradas a meterse en problemas.
Y él sabía mejor que nadie que no debía ser su cómplice en esa cuestión.
Puso las dos manos sobre el escritorio, se levantó y, por primera vez en esa tarde, dijo la verdad.
—Me temo que la han informado mal, lady Philippa. Y ahora debe marcharse. Le haré un favor y olvidaré mencionarle a su cuñado que ha estado aquí. De hecho, olvidaré que ha estado aquí.
Pippa se quedó inmóvil durante un buen rato, y Cross percibió que eso era algo muy poco habitual en ella. No había reprimido sus movimientos desde que él se había despertado con el suave sonido de las yemas de sus dedos pasando las páginas del libro de contabilidad del club. Que ahora estuviera quieta lo enervaba. Se preparó para lo que vendría a continuación; para alguna defensa lógica, para alguna frase extraña que acabaría tentándolo más de lo que estaba dispuesto a admitir.
—Supongo que a usted le resultará muy fácil olvidarme.
No había nada en el tono que sugiriera que ella estaba buscando un cumplido o un rechazo. Nada de lo que hubiera esperado en otras mujeres. Aunque comenzaba a darse cuenta de que en lady Philippa Marbury no había nada que le recordara a otras mujeres.
Y solo por eso estaba dispuesto a garantizar que le resultaría imposible olvidarla.
—Pero me temo que no puedo permitírselo —continuó ella, con evidente frustración en el tono, aunque Cross tuvo la impresión de que hablaba más para sí misma que para él—. Me hago muchas preguntas y no tengo a nadie que las responda. Solo me quedan catorce días para aprender.
—¿Qué ocurrirá dentro de catorce días?
¡Maldición! No le importaba. No debería haber formulado la pregunta.
Philippa se mostró sorprendida al oír la pregunta, y Cross tuvo la sensación de que se había olvidado de su presencia. La vio ladear la cabeza, frunciendo el ceño como si sus palabras fueran ridículas. Algo que, por supuesto, era cierto.
—Dentro de catorce días me casaré.
Él lo sabía. Lord Castleton, un caballero con poco seso entre las orejas, la había cortejado durante dos temporadas. Pero Cross había olvidado cualquier dato referente a su futuro marido en el momento en que la vio en su despacho: atrevida, brillante y muy extravagante.
No había nada en esa mujer que indicara que no pudiera convertirse en una condesa apropiada para Castleton.
«Eso no es problema tuyo».
Se aclaró la voz.
—Mi más cordial enhorabuena.
—Ni siquiera sabe con quién me voy a casar.
—De hecho, sí lo sé.
Philippa abrió los ojos como platos.
—¿Lo sabe? ¿Cómo?
—Obviando el hecho de que su cuñado es mi socio, y de que la doble boda de las dos hermanas Marbury más jóvenes es tema de conversación en toda la sociedad, debo informarla de que ocurren pocas cosas a cualquier nivel social de las que yo no esté enterado. —Hizo una pausa—. Castleton es un hombre afortunado.
—Es usted muy amable.
Negó con la cabeza.
—No es amabilidad, es la verdad.
Ella hizo una mueca con los labios.
—¿Y yo?
Cross cruzó los brazos. Pippa se aburriría de Castleton antes de que terminara el primer día de casados. Y luego sería desgraciada.
«No es problema tuyo».
—Castleton es un caballero.
—Qué diplomático por su parte —dijo haciendo girar el globo terráqueo y dejando un rastro con los dedos por encima de la topografía de la esfera mientras esta daba vueltas de manera vertiginosa—. Lord Castleton es, sin duda, un caballero. También es conde. Y le gustan los perros.
—¿Esas son las cualidades que las mujeres admiran de sus futuros maridos en estos tiempos?
¿No estaba a punto de marcharse? ¿Por qué, entonces, seguía allí, hablando con él?
—Son mejores que otras menos gratas —repuso ella. Cross creyó notar cierta actitud defensiva en su tono.
—¿Por ejemplo?
—La infidelidad, la inclinación por la bebida o maltratar a los toros.
—¿Maltratar a los toros?
Philippa asintió con la cabeza una sola vez, de manera lacónica.
—Es un deporte muy cruel, tanto para el toro como para los perros.
—Yo no lo consideraría un deporte, la verdad… Y más importante todavía: ¿a cuántos hombres conoce usted que disfruten de la tauromaquia?
Pippa se subió las gafas por el puente de la nariz.
—Leo mucho. Hubo un serio debate acerca de la cuestión en el News of London de la semana pasada. Al parecer, hay muchos más hombres de los que usted piensa que disfrutan con tamaña barbaridad. Gracias a Dios, lord Castleton no es uno de ellos.
—Un verdadero príncipe entre los hombres —se burló él, ignorando la entrecerrada mirada airada que ella le lanzó al percibir su sarcasmo—. Imagine mi sorpresa, entonces, al encontrarme a su futura condesa esta misma mañana junto a mi cama, pidiéndome que la lleve a la ruina.
—No sabía que usted dormía aquí —se justificó—. Ni tampoco esperaba que estuviera durmiendo a la una de la tarde.
Cross arqueó una ceja.
—Es que trabajo hasta altas horas de la noche.
Ella asintió con la cabeza.
—Ya me imagino. Sin embargo, le aconsejo que se compre una cama —dijo señalando el jergón de paja—. No creo que eso sea demasiado cómodo.
Aquella mujer se estaba desviando cada vez más del tema y él la quería fuera de su despacho… de inmediato.
—No tengo ningún interés, y usted tampoco, en que la lleve a la ruina pública.
Ella buscó bruscamente su mirada. Parecía conmocionada.
—No le estoy pidiendo que me lleve a la ruina públicamente.
A Cross le gustaba pensar que era un hombre dotado con una inteligencia más que razonable, le fascinaban las ciencias y lo consideraban un genio con las matemáticas. No podía jugar al vingt-et-un sin contar las cartas y sostenía sesudos debates sobre política y leyes con precisión serena y lógica.
¿Cómo era posible entonces que se sintiera profundamente estúpido ante esa mujer?
—¿No me ha pedido usted dos veces, en los últimos veinte minutos, que la lleve a la ruina?
—En realidad, han sido tres veces. —La vio ladear la cabeza—. Bueno, el último en mencionarlo ha sido usted, pero creo que debería contar también.
«Sí, profunda y completamente estúpido».
—Tres veces pues.
—Sí, pero no me refiero a que me lleve a la ruina de manera pública. Se trata de algo diferente.
Cross negó con la cabeza.
—Vuelvo a confirmar mi diagnóstico original, lady Philippa.
La muchacha parpadeó.
—¿Que estoy loca?
—Exacto.
Ella guardó silencio durante un buen rato y él supo que estaba tratando de encontrar las palabras adecuadas para convencerlo de que accediera a su petición. La vio lanzar una mirada al escritorio y estudiar un par de pequeñas esferas de plata que colgaban una junto a otra. Alargó la mano y las hizo oscilar con suavidad. Ambos observaron el movimiento sincronizado de los pesados péndulos durante un rato.
—¿Por qué tiene estos péndulos? —preguntó ella con curiosidad.
—Me gusta observar su movimiento. —La oscilación era predecible. Primero en una dirección y luego en la otra. Sin preguntas. Sin sorpresas.
—A Newton le pasaba lo mismo —comentó ella con sencillez, en voz baja, casi como si hablara más para sí misma que para él—. Dentro de catorce días me casaré con un hombre con el que tengo muy poco en común. Lo haré porque es lo que se espera que haga una señorita. Lo haré porque es lo que todo Londres espera que haga; porque no creo que me surja nunca la oportunidad de casarme con alguien con quien tenga algo más en común. Y lo más importante, porque ya he aceptado y soy una mujer de principios.
Cross la observó, deseando poder ver sus ojos sin el escudo que suponían los gruesos cristales de las gafas. La vio tragar, el movimiento de su delicada garganta cuando lo hizo.
—¿Por qué piensa que no encontrará a alguien con quien tenga algo más en común?
Philippa lo miró.
—Soy rara —confesó llanamente.
Él arqueó las cejas, pero no dijo nada. No estaba seguro de qué podía responder a semejante afirmación.
Ella sonrió al ver su vacilación.
—No es necesario que diga nada caballeroso al respecto, no soy tonta, ¿sabe? He sido rara durante toda mi vida. Debería dar gracias a Dios de que haya alguien dispuesto a casarse conmigo… Que ese alguien sea un conde es casi un milagro. Y aun así es cierto, me ha cortejado.
»Y, sinceramente, estoy muy feliz con cómo se perfila mi futuro. Me mudaré a Sussex y jamás me veré obligada a volver a frecuentar Bond Street ni los salones de baile. Lord Castleton me ha ofrecido un espacio para mi invernadero y mis experimentos, e incluso me ha pedido que lo ayude a administrar sus bienes. Creo que está encantado de disponer de mi colaboración.
Teniendo en cuenta que Castleton era un tipo muy amable pero muy poco inteligente, Cross se imaginó que el conde estaba celebrando que su brillante prometida estuviera encantada de ocuparse de la hacienda familiar y evitarle así complicaciones.
—Eso parece estupendo. ¿Le dejará disponer también de una jauría?
Si ella notó el tono sarcástico en sus palabras, no lo demostró, y él comenzó a lamentar haberlo usado.
—Eso espero. De hecho, lo estoy deseando, ¿sabe? Me encantan los perros. —Se quedó quieta un instante antes de alzar la barbilla y mirar al techo fijamente durante un instante—. Pero me preocupa mucho todo lo demás —confesó finalmente.
Él sabía que no debía preguntar. Que los votos matrimoniales no eran algo que le hubieran importado especialmente hasta el momento y, sin duda, no iban a empezar a importarle ahora.
—¿Todo lo demás?
Philippa asintió con la cabeza.
—Sinceramente, no me siento preparada. No tengo ni idea sobre ninguna de las actividades que se llevan a cabo después de casarse… por la noche… en el lecho matrimonial —añadió poco a poco, como si él no fuera capaz de entenderlo.
Como si él no tuviera ya una visión muy clara de esa mujer en el lecho matrimonial.
—Si le soy sincera, los votos matrimoniales me parecen algo engañosos.
Cross arqueó las cejas.
—¿Los votos matrimoniales?
La vio asentir con la cabeza.
—El momento anterior a los votos, concretamente.
—Sospecho que esa puntualización es importante para usted.
Pippa sonrió y, de pronto, hacía mucho calor en la oficina.
—¿Lo ve? Sabía que sería un extraordinario compañero de pesquisas. —Él no respondió y fue ella la que llenó el silencio, recitando muy despacio—: «El matrimonio no debe ser emprendido de manera imprudente, a la ligera ni con descuido».
Cross parpadeó.
—Se dice en la ceremonia —explicó ella.
Era, sin duda alguna, la primera vez que alguien citaba el Libro de Liturgia de la Iglesia Anglicana en su despacho. Y, probablemente, en todo el edificio.
—Me parece razonable.
Ella asintió con la cabeza.
—Estoy de acuerdo, pero continúa así: «Tampoco debe ser emprendido para satisfacer los apetitos y las lujurias carnales de los hombres como si fueran bestias salvajes sin contención».
No pudo reprimirse.
—¿Eso está en la liturgia?
—Curioso, ¿verdad? Quiero decir que si yo hiciera referencia a la lujuria carnal en una conversación que se esté desarrollando, por ejemplo, a la hora del té, me expulsarían de la sociedad, pero delante de Dios y en la basílica de San Jorge, está bien. —Negó la cabeza—. No importa. ¿Entiende ahora qué es lo que me preocupa?
—Creo que está dándole demasiadas vueltas, lady Philippa. Lord Castleton quizá no posea la más aguda de las inteligencias, pero no tengo duda de que sabrá qué hacer en el lecho conyugal.
Ella frunció el ceño.
—Pues yo sí lo dudo.
—No debería.
—Creo que no me entiende —lo presionó—. Necesito saber lo que se espera de mí. Estar preparada. ¿Es que no lo ve? Todo esto se refiere a la tarea más importante que tendré que realizar cuando sea una mujer casada.
—¿Y cuál es?
—La procreación.
La palabra, científica y fría, no debería haber llamado su atención. No debería haberle hecho pensar en largas piernas, piel suave y ojos enormes, abiertos como platos detrás de los cristales. Pero lo hizo.
Cambió de posición, inquieto, mientras ella proseguía.
—Me gustan los niños, me gustan de verdad, así que con respecto a eso sé que todo irá sobre ruedas, pero tiene que comprender que quiera respuestas a mis interrogantes. Y, dado que se supone que usted es un experto en el tema, no puedo imaginarme a nadie mejor para ayudarme en mi investigación.
—¿En el tema de los niños?
Philippa suspiró de frustración.
—En el tema de la procreación.
A él le encantaría enseñarle todo lo que sabía al respecto.
—¿Señor Cross?
Él carraspeó.
—No me conoce.
Ella parpadeó; al parecer esa era una idea que ni siquiera se le había pasado por la cabeza.
—Bueno, sé muchas cosas sobre usted. Con eso es suficiente. Será un excelente compañero en la investigación.
—¿Para investigar qué?
—He leído mucho sobre el tema, pero me gustaría comprenderlo. Mi finalidad es comenzar mi matrimonio libre de preocupaciones. Si le soy sincera, lo de «bestias salvajes sin contención» me resulta bastante inquietante.
—Ya me figuro —respondió Cross en tono seco.
Y, aun así, ella siguió hablando como si él no estuviera allí.
—También me he enterado de que para las mujeres… inexpertas… en ocasiones… el acto en cuestión no es demasiado placentero. En ese caso en particular, la investigación sería de suma ayuda. De hecho, tengo la certeza de que, si me beneficio de su vasta experiencia, tanto Castleton como yo disfrutaremos más. Tendremos que hacerlo varias veces antes de que resulte soportable, imagino, y cualquier cosa en la que usted pueda instruirme para arrojar cierta luz sobre la actividad…
Por alguna razón, cada vez le resultaba más difícil escucharla. Oír sus propios pensamientos. Ella no acababa de decir…
—Son péndulos acoplados.
«¿Cómo?».
Cross siguió la dirección de su mirada hasta las esferas de metal, que se habían puesto en movimiento en la misma dirección y ahora oscilaban en sentido contrario. No importaba que estuvieran condenadas a seguir la misma trayectoria, una de las bolas acababa invirtiendo su sentido. Siempre.
—Lo son, sí.
—Un péndulo afecta al movimiento del otro —comentó ella.
—Eso dice la teoría.
Pippa asintió, observando cómo cada esfera plateada se columpiaba hacia la otra, una y otra vez. Luego lo miró muy seria.
—Si tengo que hacer un voto, me gustaría comprender todas las obligaciones que implica. La lujuria carnal es algo que todavía no comprendo y me gustaría hacerlo. ¿Sabe usted por qué el matrimonio puede convertir a los hombres en bestias salvajes sin contención?
Una imagen parpadeó de manera intermitente ante sus ojos… Unos dedos clavados en su piel, unos ojos azules mirándose en los suyos con una expresión de placer absoluto…
«Sí». Lo sabía sin ninguna duda.
—No.
Philippa asintió, tomando sus palabras al pie de la letra.
—Es evidente que tiene algo que ver con el coito.
«¡Santo Dios!».
—Hay un toro en Coldharbor —explicó ella—, donde está la finca de mi padre. No estoy tan verde como piensa.
—Si piensa que un toro en una pradera se parece en algo a un hombre, está incluso más verde de lo que imaginaba.
—¿Ve? Por eso precisamente necesito su ayuda.
«¡Maldición!». Se había metido solito en la trampa. Intentó no ceder, resistir el tirón.
—Entiendo que usted es muy bueno en eso —continuó ella, ignorando el descalabro que estaba provocando en su interior. O quizá sí fuera consciente de ello, ya no podía asegurarlo. Ni siquiera sabía durante cuánto tiempo podría seguir confiando en sí mismo—. ¿Es cierto?
—No —repuso al instante. Quizá eso conseguiría que se marchara de una vez.
—Sé lo suficiente sobre los hombres para asegurar que no admitirían ninguna falta de habilidad en esa área, señor Cross. No esperará en serio que me crea eso. —Se rio; era un sonido brillante y embriagador, totalmente fuera de lugar en aquella estancia oscura—. Como hombre de ciencia…, esperaba que estuviera dispuesto a ayudarme en mi investigación.
—¿Piensa investigar sobre los hábitos copulativos de los toros?
Philippa sonrió divertida.
—Mi investigación versará sobre el apetito y la lujuria carnal.
Solo quedaba una opción, aterrorizarla para que huyera. Insultarla si era necesario.
—¿Me está pidiendo que la fornique?
Ella abrió mucho los ojos.
—¿Sabe? Jamás había oído esa expresión en voz alta.
Y así, sin más, con aquellas palabras tan sencillas y francas, lo hizo sentir como una sabandija. Abrió la boca para disculparse.
Ella le ganó también en esa ocasión, hablando con él como si fuera un niño. Como si estuvieran discutiendo sobre algo cotidiano.
—Me parece que no me he explicado con claridad. No quiero que realicemos el acto…, por así decirlo. Solo deseo que me ayude a comprenderlo.
—A comprenderlo…
—Exacto. Por los votos, los niños y todo lo demás. —Hizo una pausa antes de añadir—: Necesito una clase sobre el tema, sobre la cría de animales de granja, y de otro tipo.
—Busque a una persona… de otro tipo.
Ella entrecerró los ojos al pecibir su tono burlón.
—No hay nadie más.
—¿Ha buscado bien?
—¿Quién cree que podría explicarme el proceso que nos ocupa? Mi madre está descartada, por supuesto.
—¿Y qué me dice de sus hermanas? ¿Les ha preguntado?
—Primero, no tengo la seguridad de que Victoria o Valerie tengan interés o hayan experimentado demasiado el acto. Y Penelope… Ella se comporta de manera absurda cuando le pido que me hable sobre cualquier cosa que hace con Bourne. Parlotea sobre el amor y todo eso. —Puso los ojos en blanco—. No hay lugar para el amor en mi investigación.
Cross arqueó las cejas.
—¿No?
Philippa lo miró con horror.
—Claro que no. Sin embargo, usted es un hombre de ciencia y su experiencia lo precede. Estoy segura de que me aclararía muchísimas cosas. Por ejemplo, siento una gran curiosidad sobre el miembro masculino.
Él se atragantó y tosió.
—Estoy seguro de ello —dijo cuando por fin recuperó la capacidad de hablar.
—He visto algunas ilustraciones en… libros de anatomía, pero quizá usted podría ayudarme a comprender algunos detalles. Por ejemplo…
—No. —La cortó antes de que formulara alguna de aquellas preguntas directas y científicas.
—No me importaría pagarle —anunció como si tal cosa—. Por sus servicios.
Un sonido agudo y entrecortado resonó en la estancia. Había surgido de la garganta de Cross.
—¿Pagarme?
Ella asintió con la cabeza.
—No me importaría, de verdad. ¿Qué tal veinticinco libras?
—No.
Philippa frunció el ceño.
—Claro, por supuesto, una persona con su… experiencia… debe de cobrar más. Discúlpeme si le ofendido. ¿Cincuenta? Me temo que no puedo ofrecer más. Supone mucho dinero para mí.
¿Acaso pensaba que lo ofensivo era la cifra que había ofrecido? ¿No entendía que estaba a punto de hacerlo gratis? ¿De pagarle a ella para que le dejara mostrarle todo lo que estaba pidiendo?
A lo largo de su vida no había habido nada que deseara más que arrojar a aquella extraña mujer sobre su escritorio y demostrarle todo aquello de lo que estaba hablando.
El deseo era irrelevante… O quizá fuera lo único que importaba. Daba igual, no podía ayudar a lady Philippa Marbury.
Era la mujer más peligrosa que había conocido jamás.
Movió la cabeza a uno y otro lado y pronunció las únicas palabras que se vio capaz de decir. Precisas y exactas.
—Me temo que no puedo solucionar sus dudas, lady Philippa. Le sugiero que lo consulte con otra persona. Quizá podría probar con su prometido. —Detestó sugerírselo desde el mismo momento en que lo hizo. Contuvo el deseo de retirarlo.
Pippa se mantuvo en silencio durante un largo rato mientras lo miraba, parpadeando detrás de los gruesos lentes de las gafas, recordándole que era intocable.
Cross imaginó que redoblaría sus esfuerzos. Que se abalanzaría de nuevo sobre él con sus miradas directas y sus palabras francas.
Pero, por supuesto, aquella mujer era impredecible.
—Me habría gustado que me llamara Pippa —se limitó a decir. Y después se dio la vuelta y se marchó.
Capítulo 2
Pippa tenía apenas seis o siete años cuando las cinco niñas Marbury desfilaron como cinco patitos rubios ante los invitados aristocráticos de sus padres para ejecutar un interludio musical en una fiesta campestre de la que no podía recordar más detalles. Aquello era algo que solían hacer a menudo los hijos de los anfitriones.
Al salir de la habitación, la había detenido un caballero de edad avanzada con alegre mirada, que le preguntó qué instrumento le gustaba tocar. Si en ese instante el hombre hubiera hecho semejante pregunta a Penelope, su hermana le habría respondido que su favorito era el pianoforte. Si se hubiera dirigido a Victoria o a Valerie, las gemelas habrían contestado al unísono que lo que más les gustaba tocar era el violonchelo. Y Olivia lo habría encandilado con su sonrisa de cinco años, ya entonces coqueta, antes de comunicarle que le gustaba tocar la trompa.
Pero aquel hombre se equivocó y le preguntó a ella, quien anunció, tan ufana, que tenía poco tiempo para la música porque estaba muy ocupada aprendiendo anatomía. Confundiendo el conmocionado silencio del caballero con interés, procedió a levantarse las enaguas y el delantal para recitar con orgullo todos los huesos del pie y de la pierna.
Acababa de citar el peroné cuando apareció su madre, llamándola a voz en grito, con las risas de la sociedad como música de fondo.
Aquella fue la primera vez que se dio cuenta de que era rara.
Y también fue la primera vez que sintió vergüenza. Le resultó una emoción extraña, diferente a todas las demás, puesto que todas menos esa desaparecían con el tiempo. Por ejemplo, al acabar de comer, era difícil recordar con precisión las características del hambre. Sí, sabía que había sentido apetito, pero el intenso anhelo de conseguir alimento no se recordaba con claridad.
De igual manera le resultaba familiar sentirse irritada… Después de todo, tenía cuatro hermanas, pero no lograba precisar lo que suponía sentirse completa y totalmente furiosa con cualquiera de ellas. Bien sabía Dios que algunos días hubiera empujado, sin ninguna sensación de culpa, a Olivia debajo de un carruaje en movimiento, pero no podía resucitar la emoción a voluntad.
Sin embargo, recordaba la ardiente vergüenza que acompañó a las risas en aquella fiesta campestre con la misma claridad que si hubiera ocurrido el día anterior. Como si hubiera pasado hacía apenas unos minutos.
Pero lo que había ocurrido hacía unos momentos era, realmente, mucho peor que el hecho de que una niña de siete años enseñara los tobillos a media aristocracia. Ser etiquetada como la más rara de las chicas Marbury desde temprana edad le había permitido formar una coraza protectora, por lo que siempre había pensado que hacían falta mucho más que unas risitas para sentirse avergonzada.
Sin embargo, estaba viendo que solo era necesario que un hombre rechazara su petición de que la llevara a la ruina.
Uno muy alto, dotado de una gran inteligencia… Un hombre evidentemente fascinante.
Ella había hecho todo lo que estaba en su mano. Expuso detalladamente el asunto, apeló a su interés por la ciencia y, aun así, él la había rechazado.
Ni siquiera se le había ocurrido valorar la posibilidad.
Debería haberlo hecho, por supuesto. Tendría que haberse dado cuenta en el mismo momento en el que entró en aquel maravilloso despacho, lleno de toda clase de curiosidades; debería haber sabido entonces que su oferta no iba a interesarle. Por lo que había deducido, el señor Cross era un hombre que poseía muchos conocimientos y experiencia, y ella no dejaba de ser la cuarta hija de un marqués por partida doble, capaz de enumerar todos los huesos del cuerpo y, por tanto, un poco rara.
No importaba demasiado que necesitara un compañero en sus investigaciones y que solo le quedaran catorce días —trescientas treinta y seis horas, y menguando— para resolver todas las dudas que tenía sobre su futuro matrimonio.
Era evidente que él había experimentado tanto que no necesitaba una compañera para investigar.
Ni siquiera una que estaba dispuesta a pagarle.
Mientras curioseaba por la enorme sala de juego, ahora vacía, supuso que tampoco debería sorprenderse tanto. Después de todo, un tipo que poseía un club de juego, que controlaba las finanzas que había visto contabilizadas en el grueso volumen forrado en piel que hojeó al entrar en su despacho, no era la clase de hombre al que le resultaran tentadoras veinticinco libras… Ni cincuenta.
Debería haberlo tenido en cuenta.
Sin embargo, era una lástima. Le había parecido un hombre prometedor. La opción más sugerente cuando concibió el plan unas cuantas noches antes, después de leer el texto de la ceremonia de la que formaría parte al cabo de dos semanas.
«Lujuria carnal».
«Procreación».
¿Acaso no era un error que una mujer formara parte de semejantes experiencias sin tener ni idea del asunto? ¿Sin haber disfrutado al menos de una explicación racional sobre el tema en cuestión? Y era algo a lo que los novios se comprometían antes de que el sacerdote llegara al momento en que se mencionaban la obediencia y la servidumbre.
Todo aquello resultaba muy inquietante.
Y todavía era más inquietante admitir lo decepcionada que se había sentido cuando el señor Cross había rechazado formar parte de su plan.
Le hubiera gustado poder disponer de más tiempo con el ábaco.
«Y no solo con el ábaco, reconócelo».
No le gustaba mentir, ni a sí misma ni a los demás. Le parecía perfectamente bien que los que la rodeaban quisieran ocultarse la verdad, pero ella había descubierto hacía ya mucho tiempo que la mentira solo lo complicaba todo a largo plazo.
Así que no, no solo la intrigaba el ábaco.
También la intrigaba el hombre. Cuando llegó al club, esperaba encontrar al legendario Cross: guapo, inteligente, encantador y capaz de desnudar a cualquier mujer en cuestión de segundos… sin utilizar las manos.
Pero no se había encontrado a ese hombre. No cabía duda de su inteligencia, pero no se había mostrado demasiado encantador cuando conversó con ella, y con respecto a que era guapo… Era muy alto, de largos miembros y ángulos afilados, con una buena mata de pelo de color rojizo, desordenada por haber pasado los dedos por ella muchas veces, algo que jamás imaginó que poseyera. Pero no, no era guapo. Al menos al estilo clásico.
Era atractivo, lo que resultaba mucho mejor.
O peor, según se mirara.
Estaba claro que era un erudito en materias como física y geografía, y bueno, también con los números. Apostaría cualquier cosa a que la ausencia de papeles llenos de cálculos en su escritorio evidenciaba una magnífica habilidad para sumar mentalmente las cifras del libro de contabilidad. Algo impresionante si tenía en cuenta las enormes cifras que había allí anotadas.
Y dormía en el suelo.
«Medio desnudo».
Esa parte le había resultado muy intrigante.
Y ella era muy curiosa.
Pero, al parecer, él no. Y eso era crucial.
Había tenido una cantidad ingente de problemas para idear un plan, y no pensaba permitir que la tozudez de un hombre, por muy fascinante que fuera, se interpusiera en su camino. Después de todo, se hallaba en una casa de juego y todo el mundo sabía que esos lugares se llenaban de hombres tarde o temprano. Seguro que encontraría a otro que pudiera complacer su petición. Era científica, y los científicos debían amoldarse a las circunstancias.
Tendría, por tanto, que adaptarse. Hacer lo que fuera preciso para conseguir los conocimientos que necesitaba y asegurarse de estar completamente preparada para su noche de bodas.
«Su boda».
No le gustaba hablar de ella, ni siquiera le gustaba pensar en ella, porque el conde de Castleton no era precisamente el más emocionante de los futuros maridos. Oh, era agradable mirarlo y ostentaba un título, algo que su madre apreciaba. Y poseía una finca maravillosa.
Pero no era demasiado inteligente. Y esa era una manera amable de decirlo. Un día llegó a preguntarle de qué parte del cerdo procedían las salchichas. No quería ni siquiera imaginar cuál creía él que era la respuesta.
No era que no quisiera casarse con él. No tenía ninguna duda de que era su mejor opción, aunque fuera insulso y menos brillante que otros solteros. Al menos, era consciente de su falta de destreza intelectual y se mostraba deseoso —incluso ávido— por que lo ayudara a administrar su herencia y su casa. Y Pippa lo esperaba con ansiedad; había leído multitud de textos sobre la rotación de cultivos, riegos modernos y cría de animales.
En ese sentido, sería una esposa excelente.
Era lo demás lo que le generaba dudas. Y solo contaba con catorce días para solucionarlas.
¿Era mucho pedir?
Por lo visto, sí. Echó una mirada a la puerta cerrada del despacho del señor Cross y sintió una punzada de algo bastante desagradable en el pecho. ¿Pesar? ¿Descontento? No importaba. Lo que sí importaba era que tenía que reajustar su plan.
Suspiró y el sonido la envolvió, haciéndola consciente de lo vacía y grande que era la estancia.
Antes había estado tan concentrada en encontrar el camino correcto a las habitaciones que ocupaba el señor Cross que no tuvo la oportunidad de explorar el casino. Como la mayoría de las mujeres de Londres, había oído múltiples cotilleos sobre El Ángel Caído, un lugar tan impresionante como escandaloso en el que las damas no tenían cabida. Había llegado a sus oídos que era en los salones de El Ángel, y no en el Parlamento, donde se forjaba el futuro de Gran Bretaña, que sus dueños eran quienes realmente manejaban los hilos.
Mientras repasaba la tranquila y cavernosa estancia, reconoció que, sin duda, era un espacio impresionante… Pero el resto de las murmuraciones le parecían demasiado exageradas. No había mucho más que decir sobre aquel lugar aparte de que era muy oscuro.
Una hilera de pequeñas ventanas cerca del techo en uno de los lados suponía la única fuente de luz, y por allí se colaban unos errantes rayos de sol. Siguió con la vista uno de ellos, en el que flotaban lentas y pequeñas partículas de polvo, hasta el lugar donde iluminaba a varios metros de distancia una pesada mesa de roble con un grueso fieltro verde con letras, números y líneas estampadas en color amarillo y blanco.
Se acercó. Había una extraña cuadrícula de números y palabras impresas hasta donde alcanzaba la vista, y no pudo resistir el impulso de pasar los dedos por las marcas —auténticos jeroglíficos para ella— hasta que rozó una torre formada por dados blancos apilados contra un lateral de la mesa.
Levantó un par de dados y estudió los perfectos orificios que había en las caras, comprobando el peso del marfil con la mano mientras se preguntaba por el poder que contenían. Parecían inocuos, sin valor, pero había hombres que vivían y morían por lanzarlos. Hacía mucho tiempo, su cuñado lo había perdido todo en una apuesta. Finalmente lo había recuperado, pero ella todavía se sorprendía de que la tentación llevara a alguien a hacer algo tan estúpido.
Sin duda, aquellos pequeños dados blancos poseían mucho poder.
Los hizo bailar en la mano, imaginando que estaba apostando, imaginando qué haría falta para sentirse tentada a jugar. Sin duda, su investigación suponía para ella una gran tentación; llegar a comprender los secretos del matrimonio, de la vida conyugal…, de la maternidad. Tener unas expectativas claras para ese futuro tan opaco.
Quería respuestas, dado que no tenía ninguna.
Necesitaba esa información que aliviaría la opresión que sentía en el pecho, y que la agobiaba cada vez que pensaba en el matrimonio.
Si pudiera apostar por obtener ese conocimiento…, lo haría.
Movió los dados en las manos, preguntándose por la apuesta que la arrancaría de la ignorancia antes de seguir su destino. Sin embargo, unos golpes atronadores en la puerta del club atrajeron su atención con su estridente e incesante alboroto. Dejó los dados en el borde de la mesa y se aproximó a la fuente del ruido antes de darse cuenta de que a ella no le correspondía hacer nada y que, por tanto, no debía abrir esa puerta.
Pum.
Pum, pum.
Lanzó una mirada a su alrededor, a la enorme estancia. Alguien debía de haber oído aquel bullicio. ¿Una criada? ¿Una chica de las cocinas? ¿El caballero con gafas que le había permitido pasar?
Pum, pum, pum.
Parecía que nadie lo oía.
¿Debía ir en busca del señor Cross?
Aquel pensamiento la paralizó. O quizá fue que aquella idea inundó su mente con una desaliñada imagen del pelirrojo cabello del señor Cross con los mechones de punta, antes de que él se lo peinara con los dedos. Se detuvo en seco al notar un extraño incremento de los latidos de su corazón. Frunció la nariz. Ese aceleramiento de su pulso no tenía importancia, aunque no era del todo cómodo.
Pumpumpumpumpum.
La persona que aporreaba la puerta estaba perdiendo la paciencia. Y redoblaba sus esfuerzos.
Parecía evidente que el asunto que lo había llevado hasta allí era urgente.
Philippa se acercó a la maciza puerta de caoba por la que se accedía al salón de juego, oculta tras unos pesados cortinajes de terciopelo que colgaban desde más de seis metros de altura. La tela apenas estaba corrida y protegía una entrada pequeña y oscura que resultaba tranquila e inquietante a un tiempo… Un proverbial río Estigia que separaba el club del mundo exterior.