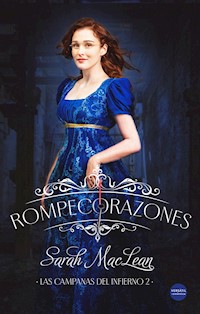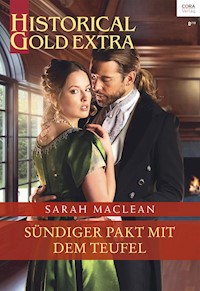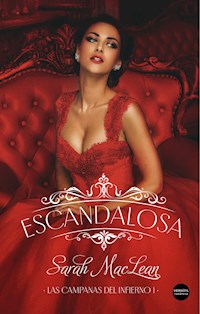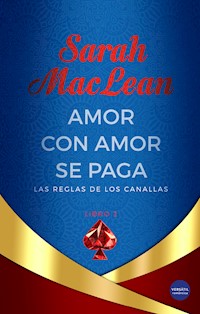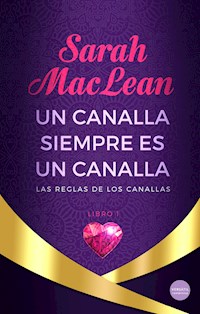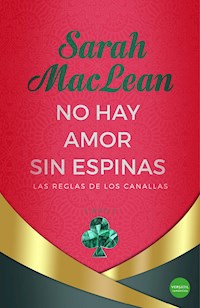
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reglas de los Canallas
- Sprache: Spanisch
Temple es más conocido como el "duque asesino" desde que años atrás fuera señalado como el autor de la muerte de Mara Lowe, la joven dama que iba a convertirse en la esposa de su padre. Incapaz de recordar qué sucedió realmente, lleva doce años reinando en los más oscuros rincones de Londres, convencido de que no hay redención posible para él. Mara se juró a sí misma que jamás regresaría al mundo del que hace años huyó, pero cuando su hermano pierde toda su fortuna en "El Ángel Caído" la casa de juego con peor fama de la ciudad se verá obligada a intentar hacer un pacto con Temple, el hombre q no esperaba volver a ver y q resulta ser uno de los dueños del Casino. Temple cree haber hecho un buen trato hasta que se da cuenta de que la dama oculta más de lo parece y va a necesitar cada pizca de su fuerza de voluntad para resistir la atracción que siente por esa misteriosa y enloquecedora mujer, que parece dispuesta a arriesgarlo todo por honor…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: No Good Duke Goes Unpunished. The Third Rule of Scoundrels. Published by arrangement with Avon, an imprint of HarperCollins Publishers
©️ 2013 by Sarah Trabucchi
____________________
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
___________________
1.ª edición: marzo 2015
Nueva edición corregida: julio 2022
____________________
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2022: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
Para Eric, mi gentil gigante, por protegerme siempre.Y en memoria de Elena, lady Lowe.
TEMPLE
Whitefawn Abbey, Devonshire. Noviembre, 1819
Despertó con la cabeza dolorida y una dura erección.
La situación no era nueva. Después de todo, se había despertado cada día durante más de media década sufriendo alguno de aquellos dos estados, y más mañanas de las que podía recordar, con ambos.
William Harrow, marqués de Chapin y heredero del ducado de Lamont, era rico, noble, privilegiado y bien parecido. Y un joven dotado en abundancia de esos rasgos rara vez pensaba en algo que no fuera vino o mujeres.
Fue por eso por lo que esa mañana no se apresuró. Sabía —como cualquier bebedor experto— que el dolor de cabeza se habría disipado al mediodía, así que se movió para aliviar la otra necesidad y, sin abrir los ojos, alargó los brazos en busca de la mujer que tuviera cerca.
Pero no había ninguna.
En lugar de encontrar carne cálida y dispuesta, se topó con una insatisfactoria almohada entre los brazos.
Abrió los ojos y la brillante luz del sol de Devonshire atacó sus sentidos e incrementó el estruendo que asolaba su cabeza.
Soltó una maldición al tiempo que se cubría los ojos cerrados con el antebrazo, pero la luz solar era tan intensa que siguió viendo rojo detrás de los párpados. Respiró hondo.
Ese exceso de luminosidad era la manera más rápida de arruinar una mañana.
Seguramente era mejor que la mujer hubiera desaparecido la noche anterior, pero el recuerdo de unos preciosos y exuberantes pechos, de una melena de frondosos rizos caoba y de una boca hecha para el pecado trajo consigo una oleada de pesar.
Había sido una preciosidad.
«Y en la cama…».
En la cama fue…
Se quedó inmóvil.
No lo podía recordar.
Sin duda alguna, no podía haber bebido tanto, ¿verdad? Era alta y llena de curvas, con las formas que a él le gustaba que tuvieran sus mujeres, y a la altura de su propia constitución y anchura, algo que resultaba una maldición en muchas ocasiones cuando estaba con ellas. No le gustaba pensar que podía llegar a aplastarlas.
Y ella poseía una sonrisa que le hacía pensar en inocencia y pecado al mismo tiempo. Se había negado a decirle su nombre… y a escuchar el de él.
«Absolutamente perfecto».
Y sus ojos… Jamás había visto unos ojos como los de ella; uno era tan azul como el mar veraniego y el otro, totalmente verde. Había pasado un buen rato mirando esos ojos, fascinado por ellos, tan cálidos y acogedores.
Se habían colado por las cocinas y subido por la escalera de servicio; ella le había servido un whisky… Y no recordaba nada más.
¡Santo Dios! Tenía que dejar de beber.
En cuanto pasara ese día. Necesitaría la bebida para soportar el día de la boda de su padre, el día en que su progenitor le daría la cuarta madrastra. Y sería más joven que las demás. Incluso más joven que él.
Y muy muy rica.
Él todavía no conocía a esa quintaesencia de las novias. Se la presentarían en la boda y no antes, tal y como había ocurrido con las otras tres. Entonces, una vez que las arcas familiares se hubiesen llenado de nuevo, él se marcharía. Regresaría a Oxford, con el deber cumplido tras haber interpretado el papel de hijo amoroso. Regresaría a su gloriosa vida de lujuria, la que correspondía a los herederos de los ducados, llena de bebida, dados y mujeres; sin ninguna preocupación en el mundo.
A la vida que adoraba.
Pero antes honraría a su padre, saludaría a su nueva madre y fingiría que se preocupaba por los convencionalismos. Y quizá, después de que terminara de interpretar el papel de heredero, saldría a juguetear con alguna joven dispuesta en los jardines y se esmeraría en recordar los acontecimientos de la noche anterior.
Daba gracias a Dios por las propiedades y las bodas bien organizadas. No había mujer en el mundo que pudiera resistirse al atractivo de una boda y, por eso, él sentía tanta afinidad por el sagrado matrimonio.
Sin duda, era muy afortunado de que su padre tuviera un talento natural para ello.
Sonrió de oreja a oreja y se desperezó en la cama, estirando un brazo sobre las agradables sábanas de lino.
Sobre las frías sábanas de lino.
Sábanas de lino frías y mojadas.
«¿Qué demonios…?».
Abrió los ojos de golpe.
Solo entonces se dio cuenta de que no estaba en su habitación.
De que no estaba en su cama.
Y de que la mancha roja que empapaba las sábanas, y que le humedecía los dedos con su pegajoso residuo, no era su sangre.
Antes de que pudiera hablar, moverse o entenderlo, se abrió la puerta de aquel dormitorio ajeno y apareció una criada, una chica con expresión ansiosa e inocente.
Por su mente podrían haber pasado una docena de pensamientos diferentes… Un centenar. Pero en los fugaces segundos que transcurrieron entre la entrada de la joven criada y el instante en que ella se fijó en él, solo pudo pensar una cosa: estaba a punto de arruinar la vida de aquella pobre muchacha.
Supo que, sin duda, ella no volvería a abrir una puerta, a apartar las sábanas de una cama o a gozar de la rara calidez del sol de una brillante mañana de invierno en Devonshire sin recordar ese momento.
Un momento que él no podría cambiar.
No dijo nada cuando lo vio, ni cuando se quedó paralizada en el sitio, ni cuando se quedó mortalmente pálida y sus ojos castaños —no dejaba de ser gracioso que se fijara en el color— se abrieron de par en par, primero con reconocimiento y luego con horror.
Tampoco dijo nada cuando abrió la boca y gritó. Sin duda, él habría hecho lo mismo si hubiera estado en su posición.
Solo cuando ella estaba a punto de lanzar ese primer y estremecedor chillido —el que atraería a los lacayos, a las criadas, a los invitados y a su padre— fue capaz de hablar, como si aprovechara la calma antes de la tormenta.
—¿Dónde estoy? —preguntó.
La joven se limitó a mirarlo con expresión boba.
Temple se incorporó en la cama, haciendo que las sábanas cayeran hasta su cintura, aunque se detuvo al instante al darse cuenta de que no tenía nada encima.
Estaba desnudo. En una cama ajena.
Y se encontraba cubierto de sangre.
Sostuvo sin vacilar la horrorizada mirada de la joven y, cuando insistió, sus palabras parecieron muy jóvenes y repletas de algo que después identificaría como miedo.
—¿De quién es esta cama?
Fue admirable que ella no tartamudeara.
—De la señorita Lowe.
La señorita Mara Lowe, hija de un rico comerciante, que disponía de una dote lo suficientemente grande como para atrapar a un duque.
La señorita Mara Lowe, que pronto se convertiría en la duquesa de Lamont.
Su futura madrastra.
Capítulo 1
El Ángel Caído, Londres. Doce años después
Existe cierta belleza en el momento exacto en que la carne impacta contra un hueso.
Nace del violento crujido de los nudillos contra la mandíbula, del sordo ruido de un puño contra el abdomen o del vacío gruñido que resuena en el interior del pecho de un hombre una fracción de segundo antes de su derrota.
Quienes celebran tal muestra de belleza pelean.
Algunos luchan por placer. Por el momento en que un adversario caerá al suelo en medio de una nube de serrín, sin fuerza, aliento u honor.
Otros luchan por la gloria. Por ese instante en que se cernirán sobre su golpeado y vencido contrincante, cubierto de sangre, sudor y polvo.
Y otros lo hacen por el poder. Ocultan la tensión de sus tendones y el dolor que provocan los golpes porque eso precede a la victoria, la promesa del codiciado botín.
Pero el duque de Lamont, conocido en todos los rincones oscuros de Londres como Temple, luchaba para obtener paz.
Peleaba por el momento en que no sería más que músculos y huesos, movimientos y fuerza, destreza y amagos. Por la manera en que la brutalidad bloquearía el mundo que había más allá, por cómo silenciaría el atronador rugido del populacho y los recuerdos que encerraba su mente, y haciendo que se concentrara en su respiración y en su fuerza.
Luchaba porque, a lo largo de doce años, cuando estaba en el ring conocía la verdad sobre sí mismo y sobre el mundo.
La violencia era pura y todo lo demás estaba manchado.
Y ese conocimiento le hacía ser todavía mejor.
Invicto en Londres —muchos pensaban que también en toda Europa—, se subía al ring cada noche, rara vez con alguna cicatriz que amenazara con sangrar de nuevo, con los nudillos envueltos en largas tiras de lino. Allí, en el ring, se enfrentaba a un adversario diferente cada noche, y todos pensaban que podrían vencerlo.
Sí, cada uno de esos hombres creía que sería el que reduciría al gran Temple, el que lanzaría la inamovible masa de carne de su macizo cuerpo al suelo del club de juego más famoso de Londres.
La fama de El Ángel Caído era poderosa; había crecido a costa de los miles de libras que se apostaban cada tarde, de las promesas de vicio y pecado que llenaban Mayfair después de la puesta del sol, de los títulos y riquezas sin parangón que poseían los jugadores que acudían allí, atraídos por el traqueteo del marfil, el susurro de los naipes en el fieltro o el giro de la caoba.
Y cuando todos aquellos desgraciados lo habían perdido todo en aquellas brillantes estancias gloriosas del piso superior, el último recurso que les quedaba era el sótano: el ring. El submundo en que Temple reinaba.
Los fundadores de El Ángel habían creado un único camino de redención para esos hombres, una forma de que pudieran recobrar la fortuna perdida en el casino.
Luchar contra él.
Y ganar.
Entonces les condonarían las deudas.
Jamás había ocurrido, por supuesto. A lo largo de doce años, Temple había luchado sin cesar; primero en callejones oscuros donde habitaban personajes todavía más oscuros que luchaban por su supervivencia, y luego en clubs, por dinero, poder e influencia.
Todo lo que le habían prometido.
Todo para lo que había nacido.
«Todo lo que perdiste en una noche que no puedes recordar».
Aquel pensamiento traspasó el ritmo de la pelea durante apenas un momento, afianzó el peso de su cuerpo sobre los pies y su adversario —que tenía la mitad de su tamaño y no poseía ni la tercera parte de su fuerza— le propinó un golpe enérgico y afortunado en el ángulo indicado para conseguir que le temblaran los dientes y que aparecieran estrellitas ante sus ojos.
Dio un paso atrás, impulsado por el inesperado dolor, y sacudió la cabeza para erradicar aquel traidor pensamiento mientras sostenía la triunfal mirada de su anónimo adversario. En realidad, nunca era anónimo, siempre tenía un nombre, pero él rara vez pronunciaba esos nombres. Aquellos hombres solo eran una manera de alcanzar su finalidad.
Igual que él lo era para ellos.
En menos de un segundo, recobró el equilibrio y fintó hacia la izquierda, consciente de que su alcance era casi quince centímetros mayor que el de su rival. Sintió la tensión en los músculos de su adversario y supo que el hombre, joven y enfadado, era víctima de la fatiga y la emoción.
Ese tenía mucho por lo que luchar: cuarenta mil libras y una propiedad en Essex, una granja en Gales donde se criaban los mejores caballos de carreras de Gran Bretaña y media docena de cuadros de un pintor holandés que Temple jamás llegaría a valorar. La dote de su hija, la educación de su hijo pequeño… Era mucho lo que había perdido sobre las mesas de juego, y era mucho lo que pretendía recuperar debajo de ellas.
Temple sostuvo la mirada de su adversario y leyó desesperación. Y odio. Aquel hombre odiaba el club al que culpaba de su caída, a los hombres que lo desplumaron y a él por encima de todo… Era el centurión que protegía la bolsa recién arrebatada de los bolsillos de los caballeros buenos y honrados.
Esos solían ser los pensamientos de los perdedores cada noche.
Como si fuera culpa de El Ángel que unas imprecisas finanzas y dados esquivos fueran una combinación desastrosa.
Como si eso fuera culpa de él.
Pero era el odio lo que les hacía perder. Una emoción inútil nacida del miedo, de la esperanza y el deseo. No conocían ese truco…, la verdad que contenía.
Los que luchaban por algo siempre perdían.
Había llegado el momento de acabar con el sufrimiento de aquel infeliz.
La cacofonía de gritos en los lados del ring se avivó cuando comenzó a atacar, enviando a su adversario con rapidez al suelo, cubierto de serrín.
Si antes había jugado con el otro hombre, sus puños ahora lanzaban golpes dolorosos, inquebrantables y continuos… Mejilla, mandíbula, torso…
El pobre tipo chocó contra las cuerdas que bordeaban el ring y quedó apoyado en ellas mientras Temple continuaba con su asalto, sin apiadarse de aquel hombre, que había esperado ganar. Sí, el que había llegado a pensar que podría ganar a Temple, que podría ganar a El Ángel.
Con un golpe final, arrebató la fuerza a su adversario y lo observó caer a sus pies. El estrépito de la multitud fue ensordecedor y contenía el deseo de matar.
Esperó, jadeante, a que su rival se moviera. A que se pusiera en pie para un segundo enfrentamiento. Para tener otra oportunidad.
Pero el hombre permaneció quieto, con los brazos alrededor de la cabeza.
«Muy inteligente».
Más inteligente que la mayoría.
Se dio la vuelta y echó un vistazo al lateral del ring, en busca del árbitro, al tiempo que alzaba la barbilla en una pregunta muda.
El hombre bajó la mirada al montón de carne temblorosa que se encontraba a sus pies antes de alzar un nudoso dedo y señalar con él la bandera roja que había en la esquina más alejada del ring. La bandera de Temple.
La multitud gritó.
Él miró hacia el enorme espejo que ocupaba una de las paredes de la estancia, sosteniendo su propia mirada durante un buen rato y asintiendo con la cabeza antes de dar la espalda al reflejo y atravesar las cuerdas.
Se abrió paso entre los hombres que habían pagado un buen dinero por ver la pelea, ignorando las amplias sonrisas, los vítores de la multitud, los dedos que rozaban su piel húmeda de sudor sobre los tatuajes que decoraban sus brazos y lo que los propietarios de esas manos podrían alardear durante los años venideros.
«Habían tocado a un asesino y vivían para contarlo».
Aquel ritual lo había enfadado al principio, pero luego, con el tiempo, se sintió orgulloso de ello.
Y había llegado un momento en que solo lo aburría.
Abrió de golpe la pesada puerta de acero que conducía a las habitaciones privadas del club y la cerró tras de sí antes de comenzar a desenrollar las tiras de lino que le cubrían los doloridos nudillos. No volvió la mirada atrás cuando resonaron algunos golpes en la hoja cerrada, sabía que ninguno de los ocupantes del sótano se atrevería a seguirlo a su oscuro refugio subterráneo. Al menos sin invitación.
La estancia era oscura y tranquila, aislada del espacio público que había más allá, del lugar donde él sabía, por propia experiencia, que algunos hombres se apresuraban a reclamar sus ganancias, otros ayudaban a levantarse al perdedor o llamaban a un médico para que se ocupara de sus costillas rotas y evaluara el resto de magulladuras.
Lanzó el lino al suelo y buscó en la oscuridad una lámpara cercana para encenderla. La luz inundó la habitación, revelando una mesa de roble en la que solo había un montón de papeles y una caja de ébano minuciosamente tallada. Comenzó a deshacerse del vendaje del otro puño con la mirada clavada en los documentos, ahora innecesarios.
Nunca había hecho uso de ellos.
Dejó caer la segunda venda junto a la primera y cruzó la estancia vacía para acercarse a la cinta de cuero fijada al techo. Se colgó de ella por las manos, dejando que su peso se acomodara mientras flexionaba los músculos de los brazos, los hombros y la espalda. No pudo reprimir el profundo suspiro que acompañó a aquel largo estiramiento, y que fue interrumpido por un solitario golpe en la segunda entrada a la oscura habitación.
—Adelante —respondió. No miró cómo la puerta se abría y se cerraba.
—Otro que ha caído.
—Como siempre. —Temple soltó el cuero y miró a Chase, miembro fundador de El Ángel Caído, que había cruzado la estancia para sentarse en una silla de madera.
—Ha sido un buen combate.
—¿De verdad? —Había llegado un momento en que todos le parecían iguales.
—Es increíble que sigan pensando que pueden ganarte —comentó Chase, reclinando la espalda en el respaldo y estirando las piernas—. Lo lógico sería que ya se hubieran dado por vencidos.
Temple se movió para servirse un vaso de agua.
—Es difícil renunciar a la promesa del premio. Incluso aunque sea tan difícil de conseguir. —Habiendo sufrido en sus propias carnes aquella posibilidad, conocía lo que esa esperanza suponía mejor que nadie.
—A Montlake le has roto tres costillas.
Bebió con fruición, y un reguero de agua se deslizó por su barbilla. Se secó la cara con el dorso de la mano.
—Las costillas se curan —se limitó a decir.
Chase asintió con la cabeza y se acomodó en la silla.
—Este espartano estilo de vida tuyo no es nada cómodo, ¿lo sabías?
Temple bajó el vaso.
—Nadie te ha pedido que vengas aquí. Tienes terciopelo y cojines arriba para aburrir.
Chase sonrió, se quitó un hilo imaginario de encima de la pierna y dejó un papel sobre la mesa, al lado del montón que ya había. Era la lista de retos para la noche siguiente y la posterior. Una interminable lista de hombres que querían luchar por sus fortunas.
Temple soltó un suspiro muy largo. No quería pensar en el siguiente combate. Lo único que deseaba era un baño caliente y una cama mullida. Tiró con brusquedad de un cordón cercano para pedir que prepararan una humeante bañera.
Clavó la mirada en las líneas escritas en el papel, lo suficientemente cerca de la mesa como para ver que había media docena de anotaciones pero demasiado lejos para leer los nombres. Sin embargo, notó la expresión de su socio.
—Lowe vuelve a desafiarte.
Debería haberlo esperado. Christopher Lowe lo había desafiado doce veces en doce días, pero seguía sorprendiéndolo.
—No. —La misma respuesta que había dado las once veces anteriores—. Y deberías dejar de insistir.
—¿Por qué? ¿Acaso ese chico no puede disponer de las mismas posibilidades que el resto?
Temple clavó los ojos en Chase.
—No eres más que un vástago ilegítimo sediento de sangre.
Chase se rio.
—Para desilusión de mi familia, no lo soy.
—Sin embargo, sí eres un ser sediento de sangre.
—Sencillamente disfruto mucho viendo una pelea —explicó encogiéndose de hombros—. Lowe ha perdido miles de libras.
—Como si ha perdido las joyas de la corona. No pienso luchar contra él.
—Temple…
—Cuando hicimos el trato, cuando acepté entrar en El Ángel, todos estuvimos de acuerdo en que los combates eran cosa mía. ¿Verdad?
Chase vaciló, viendo hacia dónde se dirigía la conversación.
—¿Verdad? —insistió.
—Sí.
—No lucharé contra Lowe. —Hizo una pausa—. Ni siquiera es miembro del club —añadió.
—Pero es miembro de Knight’s, y sus socios tienen los mismos derechos que cualquiera de nuestros clientes.
Knight’s, la nueva adquisición de El Ángel Caído, era un club de menos categoría que proporcionaba placer y deudas a personajes menos importantes.
—¡Maldita sea! Si no fuera por Cross y todas sus idioteces… —Temple se sentía colérico.
—Tenía sus razones —recordó Chase.
—¡Que Dios nos guarde de los hombres enamorados!
—Así sea —convino su socio—. No obstante, tenemos un segundo club que administrar y es ahí donde Lowe tiene deudas. Y se le debe un combate si así lo solicita.
—¿Cómo se las ha arreglado ese chico para perder miles de libras? —preguntó él, odiando la frustración que se reflejaba en su tono—. Lo que su padre tocaba se convertía en oro.
«Por eso su hermana había sido una novia tan bien recibida».
Odió aquel pensamiento y los recuerdos que lo acompañaban.
—La suerte es algo que cambia en un abrir y cerrar de ojos —comentó Chase con un encogimiento de hombros.
Una certeza que ellos conocían muy bien.
Temple maldijo por lo bajo.
—No pienso luchar contra él. Déjalo ya.
Chase lo miró a los ojos.
—No hay pruebas de que tú la mataras.
—Tampoco hay pruebas de que no lo hiciera —repuso sin apartar la mirada.
—Apostaría todo lo que poseo a que no lo hiciste.
—Pero no sabes si es cierto.
Ni siquiera él mismo lo sabía.
—Te conozco.
Nadie lo conocía de verdad.
—Pues Lowe no me conoce. No lucharé contra él. Y no quiero volver a tener esta conversación. Si quieres que el crío tenga un combate, lucha tú contra él.
Esperó la siguiente diatriba, que su amigo atacara de nuevo, pero no lo hizo.
—Bueno, a Londres le habría gustado. —Chase se puso en pie y cogió la lista de potenciales combates junto con el montón de documentos que habían puesto sobre la mesa antes de la pelea—. ¿Devuelvo esto a contabilidad?
Temple meneó la cabeza y le tendió una mano.
—Ya lo hago yo.
Era parte del ritual.
—¿Por qué bajas siempre la documentación? —dijo Chase.
Él miró las escrituras. Allí estaba reflejada la deuda de Montlake con El Ángel. Era sucinta y clara: cien libras aquí, mil allí, una docena de acres, cien más. Una casa, un caballo, un carruaje…
«Una vida».
Se encogió de hombros. Recibió con agrado la punzada de dolor en el músculo.
—Él podría haber ganado. —Chase arqueó una de sus rubias cejas—. Podría haberlo hecho —insistió.
«Aunque he ganado yo».
Volvió a poner los documentos sobre la gastada mesa de roble.
—Lo dan todo en los combates. Lo menos que puedo hacer es admitir la magnitud de sus pérdidas.
—Pero siempre ganas.
Era cierto. Pero comprendía lo que suponía perderlo todo. Que la vida entera cambiara en un instante por una elección que no debería haberse tomado. Una acción que no debería haberse llevado a cabo.
Por supuesto, había una diferencia.
Los hombres que iban a luchar contra él en el ring habían elegido, habían llevado a cabo la acción.
«Yo no lo hice».
Algo que tampoco tenía demasiada importancia.
Un campanilleo en la pared anunció que la bañera estaba preparada y lo trajo de regreso al presente.
—No he dicho que no merezcan perder.
Chase se rio y el sonido resonó en la tranquila habitación.
—Estás demasiado seguro de ti mismo. Es posible que algún día pierdas.
Temple cogió una toalla y se la colgó alrededor del cuello.
—Promesas malvadas… —replicó mientras se dirigía al cuarto contiguo con idea de olvidarse de Chase, de los combates y de las heridas que allí recibía—. Promesas malvadas y maravillosas…
Las calles al este de Temple Bar cobraban vida por la noche y se llenaban de la peor gente de Londres; ladrones, prostitutas y asesinos salían de los escondrijos donde se ocultaban durante el día y salían, amparados por la salvaje oscuridad, para ganarse la vida.
Celebraban los rincones más oscuros, daban la bienvenida a la negrura que cubría la ciudad a menos de un kilómetro de las casas más majestuosas y de los habitantes más ricos, marcando un territorio que las almas más correctas no pisarían nunca, demasiado asustadas para enfrentarse a la verdadera cara de la ciudad, la cara que no conocían.
O quizá la conocían demasiado bien.
Sin duda, Temple la conocía.
Ese lugar lleno de borrachos y de prostitutas era lo que él era, en lo que se había convertido, lo que llegaría a ser. El sitio perfecto para que un hombre se ocultara. Para que no lo vieran.
Por supuesto, lo veían. Lo habían visto durante años, desde el momento —doce años atrás— en que llegó, joven, aterrado y furioso, sin otra cosa que sus puños para enfrentarse con valentía a ese nuevo mundo.
Los susurros lo siguieron a través de la porquería y el pecado cuando llegó el momento. Al principio, simuló no oír las palabras, pero, con el paso de los años, recibió aquel epíteto con agrado y honor.
«Asesino».
Mantenía alejados a todos, aunque sabía que lo observaban. «El duque asesino». Sentía la curiosidad que empapaba sus miradas. ¿Qué razones llevaban a un aristócrata de alta cuna, que usaba cuchara de plata, a matar?
¿Qué devastador y oscuro secreto hacía que un privilegiado dejara atrás sedas, joyas y dinero?
Temple proporcionaba esperanza a las almas más siniestras de Londres.
La posibilidad de creer que sus malsanas y húmedas vidas, que las capas de hollín y polvo, podrían no ser tan diferentes de lo que padecían los encumbrados. Los inalcanzables.
«Si el duque asesino puede caer —leía en sus furtivas miradas—, entonces nosotros también podremos levantarnos».
Y en lo referente a que la esperanza era peligrosa… Dobló una esquina para alejarse más de las luces y los sonidos de Long Acre, dejándose envolver por las sombras de las calles donde había pasado la mayor parte de su vida adulta.
Sus pasos estaban guiados por años de instinto, por la seguridad de que a lo largo de ese paseo —los últimos cien pasos hasta su casa— los que lo acechaban encontrarían coraje suficiente.
Por eso, no lo sorprendió darse cuenta de que lo seguían.
Había ocurrido antes. Hombres lo suficientemente desesperados como para ir a por él, como para empuñar un cuchillo o una porra con la esperanza de que un golpe bien propinado le pusiera fuera de combate y les permitiera aligerar su bolsa.
Y si acababan con él para siempre, que así fuera. Después de todo, en las calles esa era la ley.
Se había enfrentado antes a ellos. Había luchado antes, llenado de sangre y dientes los adoquines de Newgate con una ferocidad que contenía en el ring de El Ángel Caído.
Había luchado y ganado. Contra docenas de hombres. Contra cientos.
Y todavía había algún nuevo pecador desesperado que confundía la fina lana de su abrigo con debilidad.
Aminoró la marcha y descubrió que los pasos que lo seguían eran diferentes a los habituales. No parecían fruto del peso de la bebida ni de la escasez de juicio. Eran rápidos y firmes, y casi lo habían alcanzado antes de darse cuenta de a qué se debía su peculiaridad.
Debería haberse fijado antes. Debería haber sabido de inmediato cuál era la rareza de aquel perseguidor en particular. Debería haberlo inquietado. Tendría que haber percibido de alguna manera que aquel no era un seguidor cualquiera.
Porque a lo largo de todos los años en que lo habían seguido en secreto por aquellos oscuros callejones, durante todos los años que había clavado los puños en desconocidos, su asaltante nunca había sido una mujer.
Esperó a que ella redujera la distancia.
Hubo cierta vacilación en sus pisadas mientras se acercaba, y fue él quien marcó el ritmo con sus zancadas, más largas y lánguidas, seguro de que podría darse la vuelta y eliminar aquella amenaza en particular en un momento.
Pero no todos los días lo sorprendían.
Y la joven que lo perseguía no era sino sorprendente.
Estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera oír su respiración jadeante y superficial, señal delatora de su esfuerzo y terror. Como si fuera su primera vez. Como si fuera ella la víctima.
«Quizá lo sea».
Estaba a un metro. A medio metro. Cuando casi lo rozaba, se dio la vuelta y la cogió por las muñecas. Tiró de ella, y su cálido aroma a limón le envolvió mientras constataba que estaba desarmada.
La joven no llevaba guantes.
Apenas tuvo tiempo de darse cuenta de ello antes de oír cómo contenía la respiración y comenzaba a luchar, tirando de las manos con frenesí al descubrir que estaba atrapada.
Era más alta y más fuerte de lo que esperaba. No gimió ni gritó pidiendo auxilio; concentró todas sus fuerzas en intentar liberarse, lo que la convirtió en un ser mucho más inteligente que todos los hombres que habían combatido contra él en el ring.
Sin embargo, no era rival para él, así que la dominó con facilidad, apretándola con firmeza hasta que notó que se rendía.
Aunque lamentó que se diera por vencida, ella lo hizo al darse cuenta de la futilidad de sus tirones.
Pasó un buen rato hasta que, tras vacilar brevemente, giró la cara hacia él.
—Suélteme.
Había algo en aquellas palabras, una sinceridad calmada e inesperada que casi consiguió que la liberara. Que casi hizo que la empujara antes de perderse en la noche.
«Casi».
Sin embargo, había pasado demasiado tiempo desde la última vez que se sintió tan intrigado por un adversario.
La atrajo más cerca y retuvo sus muñecas con una sola mano, con suma facilidad, mientras utilizaba la otra para registrar su capa en busca de algún arma.
Palpó la empuñadura de un cuchillo, oculto en lo profundo del forro de la prenda, y lo sacó.
—No, creo que no la voy a soltar.
—Eso es mío —dijo ella tratando de coger el arma y maldiciendo cuando él la alejó de su alcance.
—En los encuentros nocturnos con asaltantes armados no importa de quién sea el arma en cuestión.
—No estoy armada.
Temple arqueó una ceja.
Ella soltó el aire bruscamente.
—Quiero decir que estoy armada, por supuesto. Es plena noche y cualquiera con dos dedos de frente iría protegido, pero no tengo intención de apuñalarlo.
—¿Y debo creerla sin más?
—Si hubiera querido apuñalarlo, lo habría hecho —dijo con sencilla claridad.
Él maldijo a la oscuridad y sus secretos; quería verle la cara.
—¿Qué quiere? —preguntó con suavidad deslizando el puñal en su bota—. ¿Mi bolsa? Debería haber elegido otra víctima. —Aunque no lamentaba que lo hubiera escogido. De hecho, le gustaba.
Pero todavía le gustó más su respuesta.
—Lo buscaba a usted.
La respuesta fue demasiado ágil para no ser cierta y lo dejó conmocionado.
La cautela hizo sonar una alarma en su cabeza.
—Usted no es una fulana.
No era una pregunta. Resultó evidente que aquella mujer no era prostituta por la manera en que se puso rígida al oírlo y por cómo intentaba mantener el espacio entre ellos.
No le gustaba que un hombre la tocara.
«Que él la tocara».
Ella redobló los esfuerzos para liberarse.
—¿Es eso lo que quieren todos los que van detrás de usted? ¿Su bolsa o su…? —La mujer se interrumpió y Temple contuvo el deseo de echarse a reír. No, sin duda no era una ramera.
—Son las dos opciones que acostumbran a querer las mujeres. —Miró sin ver la cara oscura, anhelando que hubiera cerca una farola, que se iluminara alguna ventana cercana—. Muy bien, cielo, si no quiere mi bolsa ni mi… —dejó que su voz se desvaneciera, disfrutando de la manera en que ella contuvo el aliento hasta que terminó. Era una mujer curiosa—, mis proezas, ¿qué es lo que quiere?
Ella respiró hondo y el peso de su aliento cayó entre ambos, como si pensara que lo que estaba a punto de decir fuera a cambiar su mundo. El de él. Esperó, también con la respiración contenida.
—Estoy aquí para desafiarlo.
La soltó, se dio la vuelta y lo embargó una súbita frustración e irritación, y no poca decepción. No había ido a buscarlo como hombre; estaba allí porque era un medio para conseguir un fin. Como siempre.
Oyó el impacto de sus botas contra los adoquines cuando corrió tras él.
—Espere.
Él no esperó.
—Su excelencia… —El título flotó en la oscuridad. Se sentía ofendido. «No llegará lejos con esos modales»—. Aguarde un momento, por favor.
Quizá fue por la suavidad de las palabras. O quizá las propias palabras —unas que el duque asesino no oía a menudo— lo que le hizo parar y darse la vuelta.
—No lucho contra mujeres. No me importa quién sea su amante. Dígale que sea lo suficientemente hombre como para perseguirme por sí mismo.
—Él no sabe que estoy aquí.
—Quizá debería habérselo dicho. Podría haber impedido que tomara la impulsiva y temeraria decisión de estar a altas horas de la noche en mitad de un callejón oscuro hablando con otro hombre, uno al que se considera, con diferencia, el más peligroso de Gran Bretaña.
—No le creo.
Temple sintió algo profundo al oírla. Había verdad en sus palabras y, durante un breve momento, pensó en volver a atraparla. En llevarla a su casa.
Hacía mucho tiempo que una mujer no lo intrigaba.
Pero la cordura regresó a tiempo.
—Pues debería creerme.
—Eso es una tontería. Lo ha sido desde el principio.
Él entrecerró los ojos.
—Váyase a casa y busque a un hombre al que le importe lo suficiente como para salvarla de sí misma.
—Mi hermano ha perdido mucho dinero —explicó ella. Su voz se perdió en la oscuridad, teñida al mismo tiempo de esmerada educación y acento del East End londinense. Aunque no le importaba su acento. «Ni ella».
—No lucho contra mujeres —repitió con satisfacción. Era el recordatorio de que nunca había lastimado a una mujer. «A otra mujer»—. Y su hermano parece un tipo listo. Tampoco pierdo contra hombres.
—No obstante, quiero recuperar su dinero.
—Yo quiero muchas cosas que no tengo —replicó con sequedad.
—Lo sé. Por eso estoy aquí, para dárselas. —Aquellas palabras eran firmes; poseían fuerza, verdad… Temple no respondió, pero la curiosidad le hizo esperar a que volviera a hablar. Quería recibir el impacto que le provocarían—. Estoy aquí para proponerle un trato.
—Así que, después de todo, sí es una fulana.
Tenía intención de insultarla, pero no lo consiguió. Notó que ella contenía la risa en la oscuridad, y el sonido fue más intrigante de lo que le gustaba admitir.
—No es esa clase de trato. Además, no podría desearme ni la mitad de lo que anhela lo que estoy a punto de ofrecerle.
Eso suponía un reto, y estaba ansioso por aceptarlo. Había algo en la voz de aquella estúpida y osada mujer que lo atraía. Lo atraía tanto que estaba valorando hacer lo que le proponía sin importar lo absurdo que fuera.
Concentró la atención en ella y se acercó más. El aroma femenino lo envolvió con suavidad y, al momento, la atrapó entre los brazos y le apretó la cabeza contra su torso.
—Lo confieso, siempre me ha gustado la combinación de belleza e intrepidez —le susurró al oído, y se deleitó con la manera en que contuvo el aliento—. Quizá sí podamos llegar a un acuerdo, después de todo.
—Mi cuerpo no forma parte de la negociación.
Una lástima. Era descarada como un demonio, y una noche en su cama podría valer cualquier cosa que pidiera.
—Entonces, ¿qué piensa que estoy interesado en intercambiar con usted?
La vio vacilar un segundo, quizá menos.
—Usted quiere lo que ofrezco.
—Soy riquísimo, cielo. Así que, si no me ofrece también su participación activa en mi cama, no hay nada que tenga que no pueda conseguir por mí mismo.
Se volvió a dar la vuelta y llegó a dar varios pasos antes de que ella gritara.
—¿Aunque sea su absolución?
Se quedó paralizado.
«Absolución».
¿Cuántas veces había susurrado esa palabra en su mente? ¿Cuántas veces la había pronunciado en la oscuridad, con la culpa y la cólera como únicos compañeros de cama?
Absolución.
Notó que lo atravesaba una fría furia y tardó unos instantes en comprender qué le ocurría. Era una advertencia. «Esta mujer es peligrosa».
Debería darse la vuelta.
Y aun así…
Se acercó para agarrarla. Hizo gala de la rapidez por la que era conocido y le cogió un brazo con firmeza. Ignoró su jadeo y la arrastró a lo largo de la calle hasta un parche de luz arrojado por la lámpara que iluminaba la puerta de su casa.
Llevó una mano enguantada a su cara para que quedara cubierta de luz, para desenmascararla… Suave piel enrojecida por el frío aire nocturno, mandíbula firme y desafiante, y unos enormes ojos llenos de sinceridad. Unos ojos claros.
Uno azul, uno verde.
«Demasiado raros como para ser comunes. Inolvidables».
Ella intentó zafarse, pero él le retuvo la barbilla imposibilitando cualquier gesto.
—¿Quién es su hermano? —preguntó con brusquedad.
La mujer tragó saliva. Temple sintió el movimiento en su mano, en todo su cuerpo. Pasó una eternidad esperando su respuesta.
—Christopher Lowe.
El nombre lo quemó, y la soltó al instante. Se separó del calor amenazador que le espesaba la sangre y hacía rugir sus oídos.
«Absolución».
Sacudió la cabeza muy despacio, incapaz de permanecer callado.
—Usted es… —Se desvaneció su voz, y ella cerró los ojos como si no fuera capaz de sostener su mirada. Pero no era eso lo que él quería—. Míreme.
Ella se irguió en toda su altura, cuadró los hombros y estiró la espalda. Le sostuvo la mirada sin vergüenza. Sin remordimientos.
«¡Santo Dios!».
—Dígalo. —Fue una orden, no una petición.
—Soy Mara Lowe.
«Es imposible».
—Está muerta.
Ella sacudió la cabeza y su pelo caoba brilló bajo la luz.
—Estoy viva.
Temple se quedó paralizado. Todo lo que había ardido en su interior durante tantos años, todo lo que había vivido, odiado y temido… Todo quedó detenido.
«Hasta que se convirtió en un puro grito».
Comenzó a abrir la puerta, necesitaba algo que contuviese su cólera. La cerradura se movió bajo su fuerza y se deslizó con un clic, que fue el contrapunto perfecto para su jadeante aliento.
—¿Su excelencia?
La pregunta hizo que se lo replanteara todo. «Su excelencia». Su título de nacimiento. El que llevaba años ignorando era suyo otra vez… Se lo había otorgado la misma persona que se lo arrebató.
Su excelencia, el duque de Lamont.
Abrió la puerta de par en par y se volvió para enfrentarse a ella, a la mujer que había cambiado su vida. Que se la había arruinado.
—Mara Lowe. —Dijo el nombre bruscamente, de manera automática pero llena de intención.
La mujer asintió con la cabeza.
Temple comenzó a reírse, un sonido brusco en la oscuridad. Solo podía hacer eso. La vio fruncir el ceño, confundida, e hizo una rápida reverencia.
—Mis disculpas. Ya ve, no todos los días un asesino se encuentra con un fantasma de su pasado.
Ella alzó la barbilla.
—Usted no me mató.
Las palabras fueron suaves pero firmes y repletas de un coraje digno de admiración. Un coraje que él, de hecho, debería haber odiado.
No la había matado. Una emoción lo envolvió. Furia, alivio, ira, confusión… Así hasta una docena de sentimientos diferentes.
«¡Santo Dios! ¿Qué demonios había ocurrido entonces?».
Se hizo a un lado y con la mano la invitó a pasar al vestíbulo oscuro, más allá del umbral.
—Pase. —De nuevo, no era una petición.
Ella vaciló, con los ojos muy abiertos y, por un momento, pensó que huiría.
Pero no lo hizo.
«Chica estúpida». Debería haber echado a correr.
Sus faldas le rozaron las botas cuando pasó junto a él, recordándole que era de carne y hueso.
Y estaba viva.
«Estaba viva y bajo su poder».
Capítulo 2
Mientras la puerta se cerraba con un clic que resonó ominoso en la tranquila oscuridad de la casa, a Mara se le ocurrió que aquel podía ser el error más grande que hubiera cometido en su vida.
Y eso era mucho decir si se tenía en cuenta que dos semanas después de haber cumplido dieciséis años se había dado a la fuga para no casarse con un duque, dejando que el hijo de este hiciera frente a una falsa acusación de asesinato. De su asesinato.
Un hijo que, sin duda, estaba pensando en convertir aquellas falsas acusaciones en algo real.
Un hijo con el que estaba en ese mismo momento en un estrecho vestíbulo. A solas. A altas horas de la noche.
Notó que se le aceleraba el corazón y que todas las células de su cuerpo le gritaban que huyera.
Pero no podía. Su hermano lo había hecho imposible. El destino había dado la vuelta a la tortilla. Era la desesperación lo que la había llevado hasta allí; había llegado el momento de que se enfrentara a su pasado.
Había llegado el momento de que se enfrentara a él.
Se preparó para hacer justo eso, intentando ignorar su enorme figura —mucho más alta y ancha que cualquier hombre que ella hubiera conocido— que se dibujaba amenazadora en la oscuridad, bloqueándole la salida.
Él pasó junto a ella y se dirigió hacia las escaleras.
Vaciló, mirando de reojo la puerta. Podría desaparecer otra vez. Mara Lowe se exiliaría una vez más. Ya lo había hecho antes, no le costaría volver a hacerlo.
«Podrías huir».
Y perderlo todo. Renunciar a lo que era, a lo que tenía, a lo que tanto trabajo le había costado conseguir.
—No lograría avanzar más de diez pasos sin que la atrapara —comentó él.
Y también estaba eso.
Lo miró. La observaba desde arriba, y ella podía ver su cara iluminada por primera vez en la noche. Los doce años transcurridos lo habían cambiado, y no como deberían haber cambiado a un muchacho de dieciocho para convertirlo en un hombre de treinta. La piel suave y perfecta había dejado paso a ángulos marcados y a una oscura barba incipiente.
Más que eso, en sus ojos no se podía ver ni pizca de la risa que había atisbado aquella noche, hacía ya una eternidad. Seguían siendo negros como el azabache, pero ahora guardaban celosamente sus secretos.
Por supuesto que él la atraparía si echaba a correr. Por eso estaba allí, ¿verdad? Para que la atrapara. Para descubrirse.
«Mara Lowe».
Había pasado más de una década desde que pronunció ese nombre. Desde el momento en que se alejó de él aquella noche, se había convertido en Margaret MacIntyre. Sin embargo, volvía a ser Mara otra vez, porque era la única manera de salvar lo que le importaba. Lo que daba propósito a su vida.
«No te queda más remedio que ser Mara».
Aquel pensamiento la impulsó hacia el piso de arriba, hasta una estancia que parecía ser tanto una biblioteca como un estudio, y que resultaba muy masculina. Cuando él encendió algunas velas, la luz iluminó un mobiliario de gran tamaño con partes de cuero teñido en colores oscuros.
Él estaba inclinado preparando el fuego en la chimenea cuando entró. Parecía tan irreal —un duque encendiendo la chimenea— que no pudo reprimir las palabras.
—¿No tiene sirvientes? —preguntó.
Lo vio ponerse en pie y limpiarse las manos en los sólidos muslos.
—Viene una mujer a limpiar por las mañanas.
—¿Nadie más?
—No.
—¿Por qué?
—Nadie quiere pasar la noche en la misma casa que el duque asesino. —No había recriminación en las palabras. Ni cólera ni tristeza. Solo verdad.
Se movió para servirse una copa, pero no le ofreció otra. Tampoco la invitó a sentarse cuando se acomodó en un enorme sillón de cuero. El duque tomó un largo trago y, tras apoyar el tobillo en la rodilla contraria, bajó el vaso para mirarla con los ojos entrecerrados. Observándola sin perder detalle.
Mara entrelazó los dedos para contener un estremecimiento y le sostuvo la mirada. A ese juego podían jugar los dos. Doce años alejada del dinero, el poder y la aristocracia labraban una voluntad de hierro.
«Algo que compartían».
Aquel pensamiento la atravesó y la hizo sentirse culpable. Ella había elegido vivir así, escogió cambiarlo todo. Él no. El duque había sido la víctima de un plan estúpido, absurdo e infantil.
«Lo lamento».
Después de todo, era cierto. Jamás había significado nada para aquel encantador joven musculoso y simpático, de boca ancha y sonriente, al que convirtió en víctima involuntaria de su escapada.
«No intentaste salvarlo».
Ignoró aquel pensamiento. Era demasiado tarde para disculparse. Había tomado una decisión y debía aceptar las consecuencias.
Lo vio beber otra vez sin dejar de mirarla con los ojos entornados, como si pudiera achicarla con la manera en que le clavaba los ojos. Como si quisiera que se sintiera incómoda.
Era una batalla de voluntades. Era evidente que no pensaba ser el primero en hablar, dejaba para ella el honor de iniciar la conversación.
«El movimiento del perdedor».
No, no pensaba perder contra él.
Así que esperó, intentando no moverse con nerviosismo. Intentando no pegar un brinco cada vez que crepitaban los leños en el hogar. Intentando no volverse loca con el peso del silencio.
Al parecer, el duque tampoco estaba interesado en perder.
Mara lo miró con los ojos entrecerrados.
Esperó hasta que ya no fue capaz de esperar más, y luego probó a exponer la verdad.
—No me gusta estar aquí más de lo que a usted le gusta que esté.
Aquellas palabras hicieron que se pusiera rígido unos instantes y ella se mordió la lengua, demasiado asustada para seguir hablando. Temiendo haber empeorado la situación.
Él se rio —la misma clase de risa que había soltado antes, en la calle—, una risa carente de humor, una explosión ronca que transmitía más dolor que placer.
—Increíble. Hasta este momento había contemplado la posibilidad de que usted también hubiera sido víctima del destino.
—¿Acaso no somos todos víctimas del destino?
Ella lo había sido. No iba a fingir que no había sido una participante dispuesta en todo lo que ocurrió hacía tantos años… Pero si en su momento hubiera sabido cómo la iba a cambiar, lo que le había hecho…
Se interrumpió antes de completar la mentira.
Lo habría hecho de todas maneras. No tuvo más opciones, igual que esa noche no le quedaba otra alternativa.
Existían momentos que cambiaban la existencia de las personas. Y caminos que no tenían bifurcaciones.
—Así que, señorita Lowe, está usted viva y en perfecto estado de salud.
Aquel hombre era un duque poderoso y rico, que si quisiera tendría a Londres a sus pies, y, a pesar de eso, Mara alzó la barbilla en respuesta a su tono acusador.
—Igual que usted, excelencia.
Notó que los ojos masculinos se oscurecían.
—Eso es algo debatible. —Se reclinó en el sillón—. Parece que, después de todo, el destino no fue mi agresor. Fue usted.
Cuando la había atrapado en la calle, antes de saber por qué estaba allí y quién era, había percibido cierta calidez en su voz, un tono varonil por el que se sintió atraída a pesar de todo.
Pero aquella calidez había sido reemplazada por fría calma. Una calma que no la llevaba a equívocos. Una calma que no era más que la paz que precedía la tormenta.
—Yo no lo agredí.
Cierto, aunque no fuera toda la verdad.
El duque no apartó la mirada.
—Por lo que veo, es una mentirosa de pura cepa.
Alzó todavía más la barbilla.
—No mentí en ningún momento.
—¿De verdad? Le hizo creer al mundo que estaba muerta.
—La gente creyó lo que deseaba creer.
Él entornó más los ojos.
—Desapareció de la faz de la Tierra. Fue usted quien permitió que extrajeran esas conclusiones.
La mano libre del duque —la que no sujetaba el vaso con estudiada despreocupación— reflejó la ira que sentía. Ella notó que apretaba los dedos con una energía apenas contenida. Reconoció el gesto porque lo había visto antes en los niños que conoció en las calles. Siempre había algo que reflejaba la frustración interna. La cólera. Los planes.
Pero él no era un muchacho.
Mara no era tonta, doce años de ausencia le habían enseñado cientos de lecciones de supervivencia y, durante un instante, la pena dio paso al nerviosismo, lo que le hizo pensar en escapar otra vez. Escapar de ese hombre y ese lugar, de la elección tomada.
Una elección que conseguiría que salvara la existencia que había construido, o que la destruiría definitivamente.
Una elección que la obligaría a enfrentarse al pasado y a poner su futuro en manos de ese hombre.
Observó cómo él movía los dedos.
«Nunca quise hacerte daño». Quería decírselo, pero sabía que él no lo creería. Lo sabía. Su presencia no buscaba ni su perdón ni su comprensión. Estaba allí por el futuro.
—Sí, desaparecí. No puedo borrarlo, pero ahora estoy aquí.
—Ya llegamos por fin al quid de la cuestión. ¿Por qué está aquí?
«Son muchas las razones…».
Controló el pensamiento. Solo había una razón. Una que tuviera importancia.
—Por dinero. —Era cierto y falso a la vez.
Él arqueó las cejas, sorprendido.
—Confieso que no esperaba tal muestra de sinceridad por su parte.
Ella encogió los hombros.
—Da la casualidad de que las mentiras me agotan.
El duque soltó el aire.
—Ha venido para interceder por su hermano.
Mara ignoró la cólera que impregnaba su voz.
—Sí.
—Está endeudado hasta el cuello.
«Pero el dinero era de ella».
—Por lo que sé, usted puede cambiar esa situación.
—Poder no es querer.
Mara respiró hondo antes de entregarse por completo a la discusión.
—Sé que mi hermano no podrá ganarle. Sé que luchar contra el gran Temple se ha convertido en una obsesión para él. Pero usted siempre gana. Imagino que esa es la razón por la que no ha aceptado ninguno de sus retos. Francamente, me alegro de que no lo haya hecho. Me ha dejado la opción de negociar.
Era difícil creer que aquellos ojos tan oscuros pudieran oscurecerse todavía más.
—Está en contacto con él. —Mara se quedó inmóvil, pensando qué información dar, pero él no le dio tiempo—. ¿Cuánto tiempo hace que está en contacto con él?
Aunque apenas vaciló un segundo, quizá menos, resultó demasiado tiempo. Suficiente para que él saliera disparado del sillón y atravesara la estancia hacia ella para acorralarla contra su pecho con tanta rapidez que hizo revolotear sus faldas.
La envolvió con un musculoso brazo. La atrapó con tanta fuerza como si la hubiera presionado contra la pared. La estrechó contra su torso, enjaulándola.
—¿Cuánto tiempo hace? —insistió. Aunque hizo una pausa para que ella pudiera responder, siguió hablando antes de que lo hiciera—. No es necesario que me lo diga. Puedo oler su sentimiento de culpa.
Mara le puso las manos en el pecho y notó la pared de músculos acerados. Empujó con fuerza, pero fue un esfuerzo inútil. El duque no se movería hasta que estuviera dispuesto.
—Su hermano y usted urdieron un plan idiota para hacerla desaparecer. —Se acercaba bastante a la verdad—. Quizá no fuera idiota, sino genial. Después de todo, no hubo nadie que pensara que no estaba muerta. Yo mismo lo pensaba. —Sus palabras estaban llenas de furia y de algo más. Algo que ella no podía evitar querer apaciguar.
—Ese no fue jamás el plan.
La ignoró.
—Pero aquí está usted, doce años después, en carne y hueso. Sana y salva. —Su voz era suave, un susurro apenas en su oído—. Debería hacer que el pasado fuera realidad. Que mi reputación fuera cierta.
Notó la cólera que encerraban sus palabras. La percibió en su contacto.
—Quizá debería hacerlo, pero no lo hará —repuso. Más tarde se maravillaría del coraje que demostró al mirarlo mientras le decía aquello.
La soltó con tanta rapidez que Mara perdió el equilibrio cuando se dio la vuelta para ponerse a caminar por la estancia; le recordaba a un tigre enjaulado y frustrado que había visto en una función ambulante. Se le ocurrió que en ese momento intercambiaría con gusto a la salvaje bestia por el duque de Lamont.
Eran igual de indomables.
—Yo no estaría tan seguro —dijo cuando por fin se volvió hacia ella—. Ser considerado un asesino durante doce años cambia a un hombre.
Mara meneó la cabeza sin dejar de mirarlo.
—Usted no es un asesino.
—¡Usted es la única que lo sabe!
Las palabras fueron altas y claras, llenas de emoción. Identificó en ellas furia, impotencia y sorpresa. Tal acusación la hizo estremecer; no era posible que él también hubiera creído que la había matado.
No era posible que se hubiera creído las murmuraciones. Las especulaciones.
¿O sí?
Debería decir algo, pero… ¿qué? ¿Qué se le decía a un hombre al que habían acusado de su asesinato sin razón?
—¿Le serviría de algo que me disculpara?
El duque entrecerró los ojos.
—¿Acaso siente remordimientos?
No cambiaría los hechos por nada del mundo.
—Lamento que se viera involucrado en todo aquel asunto.
—¿Lamenta sus acciones?
Mara le sostuvo la mirada.
—¿Desea que diga la verdad o prefiere que mienta?
—No se imagina lo que deseo.
Sin duda, podría intentarlo.
—Entiendo que esté enfadado.
Aquellas palabras parecieron provocarlo, ya que se le acercó todavía con el vaso en la mano y se cernió sobre su cuerpo. La habitación pareció diminuta.
—Así que lo entiende, ¿verdad?
Quizá no debería haber dicho eso. Se puso detrás del sofá y levantó las manos como si así pudiera detenerlo, mientras buscaba las palabras adecuadas.
Él no esperó a que las encontrara.
—¿Entiende lo que es haberlo perdido todo?
«Sí».
—¿Entiende lo que es haber perdido mi nombre?
Lo entendía, pero sabía que era mejor no decirlo.
—¿Haber perdido mi título, mi tierra, mi vida? —continuó.
—Pero eso no lo perdió. Sigue siendo un duque. El duque de Lamont —susurró. Era lo que se había dicho a sí misma durante años, y lo pronunció con rapidez para defenderse—. Las tierras siguen siendo suyas. Y el dinero. De hecho, ha triplicado los activos de su ducado.
La miró fijamente.
—¿Cómo sabe eso?
—Presto atención a las cosas.
—¿Por qué?
—¿Por qué no ha regresado nunca a su propiedad?
—¿De qué serviría que regresara?
—Le habría recordado que tampoco ha perdido tanto. —Lo dijo antes de poder contenerse. Antes de darse cuenta de que parecía estar provocándolo. Retrocedió tan rápido como pudo y se puso detrás de un sillón con un alto respaldo para mirarlo desde allí—. No quería…
—Por supuesto que quería —repuso rodeando el sillón.
Mara también se giró para interponer el mueble entre ambos.
—Está demasiado enfadado —dijo, frustrada por no poder calmar a la bestia.
El duque sacudió la cabeza.
—Enfadado no sirve para describir la profundidad de mis emociones.
Asintió con la cabeza mientras seguía retrocediendo.
—Es normal. Furioso, entonces.
—Eso se acerca más —convino acercándose.
—Iracundo.
—Sí, mejor.
Ella miró por encima del hombro y vio el aparador, que parecía aproximarse de manera amenazadora. Aquel no era un lugar tan grande, después de todo.
—Lívido.
—No está mal.
Notó el duro roble contra la espalda. «Vuelves a estar atrapada».
—Puedo arreglarlo… —aseguró, desesperada por retomar el control—. Lo que está dañado. —Lo vio detenerse y, por un momento, supo que había obtenido toda su atención—. Si yo no estoy muerta, usted no es el asesino que dicen que es. —Él no respondió y fue ella la que rellenó el silencio—. Por eso estoy aquí, para solucionarlo. Muéstreme en sociedad. Demostraré que usted no es lo que creen que es.
El duque dejó el vaso en el aparador.
—Claro que lo hará.
Mara soltó el aire que no sabía que retenía. «Parece que no es tan inclemente como supusiste que llegaría a ser». Asintió.
—Sí, lo haré. Le diré a todo el mundo…
—Les dirá la verdad.
Ella vaciló. Odiaba aquellas palabras y lo amenazadoras que resultaban, pero siguió asintiendo con la cabeza.
—Diré la verdad. —Sería lo más difícil que hubiera hecho nunca, pero lo haría.
No tenía opciones.
Quedaría arruinada; sin embargo, tenía que concentrarse en lo realmente importante.
Disponía de una oportunidad de negociar con Temple y debía hacerlo correctamente.
—Con una condición.
Él se echó a reír. Una carcajada enorme. Mara frunció el ceño al oírle. No le gustó cómo sonaba aquella risa, en especial al notar que terminaba con cierto tono irónico y sin pizca de humor.
—¿Quiere negociar conmigo? —Estaba lo suficientemente cerca como para poder tocarla—. ¿De verdad piensa que esta noche dispongo del ánimo adecuado para negociar?
—Ya desaparecí una vez; puedo volver a hacerlo. —Aquello no iba a congraciarla con él.
—La encontraré. —Dijo aquellas palabras con tanta seriedad y sinceridad que no dudó de ellas.
Aun así, siguió insistiendo.
—Quizá, pero llevo doce años escondiéndome y se me da bastante bien. Y aunque me encontrara, la aristocracia no se limitará a creer sin más que estoy viva. Me necesita. Necesita que sea una participante activa en esta obra dramática.
Volvió a mirarla con los ojos entrecerrados, y ella vio que le palpitaba un músculo en la mandíbula.
—Le aseguro que nunca la necesitaré —replicó en un tono gélido.
Lo ignoró.
—Contaré la verdad. Ofreceré pruebas de mi nacimiento y, a cambio, usted perdonará las deudas de mi hermano.
Hubo un silencio sepulcral en que las palabras cayeron como losas y, durante esos fugaces segundos, Mara pensó que había tenido éxito en la negociación.
—No.
El pánico la atenazó. Él no podía negarse. Alzó la barbilla.
—Creo que es un trato equitativo.
—¿Cree que es un trato equitativo después de haber arruinado mi vida?
Mara comenzó a enfadarse. Era uno de los hombres más ricos de Londres, de Gran Bretaña, ¡por Dios! Las mujeres se lanzaban a sus brazos y los hombres se pisaban por obtener su confianza. Conservaba su título, sus vínculos y ahora tenía, además, un imperio a su nombre. ¿Qué demonios sabía de vidas arruinadas?
—¿Y cuántas vidas ha arruinado usted? —preguntó, consciente de que no debería cuestionar nada, pero incapaz de contenerse—. No es precisamente un santo, excelencia.
—Lo que yo haya hecho… —Lo vio ponerse a andar antes de detenerse bruscamente, como si no lograra creer lo que estaba oyendo—. ¡Basta! Es mucho más idiota ahora que cuando tenía dieciséis años si realmente piensa que en su posición puede imponer los términos de nuestro acuerdo.
Que era lo que había pensado ella al principio, aunque una mirada a los fríos ojos de ese hombre había hecho que se diera cuenta de que sus cálculos estaban equivocados. Aquel hombre no quería la absolución.
Quería venganza.
Y ella era el medio por el que la obtendría.
—¿No lo ve, Mara? —Se inclinó para susurrar más bajo todavía—: Ahora es mía.
Sus palabras la aterraron, pero se negó a demostrarlo. «No es un asesino». Y ella lo sabía mejor que nadie.
«Es posible que no me haya matado… Pero no tengo ni idea de lo que puede hacer, de lo que ha hecho desde entonces».
Tonterías. No era un asesino. Solo estaba un poco enfadado. Algo que ya se había esperado, ¿verdad? ¿Acaso no estaba preparada para eso? ¿No había barajado todas las opciones antes de ponerse la capa y salir a la calle en su busca?
Llevaba sola doce años y había aprendido a cuidarse. Había aprendido a ser fuerte.
Lo observó alejarse de ella para sentarse en una silla cerca de la chimenea.
—Puede sentarse. No va a ir a ninguna parte.
—¿Qué quiere decir? —inquirió con un nudo de ansiedad en el pecho.
—Quiero decir que ha atravesado mi puerta, señorita Lowe, y no tengo intención de dejarla salir.
El corazón se desbocó en su pecho.
—Entonces, ¿soy su prisionera?
No le respondió, pero ella oyó el eco de lo que acababa de decir: «Ahora es mía».
¡Maldito fuera! Había calculado mal.
Y no le dejaba elección.
Ignorando la manera en que el duque le indicaba que ocupara la otra silla junto al hogar, se dirigió al aparador en el extremo más alejado y sirvió dos vasos de licor, midiendo el líquido de manera cuidadosa.
Cuando se volvió hacia él, notó que alzaba una ceja oscura de manera recriminatoria.
—Se me permite beber un trago, ¿no? ¿O tengo que pagárselo?