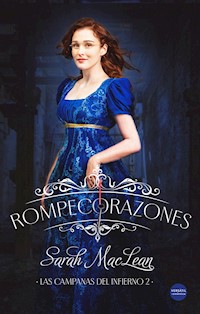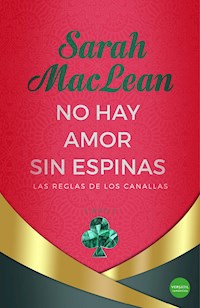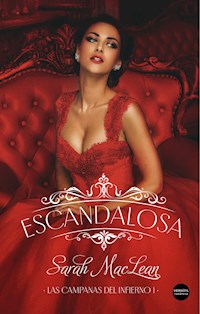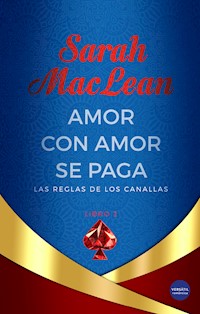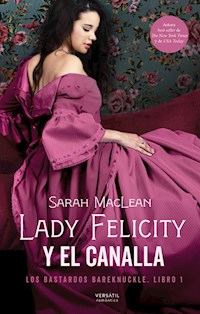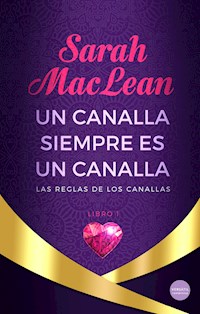
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Las reglas de los canallas
- Sprache: Spanisch
«Una serie victoriana repleta de divertidos coqueteos, bromas ingeniosas y una tensión sexual electrizante»., Publishers Weekly Diez años atrás, el marqués de Bourne fue expulsado de la sociedad sin nada más que su título. Ahora, propietario del club de juego más exclusivo de Londres, el frío y cruel Bourne está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar su herencia. Incluso casarse con la perfecta lady Penelope Marbury. Un compromiso roto y años sufriendo decepcionantes cortejos han provocado que Penelope pierda el interés en un matrimonio convencional y tranquilo, quiere algo más. Sin duda, es una suerte que su recién estrenado marido esté en disposición de mostrarle un nuevo mundo de placer. Es posible que Bourne sea el príncipe de la decadencia de los bajos fondos londinenses, pero se ha jurado a sí mismo que mantendrá a Penelope al margen de toda aquella perversidad. Algo que le resultará muy complicado cuando ella descubra el deseo y se atreva a apostarlo todo por él, incluso su corazón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: A Rogue by Any Other Name: The First Rule of Scoundrels
©️ 2012 by Sarah Trabucchi
Published by arrangement with Avon, an imprint of HarperCollins Publishers
____________________
Traducción: María José Losada
Corrección: Xavier Beltrán
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
___________________
1.ª edición: junio 2014
Nueva edición corregida: marzo 2022
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2022: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
BOURNE
Londres - invierno, 1821
El ocho de diamantes fue su ruina.
Si hubiera sido un seis, podría haberse salvado. Si hubiera sido un siete, habría salido de allí con el triple de dinero.
Pero fue un ocho.
El joven marqués de Bourne observó cómo el naipe volaba por encima del tapete verde antes de caer junto al siete de tréboles que reposaba boca arriba sobre el fieltro; casi parecía burlarse de él. Cerró los ojos, pues la estancia se quedaba sin aire con una rapidez insoportable.
Vingt-deux. «Veintidós».
Uno más que el vingt-et-un al que había apostado.
Al que lo había apostado todo.
En la estancia resonó un gemido colectivo cuando él detuvo el movimiento de la carta con la punta del dedo, como si los presentes observaran los horribles hechos con el agudo placer de quien había escapado por los pelos de su propia muerte.
Luego comenzaron los murmullos.
—¿Lo apostó todo?
—Todo lo que no está vinculado a su título.
—Es demasiado joven para jugar con cabeza.
—Ahora madurará con rapidez; nada consigue que alguien crezca con más rapidez que esto.
—¿Lo ha perdido todo de verdad?
—Sí, todo.
Abrió los ojos y concentró su atención en el hombre sentado al otro lado de la mesa, que tenía clavada en él aquella mirada gris y fría que conocía de toda la vida. El vizconde Langford había sido siempre su vecino, el fiel amigo que su padre había elegido como protector de su único hijo y heredero. Tras la muerte de sus progenitores, fue Langford quien se ocupó del marquesado de Bourne, quien multiplicó por diez sus activos, asegurando su prosperidad.
Y ahora se había apoderado de todo.
Vecino, quizá. Jamás un amigo.
La sensación de traición lo abrasaba por dentro.
—Lo ha hecho a propósito. —Por primera vez en sus veintiún años, notó la inocencia que vibraba en su voz, y la detestó.
No hubo emoción en la cara de su adversario cuando recogió el pagaré del centro de la mesa. Él contuvo el deseo de hacer una mueca al ver el arrogante garabato con el que había firmado la página, la prueba indeleble de que lo había perdido todo.
—Fue tu elección apostar más de lo que estabas dispuesto a perder.
Lo había engatusado. Langford le presionó una y otra vez, empujándolo cada vez más, dejando que ganara hasta que ni siquiera se le pasó por la cabeza la posibilidad de perder. Era una táctica muy antigua y él había sido demasiado joven para darse cuenta de que su contrincante la estaba usando. Se había dejado llevar por la ansiedad. Alzó la mirada, y fueron la cólera y la frustración las que matizaron sus palabras.
—Y fue su elección ganarlo.
—Sin mí no habría nada que ganar —repuso el hombre.
—Papá… —Thomas Alles, buen amigo suyo e hijo del vizconde, dio un paso adelante—. No lo hagas. —Añadió con la voz temblorosa.
Langford se tomó su tiempo para doblar el documento y se levantó de la mesa ignorando a su hijo. Se limitó a lanzarle a él una mirada fría.
—Deberías darme las gracias por enseñarte esta valiosa lección cuando todavía eres joven. Por desgracia, ahora solo posees la ropa que te cubre y una casa vacía.
El vizconde lanzó una mirada a los montones de monedas que había sobre la mesa, pruebas de sus ganancias a lo largo de la noche.
—Puedes quedarte todo ese dinero. Considéralo una especie de regalo de despedida, si quieres. Después de todo, ¿qué diría tu padre si te dejara sin nada?
Él se incorporó bruscamente de la silla y golpeó la mesa.
—No le permito que hable de mi padre. No es digno de ello.
Langford arqueó la ceja ante aquel despliegue de orgullo, mientras dejaba que el silencio reinara en la estancia durante un buen rato.
—¿Sabes? Creo que después de todo me quedaré también con este dinero. Y me encargaré de que no puedas volver a entrar en el club. Márchate.
A él se le encendieron las mejillas al oír esas palabras. Su participación en el club. Sus tierras, sus sirvientes, sus caballos, sus ropas… Todo. Todo menos una casa, algunos acres de tierra y el título.
Un título caído en desgracia.
Vio que el vizconde curvaba los labios en una sonrisa burlona antes de lanzar al aire, en su dirección, una guinea que él atrapó instintivamente. La moneda de oro destelló bajo las brillantes luces de la sala de juego de White’s.
—Adminístrala con sabiduría, muchacho. Es lo último que obtendrás de mí.
—Padre… —Tommy volvió a intentarlo.
Langford se giró hacia su hijo.
—Ni una sola palabra más. No pienso permitir que implores por él.
Su amigo de hacía años lo miró con desamparo al tiempo que alzaba las manos. Tommy dependía de su padre. De su dinero, de su apoyo.
«Algo que él ya no tenía».
El odio resurgió más brillante y ardiente que antes, pero Bourne apagó con fría determinación. Se guardó la moneda en el bolsillo y dio la espalda a sus iguales, a su club, a su mundo y a la vida que siempre había conocido.
Para sus adentros, juró que se vengaría.
Capítulo 1
Principios de enero, 1831
Él no se movió cuando oyó que se abría y se cerraba quedamente la puerta de la habitación privada en que se encontraba.
Permaneció en la oscuridad con su silueta perfilada contra la ventana de colores que asomaba a la sala principal del club de juego más exclusivo de Londres. Desde abajo, aquella vidriera era una obra de arte. Estaba formada por brillantes trozos de cristal que se combinaban para representar la caída de Lucifer. El antiguo preferido de Dios se mostraba como un enorme y hermoso ángel —seis veces más grande que un hombre normal— que caía al fondo de un profundo foso, expulsado a los rincones más oscuros de Londres por el Ejército de los Cielos.
«El Ángel Caído».
Era un recordatorio no solo del nombre del club, sino del riesgo que asumían los que entraban y depositaban sus pagarés encima de las lujosas mesas de juego antes de que la ruleta se convirtiera en un borrón de color y tentación, o de lanzar los dados de marfil.
Y cuando El Ángel ganaba, como siempre, la vidriera recordaba a los perdedores lo bajo que habían caído.
Clavó la mirada en una mesa donde se jugaba al piquet en la parte más alejada de la sala.
—Croix quiere aumentar su crédito.
El encargado de la sala de juego no se movió del lugar en el que permanecía de pie, ante la puerta de la habitación privada de los propietarios del club.
—Sí.
—Debe más de lo nunca podrá pagar.
—Sí.
Bourne giró la cabeza y buscó la mirada oscura de su empleado más fiel.
—¿Qué ofrece para cubrir ese crédito?
—Doscientos acres en Gales.
Miró al caballero en cuestión, que sudaba al borde de un ataque de nervios mientras esperaba que su petición fuera aprobada.
—Concédeselo. Cuando pierda, acompáñalo a la puerta. A partir de ahora se le negará la entrada en el club.
Sus decisiones no eran cuestionadas en demasiadas ocasiones, y nunca por el personal de El Ángel. El empleado salió con el mismo sigilo con el que había entrado.
—Justin. —Lo llamó antes de que dejara la estancia.
Silencio.
—Las tierras primero.
Un suave clic fue el único indicio de que el encargado había estado allí.
Unos segundos después, Justin volvía a aparecer en el piso inferior. Él observó la señal que hacía el encargado al croupier de la mesa antes de que este repartiera las cartas y cómo volvía a perder el conde una y otra vez.
Había gente que no lo entendía.
Eran los que no habían apostado nunca, los que no habían sentido la emoción de ganar, los que no habían negociado consigo mismos para jugar una mano más, una ronda más, para tener otra oportunidad. Los que nunca se habían planteado ganar cien más, mil más, diez mil más…
Eran los que no habían conocido nunca la deliciosa y eufórica sensación de saber que la mesa estaba a punto de arder, de que esa noche era la suya, de que con una sola carta todo podía cambiar.
Esos jamás entenderían qué era lo que mantenía al conde de Croix sentado en su silla, apostando una y otra vez, con la rapidez de un rayo, hasta que lo perdió todo. Otra vez. Como si nada de lo que había apostado fuera suyo.
Él sí lo entendía.
Justin se acercó a Croix y le habló al oído discretamente. La mirada del hombre recién arruinado era borrosa cuando se puso en pie tambaleándose. Tenía el ceño fruncido cuando la cólera y el orgullo lo impulsaron hacia el encargado.
«Menudo error».
No oyó lo que dijeron, pero no lo necesitaba. Lo había oído centenares de veces antes. Había presenciado cómo una larga lista de hombres habían perdido primero el dinero y luego el control en El Ángel. Con él.
Observó que Justin se adelantaba con las manos en alto, señal inequívoca de cautela. Lo vio mover los labios tratando de calmarlo y consolarlo. Notó que los demás jugadores percibían la conmoción y que Temple, su corpulento socio, se acercaba a la reyerta, ansioso por participar.
Solo entonces se movió, acercándose a la pared para activar un interruptor que ponía en funcionamiento la complicada combinación de poleas encargada de accionar una pequeña campanilla debajo de la mesa de piquet. Quería reclamar la atención de la banca.
Aquello avisaría a Temple de que esa noche no iba a tener una pelea.
«La tendría él».
El croupier detuvo la fuerza bruta de Temple con una palabra y le señaló con la cabeza la vidriera desde la que él y Lucifer observaban, ambos dispuestos a enfrentarse a lo que se avecinaba.
Los ojos negros de Temple se clavaron en el cristal, y asintió con la cabeza antes de acompañar a Croix entre la multitud.
Salió de la estancia privada para reunirse con ellos en una pequeña sala de la planta baja. Croix maldecía como un marinero del puerto cuando abrió la puerta y entró. El hombre se volvió rabioso hacia él, con los ojos entornados con odio.
—Es usted un malnacido. No puede hacerme esto. No puede quedarse con lo que me pertenece.
Él se apoyó en la gruesa puerta de roble y cruzó los brazos.
—Fue usted mismo quien cavó su tumba, Croix. Váyase a casa y agradezca que no me quede con más.
Croix recorrió la pequeña estancia antes de pensar lo que hacía y él se movió con una agilidad que nadie esperaba para asir los brazos del conde y retorcérselos hasta que lo inmovilizó con la cara apretada contra la hoja de madera. Lo zarandeó un par de veces antes de hablar.
—Piense muy bien lo que hace a partir de ahora. No me siento tan magnánimo como hace unos minutos.
—Quiero hablar con Chase. —Las palabras quedaron ahogadas contra la madera.
—Pues no va a hacerlo.
—He sido socio de El Ángel desde que se fundó. Me lo debe. Chase me lo debe.
—Se equivoca, es usted quien nos debe.
—Este lugar ha ganado mucho dinero conmigo…
—Qué generosidad la suya… ¿Quiere que pida el libro de cuentas y miremos cuánto debe al club? —Croix se quedó callado—. Ah, comienza a entenderme. Esas tierras son ahora nuestras. Envíe un abogado con las escrituras por la mañana o iré a buscarlo. ¿Ha quedado claro? —Bourne no esperó respuesta, dio un paso atrás y soltó al conde—. Largo.
Croix lo miró con pánico.
—Quédese con las tierras, Bourne. Pero permítame volver al club… Estoy a punto de casarme; la dote de mi prometida cubrirá todas las pérdidas y más. No me impida la entrada.
Él odió aquella lastimosa súplica, la encubierta necesidad que traslucían sus palabras. Sabía que Croix no podría resistir el deseo de apostar; su tentación era ganar.
Si tuviera una pizca de compasión en su interior, sentiría lástima por aquella pobre chica.
Pero aquella no era una cualidad que formara parte de él.
Croix miró a Temple con las pupilas dilatadas.
—Temple, por favor…
Su socio arqueó una de sus cejas negras mientras cruzaba los musculosos brazos sobre el ancho pecho.
—Si posee una dote tan abundante, estoy seguro de que en cualquiera de los demás garitos de la calle le darán la bienvenida con los brazos abiertos.
Por supuesto que lo harían. El resto de los garitos —llenos de asesinos y tramposos— recibirían con una sonrisa a aquella cucaracha a la que tan mal se le daban los juegos de azar.
—Los demás garitos… —escupió Croix—. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué quieren de mí? Les pagaré el doble… El triple. Ella tiene dinero de sobra.
Si por algo destacaba Bourne era por ser un hombre de negocios.
—Si se casa con esa chica y paga sus deudas, con intereses, lo admitiremos de nuevo.
—¿Qué haré hasta entonces? —El plañidero tono del conde comenzaba a resultar desagradable.
—Quizá podría poner en práctica el arte de la contención —propuso Temple como quien no quiere la cosa.
—Mire quién fue a hablar —repuso Croix bruscamente. El alivio lo había vuelto idiota—. Todo el mundo sabe lo que hizo.
—¿A qué se refiere? —Temple se había quedado quieto y su voz destilaba amenaza.
El terror que provocaba sacó a la luz los instintos de supervivencia del conde, y lanzó un puñetazo a Temple, que atrapó el puño con su enorme mano y lanzó al otro hombre hacia atrás.
—¿A qué se refiere? —repitió.
El conde comenzó a gimotear como un bebé.
—A nada… Lo siento. No quería decir eso. Por favor, no me haga daño, no me mate. Me iré. Me marcharé ahora mismo. Lo juro. Por favor… No me haga daño.
Temple suspiró.
—No se merece que malgaste ni un segundo de mi tiempo —espetó con desdén.
—Váyase —intervino Bourne—, antes de que decida que sí merece que yo malgaste el mío.
El conde salió corriendo.
Él lo observó huir antes de recolocarse el chaleco y enderezarse la levita.
—He llegado a pensar que se cagaría encima mientras lo retenías contra la puerta.
—No sería el primero. —Temple se sentó en una silla y estiró las piernas antes de cruzar los tobillos—. Me preguntaba cuánto tardarías.
Él se colocó el puño de la camisa para que sobresaliera un centímetro por debajo de la manga de la levita antes de prestar atención a Temple.
—¿En hacer qué? —preguntó como si hubiera perdido el hilo de la conversación.
—En volver a tener un aspecto impoluto. —Temple curvó los labios de manera burlona—. Eres como una mujer.
Miró a su enorme amigo de manera incendiaria.
—Una mujer con un extraordinario gancho de derecha.
Temple sonrió de oreja a oreja, lo que hizo que destacara más su enorme nariz, que se había roto por tres partes.
—Sinceramente, espero que no estés insinuando que podrías derrotarme en un combate.
Él había comenzado a examinarse la corbata en un espejo.
—Pues sí, es eso lo que insinúo.
—¿Cuándo nos vemos en un ring?
—Cuando quieras.
—Nadie va a boxear contra Temple. —Ambos se giraron hacia el lugar de donde procedían las palabras, al fondo de la estancia, desde donde los observaba Chase, tercer miembro de El Ángel Caído.
Temple se rio al oírlo.
—¿Ves? Chase es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que no eres rival para mí.
Chase se sirvió un whisky de la licorera situada en un aparador cercano.
—No lo digo por Bourne. Tú eres como una masa de piedra; nadie sería un digno de rival para ti. Salvo yo, claro está —concluyó en tono burlón.
Temple se recostó en la silla.
—Cuando quieras batirte conmigo en el ring, Chase, no tienes más que decírmelo.
Chase miró a Bourne.
—Has dejado a Croix en la indigencia.
Él recorrió la estancia.
—Ha sido como robarle el caramelo a un crío.
—Cinco años al frente de este negocio y todavía siguen sorprendiéndome las debilidades de estos hombres.
—No es debilidad. Es una enfermedad. El deseo de ganar es como una fiebre que los posee.
Chase arqueó las cejas ante la metáfora.
—Temple tiene razón. Eres como una mujer.
El aludido soltó una risa que parecía un ladrido y se puso en pie, con todo su metro noventa.
—Tengo que regresar a la sala de juego.
Chase lo observó cruzar la estancia hasta la puerta.
—¿Todavía no has tenido tu ración de pelea diaria?
Temple meneó la cabeza.
—Bourne me ha birlado la oportunidad.
—La noche es joven.
—Y yo tengo paciencia. —En cuanto Temple salió de la estancia y cerró la puerta, Chase sirvió otro vaso de whisky. Luego se acercó al lugar en el que él miraba ensimismado el fuego de la chimenea. Aceptó el vaso que le ofrecía y apuró un largo trago de líquido dorado, disfrutando de la manera en que le hacía arder la garganta.
—Tengo noticias para ti. —Él giró la cabeza y esperó a que continuara—. Noticias de Langford.
Las palabras retumbaron en su mente. Llevaba nueve años aguardando ese preciso momento, escuchar lo que dijera Chase respecto a ese tema. Durante nueve años había esperado noticias sobre el hombre que lo había despojado de su pasado, de sus derechos de nacimiento.
De su historia.
«De todo».
Langford le había arrebatado todo aquella noche lejana, sus tierras, su dinero, todo menos una casa vacía y un puñado de acres pertenecientes a lo que había sido una inmensa propiedad, Falconwell. Cuando vio cómo se esfumaba todo, no comprendió los motivos del anciano, no comprendió el placer que suponía convertir una hacienda en decadencia en otra floreciente y próspera. No entendió cuánto lo molestaba entregársela a un muchacho.
Y ahora, una década después, no le importaba.
Quería vengarse.
Eso era lo que llevaba tanto tiempo esperando; venganza.
Le había llevado nueve años, pero había recuperado su fortuna; de hecho, la había duplicado. El dinero que obtenía de El Ángel, así como otras lucrativas inversiones, le había proporcionado la oportunidad de levantar una propiedad capaz de rivalizar con las más extravagantes de Inglaterra.
Pero jamás había logrado recuperar lo que había perdido. Langford lo había retenido con avaricia; se negó a venderlo por muchas propuestas que recibió, independientemente del poder que ostentara el hombre que las hacía. Y se las habían hecho hombres muy poderosos.
Hasta ese momento.
—Cuéntamelo.
—Es algo complicado.
—Siempre lo es. —Se volvió hacia el fuego. Pero no había trabajado tan duro para recuperar la fortuna en tierras de Gales, Escocia, Devonshire y Londres; lo había hecho para que Falconwell volviera a ser suyo.
Mil acres de exuberantes tierras cubiertas de hierba verde que en su día fueron el orgullo del marquesado de Bourne. Las que su padre, su abuelo y su bisabuelo habían ido acumulando alrededor de la casa de la familia, y que habían pasado de marqués en marqués.
—¿Qué? —Vio la respuesta en los ojos de Chase antes de que dijera nada. Maldijo profusamente en voz baja—. ¿Qué ha hecho con Falconwell?
Chase vaciló.
—Si ha conseguido hacer que recuperarlas resulte imposible, lo mataré.
Algo que debía haber hecho años atrás.
—Bourne…
—No. —Lo interrumpió moviendo una mano en el aire—. He esperado esto durante nueve años. Me lo arrebató todo. Todo. No sabes lo que fue.
La mirada de Chase se encontró con la suya.
—Me hago una idea.
Comprender aquellas palabras lo detuvo. Eran ciertas. Había sido Chase quien lo ayudó en aquellos momentos aciagos. Quien lo acogió en su casa, quien le dio un trabajo. Fue quien lo rescató.
«O al menos fue la única persona que trató de hacerlo».
—Bourne… —empezó a explicar Chase en tono de advertencia—. No se lo quedó.
—¿Qué quieres decir con que no se lo quedó? —preguntó mientras un frío temor se apoderaba de su interior.
—Langford ya no es el propietario de esas tierras.
Movió la cabeza como si eso pudiera ayudarlo a comprenderlo mejor.
—¿De quién son ahora?
—El marqués de Needham y Dolby.
Un viejo recuerdo de muchos años atrás inundó su mente al oír ese nombre: un hombre corpulento, con un rifle en la mano, que atravesaba un campo enlodado en Surrey seguido por una fila de niñas, de mayor a menor. La de más edad poseía los ojos azules más serios que hubiera visto nunca.
Se trataba de sus vecinos de la infancia, la tercera familia que formaba la trinidad de la nobleza de Surrey.
—¿Mis tierras son ahora de Needham? ¿Cómo las obtuvo?
—Por irónico que te resulte, en una partida de cartas.
No le veía ni pizca de gracia a ese hecho. Sin duda, la idea de que Falconwell hubiera sido apostado y perdido tan alegremente a los naipes…, otra vez…, era inaceptable.
—Tráelo aquí. El juego de Needham es el écarté. Falconwell volverá a ser mío.
Chase dio un paso atrás mientras lo miraba con sorpresa.
—¿Lo apostarías?
—Haré lo que sea necesario para recuperarlo —respondió él al instante.
—¿Lo que sea necesario?
—¿Sabes algo que yo no sepa? —preguntó, escamado.
Chase arqueó las cejas con rapidez.
—¿Por qué dices eso?
—Porque siempre sabes más que yo. ¿Te parece divertido?
—Solo soy una persona observadora.
—Sea lo que sea… —dijo, y apretó los dientes con fuerza.
El socio fundador de El Ángel Caído fingió quitarse una pelusa de la manga.
—Las tierras que una vez formaron parte de Falconwell…
—Mis tierras.
Chase ignoró su interrupción.
—No vas a poder recuperarlas.
—¿Por qué no?
—Han sido añadidas a… —Chase vaciló— otra cosa.
Un odio frío lo recorrió. Llevaba una década esperando eso… El momento en el que por fin volvería a unir Falconwell Manor con las tierras que le correspondían.
—¿Añadidas a qué?
—Más bien a quién.
—No estoy de humor para acertijos.
—Needham ha anunciado que las antiguas tierras de Falconwell pasan a formar parte de la dote de su hija mayor.
Él se estremeció de sorpresa.
—¿De la dote de Penelope?
—¿La conoces?
—Han pasado muchos años desde que la vi por última vez… Casi veinte, creo.
En realidad, dieciséis. Estaba presente la última vez que se alejó de Surrey, después del entierro de sus padres. Entonces tenía quince años y le habían enviado a un nuevo mundo, sin familia. Ella lo observó subirse al carruaje y sus serios ojos azules no se apartaron ni un instante del vehículo que lo alejaba de Falconwell.
Sostuvo la mirada hasta que el coche se perdió al final de la calle.
Lo sabía porque tampoco él le había quitado los ojos de encima.
Era su amiga.
Cuando él todavía creía en la amistad.
Era la primogénita de un marqués con doble título que poseía más dinero del que podría gastar en una vida. No había razón para que ella se hubiera quedado para vestir santos durante tanto tiempo. Debería estar ya casada y con una buena camada de jóvenes aristócratas a los que criar.
—¿Por qué necesita Penelope que Falconwell forme parte de su dote? —Se mantuvo un rato en silencio—. ¿Cómo es que no está casada ya?
Chase suspiró.
—Sería interesante que alguno de vosotros se interesara por saber lo que ocurre en la sociedad en vez de concentrarse en nuestro garito.
—Nuestro garito posee un archivo con más de quinientos nombres, cada uno de ellos con un dosier tan grueso como mi pulgar, lleno de información a reventar, gracias a nosotros.
—Sin embargo, tengo mejores cosas que hacer que pasarme la tarde dándote lecciones sobre lo que ocurre en el mundo en que naciste.
Él entrecerró los ojos. Jamás había sabido que Chase pasara las tardes en compañía de nadie.
—¿A qué cosas te refieres?
Chase ignoró la pregunta y tomó otro trago de whisky.
—Lady Penelope fue la protagonista del más ambicioso compromiso matrimonial hace varios años.
—¿Y?
—El compromiso se vio anulado porque su prometido se casó con otra mujer por amor.
Aquella era una vieja historia. Una que había escuchado incontables veces, y él seguía sintiendo una extraña emoción ante la idea de que la chica que recordaba pudiera haberse sentido herida por aquel compromiso arruinado.
—Un matrimonio por amor… —se burló—. Ese tipo encontraría a una prometida más guapa o más rica. ¿Y eso fue todo?
—Me han informado de que ella ha tenido propuestas de matrimonio de varios caballeros en los años transcurridos desde entonces. Pero todavía sigue soltera. —Chase parecía estar perdiendo interés por la historia porque bostezó como si fuera presa del aburrimiento—. Aunque me imagino que no permanecerá en ese estado mucho tiempo más con Falconwell para endulzar el premio. La tentación atraerá a los pretendientes como la miel a las moscas.
—Quieren arrebatármelas.
—Seguramente. Ya sabes que no encabezas la lista de pretendientes más solicitados.
—No formo parte de ella. No obstante, recuperaré mis tierras.
—¿Y estás preparado para hacer lo que se requiere para obtenerlas? —Chase parecía divertido.
A él no se le escapó el significado de aquellas palabras.
Parpadeó en su mente la imagen de una joven y amable Penelope; era justo lo contrario a él. A lo que se había convertido.
La apartó a un lado. Había estado esperando ese momento durante nueve años. Esperando a que surgiera la posibilidad de recuperar lo que le habían arrebatado.
Lo que había permitido que le arrebataran.
Lo que él había perdido.
Era lo más cerca que había estado nunca de conseguirlo, y jamás volvería a presentársele otra oportunidad así.
—Lo que sea necesario. —Se puso en pie y se recolocó la levita—. Si Falconwell trae aparejada una esposa, pues que así sea.
Cerró la puerta de golpe después de salir.
Chase elevó el vaso, formulando un brindis en la estancia vacía.
—Enhorabuena, amigo mío.
Capítulo 2
Needham Manor, septiembre de 1813
Querido M.:
Tienes que regresar a casa. Este lugar es terriblemente aburrido sin ti. Ni Victoria ni Valerie son buena compañía para ir al lago. ¿Estás seguro de que debes asistir a esa escuela? Mi institutriz parece una mujer muy capaz, estoy convencida de que te podría enseñar cualquier cosa que necesites.
Tuya, P.
Eton College, septiembre de 1813
Querida P.:
Me temo que seguirás experimentando ese atroz aburrimiento hasta Navidades. Si te sirve de consuelo, aquí ni siquiera disfruto de un lago. ¿Puedo sugerirte que enseñes a pescar a las gemelas? Estoy seguro de que debo asistir a la escuela… A tu institutriz ni siquiera le caigo bien.
M.
Surrey, finales de enero, 1831
Lady Penelope Marbury, siendo como era de alta cuna y bien educada, supo que debió sentirse muy agradecida cuando una fría tarde de enero del año que cumplía veintiocho recibió su quinta —y probablemente última— propuesta de matrimonio.
Sabía que medio Londres no pensaría que exageraba si fuera ella la que se arrodillara ante el honorable Thomas Alles para agradecer —a él y al Creador— aquella amable y generosa propuesta. Después de todo, el caballero era sin duda bien parecido y amable, incluso tenía todos los dientes y conservaba el pelo, una extraña combinación que debería apreciar una mujer no precisamente demasiado joven, con un compromiso roto a sus espaldas y sin demasiados pretendientes en el pasado.
También sabía, pensó mientras observaba la coronilla del pretendiente, que su padre —que ya debía de haber dado su consentimiento para aquel compromiso— apreciaba a Thomas. Al marqués de Needham y Dolby le gustaba «ese Tommy Alles» desde un día, unos veinte años atrás, en que el niño se remangó la camisa y se arrodilló en los establos de la finca para ayudar a parir a una de las perras de caza favoritas del marqués.
Sí, desde ese día, Tommy fue para él un buen muchacho.
El tipo de muchacho que ella pensó siempre que a su padre le habría gustado tener por hijo. Si, por supuesto, hubiera tenido un hijo en vez de cinco hijas.
Además, estaba el hecho de que Tommy llegaría a ser vizconde algún día, y un vizconde muy rico, algo que su madre debía de estar diciéndose a sí misma en algún de lugar no muy alejado de la salita, desde el que sin duda observaba el desarrollo de la escena con muda desesperación.
«Penelope, a caballo regalado, no le mires el diente».
Y ella sabía todo eso.
Fue esa la razón por la que, cuando miró los cálidos ojos castaños del hombre en el que se había convertido aquel muchacho que conocía de toda la vida —su querido amigo—, se dio cuenta de que aquella era la mejor propuesta de matrimonio que recibiría, y que debía decir que sí. Sin pensarlo.
Pero no lo hizo y lo único que dijo fue:
—¿Por qué?
El dramático silencio que siguió a su pregunta se vio enfatizado por el «Pero ¿qué demonios está haciendo esa chica?» que se oyó al otro lado de la puerta, haciendo que los ojos de Tommy brillaran llenos de diversión y también de cierta sorpresa mientras se levantaba.
—¿Por qué no? —repuso él, conciso. Siguió hablando tras hacer una pausa—. Somos amigos de toda la vida. Disfrutamos de nuestra mutua compañía. Yo tengo que casarme y tú también.
Como razones para casarse, no se podía decir que fueran horribles. Sin embargo…
—Llevo nueve años en esta desesperada situación, Tommy. Has dispuesto de tiempo de sobra para hacerme una propuesta.
Él tuvo el detalle de parecer avergonzado antes de sonreír como si un pequeño perro de aguas lo hubiera mordido.
—Es cierto. Y no tengo excusa para haber esperado tanto salvo… Bueno, estoy encantado de decirte que he sentado la cabeza, Pen.
Ella le devolvió la sonrisa.
—No digas tonterías, tú jamás sentarás cabeza. Y ¿por qué yo, Tommy? —Le presionó—. ¿Por qué ahora?
Cuando él se rio al oír la pregunta, la suya no fue una risa sincera, desenfadada y divertida. Fue nerviosa. La que siempre usaba cuando no tenía deseos de responder.
—Es hora de establecerse —repuso antes de ladear la cabeza con una sonrisa de oreja a oreja—. Vamos, Pen. Lancémonos, ¿de acuerdo?
Ella había recibido cuatro peticiones de matrimonio antes que esa y había imaginado otras muchas con las más variadas representaciones, desde una gloriosa y dramática interrupción en un baile hasta una maravillosa propuesta privada en un aislado mirador de verano en Surrey. Había fantaseado con apasionadas declaraciones de amor eterno en las que sus flores favoritas, las peonías, se extendían por un campo mezcladas con margaritas silvestres, con el vivificante sabor del champán en la lengua mientras los miembros de la sociedad londinense alzaban las copas para brindar por su felicidad o con la sensación de los brazos de su prometido rodeándola mientras se apoyaba en él suspirando: «Sí, sí…».
Sabía que no eran más que fantasías, cada una más improbable que la anterior. Después de todo, una solterona de veintiocho años no se pasaba los días precisamente espantando pretendientes.
Pero estaba segura de que podía aspirar a algo más que un «Vamos, Pen. Lancémonos, ¿de acuerdo?».
Emitió un pequeño suspiro. No quería molestar a Tommy, que sin duda estaba haciéndolo lo mejor que podía, pero eran amigos desde niños y ella no estaba dispuesta a que su amistad se viera empañada con mentiras.
—Lo haces por lástima, ¿verdad?
—¿Qué? ¡No! ¿Cómo puedes pensar eso?
Sonrió.
—Porque es la verdad. Tu pobre amiga solterona te da pena y estás dispuesto a sacrificar tu felicidad para que yo me case.
Él la miró con exasperación, con la clase de mirada que solo un buen amigo podía dirigir a otro, antes de tomar su mano y besarle los nudillos.
—No digas tonterías. Ha llegado el momento de que me case, Pen, y tú eres una buena amiga.
Tommy dejó de hablar; su desazón se hacía evidente de una manera amistosa que conseguía que fuera imposible enfadarse con él.
—No lo he hecho nada bien, ¿verdad?
No pudo evitarlo, sonrió.
—Bueno, no demasiado. Se supone que deberías decirme que me profesas un amor eterno.
Él la miró con escepticismo.
—¿Con la mano en el corazón y todo eso?
Su sonrisa se hizo más amplia.
—Exacto. Y quizá deberías escribirme un soneto.
—Oh, hermosa lady Penelope, ¿me concedería su mano?
Ella se rio. Tommy siempre la hacía reír. Era una de sus virtudes.
—Sin duda puede hacerlo mejor, milord.
Él fingió una mueca de irritación.
—Estoy dispuesto a crear una nueva raza de perro y llamarla Lady P.
—Eso sería romántico —convino ella—. Pero llevaría mucho tiempo, ¿no te parece?
Hubo una pausa bastante larga en la que disfrutaron de la mutua compañía antes de que él rompiera el silencio.
—Por favor, Pen —dijo muy serio—. Permite que te proteja.
La elección de palabras era sin duda extraña, pero Tommy había fracasado en todos los demás intentos de pedirle matrimonio, así que no se detuvo a analizarlas.
En lugar de eso, valoró la oferta. La valoró realmente. Él era su más antiguo amigo. Al menos era uno de ellos.
«El que no te abandonó».
Tommy conseguía hacerla reír y ella sentía un profundo cariño por él. Era el único que no la abandonó después de la catastrófica ruptura de su compromiso matrimonial. Era un punto que claramente hablaba a su favor.
Debería decirle que sí.
«Dilo, Penelope».
Debería convertirse en lady Thomas Alles. Debería permitir que la rescataran a los veintiocho años de la soltería eterna, casi como quien dice en el último momento.
«Dilo. Sí, Tommy, me casaré contigo. ¡Qué detalle por tu parte proponérmelo!».
Debería decir que sí.
Pero no lo hizo.
Needham Manor, septiembre de 1813
Querido M.:
A mi institutriz no le gustan las anguilas. Es obvio que tiene conocimientos suficientes como para darse cuenta de que haberte presentado con una no te convierte en una mala persona. Rechaza el pecado, no al pecador.
Tuya,P.P.
D. Tommy vino a casa de visita la semana pasada y fuimos a pescar. Se ha convertido oficialmente en mi amigo favorito.
Eton College, septiembre de 1813
Querida P.:
Todo eso suena muy parecido a un sermón del viejo vicario Compton. Has estado atenta a lo que se dice los domingos en la iglesia… Me decepcionas.
M.
P. D.: No lo es.
El sonido que hizo la gran puerta de roble al cerrarse después de que Thomas saliera aún resonaba en el inmenso vestíbulo de Needham Manor cuando la madre de Penelope apareció en el primer piso, una planta por encima de donde ella estaba.
—¡Penelope! ¿Cómo has podido? —Lady Needham bajó a toda velocidad la amplia escalinata de la casa. La seguían sus hermanas Olivia y Philippa y tres de los perros de caza de su padre.
Ella respiró hondo y se volvió hacia su madre.
—Sí, ha sido un día tranquilo —comentó como quien no quiere la cosa al tiempo que se dirigía al comedor. Sabía que su madre la seguiría—. He escrito una carta a la prima Catherine. ¿Sabías que todavía no se ha librado de ese horrible catarro que contrajo antes de Navidades?
Pippa ahogó una risa. Su madre no.
—No me importa lo que le ocurra a tu prima Catherine —aseguró su madre en su mejor tono de marquesa; agudo, en armonía con su ansiedad.
—Eso es muy descortés por tu parte. A nadie le gusta estar acatarrado. —Abrió la puerta del comedor y descubrió a su padre sentado ante la mesa, leyendo tranquilamente el Post sin haberse cambiado el atuendo de caza mientras esperaba a la parte femenina de la familia—. Buenas tardes, papá. ¿Qué tal ha ido el día?
—Hace un frío de mil demonios ahí fuera —afirmó su padre sin levantar la mirada del periódico—. Creo que me vendría bien cenar algo caliente.
Ella pensó que quizá su padre no estaba preparado para lo que se avecinaba en esa comida, pero se limitó a echar de su silla a un pequeño sabueso y a ocupar el asiento que tenía asignado a la izquierda del marqués, frente a sus hermanas, que la miraban con los ojos muy abiertos, muertas de curiosidad ante lo que se avecinaba. Se hizo la inocente y desdobló la servilleta.
—¡Penelope! —Su madre seguía en el umbral del comedor, erguida como una vara y con los puños apretados, lo que confundía a los lacayos, que la miraban sin saber si debían servir la cena o no—. ¡Thomas te ha propuesto matrimonio!
—Sí, yo estaba allí —comentó ella.
Esta vez, Pippa levantó el vaso de agua para que su madre no viera su sonrisa.
—¡Needham! —Al parecer, lady Needham decidió que necesitaba apoyo—. ¡Thomas se ha declarado a Penelope!
Lord Needham bajó el periódico.
—¿De veras? Siempre me ha caído bien Tommy Alles. —Concentró su atención en ella, su hija mayor—. ¿Todo bien, Penelope?
—No precisamente, papá.
—¡No ha aceptado! —El tono de su madre solo era apropiado para el luto más desconsolado o para un coro griego. Y, además, tuvo la virtud adicional de que los perros se pusieran a ladrar.
Después de que tanto su madre como los canes hubieran dejado de gemir, lady Needham se acercó a la mesa. Tenía la piel con manchas, como si hubiera entrado en contacto con una hiedra venenosa.
—¡Penelope! ¡Las propuestas de matrimonio de caballeros jóvenes, ricos y solteros no florecen en los árboles!
«Sería especialmente difícil en enero». Sabía que no debería decir en voz alta lo que estaba pensando.
Cuando un lacayo se acercó para servir la sopa, clara indicación de que comenzaba la cena, lady Needham se hundió en su silla.
—¡Llévate la sopa de aquí! ¿Quién puede comer en un momento así?
—Pues lo cierto es que yo tengo hambre —intervino Olivia, haciéndole reprimir una sonrisa.
—¡Needham!
Su padre suspiró ante el chillido de lady Needham y la miró.
—¿Lo has rechazado?
—No exactamente —repuso ella, evasiva.
—¡No lo ha aceptado! —gritó su madre.
—¿Por qué no?
Era una pregunta adecuada. A todos los presentes les gustaría saber la respuesta…, incluso a ella.
Pero no tenía una adecuada. Al menos una que fuera coherente.
—Quiero pensármelo.
—No seas tonta. Acéptalo. —La animó su padre como si no tuviera más trascendencia antes de indicar al lacayo que sirviera la sopa.
—Quizá Penny no desea casarse con Tommy —indicó Pippa, y ella podría haber besado a su hermana menor por una respuesta tan lógica.
—No se trata de que lo desee o no —señaló su madre—. Se trata de vender cuando tienes comprador.
—Qué filosofía más encantadora —intervino ella en tono seco mientras intentaba mantener el ánimo.
—Bueno, es cierto, Penelope. Y Thomas Alles parece el único caballero dispuesto a comprar.
—Me gustaría que pudiéramos encontrar una metáfora que no hablara de comprar y vender —añadió ella—. De verdad, no creo que él quiera casarse conmigo más de lo que yo quiero casarme con él. Creo que solo está siendo un buen amigo.
—No solo está siendo amable —intervino su padre. Pero, antes de que ella pudiera refutar tal perspicacia, fue su madre la que tomó la palabra.
—Nadie se quiere casar porque sea un buen amigo, Penelope. Y a ti eso no te importa. ¡Tienes que casarte! Thomas está dispuesto a ello. Hace cuatro años que no recibes una propuesta, ¿acaso te has olvidado?
—Pues sí, me había olvidado, mamá. Gracias por recordármelo.
Lady Needham alzó la nariz.
—¿Debo deducir que has decidido tomarte el tema a risa?
Olivia arqueó una ceja como si la idea de que su hermana mayor hiciera chistes sobre algo tan serio fuera increíble y ella resistió la tentación de defender su sentido del humor, ya que le gustaba pensar que seguía conservándolo.
Por supuesto que no había olvidado nada. Era algo complicado de olvidar teniendo en cuenta la frecuencia con que su madre le recordaba que seguía soltera. De hecho, no le sorprendería nada que su progenitora supiera incluso el número de días y horas que habían pasado desde la última propuesta.
Emitió un suspiro.
—No he decidido tomármelo a risa, mamá. Es solo que… no estoy segura de que quiera casarme con Thomas. Ni con cualquier otro hombre que no quiera casarse conmigo de verdad.
—¡Penelope! —gimió su madre—. Tus deseos no pintan nada en esta cuestión.
«Por supuesto que no. El matrimonio no dependía de sus deseos».
—De veras, ¡esto es ridículo! —Hubo un silencio mientras su madre se concentraba para encontrar las palabras—. Penelope, ¡no tienes más pretendientes! Lo hemos intentado todo. ¿Qué será de ti? —Se reclinó con desmayada elegancia en el respaldo de la silla al tiempo que se llevaba la mano a la frente en un gesto lleno de dramatismo del que se hubiera sentido orgullosa cualquiera de las actrices que actuaban en los escenarios londinenses—. ¿Quién se ocupará de ti?
Era una buena pregunta, una sobre la cual seguramente reflexionar con más precaución antes de decir nada sobre su futuro. Pero decidió no hacerlo, sino esperar a ver qué le deparaba el destino.
Y fue la mejor decisión que podía haber tomado.
Lo cierto era que había tenido muchas oportunidades de haber pertenecido a alguien en los últimos nueve años. Hubo un tiempo en el que fue objeto de muchas conversaciones de la alta sociedad; era bastante atractiva, educada, de buena cuna, bien hablada…; en resumen, perfectamente perfecta.
Incluso había llegado a estar prometida. Con un caballero igual de perfecto que ella. Sí, habría resultado un matrimonio ideal si no se hubiera descubierto que él estaba enamorado de otra mujer.
El escándalo hizo que le resultara más fácil poner fin al compromiso sin que él llegara a dejara plantada. Bueno, por lo menos, no literalmente.
No lo describiría como que la habían dejado plantada, sino sorprendida.
Una sorpresa no del todo inoportuna.
Y eso no se lo iba a contar tampoco a su madre.
—¡Penelope! —La marquesa se irguió de nuevo y la miró con expresión angustiada—. ¡Respóndeme! Si no te casas con Thomas, ¿quién? ¿Quién se ocupará de ti?
—Al parecer, dependeré de mí misma.
Olivia resopló. Pippa se quedó inmóvil, con la cuchara a medio camino de la boca.
—¡Dios mío! ¡Oh, Dios! —La marquesa se desplomó de nuevo en el respaldo—. ¡No es posible que hayas querido decir eso! ¡No sueltes bobadas! —La voz de lady Needham temblaba de pánico e irritación. —¡Tú estás hecha de otra pasta! ¡No vas a ser una solterona! ¡Dios mío! ¡No quiero ni pensarlo! ¡Una solterona!
De hecho, no pensaba que las solteronas estuvieran hechas de una pasta distinta al resto, pero se abstuvo de responder semejante cosa a su madre, que parecía a punto de caerse de la silla presa de un ataque de nervios.
—¿Y qué hay de mí? —continuó la marquesa—. ¡No he nacido para ser la madre de una solterona! ¿Qué pensarán los demás? ¿Qué van a decir?
Ella tenía ya una idea de lo que pensaban. De lo que comentaban.
—Existió una época, Penelope, en la que estuviste a punto de ser lo contrario a lo que eres ahora. ¡Iba a ser la madre de una duquesa!
Ya estaba ahí de nuevo. El fantasma que surgía de manera amenazadora entre su madre y ella.
«Duquesa».
Se preguntó si su madre le perdonaría alguna vez la ruptura de aquel compromiso… Como si hubiera sido culpa suya. Respiró hondo, intentando hablar en tono pausado.
—Mamá, el duque de Leighton estaba enamorado de otra mujer…
—¡Esa mujer era un escándalo andante!
«Pero él la ama con locura». Incluso ahora, ocho años después, ella sentía una dolorosa punzada de envidia cuando los veía. No por haber perdido al duque, sino por los sentimientos que se profesaban. Dejó a un lado aquella sensación.
—Fuera o no un escándalo andante, esa dama es ahora la duquesa de Leighton. Un título, debería agregar, que ha ostentando durante ocho años. Y durante ese tiempo ha dado a luz al futuro duque de Leighton y a tres niños más.
—¡El duque debería haber sido tu marido! ¡Y esos niños, tus hijos!
—¿Qué te gustaría que hubiera hecho? —suspiró ella.
—¡Verás! —gritó su madre—. ¡Podrías haberte empeñado con más entusiasmo! O podrías haber aceptado alguna de las propuestas que tuviste después. —Vio como su madre volvía a reclinarse en la silla—. ¡Te han propuesto matrimonio cuatro veces! Dos condes —enumeró, como si las propuestas hubieran podido desaparecer de su memoria—. Después te lo pidió George Hayes. Y ahora Thomas. ¡Un futuro vizconde! No me importaría nada tener por yerno a un vizconde. Puedo llegar a aceptarlo.
—¡Qué magnánimo por tu parte, mamá!
Se apoyó en la silla, pensativa. Imaginó que su madre tenía su parte de razón. Bien sabía Dios que la habían educado para perseguir un marido con ahínco… Bueno, con todo el ahínco que se podía poner en la labor sin parecer desesperada. Pero durante los últimos años no había puesto en ello el corazón. No se había esmerado. Durante el año siguiente a la ruptura del compromiso con el duque de Leighton, resultó muy fácil convencerse a sí misma de que le daba igual casarse o no; estaba envuelta en el escándalo que supuso la ruptura y nadie se interesaba en ella como futura esposa.
Después, recibió algunas propuestas, pero todas de hombres con motivos ocultos, ansiosos por casarse con la hija mayor del marqués de Needham y Dolby, ya fuera por dar un impulso a sus carreras políticas o por futuros proyectos financieros. A su padre no le importó que rechazara aquellas ofertas de buenas maneras.
No le importaba el motivo por el que las hubiera rechazado.
No se le había ocurrido que ella pudiera haber dicho que no porque había intuido en qué se habrían convertido aquellos matrimonios…, porque había observado la cariñosa manera en la que el duque de Leighton había mirado a su duquesa. Había sido testigo de que podía haber algo más en un matrimonio si una se tomaba el tiempo necesario para encontrarlo.
Sin embargo, durante todo ese tiempo que se dijo que estaba esperando algo más, perdió su oportunidad. Se volvió demasiado vieja, demasiado simple, demasiado arruinada…
Y ese mismo día, cuando Tommy —un amigo querido y nada más— se ofreció a pasar el resto de su vida con ella a pesar del absoluto desinterés que mostraban ambos por el matrimonio, no pudo decirle que sí.
No podía ser la culpable de que Tommy no encontrara algo más. No importaba lo desastroso que resutara para ella.
—¡Oh! —El soliloquio comenzó de nuevo—. ¡Piensa en tus hermanas! ¿Qué será de ellas?
Miró a sus hermanas, que observaban la conversación como si fuera un partido de tenis. «A sus hermanas no les afectaría».
—La sociedad tendrá que conformarse con las hermanas Marbury más jóvenes y hermosas. Dado que las otras dos están casadas con un conde y un barón respectivamente, pienso que no les ha ido demasiado mal.
—Doy gracias a Dios todos los días por los excelentes enlaces de las gemelas.
«Excelente» no era la palabra que ella usaría para describir los matrimonios de Victoria y de Valerie. Sí, tenían una buena dote y cazaron un buen título, pero poco más. Aunque, como sus cuñados eran relativamente inofensivos y discretos en sus actividades fuera del lecho conyugal, no les daba mayor importancia.
Su madre volvió al ataque.
—¿Y qué me dices de tu pobre padre? ¿Te has olvidado de que se ha visto atrapado en una casa llena de hijas? Sería distinto si hubieras sido un varón, Penelope. Pero, siendo una mujer, está enfermo de preocupación.
Se volvió para mirar a su padre, que mojaba un trozo de pan en la sopa de marisco para alimentar al gran perro de aguas negro que, sentado a su izquierda, lo miraba con la lengua colgando por la comisura de la boca. Ni el hombre ni el animal parecían demasiado enfermos de preocupación.
—Mamá…
—¡Y Philippa! Lord Castleton ha mostrado interés en ella, pero ¿qué ocurrirá ahora?
Penelope se sintió confundida.
—¿Qué le ocurrirá a Philippa?
—¡Eso preguntaba yo! —Su madre agitó una servilleta de lino blanco de manera dramática—. ¿Qué le ocurrirá?
Ella suspiró y se volvió hacia su hermana.
—¿Crees que el hecho de que yo rechace a Tommy afectará al cortejo de lord Castleton?
Pippa negó con la cabeza mientras abría los ojos como platos.
—No, no creo que afecte. Y si lo hace, la verdad, no voy a lamentarlo. Castleton es..., en fin, es... más bien anodino.
Ella lo habría descrito como «carente de inteligencia», pero asumió la cortesía de su hermana.
—No seas tonta, Philippa —intervino su madre—. Lord Castleton es conde. A caballo regalado, no le mires el diente.
Ella apretó los dientes al oír de nuevo aquel dicho popular, uno de los favoritos de su madre a la hora de discutir sobre las posibilidades de sus hijas solteras. Pippa clavó en su madre sus ojos azules.
—No era consciente de estar adquiriendo un caballo.
—Por supuesto que sí. Todas lo hacéis. Victoria y Valerie tuvieron que conformarse con lo que había. El escándalo no desaparece sin más.
Las palabras flotaron en el aire aunque nadie las pronunciara: «Penelope ha arruinado cualquier oportunidad que pudierais tener vosotras».
La atravesó una punzante sensación de culpabilidad que trató de ignorar, porque su parte más lógica y racional le decía que no debería sentirse culpable. Sabía que no había sido culpa suya.
«Pero podría haberlo sido».
Desechó el pensamiento. No lo había sido. Él estaba enamorado de otra.
«Aunque ¿por qué no te amó a ti?».
Era una pregunta que se hizo una y otra vez durante aquel largo invierno en el que estuvo recluida allí, en el campo, leyendo revistas sensacionalistas, consciente de que el conde de Leighton había elegido a una mujer más hermosa, encantadora y excitante que ella. Sabiendo que él era feliz y ella… no deseada.
No amaba al duque. No había pensado demasiado en él.
Y, sin embargo, dolía.
—No tengo intención de conformarme con lo primero que aparezca —intervino Olivia—. Estoy disfrutando de mi segunda temporada, soy hermosa, encantadora y dispongo de una buena dote. Lo suficientemente grande para que no la menosprecie ningún hombre.
—¡Oh, sí! Sin duda eres encantadora —convino Pippa con ironía, consiguiendo que ella bajara la mirada al plato para ocultar una sonrisa.
Oliva captó el sarcasmo.
—Puedes reírte si quieres, pero tengo muy claro lo que valgo. No permitiré que lo que le ocurrió a Penelope me ocurra a mí. Estoy a la caza de un aristócrata de verdad.
—Me parece un plan excelente, querida. —La marquesa irradiaba orgullo por los cuatro costados.
Olivia sonrió.
—Por suerte, he aprendido de ti, Penny.
Ella no pudo evitar defenderse.
—No es que yo lo ahuyentase, Olivia. Papá puso fin al compromiso por el escándalo en que se vio envuelta la hermana del duque.
—Tonterías. Si Leighton te hubiera querido de verdad, habría luchado por ti y al infierno con el escándalo —aseguró su hermana menor con los labios apretados, haciendo gala de una inmadura ingenuidad—. Pero no lo hizo. Dio igual lo que tú quisieras. Aunque imagino por qué no luchó por ti. Estoy segura de que no te esmeraste demasiado en ganarte sus atenciones.
Al ser la más joven, Olivia jamás había tenido que reflexionar sobre sus palabras, por lo que eran siempre demasiado francas y podían hacer daño. Esa no fue una excepción. Ella tuvo que morderse la lengua para no gritar: «¡Amaba a otra mujer!». Pero reconocía cuando una causa estaba perdida de antemano. Los compromisos rotos siempre eran a consecuencia de la mujer, incluso cuando la implicada era tu hermana mayor.
—¡Sí! ¡Oh, Olivia! ¡Qué lista eres, querida! Una sola temporada y ya sabes bien qué esperar —canturreó su madre—. Y no olvides al resto de los pretendientes.
Todos los presentes parecían haberse olvidado de que ella jamás sintió deseos de casarse con los demás pretendientes, y, aun así, se sintió obligada a defenderse.
—Creo que olvidáis que esta misma tarde he recibido una propuesta de matrimonio.
Olivia hizo un gesto despectivo con la mano.
—De Tommy. Esa no es una propuesta que haya que tener en cuenta. Solo alguien muy tonto pensaría que te lo ha pedido porque quiere casarse contigo.
Siempre se podía contar con Olivia para escuchar la verdad.
—Y, ya que estamos, ¿por qué se lo pidió? —preguntó Pippa. Estaba segura de que no era intención de su hermana ser cruel; después de todo, ella misma había hecho esa pregunta apenas una hora antes.
Le encantaría responder: «Porque está enamorado de mí».
Sin embargo, no era cierto. Le gustaría decir esas palabras, pero no precisamente refiriéndose a Tommy.
Y esa era la razón por la que no había aceptado.
Jamás se había imaginado casada con Tommy. No era el hombre con el que soñaba.
—No importa por qué se lo pidió —intervino lady Needham—. Lo único importante es que está dispuesto a casarse con Penelope. Que está decidido a ofrecerle un hogar, un nombre, y a cuidar de ella como ha hecho vuestro padre durante todos estos años. —Su madre la miró a los ojos—. Penelope, querida, tienes que pensar… ¿Qué ocurrirá cuando tu padre fallezca?
El aludido levantó la mirada del faisán que tenía en el plato.
—¿Perdón?
Su madre agitó una mano en el aire como si los sentimientos de su marido no debieran ser tomados en consideración.
—¡No va a vivir eternamente! —siguió presionando—. Y, luego, ¿qué?
A ella no se le ocurría la razón de que esa cuestión fuera relevante en aquel momento.
—Bueno, imagino que todos estaremos muy tristes.
—¡Penelope! —la advirtió su madre mientras meneaba la cabeza con frustración.
—Mamá, es que no entiendo a dónde quieres ir a parar.
—¿Quién cuidará de ti cuando tu padre ya no esté?
—¿Papá va a morirse pronto?
—No —aseguró el marqués.
—¡Eso no se sabe! —intervino la marquesa con los ojos llenos de lágrimas.
—Oh, por Dios… —Al parecer, que a lord Needham se le había acabado la paciencia—. No estoy al borde de la muerte. Y estoy empezando a sentirme ofendido de que se te haya ocurrido semejante idea. —Luego se volvió hacia Penelope—. Y con respecto a ti, vas a casarte.
Ella irguió los hombros.
—Papá, ya no estamos en la Edad Media. No puedes obligarme a casarme con quien tú quieras.
Pero a lord Needham le interesaban muy poco los derechos de las mujeres.
—Tengo cinco hijas y te aseguro que no voy a permitir que ninguna se quede soltera y sin recursos mientras ese sobrino idiota que tengo dilapida mi fortuna. —Meneó la cabeza—. Vas a casarte, Penelope, y lo harás bien. Ya va siendo hora de que dejes de hacer memeces y aceptes a uno de los candidatos.
Ella abrió los ojos de par en par.
—¿Piensas que he estado haciendo la mema?
—Penelope, esa boca, por favor.
—Mamá, ha sido papá el que lo ha dicho primero —señaló Pippa.
—Eso es irrelevante. No he educado a mis hijas para que hablen como simples… simples… ¡Oh, ya sabéis!
—Por supuesto que has estado haciendo la mema. Han pasado ya ocho años desde que ocurrió el asunto ese con Leighton. Eres hija de un hombre con dos títulos de marqués y más dinero que el rey Midas.
—¡Needham! ¡No seas vulgar!
Él miró al techo como si pidiera que le dieran paciencia.
—No sé a qué esperas, Penelope, pero lo que tengo claro es que te he consentido esta actitud durante demasiado tiempo, permitiendo que ignores el hecho de que tu ruptura ha proyectado una sombra sobre todas tus hermanas. —Ella miró a las susodichas, que habían clavado los ojos en el regazo. La culpa la reconcomía mientras su padre continuaba—: De esta temporada no pasa que te cases.
Ella intentó tragar el nudo de serrín que parecía habérsele formado en la garganta.
—Pero… solo Tommy me lo ha propuesto en cuatro años.
—Tommy será solo el primero. Vas a tener más pretendientes.
Ella conocía aquella mirada de absoluta certeza que apareció en los ojos de su padre. La había visto suficientes veces como para saber que tenía razón.
Lo miró fijamente.
—¿Por qué?
—Porque Falconwell forma parte de tu dote desde hace unos días.
Lo dijo de la misma manera en que podía decir: «Hace frío» o: «El pescado está soso». Como si todos los presentes asumieran las palabras, como si cuatro cabezas no se hubieran vuelto hacia él con los ojos abiertos de par en par y boquiabiertas.
—¡Oh, Needham! —Su madre se desplomó contra el respaldo.
Ella, sin embargo, no apartó la mirada de su padre.
—¿Cómo has dicho?
En su mente destelló un recuerdo. Un chico risueño de cabellos oscuros aferrado a la rama más baja de un enorme sauce, con la mano extendida hacia abajo para invitarla a subir a su escondite.
El tercero del trío.
«Falconwell pertenece a Michael».
Incluso aunque hiciera más de diez años que no era suyo, ella siempre lo consideraría de él. No parecía correcto que ahora le perteneciera. Aquellas hermosas y exuberantes tierras, lo mismo que la casa y los terrenos vinculados al título, eran… de Michael. Y ahora le pertenecían a ella.
—¿Cómo has conseguido Falconwell?
—Eso no importa —aseguró su padre sin levantar la mirada de la comida—. No puedo permitir que sigas poniendo en peligro los éxitos de tus hermanas en el mercado matrimonial. Tienes que casarte. No vas a quedarte para vestir santos. Y Falconwell lo garantizará. De hecho, ya lo ha conseguido. Si no te gusta Tommy, ya he recibido peticiones escritas de más de media docena de caballeros interesados a lo largo y a lo ancho de Gran Bretaña.
Hombres que querían apropiarse de Falconwell.
«Permite que te proteja».
Las extrañas palabras que Tommy había dicho antes adquirían de pronto un nuevo significado. Su amigo se había declarado para protegerla de las propuestas que llegarían al incrementarse su dote. Se había declarado por amistad.
Y porque quería Falconwell. La propiedad dividía en dos una parcela del vizconde Langford que algún día pertenecería a Tommy. Si ella se casaba con él, todas las tierras se unirían.
—¡Por supuesto! —Se regodeó Olivia—. Y con razón.
«Tommy no le había dicho nada».
Sabía que no estaba en absoluto interesado en casarse con ella, pero tener pruebas de ello no resultaba particularmente agradable. Se concentró en su padre.
—¿Has hecho pública la dote?
—Por supuesto. ¿De qué serviría triplicar el valor de tu dote si nadie se entera?
Ella revolvió el puré con el tenedor mientras deseaba estar en cualquier otro lugar que no fuera esa mesa.
—No te pongas tan triste —dijo su padre—. Agradece la suerte que tienes; por fin tendrás un marido. Con Falconwell formando parte de tu dote, podrías conquistar a un príncipe.
—Estoy cansada de príncipes, papá.
—¡Penelope! —gritó su madre—. Nadie se cansa de los príncipes.
—A mí me gustaría conocer a uno —intervino Olivia, que masticaba la comida con aire pensativo—. Si Penelope no quiere Falconwell, no me importaría que formara parte de mi dote.
Ella miró a su hermana pequeña.
—No me sorprende, Olivia, pero dudo que lo necesites. —Olivia tenía el pelo rubio, la piel pálida y los ojos azules, como ella, pero, en vez de parecer insulsa, su hermana era impresionantemente hermosa, el tipo de mujer que podía conseguir que los hombres se arrodillaran a sus pies con solo chasquear los dedos.
Y lo peor era que ella lo sabía.
—Tú lo necesitas, sobre todo ahora —intervino lord Needham en tono pragmático mirándola—. Hubo un tiempo en que eras más joven y con posibilidades de captar las atenciones de un caballero decente, pero ahora ya no es así.
Ella esperó que alguna de sus hermanas la defendiera, que protestara por las crudas palabras de su padre. Que dijera: «Penelope no necesita esas tierras. Conocerá a alguien maravilloso y se enamorará de ella. Será un flechazo».
Ignoró la sensación de tristeza que la envolvió ante su silenciosa aceptación de aquellas palabras. Vio la verdad en la mirada de su padre y asimiló la certeza. Supo que, sin lugar a dudas, se casaría como su padre deseaba, como si todavía estuvieran en la Edad Media y él estuviera repartiendo pequeñas porciones de su feudo.
Salvo que no estaba repartiendo nada suyo.
—¿Cómo es posible que Falconwell te pertenezca?
—Eso no es de tu incumbencia.
—Claro que lo es —insistió ella—. ¿De dónde lo has sacado? ¿Lo sabe Michael?