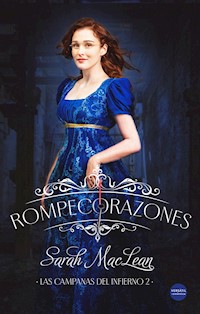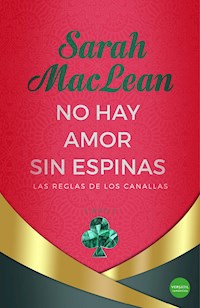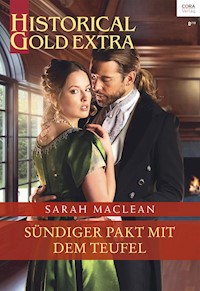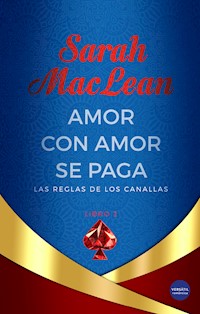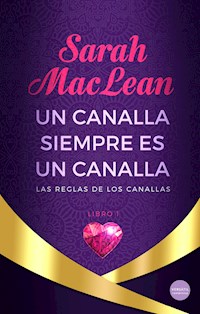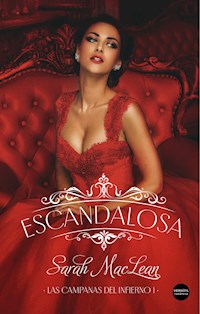
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Las campanas del infierno
- Sprache: Spanisch
Después de varios años convertida en el mayor escándalo de Londres, lady Sesily Talbot ha aceptado la reputación y la libertad que le proporciona ese estatus. Nadie le presta atención cuando atrae a un caballero hacia los oscuros jardines durante un baile en Mayfair... y nadie sabe que esas citas no son lo que parecen. Nadie salvo Caleb Calhoun, que lleva años intentando no fijarse en la brillante, bella y atrevida hermana de su mejor amiga, con la que compartió un inoportuno beso tiempo atrás. Alguien debe evitar que Sesily se meta en problemas durante sus peligrosas escapadas nocturnas, y quizá pasar tiempo con ella es justo lo que Caleb necesita para dejar de sentirse atraído por esa escandalosa y exasperante mujer. Sin embargo, eso pondrá en apuros a Caleb, que enseguida se dará cuenta de que jamás olvidará a Sesily: su recuerdo lo acompañaría toda la eternidad. Y la eternidad no es algo que se pueda arriesgar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Bombshell (Hell's Bells Series, Book 1)
©️ 2021 by Sarah Trabucchi
____________________
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
___________________
1.ª edición: junio 2022
____________________
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2022: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
Una semana antes de que terminara de escribir este libro, mi hija de siete años me dijo que debería dedicárselo «a la gente que prestó ayuda a los demás durante la pandemia». Supe que era una buena idea en cuanto la oí.
A los trabajadores de la sanidad, la educación, la industria alimentaria, las empresas de mensajería, y a todo el mundo que se entregó en cuerpo y alma para cuidarnos.
Gracias.
Prólogo
· Sesily ·
Jardines de Vauxhall, octubre de 1836
Cuando vio acercarse a la mujer zancuda, Sesily Talbot se dio cuenta de que alguien estaba jugando con ella.
Debería haberlo sabido de inmediato, cuando se bajó de la barca y se adentró en los Jardines de Vauxhall, y un bailarín, disfrazado de pavo real gigantesco, cuya cola emplumada de colores brillantes se extendía hasta ocupar tanto espacio como las casas adosadas de Marylebone, la alcanzó en el camino trasegado y tiró de ella hacia la zona de baile.
«Por ese camino no, señorita», le había susurrado aquella majestuosa ave antes de hacerla girar a toda velocidad. Como Sesily jamás le había negado un baile a nadie, siguió con alegría a su nuevo emplumado amigo.
Cuando la estrepitosa danza la dejó sin aliento y acalorada, a pesar de ser una fría noche de octubre, se alejó de los espectáculos en busca de un lugar más tranquilo. Un lugar que abrazara su soledad. Que guardara sus secretos.
Tan solo llevaba un minuto adentrándose en la oscuridad cuando una tragafuegos la encontró y le bloqueó el camino, que se retorcía y pasaba por debajo de una red de equilibristas, llevando así a quienes lo recorrían hacia las extravagancias más procaces de los jardines.
Detrás de la artista que la impedía avanzar resplandecían farolillos de papel rojizo, una tentadora delicia. Con el rostro pintado de blanco como el de un payaso y los ojos azules brillantes, la mujer se acercó una de las antorchas a la boca y arrojó llamas que prendieron la negra noche.
Sesily sabía el papel que le correspondía y no dudó en exclamar «Oh» y «Ah», mientras dejaba que la artista le agarrara la mano, le hiciera una gran reverencia y le comentara, con voz encantadora:
—Por ese camino no, señorita. —Y condujo a Sesily de vuelta hacia la luz, lejos del sendero que había pretendido tomar.
Debería haberse dado cuenta en ese momento de que era un peón.
No, un peón no. Una reina. Sin embargo, no dejaba de ser un juego.
Pero no se dio cuenta. Y después se sorprendería de la ignorancia de que hizo gala, inaudita a sus veintiocho años. Inaudita en alguien que siempre conocía las jugadas de antemano. Inaudita en alguien que siempre ganaba dando vueltas a una ruleta.
Pero la que se vio dando vueltas durante una hora de un lado a otro fue ella.
La tentó un adivino.
La entretuvieron un par de mimos.
E incluso la divirtió una obscena función de marionetas.
Y siempre que intentaba buscar un nuevo camino, uno que se adentrara en los jardines, adonde ella quería dirigirse, lejos de las actuaciones formales y rumbo a la clase de diversión que daba lugar a chismes y a escándalos, a algo que la distrajera del vacío que sentía en el pecho, alguien la interceptaba y evitaba que corriera aventuras más temerarias.
Aventuras más acordes con su reputación: Sesily Talbot, un escándalo viviente, una belleza voluptuosa, una heredera sin ataduras, y la reina de las aventuras temerarias, a quien gran parte de Londres llamaba Sexily cuando pensaban que no lo oía (como si aquel apodo fuera peyorativo).
A los veintiocho años, Sesily era la segunda hija mayor, y la única soltera, de Jack Talbot, un hombre extremadamente rico y de origen humilde, un minero del carbón que había escalado desde lo más bajo hasta ganarle un título al príncipe regente en una partida de cartas. Como si aquello no bastara, el nuevo y flamante conde de Wight empezó a causar estragos entre la aristocracia, acompañado de su extravagante esposa y de sus cinco peligrosas hijas. Hijas que habían escandalizado a la sociedad, hasta que se convirtieron en las mujeres más envidiadas: las Sucias Talbot —Seraphina, Sesily, Seleste, Seline y Sophie— ahora reinaban en Londres como duquesa, marquesa, condesa y la esposa del criador de caballos más rico de Inglaterra.
Y luego estaba Sesily, que se había pasado toda una década despreciando las tradiciones y los títulos y las normas y las reglas. De ahí que fuera la más peligrosa de todas, por supuesto. Porque no le interesaban en absoluto los juegos de que disfrutaba la aristocracia. No le preocupaban las fingidas rivales que la observaban desde el lado opuesto de los salones de baile. No compartía los mismos objetivos que el resto de la sociedad.
«Sesily la Imprudente».
No se veía a sí misma como una solterona ni como una de las ancianas arruinadas que malvivían en las afueras de Mayfair.
«Sesily la Alocada».
En cambio, era rica y alegre, tenía un título y aparentemente no le interesaban las opiniones de quienes la rodeaban. No se dejaba controlar ni por su madre, ni por sus hermanas, ni por sus amigas ni por la sociedad.
«Sesily la Escandalosa».
Le traía sin cuidado la censura. Y el desdén. Y la desaprobación. Por lo tanto, la aristocracia no tuvo más alternativa que aceptarla.
«Sesily la Aburrida».
Aburrida, no. Esa noche, no. El aburrimiento quizá la había llevado hasta Vauxhall, pero no estaba sola. Había acudido con un amigo. Con una docena de amigos. Había acudido en busca de diversión escandalosa y de una pizca de problemas, pero nada se parecía a lo que deseaba aquella noche. Nada se parecía a lo que la embargaba, a lo que le hacía querer salir a buscar la peor clase de problemas. De caer en la tentación. De gritarle a la tentación a la cara.
«Sesily la Frustrada. Sesily la Enojada».
«Sesily la Avergonzada».
De la peor forma posible. Por un hombre. Un hombre alto, corpulento, de ojos verdes e irritante en mangas de camisa y con un chaleco y quizá un absurdo sombrero al estilo americano que no encajaba para nada en Mayfair pero que resaltaba a las mil maravillas el ángulo de una mandíbula muy cuadrada. Demasiado cuadrada. Basta en extremo.
El único hombre al que deseaba y al que no podía conquistar.
«Y eso que te llaman Sexily».
Pero se negaba en rotundo a sufrir decepciones en público. Era lo que hacían otras personas, no Sesily.
Sesily Talbot se recompuso, se maquilló y se dirigió a Vauxhall.
Por supuesto, de no haber estado tan ocupada sufriendo en privado la decepción de aquella noche en particular, se habría dado cuenta de que alguien la había observado, manipulado y guiado mucho antes de que la mujer zancuda surgiera de las sombras de los altos árboles que flanqueaban el camino que conducía hacia la parte trasera de Vauxhall. Hacia el Paseo Oscuro.
Sesily llevaba diez años acudiendo a Vauxhall. En la mayoría de aquellas visitas, había tenido que escabullirse de padres, carabinas, hermanas o amigas para poder dirigirse a los caminos poco iluminados donde la gente trataba asuntos más bien privados. Lejos de los fuegos artificiales y de los números de circo y de los globos de aire caliente, hacia algo más salaz. Algo que quizá se considerara sórdido.
En todos esos años, ni una sola vez había visto a un artista tan adentrado en el camino. Tan adentrado en la oscuridad.
Sin duda, no cuando el reloj se acercaba a la medianoche en la que era la última semana de la temporada de Vauxhall, cuando una hora tan tardía no hacía disminuir el número de personas de los jardines y cuando los artistas debían ocuparse de entretener a la multitud de juerguistas que se maravillaban ante la brillante y lujuriosa tentación de aquel sitio.
Y, aun así, se había encontrado con un bailarín, una tragafuegos y ahora la mujer zancuda, con una peluca gigantesca, un maquillaje exagerado, una sonrisa encantadora y su:
—¡Por ese camino no, señorita!
Fue entonces cuando Sesily se dio cuenta.
Se detuvo en seco y levantó la cabeza para mirar hacia la artista que se cernía sobre ella, vestida con unas faldas enormes, imposibles y maravillosas, unas faldas que habrían amenazado con hacer tropezar a cualquier mujer normal y corriente.
—Esta noche, por ningún camino, ¿no es así?
Oyó una risotada, magnificada al desplomarse encima de ella en la oscuridad, transportada por la fría brisa de otoño y acompañada de los potentes fuegos artificiales que habían empezado en otra área de los jardines, congregando a las masas para su deleite.
Sesily no estaba interesada en los patrones bailarines del cielo.
—¿O acaso esta noche hay un camino distinto para mí?
La carcajada se transformó en una sonrisa cómplice, y la mujer zancuda dio media vuelta. Resultaba evidente que Sesily debía seguirla, y de pronto se imaginó como una flecha disparada por un arco, muy lejos del objetivo que había elegido, hacia otro lugar. Hacia otra cosa.
Y a pesar de la rabia y de la frustración y de la sensación que jamás admitiría experimentar y que seguía ardiendo en su pecho, Sesily no pudo evitar sonreír a su vez.
Ya no estaba aburrida.
No al seguir a la giganta entre los árboles, rumbo a una luz a lo lejos que titilaba y resplandecía más y más, hasta que llegaron a un claro en el que Sesily no había estado nunca. Allí, sobre una tarima elevada, se encontraba una maga, y una con no poco talento, teniendo en cuenta que desafiaba a los fuegos artificiales del cielo y retenía la atención del público que se congregaba a su alrededor mientras hacía levitar a un sabueso ante sus ojos.
La mirada de la maga se clavó en la mujer zancuda y, de inmediato, en Sesily, y no mostró sorpresa alguna al completar el truco de magia y liberar al sabueso con un gesto de la mano y un pedazo de carne seca.
En el claro estalló un estridente aplauso mientras la mujer hacía una profunda y agradecida reverencia para dar fe de la verdad que envolvía a los artistas: que no eran nada sin un público.
El público en cuestión quedó liberado para disfrutar del resto de la noche, y todos corrieron a buscar otro espectáculo con más urgencia de la habitual, motivados por la certeza de que disponían de apenas unas horas hasta que los jardines cerraran y pusieran fin a la temporada.
Unos instantes después, Sesily estaba sola en el claro con la maga y el sabueso; la mujer zancuda había desaparecido en la noche.
—Señorita —dijo la maga, y su ligero acento italiano llenó el espacio que las separaba, el tratamiento tan claro como el cielo estrellado. Sabía quién era Sesily. La había estado esperando, igual que todos aquella velada—. Bienvenida.
Sesily se acercó, consumida por la curiosidad.
—Ahora entiendo que no es que haya sido una noche difícil para mí, sino que me ha mantenido entretenida. Hasta que ha tenido tiempo para mí.
—Hasta que podíamos dedicarle el tiempo que merece, señorita. —La maga hizo una extravagante reverencia y aprovechó que se agachaba para recoger una cajita dorada del suelo y colocarla en el centro de la mesa que se alzaba entre ellas.
Sesily sonrió mirando al perro, que estaba a los pies de la maga.
—Me ha impresionado mucho su actuación. Supongo que no me contará cómo funciona la ilusión, ¿verdad?
Los ojos de un verde dorado de la mujer resplandecieron bajo la luz de los farolillos.
—Es magia.
Era más joven de lo que había supuesto Sesily en un primer momento, pues una capucha oscura había ocultado lo que ahora veía que era una cara bonita y agradable, la clase de rostro que sin lugar a dudas atraía miradas.
Aunque se enorgullecía de su propia habilidad para atraer miradas, Sesily admiró la belleza única de la mujer.
Ella había sido incapaz de atraer la mirada que en realidad le importaba atraer, eso sí.
No la había atraído lo suficiente, pues en esos instantes él se encontraba en un barco rumbo a Boston.
Sesily expulsó aquel pensamiento de su cabeza.
—Los tenía a todos embelesados.
—La gente disfruta de un espectáculo —respondió la maga.
—Y gracias al espectáculo no consigue atisbar la verdad. —Sesily lo sabía mejor que la mayoría de los allí presentes.
—Ahí reside nuestro negocio —asintió la mujer mientras abría la cajita, que contenía una colección de anillos de plata que le llamaron la atención—. ¿Me permite que le muestre otro truco?
—Por supuesto —contestó Sesily con una sonrisa radiante que pretendía ocultar el martilleo de su corazón. Unas horas antes, se había imaginado en el borde de un precipicio, en uno de esos raros momentos en la vida en que el cuerpo sabía que habría un antes y un después.
Pero no había sido más que una sensación en su corazón. Una que disminuiría. Que se acallaría. Hasta el momento en que se desvanecería, y a ella le costaría recordar los detalles.
Había sido una emoción.
Había… había sido en su cabeza.
Había sido la verdad.
No dudó e introdujo la mano en la caja vacía. Sus dedos rozaron la suave superficie de madera del fondo.
—Está vacía —dijo al sacar la mano.
La mujer enarcó las cejas en un gesto seductor y cerró la tapa de madera de golpe, antes de pasar una mano por encima y abrirla de nuevo.
—¿Está usted segura?
Encantada y curiosa, Sesily metió la mano y se quedó sin aliento al extraer el pequeño óvalo de plata del interior. Le dio la vuelta al retrato y lo inclinó hacia la luz.
Y se llevó una sorpresa.
—Soy yo.
—Así que sabe que era para usted. —La mujer ladeó la cabeza.
Intercepción. Maquinación. Manipulación. Cómo habían trazado su camino aquella noche. Sus dedos se aferraron al retrato, cuyo marco plateado se clavaba en su piel.
«Pero ¿por qué?».
Como si hubiera oído la pregunta, la maga se tocó el ala del sombrero y finalmente se lo quitó. Lo tendió hacia ella. Sesily metió la mano con el corazón en un puño y la respiración acelerada.
Allí, en ese momento, todo iba a cambiar.
Al principio, creyó que el sombrero también estaba vacío; sus dedos acariciaban la suave tela, buscando. Y algo encontraron.
Extrajo una tarjetita de color beis.
La alzó hacia la luz y vio una campana dibujada en una de las caras, con una dirección de Mayfair escrita en el extremo inferior izquierdo.
Le dio la vuelta, y las letras firmes y seguras que leyó la abrasaron por dentro.
Por este camino no, Sesily.
Te aguarda uno mejor.
Ven a verme.
Duquesa
Capítulo uno
South Audley Street, Mayfair
Residencia de Londres de la duquesa de Trevescan
Dos años más tarde
—Es como si acabara de estrellarse un carruaje.
Lady Sesily Talbot se encontraba junto a la mesa de refrigerios del baile de otoño de la duquesa de Trevescan, contemplaba la numerosa multitud y le hacía alegres comentarios a su amiga y anfitriona. En efecto, a Sesily le costaba apartar la mirada del montón de levitas, todas ellas únicas y espantosas a su manera.
Corría el año 1838, y, mientras que las damas de la aristocracia por fin habían sido bendecidas con la posibilidad de liberarse sin vergüenza de los corsés apretados y los escotes —que, sin embargo, constituían las preferencias de Sesily en lo referente al vestuario femenino—, los que dictaban la moda también las habían maldecido con un nuevo estilo que ponderaba los vestidos de encaje rematados con cursilerías y complementos. Lazos y flores de intensos colores se amontonaban sobre la tela, como los pasteles de varios pisos que servían en la corte.
Sesily asintió en dirección a una desafortunada debutante perdida en un mar de gasa estampada de color granadina.
—Por lo visto, a esa la han tapizado con las cortinas de la habitación de mi madre. —Chasqueó la lengua, reprobadora—. Lo retiro. No es que parezca que un carruaje acaba de estrellarse. Es un salón de baile repleto de carruajes estrellados. La historia nos juzgará con severidad por esta moda, no cabe duda.
—¿Tú crees que a esto se le puede llamar moda? —A su derecha, la duquesa de Trevescan, la anfitriona más querida de May-fair (aunque ni un solo miembro de la aristocracia lo admitiría jamás), se sacudió una mota invisible de su despampanante corpiño ceñido de color zafiro, apretó los labios, en los que se había aplicado un osado maquillaje, y observó a la muchedumbre con ojo experto.
—La única explicación posible es que la nueva reina detesta a sus súbditas. De lo contrario, ¿por qué promovería este nuevo estilo? El propósito es evidente: que ofrezcamos el peor aspecto posible. Mira a esa de ahí. —Señaló hacia un tocado especialmente desacertado, una creación ovalada descomunal que rodeaba el rostro de una joven y que le daba un efecto que solo podía describirse como el de una almeja, flanqueada por capas y capas de encaje rosa y plumas—. Es como si estuviera naciendo por segunda vez.
—Dios santo, Sesily. —La duquesa tosió y desparramó el champán.
Sesily la miró, la personificación misma de la inocencia.
—Demuéstrame que me equivoco. —Como la duquesa no haría tal cosa, añadió—: Le pediré a mi modista que le mande a la pobre algo con lo que luzca espléndida. Y también una invitación para una hoguera de tocados.
Sonó una risita, seguida de:
—Su madre nunca dejaría que te acercaras a ella.
Aquello sí era cierto. Sesily jamás había sido la devoción de las madres aristocráticas, y no solo porque se negara a vestir el estilo de moda de la temporada. Dejando a un lado su precioso vestido de seda malva, Sesily era un terror universal para la aristocracia por otros motivos, por fortuna mucho más inquietantes.
Sí, era la hija de un minero del carbón que ahora era conde, bastante burda y, en cierto modo, una mujer difícil que nunca se sintió aceptada por la sociedad londinense. Pero tampoco era por eso. No, el miedo que provocaba Sesily se debía a que tenía treinta años, estaba soltera, era rica y era una mujer. Y lo peor de todo era que lo lucía sin vergüenza alguna. No había huido al norte para pasar allí el resto de su vida. Ni siquiera se había dignado a confinarse en la campiña. Lo que sí hacía era asistir a bailes, nada menos. Con largos vestidos de seda que no se parecían en absoluto a ningún pastel de varios pisos. Sin los tocados que elaboraban o bien para las debutantes o bien para las solteronas.
Y eso la convertía en la más peligrosa de las peligrosas hijas del conde de Wight.
Menuda ironía que, mientras la reina Victoria estaba sentada en el trono a menos de media milla de Mayfair, toda la aristocracia temblara de miedo ante las mujeres que se negaban a hacer las maletas y marcharse cuando cumplían demasiados años, se negaban a casarse o no mostraban interés en las normas y reglas del mundo nobiliario.
Y a Sesily no le interesaba el universo correcto y establecido de la aristocracia. No cuando en el resto del mundo había tanto que vivir. Que cambiar.
Años atrás, cuando sus hermanas y ella llegaron a Londres con hollín en el pelo y acento del norte, tal vez habría podido sentirse avergonzada. Pero los años, demasiadas miradas burlonas y lenguas afiladas habían hecho mella en ella, y Sesily aprendió que el juicio de la sociedad o bien apagaba la luz de las estrellas más brillantes o bien hacía que resplandecieran…
Y ella había elegido.
Y por eso dos años atrás la duquesa de Trevescan la había hecho ir allí, a South Audley Street, y le había ofrecido algo más que un vestido de seda ceñido y una cofia perfecta. Sesily todavía guardaba aquellas prendas —bien sabía ella que eran una coraza—, pero, cuando se ponía aquel vestido, era tan probable que se dirigiera a un oscuro rincón de Covent Garden como a un centelleante baile de Mayfair.
Al fin y al cabo, fue en los rincones oscuros donde Sesily dejó huella, acompañada de un grupo de mujeres, elegidas por la duquesa, que pronto consideró amigas.
Casada demasiado joven con un duque ermitaño que prefería el aislamiento de su propiedad en las islas Sorlingas, la duquesa de Trevescan se negaba a desperdiciar la juventud en un aislamiento parecido, y decidió vivir en la capital, en una de las casas más estrafalarias de todo Londres. En cuanto a lo que hacía en su casa, a la duquesa le gustaba decir que, en lo referente al duque, ojos que no ven, corazón que no siente.
Lo que el duque no sabía, sin embargo, lo sabía el resto de Londres… En lo que a escándalos respectaba, la mujer a quien se referían simplemente como la Duquesa dejaba atrás a cualquiera.
La promesa de un escándalo era lo que llevaba a la flor y nata de la ciudad a las fiestas que celebraba. Les encantaba cómo exhibía su título y hacía gala de una ilusión de decoro, la promesa de chismes que susurrar la mañana siguiente y la esperanza de que quienes asistieran podrían afirmar haber rozado el maravilloso y susurrado escándalo…, la moneda más valiosa de la humanidad.
Pero valorar un escándalo no significaba que a las madres les gustara que sus hijas se aproximaran demasiado a quienes lo causaban, y por eso Sesily jamás tendría la oportunidad de quemar los tocados del batallón de debutantes que giraban por el gigantesco salón de baile dorado.
—Es una lástima —le dijo a su amiga—. Pero no temas. Le mandaré mi regalo anónimamente. Y seré el hada madrina de quienes sigan la espantosa moda de 1838, quieran o no sus madres invitarme a tomar el té con ellas.
—Es una tarea que te dará mucho trabajo. Todo es espantoso.
—Pues es una suerte que sea rica. Y que tenga mucho tiempo libre.
—Esta noche no tanto —recibió como respuesta, y Sesily barrió la estancia con la mirada de inmediato, hasta toparse con una cabeza rubia que sobresalía por encima de los asistentes. Sin tocado, pero merecedora de acabar en la hoguera de todos modos.
—¿Cuánto tardarán en entregarle el mensaje? —preguntó Sesily.
La duquesa sorbió la copa de champán evitando intencionadamente ser el centro de atención de Sesily.
—Ya no falta mucho. Mi personal sabe lo que hace. Paciencia, amiga.
Sesily asintió ignorando el nudo que tenía en el pecho; la emoción. La aventura. La promesa de éxito. El estímulo de la justicia.
—Es la menor de mis virtudes.
—¿De veras? —se mofó la duquesa—. Yo habría dicho que era la castidad.
—Lo confieso. —Sesily interrumpió a su amiga con una sonrisa burlona—. Se me dan mejor los vicios.
—Buenas noches, duquesa, lady Sesily. —El saludo procedía de detrás de ella y pertenecía a la voz mansa y apenas audible de la señorita Adelaide Frampton, la retraída y tímida reina de las feas del baile, a la que seguían susurros de lástima. «Un patito feo que no ha llegado a ser un cisne, pobrecilla».
Si bien los murmullos de Mayfair habrían herido a cualquier otra mujer, aquella imagen en particular mantenía a Adelaide con los pies en el suelo y le permitía pasar desapercibida en la sociedad; pocos reparaban en que sus cálidos ojos marrones, detrás de unos gruesos anteojos, no perdían detalle de lo que ocurría, por más que la mujer desapareciera entre una multitud.
Y menos aún reparaban en que, al desaparecer, lo veía absolutamente todo.
—Señorita Frampton —dijo la duquesa—. ¿Entiendo que va todo bien?
—En efecto —respondió Adelaide. Sus palabras eran apenas un susurro en la fría brisa que entraba por los grandes ventanales abiertos que se alzaban tras ellas—. Aquí hace un calor de mil demonios, ¿verdad?
Sesily agarró el cucharón de plata del gigantesco bol de cristal del ponche y le dio vueltas y más vueltas hasta que reunió la valentía de servirse una copa de aquel tibio líquido anaranjado.
—Tiene una pinta repugnante.
—En los bailes a los que asisten las jóvenes es necesaria la ratafía —contestó la duquesa.
—Mmm. Vaya, yo no he sido una joven que necesitara ratafía desde… —Sesily hizo una pausa—. ¿Sabes? No sé si he llegado a necesitar la ratafía alguna vez.
—¿Siempre has encajado bien el alcohol?
—Cuando dos piezas encajan, encajan y no hay más. —Sesily sonrió a su amiga.
La duquesa suspiró, un sonido repleto de aburrimiento.
—En algún lugar tiene que haber un criado con champán. —Por supuesto que sí. En Trevescan House, el champán corría como el agua.
—Debo decirle, lady Sesily —intervino Adelaide—, que hace bastante calor.
—Ya veo —contestó Sesily mientras observaba a los asistentes y se fijaba en que la cabeza rubia que había visto antes ahora se encontraba más cerca de las puertas que daban al oscuro jardín que se extendía al otro lado.
No había tiempo de beber champán. El conde de Totting había recibido el mensaje.
Sesily se sirvió una copa de aquel ponche de aspecto tan desagradable. Antes de que pudiera devolver el cucharón al bol, sin embargo, una recién llegada le dio un empujón en el brazo. Una gota anaranjada se derramó del borde de la copa y se desplomó sobre el maravilloso mantel blanco que cubría la mesa.
—¡Ay, no! Deje que la ayude, lady Sesily.
Lady Imogen Loveless se sacó un pañuelo del diminuto bolso, o cuando menos lo intentó. Tuvo que hurgar en el interior, primero colocó de cualquier modo un lápiz y un trozo de papel sobre la mesa, al lado del bol de ponche; acto seguido, se le cayó a la lujosa alfombra una cajita en forma de concha con el cierre dorado.
—Son sales aromáticas —se apresuró a explicarse—. No se preocupe, ¡no se moverán de ahí!
Sesily miró con la ceja enarcada a la duquesa, que estaba contemplando los rápidos movimientos de Imogen en parte divertida y en parte sorprendida; ganó la sorpresa cuando vio que Imogen sacaba tres horquillas del bolso. Al parecer, sabía que no había que dejar las horquillas sobre la mesa, pues enseguida se las colocó de cualquier manera en la cabeza, que ya lucía un peinado desarreglado y precario. Y solo entonces extrajo el pañuelo y lo blandió, triunfal. Estaba arrugado y bordado con un derroche de puntadas muy pero que muy torcidas y que recordaban vagamente a la forma de una campana. Sesily jamás había visto nada que se asemejara tan a la perfección a su dueño.
Dejó la copa de ponche sobre la mesa y aceptó el fragmento de tela con una sonrisa.
—Gracias, Imogen.
—No miréis fijamente, queridas. —Se había dirigido a ellas una anciana dama que se encontraba en el extremo opuesto de la mesa, flanqueada por dos jóvenes ingenuas de rostro pálido y vestido horripilante, que por lo visto jamás habían presenciado un desastre de aquel tipo.
—Vaya —exclamó Imogen con los ojos abiertos y clavados en una de las muchachas—. Ciertamente ese tocado es… —Su voz se fue apagando, y luego añadió—: Es maravilloso.
Adelaide soltó un minúsculo resoplido de diversión, apenas perceptible, y Sesily fingió interesarse mucho por su copa.
—Sobre todo, lo que me gusta es… —Imogen buscó la palabra exacta y movió una mano para formar un alargado óvalo delante de su propia cara—. La ornamentación.
La abuela de la joven se aclaró la garganta.
—Lady Beaufetheringstone —intervino la duquesa mientras pasaba un brazo por encima del de Sesily hacia el bol de ponche—. ¿Permite que les sirva a usted y a sus…?
—Mis nietas —gruñó la mujer—. Eso sería espléndido, duquesa, nos gustaría situarnos en otro lugar de la sala. —Bajó la voz hasta proferir un susurro todavía audible con que les dijo a las muchachas—: No quiero que os retraten junto a esa compañía.
Sesily se contuvo antes de comentar que a las pobres jóvenes pálidas les iría bien un poco de color. Se limitó a limpiarse la mano pegajosa y clavó la mirada en la anciana, hasta que las tres se fueron, sin duda alguna mascullando acerca de las pobres almas desgraciadas que acechaban en la mesa de los refrigerios.
—No intentes causar problemas —le masculló la duquesa entre dientes.
—Yo jamás —respondió Sesily como si tal cosa—. Tan solo me decidía a empezar a ser un hada madrina con esas dos chicas. Las invitaré a beber té.
—Tú no bebes té. —La duquesa enarcó una ceja.
—Cuando haya terminado con ellas, ellas tampoco. —Sesily sonrió.
—Sesily Talbot, ten cuidado, o de lo contrario lo que dicen sobre ti será verdad.
Por supuesto, ya era todo verdad. O casi todo. Cuando menos, casi todo lo que tenía que ver con la mejor parte. Por desgracia, esa parte era lo que la mayoría de la sociedad veía con peores ojos. Para gustos, los colores.
Adelaide se inclinó hacia delante y observó el suelo que las separaba, donde lo único que se veía eran las faldas verde menta de Imogen.
—¿Qué hace Imogen debajo de la mesa?
La duquesa suspiró al fijarse en el salón, repleto de sus invitados.
—Con esta compañía, no me extraña nada que haya acabado ahí.
—¿Alguna novedad, Adelaide? —Sesily reprimió una carcajada.
—Ah, sí —respondió la joven—. Su excusado es el mejor de Londres, excelencia. Muy propicio para las conversaciones.
—¿De veras? —preguntó la duquesa, como si estuvieran hablando del tiempo.
—Al parecer, el vizconde de Coleford ha acudido a la velada con su nueva esposa. —Los testigos quizá pasarían por alto el matiz que teñía la voz de Adelaide, pero sus tres amigas lo detectaron con meridiana claridad.
—¿Ah, sí? —Sesily le lanzó una mirada de sorpresa a la anfitriona.
Coleford era un hombre monstruoso y gigantesco que supuraba veneno y que estaba dispuesto a desquitarse con cualquiera que se le acercara —siempre y cuando fuera alguien más débil que él—. Acababa de casarse por tercera vez con una mujer cuarenta años más joven que él. Todo Londres miró hacia otro lado, a pesar de las misteriosas muertes de las dos vizcondesas: la primera después de que falleciera el hijo mayor y el único heredero de Coleford y la segunda tras dos años de matrimonio sin engendrar descendencia.
Como sucedía con otros tantos de sus iguales, Coleford había saboreado durante demasiado tiempo el poder que ostentaba. Y ese era el motivo por el cual, como otros tantos de sus iguales, figuraba en la lista de aquellas mujeres.
Pero no iba a ser su nombre el que se tachara de la lista esa noche.
—Enemigos cerca —respondió la duquesa entre dientes mientras esbozaba una radiante y blanquísima sonrisa en dirección a una pareja que se les aproximaba bailando, el editor de varios de los periódicos más famosos de Londres y su bella esposa, a quien Sesily conocía porque iba a menudo a la sala de juegos más exclusiva e infernal de la ciudad.
Una inteligente incorporación al espectáculo de la noche, que estaba a punto de empezar.
—Por lo visto, el conde de Totting ha escoltado a Matilde Fenwick. —Adelaide se subió los anteojos por la nariz y negó con la cabeza meneando los rizos rojizos—. Se comenta que bien pronto se convertirá en condesa.
Tilly Fenwick, la hija mayor de un rico mercader que andaba en busca de un título, estaba condenada a una vida casada con un hombre ebrio de poder cuyo deporte favorito era destruir a las mujeres.
De ahí que la futura condesa hubiera acudido a ellas.
Sesily se fijó en el salón de baile y enseguida encontró los anchos hombros que se había pasado la noche vigilando. En la otra punta de la estancia, el conde de Totting, uno de los hombres más atractivos de todo Londres, y que resultaba ser asimismo uno de los peores hombres de todo Londres, se movía con lentitud, con gracia incluso, hacia las puertas abiertas.
Una brisa se adentró en el salón y trajo consigo un abrupto frío de noviembre.
—Un calor espantoso —insistió Adelaide.
Sesily se estremeció y sostuvo la mirada de su amiga.
—Acabo de darme cuenta. Bastante empalagoso.
Totting se aproximaba a la salida.
Imogen salió de debajo de la mesa con la cajita entre las manos.
—¡La he encontrado!
—Espléndida noticia —dijo Sesily mientras colocaba de nuevo el pañuelo en la mano de la otra mujer—. Gracias.
Imogen metió el pañuelo en su bolso y comenzó a recoger sus objetos desperdigados, moviendo las manos sobre la mesa. Si alguien la hubiera estado observando, no habría visto nada extraño, por lo menos nada que no se esperara ya de Imogen.
No habrían visto la pastilla que había introducido en la copa de Sesily.
Tampoco les habría extrañado que Sesily cogiera el papel y el lápiz de su estrafalaria amiga y echara un vistazo a lo que había escrito en la hoja.
«7 hasta el laberinto, 10 en tierra».
«Siete minutos, y luego diez más».
—¿Ya está? —Sesily miró a Imogen con las cejas levantadas.
No disponían de mucho tiempo.
—¿Conoces a Margaret Cavendish? —Imogen parpadeó—. ¿La escritora?
—¿Cómo?
Su alocada amiga le sonrió.
—El contrato. Es fantástico. «Haré de ti un meteoro del tiempo», escribe. Qué poético.
Imogen no aprendería nada sobre poesía ni aunque el mismísimo Lord Byron la secuestrara en plena noche. Sesily ladeó la cabeza, embargada por la irritación.
—Sí, bueno, pero no creo que Cavendish se refiriera en realidad a la velocidad. Y lo más importante es que se supone que voy a… —Se detuvo y bajó la voz para que nadie la oyera—. ¿En diecisiete minutos?
—Te diré algo, Sesily —le respondió Imogen—. Si hay alguien capaz de hacerlo, esa eres tú. Creo en ti.
«Dentro y fuera al cabo de diecisiete minutos».
—Nadie ha dicho que no sea rápida —dijo Sesily, seca.
Recibió tres risitas como respuesta.
—¿Un meteoro del tiempo, has dicho?
—Si os digo la verdad —les confesó Imogen mientras recogía el papel y el lápiz—, no llevo muchas más páginas del libro. Si leo durante más de diez minutos, me quedo dormida como una muerta.
—Qué horror —se apiadó Adelaide de ella.
Un comentario que se quedaba corto. Lo último que necesitaban era un cadáver en el jardín.
Pero había algo que sería todavía peor, por lo menos para Sesily.
—Imogen, ¿eres capaz de recordar algo de lo que lees justo antes de irte a dormir?
—¡Ni una palabra! —exclamó Imogen con suma alegría—. ¿No es maravilloso?
Sesily, Adelaide y la duquesa intercambiaron una mirada. Sesily disponía de diecisiete minutos, pero sería la única de ellas que los recordaría.
Excelente.
Era increíble que Imogen fuera conocida por la sociedad como un caso perdido. La sociedad casi nunca veía la verdad en lo que respectaba a las mujeres.
Sesily miró hacia las puertas. Los hombros anchos habían desaparecido.
—No aguanto el calor ni un minuto más.
Como respuesta, Adelaide rodeó la mesa del bufé de refrigerios, resbaló con el extremo del mantel y cayó al suelo, provocando un grito de sorpresa de Imogen y un: «¡Oh! ¡Mi querida señorita Frampton!» de la duquesa, así como la atención de todo el salón.
Como habían planeado.
Bueno, la atención de casi todo el salón.
Capítulo dos
Desde las alturas del salón, observando la escena en la galería superior que circundaba la estancia, Caleb Calhoun cogió una copa de champán de la bandeja de un criado que pasaba por delante y vio cómo Sesily agarraba en un santiamén una de ratafía de la mesa, sin dedicar siquiera una mirada al estrépito que habían causado sus amigas, y salía hacia los oscuros jardines.
Contuvo la necesidad de seguirla.
Otro hombre lo habría hecho, por supuesto. Otro hombre que hiciera negocios con la hermana mayor de Sesily, que hubiera comprado carne de caballo de su cuñado o libros de su cuñada o que hiciera saltar sobre las rodillas a su sobrino —su ahijado— sentiría la obligación moral de seguirla a los jardines y mantenerla a salvo del problema en que se estuviera metiendo.
Ese otro hombre, ese modelo de nobleza, juraría defender a la dama con su espada.
Pero en Caleb Calhoun no había nobleza alguna.
Había desempeñado su papel al simular que no se fijaba en cómo Sesily llenaba la estancia con su radiante sonrisa y con su descarado encanto y con su belleza arrebatadora. Al fingir que no se fijaba en cómo su vestido de vivos colores se ceñía a su generoso pecho y a las curvas de su cintura y su cadera, llenas de pecados y de promesas.
Al fingir que no se fijaba en ella.
Y, aun así, ahí estaba, observando la fiesta que se desarrollaba más abajo, fijándose en ella, cuando no hacía ni seis horas que había regresado a Londres por primera vez en un año, durante el cual el Atlántico le había impedido fijarse en ella.
No le había impedido, sin embargo, pensar en ella.
Apretó los dientes y dirigió la mirada hacia la señorita Adelaide Frampton, que cruzaba el salón de baile cojeando, sobresaliendo en la dramatización de su tobillo torcido, aunque no se acercaba a la actuación de lady Imogen Loveless, que hacía gestos frenéticos y repetía sin cesar: «¡Abran paso, por favor!».
Mientras un mar de lo mejor de la sociedad londinense devoraba el espectáculo.
Caleb apuró la copa de champán, si bien deseó que fuera algo más fuerte. Deseó encontrarse en cualquier otro lugar, no en un absurdo baile organizado por una duquesa, donde jamás lo habrían recibido con los brazos abiertos de no ser por el hecho de que la duquesa de Trevescan frecuentaba la taberna de Covent Garden de la que era copropietario; con aquella mujer uno se reía con ganas e incluso se echaba una estupenda partida de cartas, y la duquesa creía que era divertido aceptar a americanos ricos en el hogar de Mayfair de su marido ausente a fin de escandalizar a la sociedad.
No había dudado cuando él se presentó sin invitación.
A los treinta y cinco años, Caleb había escalado desde la pobreza de las calles de Boston y se había convertido en un hombre sumamente rico. Le gustaba pensar que su éxito se debía a ser feliz con lo que había logrado: el dinero y el poder en el lado oeste del Atlántico le habían bastado. En Boston era un rey, y no aspiraba en absoluto a llevar una corona parecida en Londres.
Caleb sabía que su mera presencia en la casa de un duque era un golpe maestro, aunque solamente él comprendía hasta qué punto.
También era cierto que el continente americano le facilitaba no fijarse en Sesily Talbot, algo que le había costado lograr en los días en que la mujer se inclinaba sobre su barra para alcanzar ella misma una botella de su bourbon favorito.
«Aunque ya no lo hacía».
Le habían contado que ahora apenas frecuentaba la taberna. Tanto mejor.
¿Por qué debería importarle? Él vivía al otro lado del océano.
Además, era una mujer adulta. Capaz de cuidar de sí misma.
No era de su incumbencia.
Caleb maldijo al devolver la atención a las puertas de cristal abiertas que conducían a los oscuros jardines.
«¿Con quién va a reunirse?».
Dejó la copa vacía en la bandeja de un criado.
Apretó los dientes al imaginárselo, y enseguida le dolió la mandíbula al ser consciente de que cualquier hombre con la suficiente fortuna de encontrarse con Sesily Talbot jamás sería un caballero.
Pero hacía dos años que Caleb conocía a Sesily, y si algo sabía de la mujer a la que todo Londres llamaba Sexily detrás de los abanicos y en las salas de juego privadas, era que sabía defenderse. Era consciente de su propio poder y lo blandía con precisión, tanto con los hombres como con las mujeres. Caleb jamás la había visto en un apuro del que no pudiera salir airosa, jamás la había visto perder.
Jamás la había visto con alguien a su altura.
«Él estaría a su altura».
Lo estaría, pero no podía.
Aun así, se encaminó hacia las escaleras y echó un vistazo a la multitud que se agolpaba en el salón. Reconoció a varios que gustaban del bourbon de contrabando y a otros tantos capaces de asestar buenos puñetazos. No todos sin motivo, supuso.
Dios. Detestaba Londres. Detestaba cómo la ciudad se colgaba de su cuello cuando la visitaba. Estaba llena de su pasado, y de sus pecados, y de la amenaza de que fueran revelados si se quedaba demasiado tiempo.
Y allí estaba Sesily Talbot, una tentación que volvía aquella amenaza muchísimo más real.
Al cabo de unos minutos, había salido al aire de noviembre y encorvó los hombros contra el frío viento que zarandeaba la tela de su gabán.
Sesily no llevaba abrigo, ni siquiera un chal, y la gélida brisa le resultaría incómoda y le enrojecería la piel desnuda.
Mientras procuraba apartar de su cabeza la piel desnuda de ella, Caleb se dirigió hacia los escalones que partían de la terraza y que conducían hacia los jardines. Se detuvo a escuchar cualquier sonido, consciente de que difícilmente la oiría a ella. Y, aunque pudiera, el ululato del viento entre las hojas ahogaría el sonido. Solo contaba con su instinto y con lo bien que conocía a Sesily Talbot si pretendía encontrarla.
Y no sería complicado, pues Caleb se había pasado los dos últimos años consumiéndose sin querer por todo lo que sabía de Sesily.
La encontraría en el laberinto.
Y solo había un motivo por el que una mujer como Sesily entraría en un laberinto una fría noche de noviembre: estaba con alguien capaz de hacerla entrar en calor.
Caleb se tensó ante aquella idea, por más que se recordó que los escarceos a altas horas de la noche de Sesily Talbot no tenían nada que ver con él… ni con nadie, ya puestos. Con los años, los escándalos de Sesily, junto a los de sus hermanas, habían alimentado todos los folletines de chismes de Londres, convirtiéndola así en objeto de escarnio público y de admiración privada. Había la misma cantidad de hogares que le cerraban las puertas que de hogares que se las abrían con alegría.
Dondequiera que fuese, Sexily era el centro de atención.
«Incluso en el laberinto Trevescan», pensó Caleb con no poca irritación. No le apetecía descubrir a Sesily en los brazos de su última conquista.
Claramente, tampoco le interesaba oír los gemidos de su placer ni ver el rubor que le cubría la piel cuando se abandonaba a ese placer.
Soltó el puño que de alguna manera había empezado a apretar.
«No le interesaba en absoluto».
No le importaba lo más mínimo con quién se reunía ni qué andaba haciendo en las profundidades de aquel laberinto. Debería dar media vuelta, de hecho.
Atravesó el imponente arco de la entrada.
«Maldición». No pensaba dar media vuelta.
Y entonces, a su izquierda, siguiendo un camino oscuro, apenas perceptible bajo la distante luz de lo que supuso que sería una antorcha diseñada para guiar a los protagonistas de los escándalos hacia el destino que hubieran seleccionado, Caleb detectó movimiento.
No solo movimiento. Velocidad.
Sesily emergía de la oscuridad y avanzaba hacia él.
No lo vio enseguida, estaba demasiado ocupada con sus elaboradas faldas. En cuanto se las hubo recolocado, lanzó algo hacia los setos, un objeto que destelló bajo la luz de una antorcha cercana. La copa de ponche.
Se detuvo en seco al reparar en su presencia, con la respiración acelerada y entrecortada. No por la emoción. Por la carrera.
Se puso una mano sobre el pecho, sobre el escote de su vestido; ¿siempre había sido tan bajo? La frustración lo recorrió al recordar las posibles actividades que habría podido llevar a cabo para aparecer tan sonrojada.
—Calhoun —dijo, sorprendida, y a él le desagradó la calma con que pronunciaba su nombre. La familiaridad, como si le perteneciera. Como si todo él le perteneciera, incluso después de tantos meses. Y, en ese momento, Sesily sonrió, como si se encontraran en cualquier otro lugar. Como si se alegrara de verlo—. ¿Qué haces aquí?
—Yo podría preguntarte lo mismo. —No pensaba responderle.
—¿Te sorprende encontrarme merodeando en los jardines? —bromeó con las palabras teñidas de un coqueteo que era propio de Sesily, aunque ligeramente apresuradas, como si tuviera que ir a alguna parte—. Serás el único. —Miró hacia atrás y luego a él de nuevo, y esbozó una sonrisa amplia y triunfal, que ofrecía una docena de cosas que Caleb aceptaría muy feliz si fuera otro hombre. Si ella fuera otra mujer.
Si fuera otro hombre, sin embargo, Caleb tal vez habría pasado por alto el destello de emoción que precedía a la voluptuosa seducción, al deleite y a la alocada promesa de diversión.
Habría pasado por alto el temor.
Estaba atento y observaba la oscuridad tras Sesily, con la esperanza de que su tono informal enmascarase la rabia que sentía de repente.
—Un encuentro breve.
Sesily ignoró su comentario, y en sus palabras no había deje alguno de nervios, por más que anduviera hacia él y pretendiera pasar por su lado en el camino del laberinto.
—¿Estabas dentro?
—¿Acaso hay otra opción?
—¿Siendo tú y nada más regresar? —Hizo una pausa—. Podría ser que estuvieras tan destrozado por el tiempo que hemos pasado separados que hubieras evitado la fiesta para ir directamente a buscarme a mí.
Caleb apretó los labios y no prestó atención a cómo aquellas palabras resonaban en su interior.
—¿Y esperarte en la oscuridad con la vana esperanza de que aparecieras?
—Se me da muy bien aparecer en busca de problemas.
—No creo que yo sea el problema que esperabas encontrarte esta noche.
—Y así es como se rompen todos mis anhelos. —Sacó un reloj del bolso, lo miró bajo la luz que procedía del salón de baile y se dispuso a dejarlo atrás—. Así que has salido al jardín para encontrarte con una dama… —Chasqueó la lengua, decepcionada—. Intentaré evitar que se me rompa el corazón.
Caleb ignoró el sarcasmo y le bloqueó el paso obligándola a detenerse.
—¿Con quién estabas?
—Vaya, señor Calhoun —exclamó con fingido asombro—. Un caballero jamás preguntaría tal cosa.
—Nunca he dicho que sea un caballero.
Sesily se esmeró en observarlo, y su mirada ardiente prendió llamas en el interior de él.
—Y, aun así, no he visto pruebas de lo contrario.
—Sesily… —gruñó para advertirla.
—Lo siento mucho, americano, pero se me acaba el tiempo.
Caleb se giró cuando Sesily lo superó y se dirigió hacia el arco de entrada del laberinto.
—¿Debes estar en algún sitio?
—Debo no estar en un sitio en concreto, para ser precisos —respondió mientras aumentaba el ritmo de sus pasos y se encaminaba hacia las luces resplandecientes del salón de baile.
Caleb la siguió, y no le costó alcanzarla.
—¿Qué hacías en el jardín?
Sesily no se detuvo, aunque sí le dedicó una sonrisa radiante y ensayada que habría deslumbrado a cualquier otro hombre.
—A una dama hay que permitirle guardar secretos.
En teoría, Caleb debía pensar que había mantenido un encuentro en la oscuridad. Los demás también. Pero él había visto la verdad en los ojos de ella. Sesily no quería que nadie supiera qué había estado haciendo en el laberinto.
Y eso significaba que Caleb iba a tener que descubrirlo.
—Muy bien. —Se detuvo y dio media vuelta, de nuevo hacia el laberinto.
—¡No! —chilló ella mientras ojeaba de nuevo el reloj que sujetaba.
Él también lo ojeó.
—¿Te preocupa perderte algo?
—Por el contrario —respondió mientras observaba el laberinto—. Me preocupa no perdérmelo.
—Sesily.
Había suficiente cantidad de luz dorada procedente del salón de baile para verla, para verla a la perfección. Reprimió una maldición de frustración al notar el nudo que se le formaba en el pecho. Tanto daba lo que hubiera esperado, un año separados no había servido para evitar cómo reaccionaba ante aquella mujer. Y lo cierto era que no debería ser una sorpresa. Porque a Sesily Talbot la habían esculpido los ángeles. Una piel suave y dorada, un pelo oscuro que brillaba como el cielo nocturno y un rostro precioso que amenazaba con dejarlo a uno fuera de juego incluso ahora, cuando fruncía los labios y pensaba en su siguiente movimiento.
Caleb estuvo a punto de recular y dirigirse a Southampton de nuevo… para volver a Boston. Por lo menos con un océano de por medio Sesily no lo tentaría.
«Mentira».
El ruido que percibió tras ellos lo salvó de reflexionar sobre aquello. Había movimiento en el laberinto. Era imposible no oírlo, pues no sonaba ni elegante ni remilgado ni delicado ni clandestino. Era como si alguien hubiera soltado a una gran bestia en el interior. Un toro o un buey, algo que se movía con pesadez.
Y que gruñía.
—¿Qué has hecho? —La miró.
—¿Qué te hace pensar que yo he tenido algo que ver? —Más tarde, lo impresionaría la falta de vacilación con que le respondió. Y también cómo le agarró la mano, como si fuera el gesto más normal del mundo, y tiró de él hacia la oscuridad que proyectaba el árbol más cercano—. ¿Mi hermana sabe que has regresado? —La pregunta era perfectamente corriente, como si se encontraran en el interior del salón de baile, junto a la mesa de refrigerios donde sus amigas continuaban sembrando el caos.
—Sí. Lo primero que he hecho es ir al Gorrión. —El Gorrión Cantor era la taberna de Covent Garden propiedad de Caleb y de la hermana mayor de Sesily, Seraphina Bevingstoke, duquesa de Haven.
—Y yo, como siempre, soy la última en enterarme —dijo en voz baja mientras lo giraba para empujarlo de nuevo hacia el árbol.
Más tarde, se reprendería a sí mismo por no haberse resistido. Por no haber estado ni veinticuatro horas en aquel maldito país antes de caer en la tentación.
Pero ¿cómo iba a resistirse a Sesily Talbot si se apretaba contra él, le pasaba las manos por el pecho y sus dedos se dirigían a revolverle el pelo? Al fin y al cabo, era humano.
—No sabía que debía informarte de mis idas y venidas. —Uno de sus brazos le rodeó la cintura para apretarla contra su cuerpo. Solo para asegurarse de que no perdían el equilibrio.
No por otra cosa. No porque la quisiera pegada a él.
—Por qué ibas a empezar ahora, ¿verdad? —dijo, y su pregunta fue acompañada por otro gruñido del laberinto, y se le aproximó hasta adoptar una cercanía imposible, alineando los cuerpos de ambos de tal manera que en la mente de Caleb se arremolinaron violentos pensamientos dedicados a la ropa—. Juré que nunca lo haría —añadió mientras le agarraba el pelo y le inclinaba la cabeza hacia ella.
—¿Hacer el qué? —Caleb intentó contenerse.
—Besarte —contestó, y durante unos instantes aquella prosaica palabra lo recorrió de punta a punta.
Quiso detenerla.
Pero nadie detenía a Sesily Talbot.
Ella siguió hablando en un quedo susurro, más hacia sí misma que hacia él, al parecer; incluso al ponerse de puntillas, gesto que hizo que la mano de Caleb se deslizara hasta la maravillosa curva de su trasero.
—No te lo mereces.
«¿Por qué diantres no?».
Efectivamente, no se lo merecía. Pero quería saber por qué creía ella que no. No tenía motivos para pensar tal cosa.
—Por desgracia, las circunstancias mandan…
«No». No pensaba besarla. Eso lo llevaría a la locura. No importaba que sintiera su trasero ni sus pechos ni que viera los labios de Sesily como una promesa ni el hecho de que ella nunca protagonizaba un escándalo en que no quisiera participar.
Importaba que era la hermana de su socia y lo más parecido que tenía a una amiga. Importaba que era una dama inglesa. Que era la hija de un conde. La cuñada de cuatro de los hombres más ricos de Inglaterra, tres de los cuales ostentaban un título.
Importaba que era un condenado huracán.
Un momento… «¿Por desgracia?».
—¿Qué circunstancias?
La criatura del laberinto maldijo con furia y dolor. Caleb quiso mirar, pero allí estaba ella, pasándole los dedos por la mandíbula, inclinándolo hacia su rostro.
La tenía allí. A un suspiro de distancia.
«Maldita sea». No iba a besarla.
Estaba casi convencido.
Y no la besó. Sesily lo besó primero.
Pero en ese momento tanto daba quién besara a quién, porque lo único que importaba era que notaba los labios suaves de Sesily sobre los suyos, cálidos y dulces y perfectos, y ¿cómo iba a negarse? Estaba allí, en sus brazos, como un regalo que no merecía. Un regalo que no podía aceptar.
Pero no era idiota. Lo abriría. Lo miraría. Lo saborearía.
Solo durante unos instantes.
Y, acto seguido, haría lo correcto.
Los labios de Sesily se suavizaron y se abrieron para emitir un suave suspiro, y él los probó, y su lengua se deslizó junto a la de ella cuando lo apretó contra su cuerpo. Era deliciosa. Su sonido. Su aspecto. Su tacto. Y Caleb no quería parar porque no recordaba la última vez que se había sentido así.
Como si todo estuviera en su sitio.
Por supuesto, nada estaba en su sitio.
—¡Ay!
Sesily interrumpió el beso al oír ese grito potente y ofendido, que sonaba lo bastante cerca como para distraer a Caleb de su nueva meta recién descubierta, la de besarla de nuevo. De inmediato. Pero para ello era necesaria la soledad, con lo cual había que interactuar con el hombre que salía del laberinto entre tambaleos, con la mano en la cabeza como si sufriera de una importante cefalea.
Antes de que Caleb se girara, sin embargo, Sesily le susurró:
—No le des un solo motivo para que se detenga.
No quería que la vieran.
A él lo picó la curiosidad, pero la conocía lo suficiente como para saber que no debía presionarla. Se limitó a apretarla contra su cuerpo, moviéndose lo justo para asegurarse de que permanecía oculta entre las sombras.
—¿Qué ha pasado?
Sesily negó con la cabeza.
Fuera lo que fuese, necesitaba su ayuda.
—Muy bien —le murmuró mientras miraba por encima de ella hacia el hombre que se encaminaba hacia el salón de baile.
—¿Eres tú, Calhoun? —farfulló el desconocido—. Creía que habías vuelto al otro lado del charco. Mala suerte para nosotros, supongo. ¿Esa chica sabe que está junto a una bazofia americana? —dijo con palabras lascivas y sarcásticas.
Caleb se quedó petrificado al reconocerlo.
Jared, el conde de Totting, era un malnacido de la cabeza a los pies. Rico y noble y lo bastante grande como para convertirlo en un ser peligroso cuando optaba por aterrorizar a alguien. Algo que hacía a menudo. Le prohibieron la entrada a la taberna de Caleb al poco de abrirla; el conde era la clase de hombre que jamás salía de un local sin empezar un altercado, y eso en las noches buenas. Las malas eran la razón por la cual los burdeles de Covent Garden no le dejaban cruzar la puerta principal.
Y Sesily había estado con él en el laberinto.
A Caleb no le gustaba aquello. De hecho, estaba a punto de enseñarle al trasero rico y noble de aquel asno lo poco que le gustaba.
Los dedos de Sesily le apretaron el antebrazo, listo ya para la pelea.
—Caleb. —Susurró su nombre con labios suaves como la seda—. Por favor.
Tal vez no le habría hecho caso.
Tal vez habría ignorado la súplica y la advertencia, y habría permitido que su equivocado sentido del honor lanzara al suelo a aquel malnacido. Pero en aquel preciso instante el conde abandonó la oscuridad y se colocó bajo la luz dorada que arrojaban las paredes con ventanales que delimitaban el salón de baile de Trevescan… y Caleb pudo verle bien la cara.
Y supo que lo que podría hacerle a Totting no era nada comparado con lo que ya le había hecho Sesily.
Caleb la miró y se cuidó de que sus ojos no mostraran la sorpresa que sentía.
—Por favor —repitió ella, apretándolo con los dedos como si fueran tornillos. Dos palabras que apenas fueron perceptibles. Él oyó el resto como si se lo hubiera gritado. «No digas nada».
En eso sí que no estaba de acuerdo. Se limitó a ofrecerle al conde su sonrisa americana más radiante y despreocupada, y le dijo:
—Disfruta de la velada, Totting.
El conde le respondió lo que, en su opinión, podría hacer Caleb con sus buenas intenciones y se dirigió hacia el salón de baile.
En cuanto aquel hombre se alejó, Caleb se inclinó lo suficiente para notar el calor que desprendía Sesily. Para deleitarse con su aroma, a almendras garrapiñadas. Pero no pensaba obcecarse con ninguna de las dos cosas.
El asombro lo mantenía demasiado ocupado.
—Me lo vas a contar todo —le susurró al oído—. Como recompensa por guardarte el secreto.
Sesily se giró para mirarlo a los ojos. La cálida luz dorada se fundía sobre su piel en tonos plateados.
—Creo que los dos sabemos que eso no va a ocurrir —dijo—. Además, he dejado que me besaras, esa debería ser suficiente recompensa…
—Tú me has besado a mí.
—¿Estás seguro? —Le dedicó una media sonrisa.
—Sesily, ¿qué diablos pretendes?
—¿Qué te hace pensar que yo he tenido algo que ver? —De nuevo recurría a evasivas.
—Que eres rica y preciosa, y que disfrutas de la libertad que eso conlleva.
—¿Crees que soy preciosa? —preguntó, como si todo discurriera con normalidad.
—Creo que eres una condenada intrépida, lo cual te vuelve increíblemente peligrosa.
Sesily miró tras él y observó cómo el ignorante conde subía las escaleras que daban al salón de baile.
—¿Peligrosa para quién? —preguntó con aire inocente, como si se encontraran en cualquier otra parte.
«Para mí». Caleb se tragó la respuesta.
—Para ti misma.
Sesily le lanzó una rápida mirada antes de devolver la atención al conde.
—Pamplinas. He hecho exactamente lo que cualquier buena chica debería hacer cuando está en apuros.
—¿Y eso qué es?
—He encontrado a un héroe adecuado para que me proteja. —Le sonrió.
No solo era peligrosa. También la garantía de su propia ruina.
—Dios, Sesily. No creerás que no te buscará cuando…
—No recordará nada de los últimos diecisiete minutos —susurró mientras hacía un gesto para que guardara silencio—. Mira.
Ahora se había girado hacia el salón de baile, y bajo la luz de las velas resultaba innegable la pura y flagrante emoción que irradiaba su rostro.
—Está pasando —murmuró en voz baja cuando Caleb siguió su mirada hacia Totting, que regresaba a la multitud—. Observa.
Al cabo de treinta segundos, los abanicos empezaron a agitarse y la atención de todos los presentes se concentraba en Totting. Y entonces comenzaron los susurros, por la estancia había cabezas inclinadas inmersas en una seria conversación. Y luego… Los labios reían.
Los dedos señalaban.
Las lenguas destripaban.
Y Totting, arrogante y borracho, no tenía ni idea de que era él quien llamaba la atención. Estaba tan confundido que, en un momento dado, incluso se giró en busca de la persona que sin lugar a dudas estaba detrás de él.
Y fue entonces cuando Caleb vio la obra de Sesily en todo su esplendor bajo la luz, gloriosa y espeluznante.
Justo en la amplia frente del conde, con tinta oscura e indeleble, estaba escrita una sola palabra con una caligrafía impecable.
RUFIÁN.
Seis letras, y nada que no se supiera ya en Londres. Algo que Londres no rechazaba ni evitaba mirar, pues el dinero y el nombre y el privilegio les proporcionaban a los nobles un poder innegable e invencible.
Pero esa noche Sesily lo había vencido. Lo había negado.
Y le había dado la excusa al resto de la aristocracia para que hiciera lo propio.
Caleb se la quedó mirando. Vio la emoción del rostro de Sesily. Notó una sensación en su pecho, aunque jamás lo admitiría. «Orgullo».
—Sesily Talbot, buscas problemas.
—Me decepciona, señor Calhoun —dijo, distraída en tanto observaba cómo se desarrollaba su obra en el impresionante escenario que se alzaba ante ellos—. Pensaba que, después de lo que has presenciado esta noche, sabrías que no tengo necesidad alguna de buscar problemas.
Debería dejarla allí. Dejarla en la oscuridad para que regresara al salón o a casa o dondequiera que iban las valquirias cuando daban por finalizadas sus batallas.