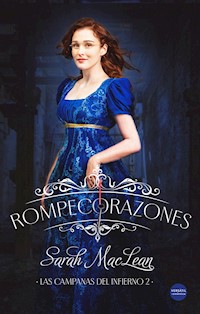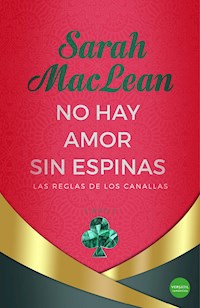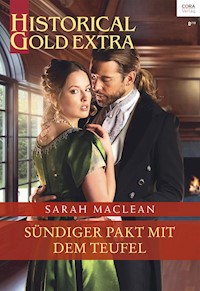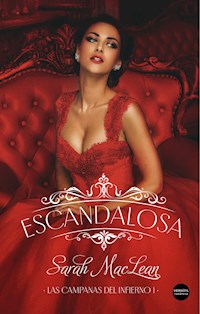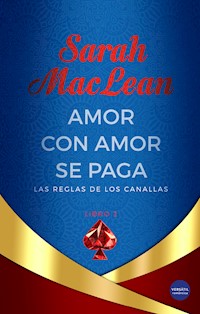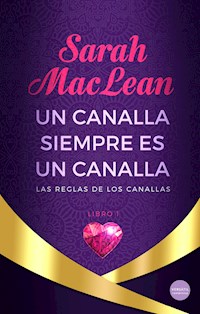Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El amor en cifras
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
"Lord Nicholas es la quintaesencia de la virilidad. Y sus ojos, queridas lectoras, ¡son muy azules!". Perlas y pellizas. Junio, 1823 Cuando una popular revista femenina lo nombra el "soltero más codiciado de Londres", la vida de lord Nicholas St. John, reconocido anticuario, se vuelve bastante más animada de lo que a él le gustaría. Las mujeres casaderas y sus madres quieren darle caza. Algo realmente molesto para un hombre que ha decidido no volver a enamorarse. Por eso, cuando se le presenta la oportunidad de huir de la ciudad, no se lo piensa dos veces. Lady Isabel Townsend tiene muchos secretos y muy poco dinero. Aunque está habituada a cuidarse sola, la reciente muerte de su derrochador padre la ha dejado en una situación insostenible y el título que debe heredar su hermano menor está en entredicho. El atractivo lord Nicholas podría ser la respuesta a sus plegarias en muchos sentidos. Pero debe tener cuidado, porque, cuando se trata de pescar a un lord, una debe hacerle creer que es él quien sostiene la caña.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Ten Ways to Be Adored When Landing a Lord
© 2010 by Sarah Trabucchi
____________________
Traducción: María José Losada
Corrección: Xavier Beltrán
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
___________________
1.ª edición: marzo 2012
Nueva edición corregida: junio 2021
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2021: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita del editor.
Para Chiara, a quien no le importó
que me apropiara de sus libros
y de su gato cuando
se fue a la universidad.
Prólogo
No se puede negar que entre las damitas de Londres se está extendiendo una auténtica epidemia; una trágica realidad que pinta un panorama desolador.
Nos referimos, por supuesto, a la soltería.
¡Hay tantas damas solteras en nuestra maravillosa ciudad que no disfrutan del deslumbrante brillo del matrimonio!
¡Tantas que lo único que esperan es una oportunidad para florecer!
Pues bien, estimada lectora, en interés del bien público hemos redactado una lista de soluciones contrastadas que simplificarán la ardua tarea de encontrar marido».
Presentamos, humildemente, Lecciones para dar caza a un lord.
Perlas y pellizas, junio de 1823.
Townsend Park. Dunscroft, Yorkshire.
Lady Isabel Townsend estaba en la humilde salita de visitas del único hogar que conocía, esperando a que se apaciguara el rugido en sus oídos. Miró con los ojos entrecerrados al pálido y flaco hombrecillo que tenía delante.
—Así que le envía mi padre.
—Exacto.
—¿Le importaría repetirme la última parte? —Aunque no tenía ninguna duda de que había comprendido perfectamente las palabras de su inoportuna visita.
El hombre sonrió, mostrándole de nuevo aquella expresión vacía y poco atractiva. A Isabel se le hizo un nudo en el estómago.
—Vamos a casarnos —aseguró el individuo arrastrando las sílabas, que flotaron en el aire reduciendo, todavía más, las dimensiones de la sala.
—E imagino que se refiere a usted y a mí.
—Sí, usted y yo. Vamos a casarnos. —Isabel negó con la cabeza.
—Lo siento, señor…
El hombre la miró, mostrándose claramente contrariado al darse cuenta de que ella no le había prestado atención cuando se había presentado.
—Asperton. Lionel Asperton.
Isabel tomó nota mental para recordar tan aciago nombre. En ese momento, debía centrarse en aquel hombre, que, por cierto, no parecía muy listo. Por supuesto, sabía desde hacía tiempo que los conocidos de su padre rara vez poseían un gran intelecto.
—¿Qué quiere decir al afirmar que vamos a casarnos, señor Asperton?
—Que la he ganado.
Isabel cerró los ojos intentando mantenerse serena con todas sus fuerzas y ocultar la cólera y el dolor que le causaban aquellas palabras, pero le resultó imposible. Sostuvo de nuevo aquella pálida mirada.
—Así que me ha ganado.
Él ni siquiera tuvo el detalle de fingir estar avergonzado.
—Sí. Su padre la apostó.
—Por supuesto. —Isabel dejó salir la frustración con un pequeño suspiro—. ¿Contra qué?
—Contra cien libras.
—Vaya. Un poco más de lo habitual.
Asperton ignoró las crípticas palabras de ella y se le acercó con una confiada sonrisa.
—Gané la mano. Ahora usted me pertenece. Tengo derecho. —Alargó el brazo y le pasó un dedo por la mejilla—. Creo que los dos lo disfrutaremos —susurró.
Ella permaneció quieta mientras intentaba contener el escalofrío que le bajó por la espalda.
—No creo.
El hombre se inclinó hacia ella, que se quedó paralizada al percibir la cercanía de aquellos labios rojos y agrietados. Se apartó poco a poco, intentando, con desesperación, poner distancia entre ellos.
—Entonces no me quedará más remedio que convencerla —la amenazó.
Isabel se revolvió para alejarse de tan indeseada intimidad y se protegió detrás de una silla envejecida. Un ladino brillo titiló en los ojos del hombre al seguirla con la mirada.
«Le gusta cazar».
Iba a tener que poner fin a aquello en ese mismo instante.
—Mucho me temo que ha recorrido un largo camino para nada, señor Asperton. Yo ya soy mayor de edad y mi padre… —Hizo una pausa, como saboreando las palabras que pronunciaría a continuación—: Mi padre no debería haberme apostado. Nunca le ha servido de nada y, desde luego, no le servirá ahora.
Él se quedó paralizado y agrandó los ojos.
—¿Ya la había apostado antes?
«Demasiadas veces».
—Ya veo que le parece normal que un hombre apueste a su hija una vez, pero ¿resulta que le ofende profundamente que sea algo habitual?
Asperton se quedó boquiabierto.
—¡Por supuesto!
Isabel entrecerró los ojos que había clavado en su presunto prometido.
—¿Por qué?
—¡Porque él sabía de sobra que iba a perder la apuesta!
«Aquel hombre conocía muy bien a su padre, eso estaba claro».
—Sí. Y por eso esta situación no tiene sentido —resumió Isabel con ironía dándose la vuelta de repente y abriendo la puerta—. Mucho me temo, señor Asperton, que es usted el séptimo hombre que viene a reclamarme como su prometida. —No pudo contener una sonrisa al notar la sorpresa de él—. Y será también el séptimo que salga de Townsend Park tal y como ha venido: solo.
Asperton abrió y cerró la boca con rapidez; sus carnosos labios le recordaron a un pez boqueando.
Isabel contó hasta cinco.
Aunque ellos siempre estallaban antes de que terminara de contar.
—¡Es inaceptable! ¡He ganado una esposa! ¡La hija de un conde, nada menos! —Su voz se volvía cada vez más nasal, un tono que Isabel siempre había relacionado con los desagradables holgazanes con los que se relacionaba su padre.
«Y eso que hacía unos seis años que no lo veía».
Cruzó los brazos y le lanzó al hombre su mirada más lastimera.
—Me imagino que él mencionó, además, algún tipo de dote, ¿no es así?
Al hombre se le iluminaron los ojos como si por fin se sintiera comprendido.
—Exactamente.
Ella casi sintió lástima por él. Casi.
—Ya… Me temo que no existe ninguna dote. —Asperton frunció el ceño—. ¿Le apetece tomar un té?
Isabel observó cómo el cerebro del hombre llegaba lentamente a la conclusión más evidente.
—¡Oh, no! —anunció—. ¡No quiero tomar un té! ¡He venido a por una esposa y por Dios que me iré con una! ¡Con usted!
Tratando de mantener la calma, ella suspiró.
—Me habría gustado no tener que recurrir a esto, pero si no hay más remedio…
Él malinterpretó el significado de sus palabras y se hinchó como un pavo.
—Estoy seguro de que sí. Pero ¡no pienso abandonar esta casa sin la esposa que he ganado! ¡Usted me pertenece! ¡Estoy en mi derecho!
Entonces se abalanzó sobre ella. Como siempre ocurría.
Isabel se echó a un lado y él salió disparado por la puerta abierta.
Donde tres mujeres lo esperaban.
Isabel lo siguió y observó cómo aquel tipo se enderezaba y se daba cuenta de que las tres siluetas, disfrazadas y en su papel de soldados bien entrenados, formaban un muro inexpugnable entre él y la entrada de la casa. Por supuesto, Asperton jamás sospecharía que en realidad no eran hombres.
Isabel sabía por experiencia que los hombres tienden a creer solo lo que quieren ver.
Barrió el grupo con la mirada. Desde el cocinero hasta el encargado de los establos, pasando por el mayordomo.
Asperton se giró hacia ella.
—¿Qué significa esto?
El encargado de los establos hizo restallar el látigo que llevaba en la mano contra el muslo, un golpe seco que sobresaltó al supuesto pretendiente.
—No nos gusta que se dirija a una dama en esos términos, señor.
Isabel observó cómo la nuez de Asperton se movía de arriba abajo.
—Es que yo… yo…
—Una cosa está clara: usted no es un caballero. Un caballero no se habría abalanzado así sobre una dama. —El cocinero señaló la salita con un enorme y pesado rodillo de pastelero.
Asperton volvió a mirar a Isabel y ella encogió los hombros con delicadeza.
—No volverá a abalanzarse sobre lady Isabel de esa manera. —Ahora fue el mayordomo quien habló, acariciando con una mano el sable que sostenía por la empuñadura. Isabel se contuvo para no mirar hacia la pared desnuda, donde un momento antes había estado colgada la antigua espada desafilada.
«No cabía duda de que a sus sirvientes les gustaba dar el espectáculo».
—Eh… ¡No!
Hubo un largo silencio en el que Isabel esperó, hasta que la frente del señor Asperton se cubrió de sudor. Decidió intervenir cuando observó por fin que la respiración se le aceleraba.
—El señor Asperton ya se iba —indicó en tono decidido—. ¿No es así, caballero?
Él asintió con la cabeza, temblando, sin apartar la mirada del látigo que Kate sostenía en la mano y con el que había comenzado a trazar pequeños círculos amenazadores.
—Sí… Ya me iba.
—Creo que no se le ocurrirá regresar, ¿verdad, señor?
Asperton tardó un buen rato en responder. Kate dejó que la suave punta de cuero se posase en el suelo y el repentino movimiento lo sacó de su trance. El hombre chasqueó la lengua y negó con la cabeza.
—No. Diría que no.
Jane arrastró la punta del sable por el suelo de mármol provocando un chirrido metálico que resonó en el vacío.
Isabel agrandó los ojos.
—Quizá debería pensar mejor su respuesta, señor —le susurró.
Él se aclaró la voz.
—Sí. Por supuesto. Quiero decir que… no. No volveré por aquí.
Isabel sonrió entonces, una amplia y amable sonrisa.
—Excelente. Pues me despido ya de usted. Encontrará la salida solo, ¿verdad? —Le indicó el camino, ahora flanqueado por las tres mujeres disfrazadas—. Adiós.
Ella regresó a la salita, cerró la puerta con firmeza y se acercó a la ventana justo a tiempo para ver que el hombre aceleraba el paso por el sendero de acceso y se subía al caballo que lo aguardaba; acto seguido, se alejó como si lo persiguieran los sabuesos del infierno.
Isabel soltó todo el aire que había estado conteniendo. Solo entonces se permitió llorar. Su padre la había apostado.
«Otra vez».
La primera vez sintió un dolor terrible. A estas alturas debería haberse acostumbrado a que la tratara de esa manera, pero, a pesar de todo, no podía evitar sorprenderse.
Como si algún día todo fuera cambiar.
Como si algún día él pensara en alguien más que en sí mismo.
Como si algún día él fuera a preocuparse por ella.
Como si algún día alguien fuera a preocuparse por ella.
Se detuvo unos instantes para analizar a su padre. El Condinnoble, apodado así por la propia aristocracia, que ahora lo consideraba el más innoble de los condes. El hombre que abandonó a sus hijos y a su esposa en el campo para llevar una vida de escándalos y libertinaje en Londres. El hombre al que jamás le importó su familia, al que no le afectó la muerte de su esposa, ni que los sirvientes los abandonaran cuando dejaron de cobrar el sueldo, ni que su hija le hubiera enviado una carta tras otra preguntándole cuándo regresaría a Townsend Park para intentar que la propiedad recuperara un poco de su antiguo esplendor. Y eso que no pedía nada para ella, sino para su hermano, el heredero.
«La única vez que había regresado…».
No. No quería pensar en eso.
Su padre. El hombre que le robó el alma a su madre, el que privó a su hermano de una figura paterna desde que era un bebé.
Si no los hubiera abandonado, ella no tendría que haberse responsabilizado de todo. Pero aceptó el reto, consiguió que la propiedad saliera adelante y garantizó la manutención de todos. Aunque no había logrado mucho más; la herencia apenas producía para dar de comer a sus habitantes e inquilinos, mientras él se gastaba hasta el último penique de los ingresos en sus escandalosas actividades.
Sin embargo, obtenían lo suficiente, y la pésima reputación del Condinnoble mantenía alejada cualquier visita indeseable a la que se le hubiera pasado por la cabeza acercarse a Townsend Park, lo que le concedía a Isabel plena potestad sobre la casa y los sirvientes. Utilizaba los recursos como consideraba oportuno, fuera del alcance de las miradas indiscretas de la sociedad.
Pero eso no significaba que no deseara que todo hubiera sido diferente; habría querido disfrutar de las mismas oportunidades que las hijas de los otros condes, que se preocuparan por ella, que la cortejaran como Dios manda; que un hombre la amara por cómo era, y no por ser el suculento premio de un juego de azar.
Le habría gustado no sentirse tan sola.
«Pero desearlo no solucionaría nada».
La puerta de la sala se abrió y se cerró sin hacer ruido. Isabel soltó una risita al tiempo que se limpiaba las lágrimas de las mejillas. Finalmente se dio la vuelta y se topó con la mirada fija y seria de Jane.
—No deberías haberlo amenazado.
—Se lo merecía —aseguró Jane, que representaba el papel de mayordomo.
Isabel asintió con la cabeza. Durante los últimos minutos, había visto a su padre reflejado en el rostro de Asperton. Los ojos comenzaron a escocerle de nuevo, pero reprimió las lágrimas.
—Lo odio —susurró ella.
—Lo sé —la consoló la mayordoma, sin moverse del umbral.
—Si estuviera aquí, lo mataría.
Jane asintió con la cabeza.
—Al parecer, no será necesario. —Alzó la mano para mostrarle un documento—. Isabel, el conde… ha muerto.
1
¿Y qué serían estas lecciones, mi estimada lectora, sin un potencial lord al que dar caza? ¿Sin un caballero al que hayamos estudiado pormenorizadamente?
La respuesta es, por supuesto, que serían inútiles.
Dígame, ¿no somos las damas más afortunadas del mundo? Seguro que el mejor y más brillante candidato, el más encantador y atractivo, el más idóneo de los ricos, educados y solitarios solteros que buscan esposa, vaga por las calles de nuestra maravillosa ciudad.
Encontrar a uno de esos modelos de excelencia y caballerosidad es una tarea intimidante, pero no tema, querida lectora: hemos acometido ese trabajo por usted y hemos rastreado la ciudad en busca de caballeros dignos de su inestimable y desenfrenada atención.
Si lo desea, pues, fíjese en el primer soltero de oro de nuestra lista…
Perlas y pellizas, junio de 1823.
Que la rubia que atravesó el umbral le guiñara el ojo fue la gota que colmó el vaso.
Lord Nicholas St. John se hundió todavía más en su asiento mientras maldecía por lo bajo. ¿Quién iba a imaginar que un estúpido apodo, otorgado con tanta despreocupación por una revista femenina, convertiría a todas las señoritas de Londres en un rebaño de borregas?
Al principio le pareció divertido… Un entretenimiento más que bienvenido. Cuando comenzaron a llegar las invitaciones, sin embargo, empezó a preocuparse. Y no supo que se había metido en un buen lío hasta que el reloj de su residencia en St. James marcó las dos y lady Ponsonby se presentó con la excusa de que necesitaba su consejo sobre qué hacer con una estatua que había adquirido recientemente en el sur de Italia. Solo existía una razón para que una mujer como lady Ponsonby —conocida por su lengua viperina— visitara el hogar de un caballero soltero; una razón que a lord Ponsonby no le resultaría nada divertida.
Así que huyó. Primero se dirigió a la Royal Society of Antiquities, donde se escondió en la biblioteca, lejos de todo aquel que supiera que existía —y mucho menos leyera— una revista femenina. Por desgracia, el «periodista» —le sorprendió haber utilizado ese término— había investigado a fondo sus costumbres, y menos de una hora después, el lacayo anunció la llegada de cuatro mujeres de diferentes edades y procedencias, todas con una acuciante necesidad de hacerle unas consultas sobre unas figuras de mármol que poseían. Por supuesto, todas insistieron en que nadie más que él sabría ayudarlas.
Nick soltó un bufido al recordarlo. Figuras de mármol, nada menos.
Le dio una generosa propina al lacayo por su discreción y escapó de nuevo, esa vez con menos dignidad, por la puerta trasera de la Royal Society, que daba a un estrecho y sórdido callejón, lo que no ayudó a mejorar su humor. Se vio obligado a inclinar el ala del sombrero para que nadie lo reconociera y lograr así llegar a salvo a su refugio, El Perro y la Paloma, donde llevaba unas horas parapetado en un rincón oscuro.
Atrapado con todas las de la ley.
Por lo general, cada vez que una muchacha voluptuosa de taberna le ponía ojitos tiernos, estaba más que dispuesto a valorar sus abundantes encantos. Pero la que se inclinaba ante él en ese momento era la enésima que se le ofrecía ese día, y ya había tenido más que suficiente. Frunció el ceño y miró a la chica; después clavó los ojos en la cerveza, y se sintió deprimido e irritado.
—Tengo que encontrar la manera de salir de esta maldita ciudad. —La profunda y gutural risa emitida al otro lado de la mesa no mejoró su estado de ánimo—. Debería regresar a Turquía en el próximo barco —gruñó por lo bajo.
Su compañero, Durukhan, se volvió.
—Espero que no lo hagas. No me haría ninguna gracia perderme el final de esta entretenida velada. —Echó un vistazo por encima del hombro y paseó sus oscuras pupilas por la atractiva joven—. ¡Qué pena! Ni siquiera me ha mirado.
—Chica lista.
—Lo más probable es que, simplemente, se crea todo lo que lee en las revistas. —Rock se rio al ver que el ceño de Nick se fruncía todavía más—. ¡Venga, Nick! ¿Tan horrible es? No me digas que las mujeres de Londres no sabían ya de tu «soltería».
Nick recordó el montón de invitaciones que lo esperaban en casa —todas de familias con hijas casaderas— y le dio un sorbo a su cerveza.
—Lo es, te lo aseguro —masculló, dejando la jarra sobre la mesa.
—Si yo estuviera en tu lugar, me aprovecharía de la situación. Puedes elegir a la mujer que quieras.
Nick clavó en su amigo una fría mirada azul.
—Eso ya podía hacerlo sin la ayuda de esa dichosa revista.
Rock respondió con un gruñido evasivo, al tiempo que alzaba el brazo para llamar la atención de la camarera. La muchacha acudió lo más rápido que pudo y se dirigió a Nick con un ronco susurro, mientras se inclinaba sobre él para exhibir con la mayor maña posible sus voluptuosas curvas.
—¿Sí, milord? ¿Necesita algo?
—Así es, necesitamos algo —intervino Rock.
La descarada mujer, sin embargo, se sentó en el regazo de Nick y se recostó sobre él.
—Pídeme lo que quieras, cariño —ronroneó sin dejar de apretar los pechos contra el torso de él—. Lo que sea…
Él apartó el brazo con el que ella le rodeaba el cuello y sacó una corona del bolsillo.
—La oferta es muy tentadora, no cabe duda —aseguró, apretando la moneda contra la palma de la joven y obligándola a ponerse en pie—. Pero mucho me temo que lo único que necesito es más cerveza. Deberás buscar compañía en otro lado.
Tras esbozar una breve expresión de desilusión, la muchacha centró su atención en Rock. Con una mirada de admiración, se fijó en aquel ancho pecho, la piel oscura y los musculosos brazos.
—¿Usted sí quiere? A algunas chicas no les gustan los hombres con ese tono de piel, pero a mí eso me trae sin cuidado.
Rock no se movió, pero Nick notó cómo su amigo tensaba los hombros ante aquella maleducada referencia a su raza.
—Lárgate de aquí —señaló el turco dándole la espalda.
La joven hizo una mueca de desprecio y se alejó en busca de las jarras de cerveza. Mientras la observaba abrirse paso a través de la estancia, Nick reparó en que era el centro de atención de las demás mujeres presentes en la taberna.
—Son unas depredadoras. Todas y cada una de ellas.
—Ya era hora de que el bulan supiera lo que se siente al ser acosado.
Nick hizo una mueca al escuchar esa palabra turca y recordar la historia que la acompañaba. Hacía años que nadie lo llamaba bulan, «cazador». Aquel nombre ya no significaba nada; era tan solo un recuerdo de sus días en Oriente, en el Imperio otomano, cuando él era otra persona, alguien sin nombre pero con una sola habilidad; una que acabaría siendo su perdición.
No se le escapaba la ironía de la situación. Sus días en Turquía habían terminado cuando una mujer se fijó en él y él se permitió el error de dejarse atrapar, literalmente.
Se pasó veintidós días en una prisión turca antes de que Rock lo rescatara y lo llevara a Grecia, donde puso fin a sus días de bulan.
Casi nunca se arrepentía de haber concluido esa etapa de aventuras; se sentía aliviado por haber vuelto a Londres, a sus negocios y a las antigüedades. Pero había días en que sentía que le faltaba algo.
Y, desde luego, prefería ser cazador que presa.
—Las mujeres siempre te han rondado —señaló Rock devolviéndolo al presente—. Ahora solo se fijan un poco más. No es que yo entienda tanto interés, eres feo y un creti…
—Buscas pelea, veo.
La cara del turco se contrajo en una amplia sonrisa.
—Pelearte conmigo en una taberna de mala muerte no sería precisamente el comportamiento que se espera de tamaño ejemplo de excelencia y caballerosidad.
Nick miró a su amigo con los ojos entrecerrados.
—Me encantaría borrarte la sonrisa de la cara.
Rock se rio otra vez.
—Si crees que puedes, es que el exceso de atención femenina te ha derretido el cerebro. —Se inclinó hacia delante, apoyando los brazos en la mesa y flexionando los músculos—. ¿Qué le ha ocurrido a tu sentido del humor? Te estarías divirtiendo a lo grande si me estuviera pasando a mí. O a tu hermano.
—Sin embargo, me está pasando a mí. —Nick echó un vistazo al local y gimió por lo bajo cuando la puerta se abrió y entró un hombre alto de cabello oscuro. El recién llegado se detuvo en el umbral para mirar a su alrededor antes de detener su mirada azul en Nick. Arqueó una ceja con diversión y se abrió paso entre la gente en dirección a ellos.
Nick le lanzó una mirada acusadora a Rock.
—Estás pidiendo a gritos que te mande de vuelta a Turquía. Casi lo estás suplicando.
Rock miró por encima del hombro y sonrió abiertamente al ver la corpulenta figura que se acercaba a ellos.
—Habría sido muy feo por mi parte no invitarlo a participar en la diversión.
Una voz ronca y divertida se dirigió a ellos arrastrando las palabras:
—¡Qué suerte la mía! Lo confieso, jamás me habría imaginado estar tan cerca de un auténtico soltero de oro.
Nick levantó la vista para observar a su hermano gemelo, Gabriel St. John, marqués de Ralston. Rock se puso en pie y le dio una palmadita en la espalda para indicarle que se uniera a ellos. Una vez sentado, Ralston continuó.
—Aunque jamás habría dicho que estuvieras aquí. —Hizo una pausa—. Escondido como un cobarde.
Nick arqueó las cejas al tiempo que Rock se echaba a reír.
—Justo acabo de decirle a Nick que, si ese absurdo apodo te lo hubieran puesto a ti, se habría divertido mucho a tu costa.
Gabriel se recostó en la silla y sonrió.
—No me cabe ninguna duda. No pareces muy feliz, hermano. ¿Te ocurre algo?
—Supongo que has venido a regodearte de mi desgracia —concluyó Nick—. Estoy seguro de que tienes cosas mejores que hacer. Tu esposa todavía es capaz de entretenerte, ¿no?
—Por supuesto —replicó Gabriel con una sonrisa—. Sin embargo, para ser sincero, ha sido ella quien me ha empujado a venir. Ha organizado una cena el jueves y, por supuesto, quiere que asistas. No desea que lord Nicholas se dedique a errar tristemente por las calles en busca de esposa.
—Justo lo que habría hecho si no tuviera que asistir a esa cena —se burló Rock.
Nick ignoró a su amigo.
—¿Callie también lee esa porquería? —Esperaba que su cuñada estuviera por encima de esas cosas. Pero si había leído la revista, no tenía escapatoria.
Gabriel se inclinó hacia él.
—¿La de esta semana? La ha leído todo el mundo. El apellido St. John es por fin honorable, Nick. Bien hecho.
La camarera regresó en ese instante y dejó sobre la mesa otra ronda de jarras de cerveza. Un brillo de sorpresa, seguido de otro de placer, inundó sus ojos cuando miró a Nick y luego a Gabriel. A continuación, repitió el proceso. Los gemelos eran tan excepcionales que los desconocidos solían quedarse mirándolos fijamente cuando se dejaban ver juntos en público. Pero en ese momento Nick no tenía paciencia para la curiosidad que despertaban y miró hacia otro lado mientras Gabriel pagaba a la chica.
—Es evidente que todas las mujeres que en su día me pretendieron deben de sentirse emocionadas al tener una segunda oportunidad, tengas o no título. Al menos compartimos un inmejorable aspecto físico. Aunque como hermano menor que eres lo luzcas menos.
La mirada azul de Nick se clavó en su gemelo y en su amigo, que ahora se reían a carcajadas como si fueran un par de idiotas. Alzó la cerveza y brindó por ambos.
—¡Por mí, idos directamente al infierno!
—Podría ser peor, ¿sabes? —Su hermano bebió un sorbo—. Que te consideren un buen partido no es malo, Nick. Doy fe de que el matrimonio no es la prisión que en su día pensé que sería. De hecho, es muy agradable.
Nick se reclinó en la silla.
—Callie te ha ablandado, Gabriel. ¿Ya no recuerdas lo que era tener cacareando a tu alrededor a esas madres y a sus empalagosas hijas?
—Ni remotamente.
—Eso es porque Callie fue la única dama dispuesta a aceptarte, a pesar de tu historial de decadencia y maldad —señaló Nick—. Mi reputación es bastante mejor que la tuya…, por lo que me consideran mucho más valioso. ¡Que Dios se apiade de mí!
—El matrimonio podría ser positivo para ti.
Nick miró ensimismado su cerveza durante tanto tiempo que sus acompañantes pensaron que no iba a responder.
—Creo que los tres sabemos que el matrimonio no es para mí.
Gabriel soltó un gruñido.
—Te recuerdo que eso mismo pensaba yo. No todas las mujeres son como esa fría ramera que casi te mata, Nick —afirmó su gemelo con rotundidad.
—Solo fue una más de una larga lista —puntualizó Nick antes de tomar un sorbo de cerveza—. Gracias, pero he aprendido que con las mujeres más vale tener encuentros lo más desapasionados posible.
—Yo no presumiría de eso si fuera tú, St. John —intervino Rock, sonriendo a Gabriel antes de continuar—. Tu problema no son las mujeres que te eligen, sino las que escoges por tu cuenta. Si no tuvieras debilidad por las que parecen desamparadas, quizá tendrías más suerte con el sexo femenino.
Rock no había dicho nada que Nick no supiera. Desde que era joven había sentido predilección por las mujeres que necesitaban ayuda. Y hasta que no se dio cuenta de que aquello suponía un problema —que le provocó más desventuras que dichas—, no fue capaz de luchar contra esa debilidad.
Así pues, ahora se mantenía alejado de las mujeres. Sus reglas estaban claras: nada de amantes, nada de citas y, definitivamente, nada de esposas.
—En fin, sea como sea —Gabriel retomó la conversación con ligereza—, voy a pasármelo en grande mientras tú capeas el temporal.
Nick hizo una pausa para beber antes de reclinarse y apoyar las manos en la mesa.
—Me temo que voy a decepcionarte. No voy a capear ningún temporal.
—¿De veras? ¿Y cómo vas a evitar a las mujeres londinenses? Son unas cazadoras experimentadas.
—No podrán cazar si su presa desaparece —anunció Nick.
—¿Te vas? —Gabriel no parecía contento con la noticia—. ¿Adónde?
Nick encogió los hombros.
—Está claro que he estado demasiado tiempo en Londres. Iré al continente. O quizá vuelva a Oriente, aunque me encantaría conocer América. Rock, tú llevas meses deseando viajar. ¿Adónde te gustaría ir?
Rock valoró las opciones.
—A Oriente no. No me gustaría repetir la última experiencia que vivimos allí. Más bien iría en sentido contrario.
—Sí, es comprensible —concedió Nick—. A América, entonces.
Gabriel negó con la cabeza.
—Estarías fuera más de un año. ¿Acaso te has olvidado de que tenemos una hermana menor a la que proteger y acompañar en sociedad? Te aseguro que no vas a cargarme con la tarea solo porque te da miedo estar en el punto de mira de un puñado de damas.
—¿Un puñado? —protestó Nick—. ¡Son un enjambre! —Permaneció en silencio sopesando sus opciones—. La verdad es que me da igual adónde ir con tal de que no haya mujeres.
Rock lo miró, alarmado.
—¿Ninguna?
Nick se rio por primera vez en toda la noche.
—Bueno, ninguna no. Pero ¿sería demasiado pedir que no hubieran leído esa ridícula revista?
Gabriel arqueó una ceja oscura.
—Probablemente sí.
—St. John.
Los tres caballeros se giraron al oír el apellido y se encontraron con el duque de Leighton junto a la mesa. Alto y ancho de hombros, si Leighton no hubiera sido duque habría resultado un excelente vikingo, por el pelo rubio y aquel rostro inexpresivo que rara vez sonreía. Nick reparó en que en ese momento el duque parecía incluso más estoico de lo habitual.
—¡Leighton! Siéntate con nosotros. —Nick se levantó para coger un taburete cercano y aproximarlo a la mesa—. Sálvame de estos dos.
—Mucho me temo que no puedo quedarme. —Las palabras del duque fueron bruscas—. Estaba buscándote.
—Tú y toda la población femenina de Londres —se rio Gabriel.
El duque lo ignoró, pero acomodó su enorme cuerpo en el asiento y dejó los guantes en la mesa de madera. Se volvió hacia Nick, excluyendo a Rock y a Gabriel de la conversación.
—Tengo que pedirte algo.
Nick indicó a la camarera que les sirviera otra jarra más, ajeno al desasosiego de la mirada de su amigo.
—¿Implica matrimonio? —preguntó Gabriel, brusco. Leighton lo miró, asombrado.
—No.
—Entonces puede que a mi hermano le interese tu petición.
El duque tomó un enorme trago de cerveza antes de concentrarse en Nick.
—No estoy tan seguro. En realidad, no estoy aquí por St. John, sino por el bulan.
Hubo un largo silencio mientras las palabras flotaban sobre la mesa. Rock y Gabriel se pusieron rígidos, pero no dijeron nada, limitándose a observar a Nick. Este se inclinó hacia delante, apoyó los antebrazos en la madera mellada y cruzó los dedos.
—Ya no soy el bulan —dijo en voz baja, sin apartar la mirada de Leighton.
—Lo sé. Y no te lo pediría si no fuera una cuestión de vida o muerte.
—¿A quién debo buscar?
—A mi hermana. Ha desaparecido.
Nick se recostó en la silla.
—No busco fugitivos, Leighton. Deberías contactar con Bow Street.
Leighton se inclinó con frustración.
—Por el amor de Dios, St. John, sabes que no puedo hacer eso. Mañana mismo aparecería en todos los periódicos. Necesito al bulan.
Nick se echó hacia atrás al oír aquella palabra. No quería volver a ser el cazador.
—Ya no me dedico a eso. Lo sabes.
—Te pagaré lo que me pidas.
Ralston se rio, arrancando un gruñido del duque.
—¿Qué te resulta tan divertido?
—La idea de que mi hermano aceptara cobrar. No creo que con esa oferta lo captes para tu causa, Leighton.
El duque lo miró con el ceño fruncido.
—No sé si sabes, Ralston, que nunca has sido mi gemelo favorito.
—Tranquilo, le ocurre a la mayoría de la gente —intervino Ralston—. Te aseguro que no me importa. Es más, confieso sentirme bastante sorprendido de que estés aquí, hablando con nosotros, teniendo en cuenta nuestras «patéticas vidas». ¿No es así como las denominabas?
—Gabriel, basta —lo interrumpió Nick, con la intención de evitar que sacara el pasado a colación.
Leighton tuvo al menos el detalle de parecer avergonzado.
Durante años, y a pesar de su linaje aristocrático, los gemelos St. John habían sido objeto del desdén de Leighton. El escándalo que cayó sobre Ralston House cuando los hermanos eran todavía unos niños, a causa de la fuga de su madre, los había convertido en presa fácil de las familias más intransigentes de la sociedad. Leighton no dejó de recordarles durante su estancia en Eton las acciones que tan mala fama habían dado a su madre.
Hasta que un día Leighton fue demasiado lejos y Nick lo arrinconó contra la pared.
Que el segundón de un marqués golpeara al heredero de un ducado no era algo que se pasara por alto en Eton; Nick habría sido expulsado si Gabriel y él no hubieran sido gemelos y su hermano no se hubiera responsabilizado de la pelea. Al futuro marqués de Ralston lo mandaron a casa un poco antes de tiempo, y Leighton y Nick pactaron una especie de tregua, algo muy inteligente por ambas partes.
La tregua se convirtió en una frágil amistad que floreció en cuanto abandonaron Eton, y que se fortaleció a lo largo de los años que Nick estuvo en el continente. Leighton ya había heredado entonces el ducado y la fortuna que lo acompañaba, y había financiado algunas de las expediciones de Nick y Rock por el lejano Oriente.
El duque había desempeñado un importante papel en el nacimiento del bulan.
Pero Nick ya no era ese hombre.
—¿Qué ha pasado?
—Nick… —Rock habló por primera vez desde que había llegado el duque, pero Nick alzó la mano, interrumpiéndolo.
—Simple curiosidad.
—Se ha ido. Ha cogido algo de dinero y ciertas cosas que considera insustituibles.
—¿Por qué se ha ido?
Leighton negó con la cabeza.
—No lo sé.
—Siempre hay una razón.
—Es posible, pero yo la desconozco.
—¿Cuándo?
—Hace dos semanas.
—¿Y vienes ahora?
—Mi hermana había planeado un viaje para visitar a una prima en Bath. Pasaron diez días antes de que me diera cuenta de que me había mentido.
—¿Te lo contó su doncella?
—La amenacé hasta conseguir que confesara que Georgiana se dirigió al norte. No ha sabido nada más de ella. Mi hermana ha tapado muy bien su rastro.
Nick se recostó en la silla, ensimismado, aunque pletórico de energía. Alguien había ayudado a la chica; todavía la estaban ayudando. De no ser así, se habría dado por vencida y habría regresado con su hermano. Hacía muchos años que no rastreaba a nadie y se había olvidado del placer que le despertaba una nueva búsqueda.
«Pero esa ya no es tu vida».
El duque clavó los ojos en él.
—Es mi hermana, Nick. Sabes que no te lo pediría si tuviera otra salida.
Las palabras le golpearon el corazón. Él también tenía una hermana y haría cualquier cosa por protegerla.
«¡Maldición!».
—¿Milord?
Nick se volvió hacia aquella dubitativa voz femenina y se encontró con dos jóvenes que lo observaban, ansiosas.
—¿Sí? —respondió con cautela.
—Somos admiradoras.
Nick parpadeó.
—¿De qué?
—De usted.
—¿De mí?
—¡Por supuesto! —La segunda chica sonrió de oreja a oreja y se acercó más para mirarlo atentamente, como si…
Nick juró por lo bajo.
—¿Podría firmarnos el ejemplar de la revista?
Alzó una mano.
—No me importaría, señoritas, pero se dirigen al hermano equivocado. —Señaló a Gabriel—. Él es lord Nicholas.
Rock bufó al tiempo que las dos chicas desviaban su atención hacia el marqués de Ralston, un doble de su presa impresionantemente bien parecido, y se echaban a reír para disimular la emoción.
Gabriel se metió en el papel de inmediato, dedicándoles a las chicas una deslumbrante sonrisa.
—Estaré encantado de firmarles la revista. —Tomó la publicación y la pluma que le tendían, antes de añadir—: Debo confesar que esta es la primera vez que concito la atención de unas damas, a pesar de estar en compañía de mi hermano. A Ralston siempre lo han considerado el más apuesto de los dos.
—¡No! —protestaron las chicas.
Nick puso los ojos en blanco.
—De veras. Pregúntenselo a cualquiera. Le dirá que el marqués es el más atractivo. Sin duda alguna, ya lo habrán oído. —Las contempló con una sonrisa arrebatadora—. Deben admitirlo, señoritas. No me afecta, ya estoy acostumbrado.
Gabriel sostuvo en alto la revista, mostrando la cubierta mientras se jactaba:
—«En páginas interiores: ¡Los mejores solteros de oro a los que dar caza!». Sí…, no hay duda. Esto será maravilloso para mi reputación. ¡Me alegra tanto que todo el mundo sepa que ando buscando esposa!
Las chicas suspiraron con deleite.
Con una expresión de repugnancia, Nick miró a Leighton.
—¿Has dicho que se ha ido al norte?
—Sí.
—El norte es gigantesco. Encontrarla podría llevarte semanas —le advirtió Rock.
Nick lanzó una mirada de soslayo a las dos jovencitas que observaban a Gabriel con ojos brillantes, y luego se concentró en sus amigos.
—Estoy dispuesto a ir en su busca.
2
Townsend Park Dunscroft, Yorkshire
Isabel estudió a la pálida y exhausta chica que estaba sentada ante ella en la estrecha cama. Apenas tenía edad suficiente para haber viajado sola durante cuatro días y haber podido llegar a una casa extraña a altas horas de la madrugada.
Con los ojos agrandados por el miedo, la joven se puso en pie, apretando una pequeña bolsa de viaje contra el pecho.
Isabel sonrió.
—Eres Georgiana. —La chica no se movió ni cambió de expresión—. Yo soy Isabel.
Una chispa de reconocimiento iluminó los ojos azules de Georgiana.
—¿Lady Isabel?
Ella se acercó, amable y amistosa.
—La misma.
—Pensaba que…
La sonrisa de Isabel se ensanchó.
—Déjame adivinar. ¿Pensabas que era más vieja? ¿Que ya estaba marchita?
La chica elevó las comisuras de los labios. Era una buena señal.
—Puede.
—En ese caso, tomaré tu cara de sorpresa como un cumplido.
La joven dejó la bolsa en el suelo e hizo una reverencia. Isabel la detuvo.
—Ay, cielo, nada de reverencias. Harás que me sienta vieja y marchita de verdad. Siéntate. —Acercó un pequeño taburete de madera y se acomodó frente a ella—. Aquí no nos andamos con ceremonias. Y, si lo hiciéramos, serían hacia ti. Después de todo, yo soy hija de un simple conde, y tú…
Georgiana negó con la cabeza con expresión triste.
—Ya no.
Había huido de casa. Muchas de las chicas que acababan en Townsend Park evitaban decir de dónde venían.
—¿Cómo nos encontraste?
—Mi… Una amiga me dijo que usted aceptaba chicas. Que me ayudaría. —Isabel asintió con la cabeza, alentándola—. Mi hermano. No podía decírselo… —Se le quebró la voz y no pudo seguir hablando.
Isabel se inclinó hacia delante para tomar la fría mano de la chica entre las suyas.
—No hace falta que me cuentes nada más. No hasta que estés preparada.
«Yo sé bien que a veces es más fácil no hablar».
Georgiana alzó la mirada con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas.
—Mi amiga… me dijo que usted se encargaría de nosotros.
Isabel asintió con la cabeza.
—Así es.
La joven dejó caer los hombros, aliviada.
—Diría que hoy ha sido un día muy duro para ti. Te sugiero que intentes dormir un poco. Ya hablaremos mañana en el desayuno.
Unos minutos después, Georgiana se deslizaba entre las sábanas limpias de la estrecha cama. Isabel imaginó que sería, de lejos, la cama más humilde en la que hubiera dormido la hermana del duque de Leighton. La observó durante un rato y no abandonó la estancia hasta que estuvo segura de que la muchacha se había dormido.
Se reunió con el grupo de mujeres curiosas que la esperaban en el vestíbulo.
—¿Se ha dormido? —susurró Lara, prima y amiga íntima de Isabel.
Ella asintió con la cabeza. Cerró la puerta del todo antes de girarse hacia el público congregado.
—¿Por qué no está más iluminado el vestíbulo?
—Porque no puedes permitirte pagar las velas.
«Por supuesto».
—¿La hermana de un duque, Isabel? —susurró Jane, retóricamente.
—¿Acaso importa quién sea? —sostuvo Gwen, la cocinera—. Nos necesita, y acogemos a cualquier chica que nos necesite.
—No puede quedarse —anunció Kate con determinación mirando a las demás.
—¿Os importa si continuamos esta conversación en un lugar donde esa pobre chica no pueda oírnos? —susurró Isabel indicando al grupo que se dirigiera hacia la escalera.
—¡No puede quedarse! —repitió Kate mientras caminaban.
—Sí, creo que ya has dejado clara tu opinión —aseveró Isabel, secamente.
—Correríamos un gran riesgo, Isabel —afirmó Jane cuando ya estaban en lo alto de las escaleras.
Como si ella no lo hubiera tenido en cuenta.
Como si el corazón no se le acelerara al pensarlo.
«Claro que sería peligroso». No se le abrían las puertas de ningún sitio ni se le ofrecía alojamiento a la hermana de un duque —sobre todo, a uno de los más poderosos de Inglaterra— sin que este fuera informado previamente.
«Esto podría destruir a James».
Su hermano tenía solo diez años, era el nuevo conde y ya tenía suficiente con tratar de enterrar la reputación de su padre. Si el duque de Leighton descubría que su hermana estaba allí, si descubría a las mujeres que se escondían bajo el amparo del conde de Reddich, James no sobreviviría al escándalo.
Las demás tenían razón. Debería rechazar a esa chica. Sería lo más prudente. La única manera de protegerse.
Miró a una mujer tras otra. Cada una de ellas había llegado a Townsend Park en circunstancias similares a las de la joven que dormía en aquella habitación. Habría podido rechazarlas, pero no lo hizo.
—¿Lara? —preguntó ignorando las palabras de Jane.
Transcurrió un buen rato mientras Lara reflexionaba sobre la cuestión.
—Conozco las reglas, Isabel. Sé lo que dijimos. Pero… ¿la hermana de un duque? Empezaremos a levantar sospechas. ¿Y si viene alguien a buscarla? ¿Y si nos descubren?
Isabel lanzó una mirada a la puerta de la estancia donde dormía la chica.
—Creo que lo más importante no es lo que pasará si alguien la encuentra. Ya sé que las hermanas de los duques no suelen desaparecer sin más. —Hizo una pausa y añadió—: Pero esta va a experimentar muchos cambios.
Jane emitió un silbido por lo bajo.
—¿Te lo ha dicho ella? —preguntó Gwen.
—No ha sido necesario.
—Bueno —intervino Lara—, entonces está claro que no podemos rechazarla.
—No es la hija de un comerciante —discrepó Kate—. Ni la esposa de un tabernero. Ni siquiera la heredera de un terrateniente. Es una aristócrata, por el amor de Dios. ¡Es casi como si fuera dos aristócratas en una! Deberíamos enviarla a su casa con su aristocrática familia.
—Pertenecer a la nobleza no es siempre lo mejor, Kate. Lo sé mejor que nadie. —Isabel pensó en las profundas ojeras que tenía la chica, en las mejillas hundidas y en la fragilidad que mostraba, señales de lo mal que lo había pasado.
«Esta chica está perdida y sola».
Para ella era suficiente.
—Jamás he rechazado a una chica. No pienso empezar ahora. Mientras lo necesite, aquí tendrá un sitio en el que quedarse. Pero deberá contribuir: James necesita una institutriz, y estoy segura de que ella lo hará muy bien.
Kate soltó un bufido.
—¿La has visto bien? Te apuesto lo que quieras a que no ha movido un dedo en su vida.
Isabel sonrió.
—Tampoco lo habías movido tú cuando llegaste aquí. Y no conozco a nadie que lleve mejor unos establos.
Kate apartó la mirada pasándose la mano por el pelo.
—Es la hermana de un duque —susurró.
Isabel miró a las mujeres que se apretujaban a su alrededor: a Jane, que ejercía de mayordoma y llevaba la casa con una habilidad que para sí quisieran hombres que habían sido educados a tal fin durante años; a Gwen, la cocinera, que si quisiera podría trabajar en las mejores cocinas de Londres; a Kate, que trataba a los caballos tan bien como cualquier jinete de Ascot. Todas habían llegado a Townsend Park en circunstancias parecidas a las de aquella chica y todas habían tenido una habitación a su disposición y una oportunidad para el futuro.
Aquellas mujeres la consideraban invencible, capaz de enfrentarse a cualquier reto.
«¡Qué ilusas!».
Estaba tan asustada como ellas.
Inspiró profundamente y, cuando habló, procuró transmitir confianza, rezando por que las demás la creyeran.
—Esa chica necesita quedarse en Minerva House. Y Minerva House le abrirá sus puertas y sabrá afrontar las consecuencias.
«O eso espero».
Isabel abrió los ojos y se enderezó rápidamente en la silla.
Su prima Lara estaba al otro lado del escritorio del conde.
—Buenos días.
Miró de reojo por las ventanas, donde un brillante cielo azul anunciaba que era casi media mañana. Volvió la vista hacia Lara.
—Me he quedado dormida.
—Sí. Ya veo. ¿Por qué no te has ido a la cama?
Isabel inclinó la cabeza hacia atrás, estirando los músculos del cuello y los hombros.
—Demasiados asuntos pendientes. —Se pasó la mano por la mejilla y se quitó un trozo de papel que se le había quedado pegado durante la noche.
Lara dejó una taza de té sobre el escritorio y se sentó delante de ella.
—¿Tan importantes son como para que te prives del sueño? —Hizo una pausa y añadió, distraída—: Tienes la cara manchada de tinta.
Isabel se pasó la palma por la mejilla y su mirada recayó en el papel que había sobre el escritorio. Repasó la lista que había redactado la noche anterior.
Una lista demasiado larga. Le dio un vuelco el corazón.
Se apartó un mechón de cabellos castañorrojizos de la cara y se lo colocó detrás de la oreja. Se sintió culpable al recordar todo lo que tenía intención de hacer la noche anterior, después de dormir solo unos minutos.
Debería haber ideado un plan para poner a salvo a las chicas. Debería haber redactado una carta para el abogado de su padre preguntándole sobre los fondos destinados a la educación de James, aunque estaba segura de que no existían. Debería haber escrito al despacho de bienes raíces de Dunscroft y haberse puesto a buscar una casa nueva. Debería haber comenzado a leer el libro sobre la reparación de tejados, antes de que aquel arreglo se convirtiera en una emergencia.
Sin embargo, no había hecho nada. Se había dormido.
—Necesitas descansar.
—Ya he descansado suficiente. —Isabel comenzó a organizar los papeles diseminados por el escritorio, advirtiendo un nuevo montón de sobres—. ¿De dónde ha salido todo esto?
Tomó uno al azar: una revista femenina a la que se había suscrito por correo para que las chicas se distrajeran. El titular captó su atención antes de dejarla a un lado: «En páginas interiores: ¡los mejores solteros de oro a los que dar caza!».
—Han llegado en el correo de la mañana. Antes de que las abras…
Isabel miró a Lara mientra cogía el abrecartas.
—¿Sí?
—Tenemos que hablar sobre James.
—¿Ahora?
—Se ha saltado sus lecciones.
—No me sorprende. Hablaré con él. ¿Ha conocido ya a su nueva institutriz?
—No exactamente.
Las palabras fueron muy reveladoras.
—¿A qué te refieres, Lara?
—Bueno… Kate lo pilló espiándola en el baño.
Isabel se inclinó hacia delante.
—No querrás decir que estaba espiando a Kate mientras se bañaba.
Lara se rio.
—¿Te imaginas? Kate lo hubiera desollado.
—¡No podría desollarlo, ahora es conde! Aunque debería empezar a comportarse como tal.
¿Espió a la chica nueva mientras se bañaba? ¿Por qué demonios se le ocurrirá hacer ese tipo de cosas?
—Puede que sea conde, Isabel, pero también es un niño. ¿Acaso crees que no siente curiosidad?
—Ha crecido en una casa llena de mujeres. Suponía que no le interesarían en absoluto.
—Pues ya ves no es así. De hecho, no es extraño que James tenga ciertos intereses. Necesita hablar con alguien de esas cosas.
—¡Que hable conmigo!
Lara la miró con patente incredulidad.
—¡Isabel!
—¿Qué pasa?
—Eres una hermana maravillosa, pero no puede tratar esos temas contigo.
Hubo un silencio mientras ella pensaba en aquella afirmación. Claro que no. James era un niño solitario de diez años sin ningún modelo masculino que lo ayudara a entender el mundo. Necesitaba a un hombre con el que hablar de cosas… de hombres.
Suspiró.
—Debo encontrar la manera de enviar a James al colegio. Pensaba escribirle una carta al abogado de mi padre para tratar ese tema. Aunque no creo que el Condinnoble haya previsto un fondo para ello. —Guardó silencio antes de continuar—. De todas maneras, quizá el nuevo albacea de la propiedad posea esos conocimientos que solo los de su sexo logran impartir.
Esperaban recibir noticias de Oliver, lord Densmore, el misterioso y esquivo albacea que su padre nombraba en el testamento y que no había dado señales de vida desde la muerte del conde. Había transcurrido solo una semana, pero cada día que pasaba sin saber nada de él, Isabel respiraba un poco más tranquila.
Sin embargo, era como un fantasma que se cernía sobre sus cabezas, amenazador, pues si había sido nombrado por el Condinnoble, lo más probable era que lord Densmore no fuera el tipo de protector que ellos hubieran elegido.
—Hay algo más.
«Siempre hay algo más».
Isabel se estremeció ante ese pensamiento.
—¿Sobre James?
—No. Sobre ti. —Lara se inclinó hacia delante—. Sé por qué te has quedado dormida aquí en vez de ir a la cama. Sé que estás preocupada por nuestro futuro. Por el dinero. Por James. Por Minerva House. —Isabel comenzó a negar con la cabeza—. No me insultes negándolo. Te conozco desde que éramos pequeñas, llevamos seis años viviendo juntas; sé que estás preocupada.
Isabel abrió la boca para hablar, pero luego la cerró. Lara tenía razón, por supuesto. Estaba preocupada. No olvidaba las estrecheces económicas que impedirían que James fuera al colegio, las que lo privarían de aprender a ser conde, de restaurar el buen nombre de su título. La aterraba que el nuevo albacea apareciera, que se hiciera cargo de las finanzas. Eso le daba tanto miedo como pensar que podría verse obligada a cerrar Minerva House y dejar en la calle a las mujeres que tan duramente habían trabajado para mantenerla a salvo.
Mujeres que la necesitaban.
Tenían goteras, siete ovejas se habían extraviado esa misma semana a causa de un agujero en la cerca del límite occidental y ya no quedaba ni un cuarto de penique a su nombre. Como no encontrara una solución, iba a tener que pedir a alguna de las chicas que se fuera.
—Supongo que el conde no dejó dinero —tanteó Lara con suavidad. Era la primera vez que alguno de los residentes se atrevía a tocar ese tema.
Isabel negó con la cabeza, presa de una oleada de frustración.
—No dejó nada.
Nada que pudiera asegurar el futuro del conde de Reddich. Su padre no se había molestado en asegurarse de que ellos quedaran bien atendidos ni de que su heredero estuviera a salvo. A Isabel le había llevado más de media hora convencer al abogado, que apareció por allí al día siguiente de recibir la noticia de la muerte de su padre, de que era capaz de comprender las finanzas de una propiedad para que así la pusiera al tanto de la situación.
«Como si fuera tan complicado entender la pobreza».
El Condinnoble se lo había jugado todo —la casa de la ciudad, los carruajes, el mobiliario, los caballos; incluso a su propia hija—. No quedaba nada. Nada salvo lo que a James le correspondía por derecho.
Y que tendría que vender.
Notó una punzada de tristeza en el pecho.
Su hermano no había tenido padre ni madre, pero tampoco la educación de la que debería disfrutar un conde. Sin embargo, ella haría todo lo que estuviera en su mano para cambiar la situación.
El conde había muerto.
El heredero era un niño.
La propiedad se desmoronaba.
Dos docenas de bocas que alimentar dependían de ella, personas que debían seguir ocultas.
En su vida había sentido tanto miedo.
Ojalá no se hubiera dormido la noche anterior, a lo mejor se le habría ocurrido un plan para salvarlos.
Necesitaba tiempo.
Cerró los ojos y respiró hondo para tranquilizarse.
—No te preocupes, Lara —dijo con firmeza, negándose a mostrar sus pensamientos—, conseguiré que todo salga bien.
Lara la miró con ternura.
—Seguro que sí. Ninguna de nosotras lo ha dudado siquiera un instante.
«Claro que no». Nadie dudaba nunca de su fuerza; ni siquiera cuando deberían hacerlo. Ni siquiera cuando se mantenía en pie solo gracias a su cabezonería.
Se levantó y se acercó a la ventana para contemplar las tierras de Townsend, tiempo atrás exuberantes y fértiles. Ahora, los campos estaban baldíos y se habían echado a perder, y el ganado había menguado tanto que solo les proporcionaba una mísera renta.
—¿Las chicas están preocupadas?
—No. No creo que se les haya pasado por la cabeza la posibilidad de acabar de nuevo en la calle.
A Isabel se le aceleró el corazón ante esas palabras.
—¡No acabarán en la calle! No digas eso.
—Por supuesto que no —convino Lara.
«Pero podría ocurrir». Le pareció haber pronunciado aquellas palabras en voz alta.
Se giró con rapidez y las faldas se arremolinaron alrededor de sus tobillos mientras alzaba un dedo, que meneó ante la nariz de Lara.
—Ya pensaré algo. Conseguiremos dinero. Nos mudaremos a otra casa. Tampoco es que esta sea tan maravillosa.
—La segunda Minerva House —dijo Lara.
—Exacto.
—Una idea fantástica.
Isabel resopló ante el tono de su prima.
—No hace falta que me des la razón en todo, solo necesito un poco de apoyo.
—Eso hago —aseguró Lara—. ¿Tienes escondido dinero en algún sitio? Porque, hasta donde yo sé, las casas que tienen capacidad para albergar a dos docenas de mujeres hay que financiarlas.
—Sí, bueno… Esa es la parte del plan que todavía no he solucionado. —Isabel cruzó la estancia hasta la puerta. Luego se volvió y caminó hacia la mesa. Se sentó con la vista clavada en los papeles esparcidos sobre aquel inmenso escritorio desde el que tres generaciones de condes de Reddich habían dirigido sus propiedades—. Solo hay una manera de obtener los fondos que nos mantendrán a flote —aseguró tras un largo silencio.
—¿Cuál?
Isabel respiró hondo.
—Venderé la colección de estatuas. —Notó un rugido en los oídos cuando lo dijo, como si no escuchar sus propias palabras equivaliera a no haberlas pronunciado.
—¡Isabel! —Lara agitó la cabeza.
«Por favor, Lara, no me lleves la contraria en esto. No me quedan fuerzas».
—Es absurdo conservarla, nadie disfruta de ella.
—Tú sí.
—Es un lujo que no puedo permitirme.
—No. Es el único lujo que has tenido en tu vida.
«Como si no lo supiera».
—¿Se te ocurre una solución mejor?
—Quizá —tanteó Lara—. Quizá deberías considerar… Quizá deberías pensar en el matrimonio.
—¿Estás sugiriendo que debería haber aceptado a alguno de esos zoquetes que me han ganado apostando?
Lara agrandó los ojos.
—¡Oh, no! No me refiero a ellos. En realidad, a nadie que conociera a tu padre. Estoy sugiriendo que pienses en otro hombre. Alguien… bueno. Y si dispone de una cuenta corriente saneada, tanto mejor.
Isabel clavó la vista en la revista que había visto antes.
—¿Estás sugiriendo que intente dar caza a un soltero de oro, prima?
A Lara se le enrojecieron las mejillas.
—No me niegues que encontrar un buen partido es lo mejor que podría pasar.
Isabel negó con la cabeza. El matrimonio no era la respuesta. Estaba dispuesta a renunciar a casi todo para mantener a salvo la casa y a las mujeres que se alojaban en ella, pero no sacrificaría su libertad, su cordura o su cuerpo por ellas. No le importaba si el matrimonio era o no la solución.
«Egoísta».
La palabra retumbó en su cabeza como si se la hubieran gritado unos segundos antes en vez de años atrás. Sabía que si cerraba los ojos vería a su madre con la cara retorcida de dolor, lanzándosela como una daga.
«Deberías haber permitido que te casara con quien quisiera, egoísta. Él se habría quedado si lo hubieras hecho. Y tú te habrías ido».
Meneó la cabeza, ignorando la imagen, y se aclaró la garganta, repentinamente seca.
—El matrimonio no es la respuesta, Lara. ¿De verdad piensas que alguien capaz de ayudarnos se casaría con una mujer de veinticuatro años, hija del Condinnoble, que nunca ha pisado un salón de baile?
—¡Por supuesto que sí!
—No. Ese hombre no existe. No tengo habilidades sociales ni educación ni dote. Solo una casa llena de mujeres, a la mayoría de las cuales oculto de manera ilegal. ¿Cómo pretendes que le explique algo así a un posible pretendiente? —Lara abrió la boca para responder, pero Isabel se lo impidió al continuar hablando—: Yo te lo diré. Es imposible. Nadie en su sano juicio se casaría conmigo, nadie aceptaría las cargas que acarreo. Y, francamente, es mejor así. No, esa no es la solución, tendremos que pensar otra cosa.
—Podría casarse contigo a pesar de saber la verdad, Isabel. Si se lo explicaras todo.
El silencio se hizo entre ellas, e Isabel se permitió valorar por un instante cómo sería tener a alguien con quien compartir sus secretos. Alguien que la ayudara a proteger a las chicas, a educar a James… Alguien que aligerara la carga que pesaba sobre sus hombros.
Alejó aquel peligroso pensamiento de inmediato. Compartir la carga que suponía Minerva House suponía compartir sus secretos. Confiar en alguien.
—¿Debo recordarte las horribles criaturas que nos ha mostrado Minerva House? Maridos violentos, tíos y hermanos fanáticos, hombres tan perdidos en su adicción al alcohol que no eran capaces ni de dar de comer a sus hijos… Por no olvidar a mi querido padre, al que no le importó apostar todas las propiedades que poseía, e incluso a su propia hija, y que ha dejado a su heredero sin reputación y sin dinero. —Negó con la cabeza—. Si una cosa he aprendido en la vida, Lara, es que la mayoría de los hombres no valen la pena. Y los que la valen no buscan esposa en los campos de Yorkshire ni se fijan en una solterona como yo.
—No todos son malos —indicó Lara—. Debes admitir, Isabel, que las chicas que se alojan en Minerva House se han topado con la escoria de la humanidad. Quizá los hombres como ese —señaló la revista— sean diferentes.
—A pesar de mi experiencia, te otorgaré el beneficio de la duda. No obstante, seamos sinceras: no soy el tipo de mujer capaz de dar caza a nadie y mucho menos a un caballero sobre el que escriben un artículo en una revista femenina ensalzando sus excepcionales cualidades.
—Tonterías. Eres preciosa, inteligente e increíblemente competente. Y, además, hermana de un conde. Y lo que es mejor, de un conde que aún no ha arrastrado su nombre por el lodo —aseguró Lara con énfasis—. Estoy segura de que este caballero tan deseable se enamoraría de ti al instante.
—Sí, pero es que además estoy a casi trescientos kilómetros de Londres. Supongo que un buen puñado de afortunadas señoritas que no reciben su ejemplar de la revista a través de una suscripción por correo ya están persiguiendo al soltero de oro del reino.
—No tiene por qué ser él el elegido. —Lara suspiró—. A lo mejor lo de la revista es solo una señal.
—¿Una señal?
Lara asintió con la cabeza.
—Piénsalo… —Se detuvo para echar un vistazo al nombre de la revista—. Perlas y pellizas. Tiene que ser una señal. ¿Por qué nos hemos suscrito a esta porquería?
Lara agitó la mano con un gesto despectivo.
—A las chicas les gusta.
—Sí. Creo que es una señal para que consideres el matrimonio. Con un buen hombre. Uno que te entienda.
—Lara, el matrimonio solo me causaría más problemas —afirmó con suavidad—. E incluso aunque no fuera así, ¿acaso ves una fila de hombres esperando a que baje al pueblo para saltar sobre mí?
Ella abrió la revista y leyó la descripción de lord Nicholas St. John, el primero de los caballeros sobre el que había recaído el título de soltero de oro.
—Mira esto. Este hombre es hermano gemelo de uno de los aristócratas más ricos de Gran Bretaña; acaudalado por derecho propio, jinete excepcional, espadachín sin parangón y, por lo que parece, lo suficientemente atractivo como para que todas las damas de la sociedad deseen llevar encima sales aromáticas. —Hizo una pausa y miró a Lara con picardía—. Incluso una se pregunta cómo es posible que las señoritas de Londres no se desmayen a su paso cuando él y su hermano aparecen juntos en público.
Lara soltó una risita tonta.
—Quizá sean tan galantes como para mantenerse alejados uno del otro por el bien de la sociedad.
—Sí, sería lo mínimo que podría hacer «la quintaesencia de la virilidad».
—¿Quintaesencia de la virilidad?
Isabel comenzó a leer en voz alta: