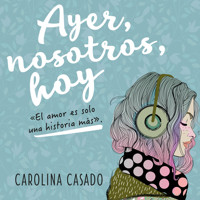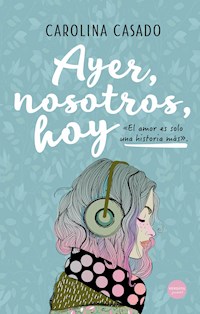Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
En el instante en que su madre fallece, el amanecer se convierte en algo inalcanzable para Gabriel. Desde la azotea del hospital, donde trata de encontrar las respuestas que necesita, cree vislumbrar alguna flotando en los labios rojos —tan rojos como Marte— de Sam, que está librando su propia batalla a tan solo unos metros, en el edificio de enfrente. Para muchos, lo que visten bajo la piel es una cárcel sin barrotes. En eso va pensando Noboa mientras pasea por Madrid en busca de su propia libertad, cuando Iván lo encuentra a él. A su lado descubre lo que es sentir de verdad. Sentir con sus luces y sus sombras. Para los cuatro, el 20 de junio es un viejo amigo más, y los veranos se sucederán mezclando destino y casualidad. Les enseñarán que, a veces, somos nosotros los que cambiamos, y otras es el paso del tiempo lo que nos transforma. «Una historia sobre la pérdida, el amor y encontrarse a uno mismo. La trama y sus personajes, únicos y entrañables, emocionarán al lector en cada página». Inma Rubiales, autora de Hasta que nos quedemos sin estrellas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 704
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: Aquel y otros veranos
©️ 2022 Carolina Casado
____________________
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
___________________
1.ª edición: mayo 2022
____________________
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2022: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
«With shortness of breath I’ll try to explain the infinite And how rare and beautiful it truly is that we exist».
Saturn, Sleeping At Last
«Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego. Pero creo que mi soledad debería tener alas».
La carencia, Alejandra Pizarnik
20 de junio de 2005
1. Gabriel
Lo primero que pensé al subir a la azotea fue que todo estaba demasiado oscuro para ser las ocho de la mañana. El horizonte estaba cubierto de arañazos violáceos y de destellos de un azul tan opaco que parecía negro. No había estrellas ni luna ni sol. Solo colores tristes fundiéndose a una altura infinita.
Di un paso adelante mientras una brisa tibia me lamía la cara, el cuello, los brazos. Apoyé las manos en el murete que delimitaba la azotea: temblaban. Me puse ligeramente de puntillas para asomarme y mirar hacia abajo. Habría al menos veinticinco metros hasta el suelo. Un salto sin alas. Sin vuelta atrás. Recordé que para los astronautas seguir sintiendo en el espacio era muy complicado: sin gravedad, la presión sanguínea necesitaba un esfuerzo sobrehumano para mantener los corazones vivos. Pero yo no era astronauta. Aunque mi mundo fuera blanco y sin ruido.
El amanecer aún era una débil sombra cuando me encaramé al muro. Me raspé la palma de las manos con la rugosidad del hormigón, mis rodillas protestaron, hasta que pude incorporarme y solo mis pies quedaron en contacto con su solidez. Todo se veía igual, aunque más pequeño. Los árboles que rodeaban el hospital me saludaron, indiferentes. Sus ramas parecían las alas de un gorrión, proyectando ríos negros sobre el edificio que había enfrente. Veía sus copas desde muy arriba, y eso me hizo sentir culpable. Los árboles de ese hospital siempre me habían parecido algo solitarios, tristes. Los había considerado mis amigos durante todos esos meses de visitas. Me habían visto leer, llorar, me había dormido a su sombra. El sonido que hacían sus hojas al rozarse entre sí me había calmado más que cualquier canción. Tenían melodía y vida propia. Me dolía pensar que, si me iba, nadie volvería a escucharlos, a prestarles la atención que se merecían.
Pero ningún momento duraba para siempre.
Me sudaban las manos cuando torcí la cabeza para dejar de mirarlos. Sin quererlo, mis ojos volvieron a posarse en el suelo. Era una tontería, pero me parecía que, si daba un paso al frente, las suelas de mis deportivas pisarían con firmeza sobre los adoquines, como si no hubiera un abismo que nos separara. Como si no estuviera en la azotea del hospital en el que mi madre acababa de exhalar su último suspiro y pudiera seguir perteneciendo al mundo y ver amanecer una vez más. El sudor se mezcló con el salado aliento de mis lágrimas y yo no hice nada, porque era incapaz de moverme. De avanzar, de retroceder. El viento me golpeó con más violencia y temí que fuera él quien finalmente decidiera por mí.
«La gravedad es la fuerza que permite que dos cuerpos se atraigan entre sí», pensé, parpadeando con rabia. Sentí mis manos juguetear con la misma fuerza que permitía el viaje de las nubes en el cielo, el vuelo de los pájaros, la caída de las gotas de lluvia sobre la ventana de mi habitación. Me fijé con más detalle en la calle vacía, en las farolas que comenzaban a apagarse, en los coches mal aparcados. Si yo estaba allí, si mis células pertenecían al mismo conjunto de vida que todas las demás cosas, debía sentirme atraído por la fuerza de la gravedad. ¿Y si aquello que gritaba en mi pecho tenía otra respuesta?, ¿y si el suelo me llamaba porque éramos dos elementos destinados a encontrarse en ese preciso instante y no en otro? Nunca había creído en el destino, pero daba igual. Cualquier explicación es válida cuando buscas una excusa para autodestruirte.
Cerré los ojos, tomé una gran bocanada de aire. Puse los brazos en cruz, como si intentara volar, y dejé caer la cabeza hacia atrás. El viento besó mis pestañas y revolvió mi pelo. Era como si me acariciara. Pensé en lo sencillo que era sentirse libre cuando estabas cerca de no volver a sentir. Sabía que era una contradicción, pero qué no lo era. Nada escapaba del bucle, de los días cíclicos, del vacío que te golpeaba el estómago y el pecho y la cabeza cuando el mundo se volvía irreal tras una pérdida. ¿Pérdida? No, no era solo el hecho de que mi madre acabara de morir. Eso podría aprender a sobrellevarlo algún día, quizás. El problema era lo que desencadenaba esa pérdida. Los pequeños cambios que terminaban convirtiéndose en ayer. Y el ayer era irrecuperable.
¿Cuánto tiempo tardaría en tocar el suelo? Pesaba cincuenta y cinco kilos. Si me rigiera por las leyes gravitacionales de Plutón, pesaría cuatro kilos y medio. Poco más que una silla de plástico. Quizás me daría tiempo a mirar una última vez al cielo mientras caía. Quizás incluso llegara a flotar un poco. En Júpiter, pesaría ciento treinta kilos. Si saltara, en un simple parpadeo terminaría todo. Mis huesos golpearían el suelo con rabia, con firmeza, y yo apenas me enteraría. Marte, el planeta que los humanos aspiraban a colonizar y a destruir, dejaría que mi cuerpo a medio formar pesara tan solo veinte kilos. Su fuerza gravitatoria es un 38 % la de nuestro planeta. Pero estaba en la Tierra, y si me lanzaba al vacío, mi cuerpo alcanzaría una velocidad de 9,8 metros por segundo en caída libre. Despreciando otro tipo de fuerzas, como la aceleración, el viento y la altura exacta del edificio, calculaba que tardaría unos tres segundos en tocar el suelo. ¿Qué me daba tiempo a hacer en tres segundos? Se tardaba más tiempo en fabricar una lágrima, amagar una sonrisa o peinarse el pelo hacia atrás. Al cerebro no le daba tiempo a procesar cosas complejas en tres segundos. No podría hacer nada. Nada. No me daría tiempo a arrepentirme, ni a alegrarme. La contradicción que escondía aquel salto me atraía y me hacía repudiarlo a la vez.
Yo no quería morir. Quería borrarme, quedarme en blanco. Era distinto.
El cielo empezaba a abrirse. Sobre mí despertaban relámpagos índigos salpicados de luz anaranjada. Amanecía en serio. Se oía el vuelo de una bandada de pájaros, la alarma de un coche en la distancia, alguien abriendo una ventana. Volví a pegar los brazos al cuerpo, miré hacia adelante.
Y entonces la vi.
Sobre la azotea del edificio de enfrente, había una chica. Estaba apoyada contra el murete y fumaba. Tenía el pelo liso, del color de los troncos de los árboles que nos separaban. Llevaba una sudadera oscura; el viento hacía oscilar la capucha junto a algunos mechones enredados de su cabello. Me recordaba a las ramas de un sauce llorón. Aunque no alcanzaba a ver su rostro con detalle, supe que me estaba mirando. Que me había visto.
«Mierda», pensé, mientras la veía apoyar ambas manos sobre el murete e inclinarse. ¿Cuántas persianas se levantarían de golpe si empezara a pedir ayuda a gritos, si creyera que con eso podía salvarme la vida? Reprimí un escalofrío. «Por favor, no grites», quise decirle. «No sé qué hago aquí, pero no quiero saltar». Era cierto: no quería saltar. Yo, la azotea, el vacío; estar allí formaba parte de mi proceso de aceptación de lo que había ocurrido más abajo, donde el mundo seguía manteniendo su peso y su caída. Pero, claro, eso ella no podía saberlo. Fueron unos agónicos minutos de silencio en los que nos observamos mientras los sonidos de la mañana llenaban el vecindario. La chica se había olvidado de que tenía un cigarro en la mano: la ceniza caía sobre la calle como una lluvia de pétalos marchitos.
De pronto, lo arrojó a un lado y se agachó, desapareciendo de mi vista. Me limpié el sudor de la frente, inquieto. ¿Qué hacía? Intenté ponerme de puntillas para ver si lograba vislumbrar algo por encima de aquel pequeño muro, pero nada. Quizás la había asustado. Quizás había malinterpretado mi gesto —¿qué otra cosa podía deducir si me veía así?— y había gateado hasta la puerta de la azotea para no tener nada que ver conmigo, para olvidar que ambos habíamos estado allí. Lo entendía. El suicidio era la tercera causa de muerte entre los quince y los diecinueve años. Yo tenía quince, así que entraba en ese grupo de riesgo. Aunque ella, otra vez, no podía saber eso. Como tampoco podía saber que yo no buscaba acabar con mi vida. Pero la lógica funcionaba así.
Cuando me estaba preguntando qué demonios hacer a continuación, la chica apareció de nuevo dando un saltito. Demasiado sorprendido como para parpadear siquiera, vi cómo alzaba con ambas manos un trozo de cartón, con una única palabra escrita en mayúsculas:
«NO».
Quise gritarle que no pretendía saltar al vacío. Quise que entendiera que solo quería olvidar, sentirme un ser alado sostenido por el amanecer. Pero no me salía la voz. Notaba las palabras atravesadas en la garganta, me ardían. La chica comenzó a bajar el cartón y yo asumí su mensaje como un ancla, como una señal luminosa en un bosque de noche, así que me di la vuelta y bajé del muro de un salto. Mis pies impactaron en el suelo terroso y un pequeño dolor ascendió por mis piernas flexionadas, crispando los músculos de mi mandíbula. El mundo cobró forma a mi alrededor y fui consciente de su respiración, de su latido acelerado y prosaico. Y de que la había perdido de vista.
«NO».
Me giré y busqué con la mirada a la chica de la azotea de enfrente, con su preocupación plasmada en un trozo de cartón, dispuesto a decirle lo que no había sido capaz de expresar antes. Quería darle las gracias, aunque no supiera muy bien por qué.
Pero ya no estaba. Había desaparecido.
En su lugar solo quedaba una pregunta que, ahora y siempre, compartiríamos.
2. Sam
Para ser lunes, papá estaba demasiado callado. Lo que, por norma general, era un mal presagio.
A esas horas, lo suyo sería que estuviera dándome la chapa sobre la importancia de centrarme en mis estudios, que muy pronto se me consideraría una adulta y que, sin embargo, no dejaba de comportarme como una adolescente sin padres de serie americana; eso y mil tonterías más que yo me esforzaba por ignorar mientras mordía mi tostada. «Llaves, Samantha, es importante tener una llave para cada puerta. El futuro se esconde tras una puerta pesada; la cerradura puede estar algo oxidada para algunos y a veces abre raro, porque nadie te explica cómo se hace, tienes que experimentarlo tú, pero hay que probar, no rendirse a la primera de cambio. Muy importante no rendirse, Samantha. Muy importante». No dejaba de hablar aunque yo no mostrara interés en su perorata, con la mirada puesta en el periódico y sujetando su taza de café, como si alguien fuera a aparecer de repente para robársela.
Hoy también leía el periódico, pero en silencio. Entornaba los ojos como cuando se enfadaba porque necesitaba gafas. La espuma del café manchaba su ridículo bigote. Mamá estaba sentada enfrente, removiendo su té con una cucharilla sujetada entre dos dedos ligeramente azules. Los guantes del hospital desteñían, y llegaba tan cansada a casa por las mañanas que muchas veces se le olvidaba lavarse las manos o quitarse la placa que la identificaba como «M.ª Rosario Nieto, enfermera». No entendía esa manía suya de desayunar antes de irse a dormir. Se lo dije una vez, y ella me respondió que lo hacía para que pudiéramos pasar más tiempo en familia. Su concepto de familia debía de ser distinto al mío. Las familias hablaban, se contaban sus cosas. Compartían anécdotas, bromas privadas, se daban besos, abrazos, conocían la manera de reír del otro. Las únicas risas que oían nuestros vecinos eran las de la televisión: nosotros discutíamos o guardábamos silencio cuando estábamos juntos. Nos movíamos en esos extremos. Y, aunque agradecía no tener que fingir que me importaba, el silencio me hacía querer explotar. Las discusiones tenían un principio y un final; me manejaba bien en ellas porque era fácil manipularlas, darles la vuelta a los argumentos que me hacían sentir herida y reflejar ese daño hacia fuera, y que se salvara quien pudiera. El vacío que dejaba el silencio en mí era incontrolable, frío.
Y me ponía de los nervios.
—¿Qué tal el turno de noche? —Papá levantó la mirada del periódico, como si acabara de recordar que mamá estaba allí.
—Fatal —respondió ella, poniendo una mueca contrariada al darle un sorbo a su té: estaría demasiado caliente. O demasiado frío—. Es la última vez que le cambio el turno a Luisa. Este mes está siendo una tortura.
Me pregunté si sería un buen tema de conversación decir que había salvado la vida de una persona. Que había impedido que un chico se tirara de la azotea del hospital en el que mamá trabajaba. Que todavía me temblaban las manos y el estómago, y agradecía haber llevado encima un pintalabios para escribir en el cartón, que todavía sentía el abrazo del viento tratando de arrebatármelo de las manos. Pero tendría que dar muchas más explicaciones. Para empezar, por qué había salido a la azotea. Tendría que contarles que fumaba a escondidas desde los catorce, que siempre subía a la azotea a esas horas porque me encantaba estar tranquila, sentirme en la cima del mundo, notar cierto vértigo mientras me echaba un cigarro y vigilaba cuándo venía mamá del hospital para evitar que me pillaran.
No, no me convenía abrir la boca. Y dudaba que les interesara mi hazaña. Ya tenían una hija ejemplar en la familia, no necesitaban dos.
—¿Qué tal has dormido, Samantha?
Mierda, papá también había recordado que yo seguía ahí. Su voz áspera me zarandeó con impaciencia, quizás era la tercera o la cuarta vez que me preguntaba.
—Bien. Habría dormido mejor si no tuviera que madrugar para ir a esas estúpidas clases de pintura. —Me terminé la leche de un trago y me sacudí las migas de los pantalones—. Menuda gilipollez.
—Samantha —me advirtió mi madre—. Esa lengua.
Apreté los dientes.
—Que no hubiera preguntado.
—Me preocupo por ti. —Era irónico: papá volvía a mirar el periódico mientras hablaba—. Has pasado de curso de milagro. O aprovechas las oportunidades que te da la vida o yo no sé qué va a ser de ti, Samantha.
—Pero…
—Mira a tu hermana. Estudiando en Nueva York, como la gente importante. Si quieres ser alguien en la vida, tienes que correr, salir, mostrar iniciativa. Las oportunidades no caen del cielo. —El papel hizo un sonido desagradable cuando pasó de página—. El éxito tampoco.
En eso se reducía todo. En obligarme a luchar por algo que ni siquiera deseaba, sus sueños de segunda mano. ¿A quién querían engañar? A mis padres no les interesaba nada de lo que yo hacía. Aunque sacara una matrícula en matemáticas, viviera en La Moraleja o fuera la primera mujer en pisar la luna, seguirían prefiriendo a mi hermana Martina. «Muy bien, Sam, pero Martina ganó una olimpiada matemática», «qué bien, cariño, pero preferimos ir a visitar a Martina a su ático, se ven todos los rascacielos desde allí», «genial lo del espacio, pero ¿sabes que tu hermana estuvo a punto de entrevistar a Neil Armstrong?».
Por supuesto, ellos negaban cualquier clase de favoritismo, pero yo lo tenía claro: para mis padres era y seguiría siendo un cero a la izquierda.
—Bueno. —Apoyé las manos sobre la mesa y me levanté soltando un suspiro melodramático—. Voy a mi habitación a prepararme y me marcho. Las meninas no se van a pintar solas.
—¡Ese es el espíritu! —me felicitó papá, sin percatarse del tono irónico de mi voz. Mamá sí se dio cuenta, y me observó con el ceño fruncido. Después, cerró los ojos y negó con la cabeza mientras le daba otro sorbo a su té, y a mí se me quitaron las ganas de seguir viéndoles la cara.
Cada vez los toleraba menos.
Cerré la puerta de mi cuarto, por fin sola. Tomé una gran bocanada de aire, me metí el puño en la boca e hice como que gritaba, pero de mi garganta no salió ningún sonido.
Aquel día mi habitación, mi santuario privado, amaneció un poco desordenado. La sudadera que me había puesto para salir a la azotea descansaba en el suelo, junto a otro montón de ropa sucia y cartones de tabaco vacíos. Los guardé todos en la mochila para tirarlos de camino a clase y abrí la ventana para ventilar. Hacía un día radiante. Desde mi habitación se veía el hospital. No tan bien como en la azotea, vivía en un tercer piso, pero era capaz de distinguir el blanco sucio y desgastado de su fachada, el borde rectangular del muro que delimitaba la azotea sobre todas aquellas ventanas con las persianas bajadas. Pensé en ese chico otra vez. ¿Cómo habría llegado hasta allí? ¿Por qué? Luego, cerré la ventana.
Puse un poco de música. She Will Be Loved, de Maroon 5. No eran horas, y lo sabía, pero algo vibraba en el aire, y yo sentía que tenía que espantar a ese algo. Le di un par de golpes a la minicadena para que funcionara y giré la rueda del volumen al máximo; solo así se oyeron las primeras notas, y no con la potencia que me hubiera gustado. Estaba ya muy vieja: herencia de Martina. Como el ordenador, el teléfono móvil y toda una colección de zapatos Lelli Kelly a los once años. El peaje de ser la hermana pequeña: todo lo que no le valía a la mayor pasaba a ti, te gustara o no. Cuando se fue a Nueva York, heredé el ordenador y el móvil, con eso no tuve queja. Los zapatos los pinté con rotuladores para ocultar tanto rosa, pero, cuando mamá vio el destrozo, los tiró a la basura. Martina lloró mucho cuando se enteró. No me importó. Eran horribles.
El suelo vibraba bajo mis pies. Fui hasta el armario meneando las caderas y los brazos al ritmo de la música. Abdomen contraído, espalda estirada; todavía recordaba las lecciones de mi profesor de baile para mantener bien el equilibrio. Las puertas del armario eran dos espejos correderos, alargados y con la superficie salpicada por marcas de dedos. Dejé de bailar, saqué una cazadora vaquera corta y froté el espejo con la tela. «Ahora sí», pensé, cuando por fin pude contemplarme sin parecer una versión distorsionada y sucia de mí misma. Aunque tampoco había mucho que destacar. Camiseta básica, vaqueros acampanados y unas Converse de imitación negras. No era capaz de distinguir dónde terminaba la tela blanca de la camiseta y dónde empezaba mi antebrazo; era translúcida, un ente fantasmal. Casi podía ver la luz atravesándome, fundiéndose conmigo y con las flores del papel de la pared.
Solté un resoplido y me arreglé un poco la cara: corrector en las ojeras, polvos marrones en los pómulos para hacer que existieran y un ligero toque de colorete en las mejillas. Sin pasarse, para que la profesora no me echara la bronca. «La pintura en el lienzo, no en la cara», me soltó nada más verme el primer día. Me temblaron ligeramente las manos cuando me apliqué el pintalabios rojo: tuve que repasármelo varias veces. No me toqué los ojos: me gustaba su tonalidad verde, apagada. Como un bosque hundido en el atardecer.
«My heart is full, and my door’s always open. You can come anytime you want, yeah». La voz de Adam Levine ascendió por mi cuarto como un sobresalto, primero era suave y luego lo llenaba todo. Me hice una coleta apretada y aparté la mirada del espejo. «Tengo dieciséis años. Si esta no es la edad para vivir intensamente, entonces ninguna lo es». Cogí mis pendientes de aro favoritos del joyero y me los puse con deliberada lentitud. Era molesto sentir una guitarra dentro de la cabeza por muy bonita que fuera la canción, pero esperé a que terminara antes de apagar la minicadena y salir. Sam 1, padres molestosos 0.
En el salón, mamá pasaba una bayeta húmeda por la mesa en la que habíamos desayunado. No podía adivinar su expresión, porque estaba algo agachada y tenía la cara tapada por sus cada vez menos abundantes rizos, del color de un trozo de carbón cubierto de vetas blancas. No sabía si estaba enfadada conmigo. Pero papá sí lo estaba, claro que lo estaba. Su boca fruncida en una fina línea, sus ojos pardos muy abiertos y que no parpadeara mientras me miraba deberían infundirme temor; quizás respeto, o la sensación de que había metido la pata. Pero hacía tiempo que mis padres habían dejado de ser una figura de autoridad para mí. Proteger también entraba en el lote, y el suyo parecía haber salido defectuoso. Me limité a mirarlo con indiferencia mientras me ponía la chaqueta, me ajustaba la mochila al hombro y él decía:
—Estás castigada.
Mamá reaccionó a su voz y se cuadró como mi tío Ramón, que era militar. Cada fibra de su rostro cansado decía: «¿Por qué eres así?». Una frase que me repetía mucho desde que era pequeña, últimamente sin palabras. Y yo no iba a quedarme para averiguar si esa vez las encontraba. Así que pasé entre ambos, muy digna. Sentí sus miradas en el cogote mientras abría la puerta y la oscuridad del rellano me parecía más acogedora que lo que dejaba atrás.
Me di la vuelta, sonreí sin ganas.
—No me esperéis para comer. Ni para cenar —añadí.
La cara de mi padre estaba roja cuando cerré la puerta. Al igual que la de mi futuro, esperaba no tener que abrirla de nuevo.
3. Noboa
Todavía me dolía la cara del bofetón que me había dado Esther. Caminaba con la palma presionando la mejilla, desorientado, confundido, triste y aliviado. Todo a la vez. Llevaba caminando algo así como una hora, quizás tres, pero tenía la sensación de que no avanzaba. Conocía bien aquel barrio. Lucero era una pequeña ciudad en sí misma, un mapa de asfalto agrietado y callejuelas que me iban estrechas y que siempre desembocaban en la avenida principal, pero yo estaba perdido. Deambulaba, iba y venía sin huir del todo. Como si debajo de mis pies hubiera un gran imán que me hiciera caminar en círculos.
Qué problema, sí, qué problema. Eso de sentirte otro cuando sigues siendo tú.
«La he pifiado. Soy un toxo, si es que ya lo dice Rafael», pensé, mientras dejaba caer la mano y continuaba mi paseo a ninguna parte. Rafael era mi padre. De pequeño le llamaba Rafa, nunca papá. Gallego de la cabeza a los pies y nacido en A Coruña, en un pueblecito pesquero más verde que azul llamado Muros. Cuando pasaba mucho tiempo con él, acababa adoptando algunas de sus expresiones, que se habían vuelto las mías también. A veces visitábamos Muros para ver a mis abuelos y ahí hasta se me pegaba un poco su acento. Musical, arrastrando los fonemas; parecía que las palabras bailaban tras pronunciarlas. Marta, mi madre, solía decir que su forma de hablar era una de las cosas por las que se enamoró de él. Que las discusiones se quedaban en un pequeño enfado, un mal recuerdo, cuando él la abrazaba por la espalda, se acurrucaba en su cuello y le susurraba: «Contigo sempre fui chegar e encher».
Algo así como: contigo siempre fue llegar y besar el santo. Un poeta frustrado, mi padre, sí.
Yo despertaba otro tipo de frases. Si dividiéramos en categorías las diferentes personalidades, y en el nivel más alto estuvieran todos los rasgos deseables para formar parte de una sociedad próspera, yo estaría en el subsuelo. Era un toxo, al fin y al cabo: poco cariñoso, hosco, borde cuando me lo proponía, y el contacto físico era como el café para mí. Amargo la mayor parte de las veces, cálido y agradable en muy pocas ocasiones, solo cuando había mucho azúcar de por medio. Me ganaba a pulso que mi padre me llamara así, pero él nunca había sido especialmente cariñoso conmigo. Tampoco mi madre. A ellos sí solía verlos más juntos cuando era pequeño, pero el tiempo, al igual que había pulido mi habilidad para leer de pie en el metro, había desgastado su relación. Rutina, hijo, trabajos que requerían mucha dedicación, ideales políticos incompatibles, algún que otro rifirrafe más serio después de que el equipo de fútbol de mi padre perdiera y que enturbiaba el ambiente con la impronunciable palabra divorcio flotando durante días por el salón… Si a todo eso se le sumaba una situación económica que llevaba varios años en la cuerda floja, el resultado era una familia dividida que no apagaba la tele y pocas ganas de pasar más tiempo juntos del estrictamente imprescindible. En los días de fútbol, cada uno estaba en una habitación diferente, como si fuéramos compañeros de piso en lugar de padre, madre e hijo. Se suponía que era solo una etapa más, o eso me respondió cuando le pregunté a mi madre por qué estaba siempre crispada. Mi padre fue el último en darse cuenta de que a ella no se le pasaban los enfados cuando él desplegaba su repertorio de expresiones gallegas. Ya no le hacía gracia. Estaban absorbidos por sus diferencias. Estábamos. Los tres.
Y por eso yo era un toxo, por eso Esther me había pegado y me había gritado, y lo único que yo había podido hacer era pedirle perdón entre balbuceos mientras me ajustaba la camiseta y salía de su casa cagando hostias. Me di la vuelta, había corrido tanto que ya no distinguía su edificio. Seguía en su barrio, y empezaba a intuir por qué. Era la culpa lo que me impedía dejarla atrás. Me sentía fatal por ella. Y, a la vez, sentía que había hecho lo correcto. Que ceder ante un deseo que no me resultaba propio me habría causado estragos por dentro, un daño menos físico que el bofetón, pero más doloroso. E irreparable. La camiseta estaba en su sitio, pero yo no estaba en el mío, y no sabía cómo ubicarme, si es que ya me había convertido en una causa perdida. Era un sentimiento extraño de manejar. Aunque el tema sentimental no era lo mío —y esperaba que siguiera sin serlo mucho tiempo, menudo mundo más extraño—, sabía distinguir lo que me gustaba de lo que no. Aquello que me hacía lanzar sonrisas repentinas y no perezosas, lo que me producía ganas de más, de perderme, de seguir, como con los buenos libros. Era algo básico, instintivo y animal. Siento más que pienso, luego existo.
Y después estaban las cosas que no me aportaban nada, solo vacío. Un vacío agobiante y aburrido. Oscuro. Como las noches de insomnio. Esther entraba ahí.
Esther era mi novia. Bueno, lo había sido durante cuatro semanas. Los veintiocho días más largos y tortuosos de mi vida. Había vivido cada uno de ellos con mucha intensidad. Demasiada.
Sonaba dramático, pero esos veintiocho días habían sido el equivalente a hacer un viaje en coche por carretera en pleno julio con las ventanillas subidas y el sol pegando de frente, habían sido como quedarse atrapado en un ascensor en medio de la nada con el botón de la campanita estropeado. No sé. Cosas que no duran para siempre, pero que, cuando te tocan tan de cerca, se convierten en una sentencia de muerte.
Esther era intensa. Un torbellino de energía constante; como el mar en sus peores días, cuando rozaba con calma el horizonte justo antes de despertar en oleadas tan heladas como feroces. Era ponto gallego, pero en su versión más indescifrable. Apenas la conocía antes de que empezáramos a salir: iba a mi clase desde el año pasado, cuando repitió tercero por perderse los exámenes finales después de meterse en una pelea con un grupito de chicas de cuarto. Fue al volver de la excursión al Prado, creo. Recordaba su expresión feroz mientras se la llevaban y su habitual moño prieto —menos alto que su ego, ahora que la conocía— medio deshecho. Recordaba sorprenderme al verla salir ilesa, sin un solo rasguño, y comentarlo con gente de mi clase mientras las chicas de cuarto bufaban cubiertas de arañazos y moratones.
Las peleas estaban a la orden del día en el instituto: era como una corte. Estaban los reyes —había un exceso de reyes—, luego estaban los nobles que se codeaban con ellos, los sirvientes a los que permitían estar a su lado pero solo por un rato, a veces nunca, y, finalmente, los plebeyos. Esther era una reina, una muy poderosa.
No hacía falta decir dónde me encontraba yo, ¿verdad?
Por eso me sorprendió tanto que, hace un par de meses, Esther se acercara a mí a primera hora de la mañana, con su moño oxigenado y su camiseta, que dejaba muy poco a la imaginación, mascando chicle. Sonreía, con unos labios muy perfilados y rojos. Me sonreía a mí.
—Rafael, ¿verdad? —Su voz era ronca y sensual, como un ronroneo.
Yo terminé de sacar el libro de Historia y mi estuche, y me aclaré la garganta, inquieto.
—Noboa, prefiero que me llamen Noboa.
Nunca entendí por qué a mis padres les pareció buena idea llamarme Rafael, como mi padre. De pequeño pensaba que mi madre me reñía el doble de tiempo, y mis primos hacían que se me coloreasen las mejillas con sus risas cuando en las celebraciones familiares alguien gritaba: «¡Rafa!», nos girábamos ambos y, en realidad, siempre lo llamaban a él. Decidí ser Noboa porque no quería estar a la sombra de nadie. Aunque fue una decisión más precipitada que revolucionaria, pronto me di cuenta de que había acertado. No quería ser como él. No, definitivamente, no.
—¡Qué guay! —Esther se sentó a mi lado, riendo como si hubiera dicho algo gracioso. La estudié, precavido y quieto como una estatua, mientras seguía mascando chicle y se miraba las cutículas. Después, se giró hacia mí. Tenía la cara pálida, los ojos claros y maquillados hasta convertir sus párpados en una noche de estrellas fugaces—. ¿Tienes pareja para el trabajo de Química?
«Era eso», pensé, relajándome. ¿Qué iba a ser si no?
—Bueno, yo… —Era malo encontrando palabras para expresarme.
Y lo peor era que estaban ahí, todas, esperándome. Dentro de mí. Las conocía, las entendía, los libros me habían ayudado con eso. Pero era como si no pudiera acceder a ellas cuando hablaba con otra gente. Las sentía derramándose por mi cabeza, lejos, muy lejos de mi alcance. Solo se volvían nítidas, reales, cuando estaba a solas. Estragos de la timidez que me hacían parecer aún más distante.
—¿Haces el trabajo conmigo? —me interrumpió, melosa, antes de que pudiera decirle que ya había hecho mi parte del trabajo con otro compañero porque había que entregarlo al cabo de dos días.
Empecé a sudar. Lo intenté de nuevo.
—A ver, yo…
—Agrégame al Messenger. Soy Esthercita_LoveCinco. Todo junto. Espera. —Se inclinó sobre mí para sacar un bolígrafo del estuche. Su perfume era demasiado intenso para resultar agradable. Como verte de pronto sorprendido por azaleas, rosas y amapolas trepando por tu nariz. Su sonrisa se hizo más y más amplia mientras me cogía la mano y apuntaba el nombre en mi palma, apretando más de lo que yo hubiera querido. La tinta resbalaba en mi sudor y las letras se torcían en ángulos extraños. Después, volvió a inclinarse para devolver el bolígrafo al estuche, demasiado cerca, todo lo hacía demasiado cerca y sin dejar de sonreír—. Hablamos luego, guapetón.
Y me guiñó un ojo y se levantó para sentarse con sus amigas, que reían en las mesas de la última fila. Yo estaba tan sorprendido y asustado que ni siquiera pude ponerme rojo.
Esa tarde, tras volver del instituto, apenas logré concentrarme para terminar las cincuenta últimas páginas de La guerra de los mundos, y eso que me estaba gustando. No podía dejar de pensar en lo que pasaría si le escribía. En lo que pasaría si no lo hacía. Al final, me armé de valor, la agregué al Messenger y le dije que me habría encantado hacer el trabajo con ella, pero que ya lo tenía todo listo con otro compañero. Una verdad a medias. Se me paró el corazón cuando vi que se conectaba y empezaba a escribir una respuesta. Nadie se metía conmigo en el instituto. Era el fantasma de la corte. Cuando me miraban, no parecían ver nada, y yo les trataba de la misma manera. Iba a mi rollo, torcía la cabeza cuando había problemas, no me chivaba si veía que alguien copiaba en un examen. Pero rechazar a una reina, intentar huir del mar cuando su poder ha despertado, era algo completamente distinto. Implicaba implicarse. Ponerse una diana en la espalda, dejarse ver más de lo necesario. Justo lo que yo odiaba hacer. Lo que evitaba a toda costa.
Me mordisqueé las uñas hasta dejarme los dedos en carne viva mientras ella escribía su respuesta. Solo teníamos un ordenador en casa, y estaba colocado en el comedor. Mi madre estaba en ese momento trasteando por el salón. Me estaba poniendo cada vez más nervioso, temía que Esther se pudiera sentir ofendida. Pero en su mensaje, que alternaba mayúsculas y minúsculas con algunas faltas de ortografía, todo era comprensión y se disculpaba por habérmelo pedido con tan poca antelación. Yo me escurrí en la silla, dándome latigazos mentales por haber hecho una montaña de un granito de arena, y entonces ella me preguntó si había visto el último capítulo de Hospital Central. Respondí que no, que yo no veía mucho la tele. Esther empezó a hablarme de esa y de otras series que le gustaban, porque no podía entender que no estuviera enganchado a ninguna. Y yo no hice nada para frenar su ímpetu.
Primer error.
Porque, como el mar, como una auténtica reina, Esther hizo todo lo posible para relegarme a su más absoluta dependencia.
Las conversaciones por Messenger se alargaron hasta la madrugada. Todos los días. Ella iniciaba la conversación, yo la seguía. Y luego empezó a hablarme en los descansos entre clases. En el recreo. Por SMS, aunque se quejaba de que nunca tenía saldo. Se empeñaba en que volviéramos juntos a casa, aunque vivíamos en barrios distintos, y yo siempre la acompañaba, lo que me valía una bronca de mi madre por llegar tarde a casa y tener que recalentarme la comida. Siempre ponía alguna excusa, pero no colaba, porque el perfume de Esther inundaba mi casa, ese aroma excesivo que sentía pegado a la piel aunque intentaba alejarme todo lo posible de ella cuando estábamos juntos sin estarlo. A pesar de la insistencia de mis padres por saber más, yo no les decía lo que estaba pasando.
No sabía qué estaba pasando.
—¿Sabes, Noboa? El amor es engañoso —me dijo ella un día al salir de clase. El sol arrancaba destellos dorados de su pelo, recogido con horquillas mal disimuladas. Caminaba ligeramente por delante de mí y se giraba cada vez que hablaba, como para asegurarse de que yo seguía ahí, para comprobar si estaba mirando algo que no fuera ella. Mi intuición me decía que era justo lo que estaba esperando, que no le disgustaría comprobar que así fuera—. Un día existe y al otro también, pero de una forma distinta. Se esconde en cosas, recuerdos, personas. Esa es la trampa. Su embrujo. Qué movida, el amor es una movida muy chunga. ¿Sabes, Noboa? ¿Sabes a lo que me refiero?
Pasar el rato con Esther no me disgustaba. No del todo. Era simpática y llevaba gran parte del peso de la conversación, lo que era de agradecer para alguien como yo, que prefería perderse en lo de dentro, en inventar versiones diferentes de lo que me iba pasando o en imaginar historias nuevas, que hacer caso a lo de fuera.
—¿Sabes a lo que me refiero, Noboa? —repitió, al ver que no contestaba.
La miré, intentando recordar qué había dicho antes. A veces me abstraía. Muchas, demasiadas veces para resultar casualidad. Pero ella seguía sonriendo, con el mentón torcido hacia mí, no le importaba.
—¿Noboa?
—No, no sé a lo que te refieres.
—El amor es una mierda —soltó con rabia—. Ya sabes, después de lo de Pablo… —Pablo era su ex. Un veinteañero que se mataba a porros y montaba carreras ilegales de motos. Por él se peleó con esas chicas de cuarto, porque lo había visto tontear con ellas. Cuando me lo contó, intenté hacerle ver que igual ellas no habían tenido la culpa. Ella respondió con un seco y rabioso: «Se lo merecían». Yo asentí, porque tampoco podía hacer más, y seguí a lo mío—. El amor es una mierda, es peligroso, pero creo que me gusta sentirme enamorada. ¿Crees que el amor es un tipo de adicción?
Me encogí de hombros.
—Quizás.
La vi morderse el labio mientras nos deteníamos frente a su portal. Esther se subió al escalón que separaba la acera de la puerta y me observó desde allí. Casi estaba a mi altura. Casi.
—¿Tú te has enamorado alguna vez? —me preguntó retorciéndose las manos.
Terreno peligroso.
—No.
—¿Y no te mueres de ganas por sentirlo?
—No.
Ella sonrió, todo dientes y osadía.
—Mentiroso.
Y me besó.
Y yo estaba tan impactado, tenía tanto miedo de que notara que no sentía nada, que no me gustaba nada, que acepté el beso.
Segundo error. Porque ya estaba en el mar, muy lejos de cualquier atisbo de costa.
A partir de ese beso llegaron muchos más. Esther me besaba siempre que podía. Entre clase y clase, en los recreos, a la salida, cuando quedábamos por las tardes. Hasta me mandaba besos por Messenger que se transformaban en zumbidos de protesta cuando yo no se los devolvía. Y entonces, un día, apoyándose contra su portal y tirando de mí para que hiciera lo mismo, mientras nuestros dientes chocaban y ella me mordía el labio inferior, me pidió que saliera con ella. Y yo dije que sí.
Tercer error. El más grave de todos. No solo porque yo fuera un toxo, porque todas esas muestras de cariño me iban muy grandes, sino porque Esther… era demasiado. Con eso de que éramos novios, todo lo que era se había vuelto demasiado para mí. Demasiado celosa, demasiado pendiente, demasiado controladora. Me obligaba a compartir todo mi tiempo libre con ella —¿acaso existía alguna clase de libertad que no estuviera basada en la independencia?, quise protestar un día cuando apareció en mi casa sin avisar—, a decir cosas que yo no sentía —¿cómo iba a amar a una persona a la que acababa de conocer?— y a besarnos como si se nos fuera la vida en ello —jamás pensé que mi primer beso me hiciera sentir tan poco, en los libros era el momento en el que nacían las mariposas—.
Pero no había mariposas en mi pecho, no había nada. Rafael y Marta intentaban sonsacarme quién era esa chica rubia tan guapa que venía a verme, que me sonreía todo el rato, que dibujaba galaxias en mi cuello con los dientes. Yo intentaba que mi cara reflejara la misma ilusión que la de Esther aunque no diera detalles, lo intenté con todas mis fuerzas, pero no pude. Cada vez la soportaba menos. Pasar el tiempo con ella comenzó a convertirse en una tortura. Lo quería todo de mí, pero sin mí. Porque no le interesaban mis gustos, mis aficiones. No le interesaba nada que no tuviera que ver con ella. Con nosotros como el conjunto de todas las cosas. Cuando le hablaba de mis libros favoritos, ponía los ojos en blanco y bufaba. Unía nuestras bocas si intentaba contarle una idea que se me había ocurrido para un posible relato. Odiaba que fuera despeinado a todas partes, cuando antes de empezar a salir se reía al comparar los remolinos de mi pelo con caracoles que habían estado mucho rato al sol. El amor nos hacía peores, a veces.
¿Por qué eso no estaba reflejado en ninguna historia? ¿Por qué todas acababan bien aunque sus protagonistas nunca terminaran de encajar del todo?
—¿Me estás escuchando, Noboa? —Le molestaba descubrir que volvía a estar perdido en mis pensamientos. Esther estaba tumbada sobre mis piernas en un parque cercano a su casa, una semana antes de que todo acabase; me sujetó la barbilla con sus uñas largas y puntiagudas, y me obligó a mirarla. Fruncía el ceño, la boca, toda la cara—. Noboa, ¿me escuchas?
—Sí, claro.
—¿Qué acabo de decir?
Podía acostumbrarme. A pesar de todo, aunque ella despertara en mí la misma visión que aquellos cuadros desolados del Prado, arte trágico…, podía acostumbrarme.
Fingí pensarlo y luego le dediqué una sonrisa deslumbrante. De esas que tanto le gustaban y que rara vez eran sinceras.
—Lo siento, estaba pensando en dónde podíamos ir a merendar mañana. ¿Qué decías?
Sus dedos aflojaron la presión sobre mi cara y se incorporó con tanta rapidez que por poco chocamos frente con frente.
—¿Seguro? A veces tengo la impresión de que me ignoras. ¿No… no estarás con otra?
Ojalá fuera eso. Sería más fácil.
Negué con la cabeza, horrorizado por lo que acababa de pensar, incapaz de decir nada, incapaz de seguir fingiendo, y aun así tuvo que bastarle, porque sonrió y su sabor a menta y limón volvió a inundar mi boca mientras me besaba. Y, sí, pensé que podía acostumbrarme.
Hasta hoy.
Esther me había invitado a pasar la mañana en su casa, para ver una peli. Habíamos terminado las clases la semana pasada, así que no tenía excusas para negarme. Cuando me condujo al salón, se me dispararon todas las alarmas. Había demasiado silencio.
—¿Y tus padres? ¿Y tu hermano?
—Trabajando. —Esther, que vestía una camisola ajustada tan blanca como su piel, me quitó las palomitas de las manos y me arrojó al sofá de un empujón—. Y mi hermano no sé dónde está.
Había estado allí otras veces, pero siempre cuando había gente. Cuando no podíamos hacer más que ver películas o hablar en su habitación con la puerta abierta. Su hermano era muy protector. Me sacaba cuatro años y tres cabezas. Y yo no quería más problemas.
«Problema», mi vida se había convertido en un problema alimentado por cada decisión que tomaba, porque todas eran malas, todas me alejaban de mí mismo.
«Con lo bien que estaría tumbado en la cama, ahora, leyendo…», pensé cuando Esther se sentó a horcajadas sobre mí y su lengua se abrió paso en mi boca. Con fuerza, rabia, desenfreno. Yo intenté aparentar que sentía lo mismo, mi lengua se deslizaba con facilidad sobre la suya, como si quisiera más y más, y entonces ella soltó un gemido que no me gustó nada y colocó mis manos alrededor de su cintura. Una invitación. Me quedé quieto, las yemas de los dedos rozando la tela sin deseos de traspasarla. Esther se apretó más contra mí y me besó el cuello. Sus labios descendieron hasta mi clavícula, dibujando una línea de besos y mordiscos demasiado fuertes para resultar placenteros. Su cuerpo apresó el mío, como si quisiera fundirme con ella, mis manos cayeron más abajo de su cintura, y yo me quedé lívido al notar su piel fría, sus movimientos tan frenéticos y constantes dirigidos a… No, no podía. Mi boca podía fingir, pero mi cuerpo no. Mi cuerpo era sincero. Y ya había tenido bastante.
Las manos de Esther me arañaron los costados mientras trataba de quitarme la camiseta. Me aparté de ella con brusquedad y me levanté del sofá pasándome una mano por la cabeza y recolocándome la ropa. Me sabía la boca a sangre, en algún momento me había mordido el labio hasta hacerme una herida. En algún momento. Para mí habían pasado horas, pero un rápido vistazo al reloj que colgaba de la pared me hizo saber que no, que solo eran las doce y media. Cinco minutos llevaba en esa casa. Cinco minutos bastaron para que la máscara cayera.
Esther me miraba con los ojos encendidos desde el sofá. La camisola se le había subido por los muslos y un tirante descansaba muy por debajo de su hombro. Respiraba muy rápido, agitada. Su pecho desnudo envuelto en un latido acelerado provocó que me sonrojara y apartara la mirada. Aun así, vi como se levantaba, de reojo, bajándose la camisola con una furia helada.
—¿Qué pasa? —exclamó, subiéndose el tirante y plantándose frente a mí—. ¿Qué coño pasa ahora?
Me aclaré la garganta, intenté sonreír. Las palabras se me atragantaban en la garganta, ardían.
—Yo…
Pero ella no me dejó terminar la frase, como solía acostumbrar. Empezó a elucubrar en voz alta, a decir que yo siempre la había rechazado, que no la quería, que estaba jugando con ella. Que la única razón por la que en cuatro semanas solo había habido besos es porque estaba con otra. «Peor, ¡yo soy la otra!», me gritó a un palmo de la cara, el maquillaje convertido en ríos negros y salados que corrían por sus mejillas. Y yo asentí, dejé que pensara que era ese tipo de persona. Porque la mentira siempre era mucho más fácil de manejar que una verdad que ni tú mismo entendías. O que temías que el resto del mundo no entendiera. Era eso lo que me daba miedo.
Era eso.
Y Esther… se puso hecha un basilisco. Gritó, lloró, me insultó de todas las maneras posibles tras darme un bofetón y me echó de su casa a patadas. La culpa y sus gritos me acompañaron mientras bajaba las escaleras, mientras salía corriendo a la calle. Todavía podía oírla en mi cabeza aunque estuviera unas calles más lejos, todavía me ardía la cara de dolor y vergüenza. La entendía. Carallo, claro que la entendía.
Pero ¿cómo iba a decirle que lo único que hacía que mi corazón se acelerara era el recuerdo de su hermano duchándose, una vez que se dejó la puerta entreabierta y pude ver y sentir? Sentir como si fuera el protagonista de mi vida y no un mero figurante. Esa visión despertaba algo, algo revolucionario, a lo que quería aferrarme. Arriesgarme.
Y quemarme. Porque el cambio iba en otra dirección. Para mí nunca habría un fuego que no produjera heridas.
Apreté la mandíbula. Como si el mundo quisiera prohibir, desmerecer ese recuerdo, mis pies se toparon con un folleto de apoyo a la manifestación del sábado. Mis dedos temblaron mientras lo recogía; el papel estaba algo sucio, pero era legible. Sobre una foto que mostraba una familia —madre, padre y un hijo de cada mano— tan sonriente que parecía de mentira, estaba escrito con letras grandes y en negrita: «La familia sí importa». Y debajo, más pequeño, pero resaltado: «Únete a la protesta por el proyecto de ley que quiere hacer posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Porque la familia sí importa. Te esperamos a las 18:00 en Cibeles. ¡Trae a tus hijos y tu bandera!».
Arrugué el papel y lo tiré a la basura.
Pensé en Esther, en su hermano. Pensé en mis padres. Pensé en la gente que había acudido a esa manifestación, y que después empezaría su semana, iría al trabajo, quedaría con sus amigos, quizás les dirían que todavía estaban cansados por haber pasado el sábado fuera, luchando por lo que creían correcto. Algunos amigos les darían la razón, otros callarían. Me gustaba imaginar que alguien protestaría, entre todos ellos. Que alguien les daba la espalda y se desprendía de todas esas capas de culpa, hasta que solo quedara piel. Que ese alguien era yo.
Pero me limité a seguir caminando sin rumbo. A solas conmigo mismo, el silencio dejó de parecerme un regalo. ¿Esther habría dejado de llorar? Me daba pena que pensara que había estado engañándola con otra, pero estaba seguro de que confesarle que me gustaban los chicos la haría sentir mucho peor.
Ella valoraba mucho las apariencias. Cuando empezamos a salir, Esther me dijo que se había fijado en mí porque le parecía el chico más guapo de toda la clase.
—Además, el silencio te hace parecer interesante. Misterioso. —Mis mejillas ardían mientras paseábamos cogidos de la mano por unas calles muy parecidas a estas—. Te das un aire a Sawyer, el de Perdidos.
Yo no me encontraba el parecido. Mis ojos eran oscuros, poco expresivos, como mirar a través de un trozo de madera seco. Mandíbula cuadrada, labios gruesos y un intento de barba que daba risa porque se quedaba en eso…, en intento. Pelusilla que apenas servía para tapar las marcas que el acné había dejado el año pasado en mis mejillas. Después estaba la nariz, demasiado robusta para mi gusto. Había otra cicatriz redondeada ahí, en la punta, culpa de la varicela. Y el pelo, de un rubio ceniza tan apagado que parecía castaño, me caía hasta cubrir las orejas. No era ningún adonis, precisamente. Era alto y delgado, pero no musculado ni fibrado, sino en el sentido de una espiga, una espiga que ha absorbido demasiado agua. Tampoco vestía bien. Andaba desgarbado y mirando al suelo. Sin gracia, como obligado. Me salía solo. ¿Por qué le había llamado la atención, entonces?
Volví a mí. A las calles sin nombre. Caminé un poco más sobre ellas, sobre recuerdos y grietas. No sabía dónde me encontraba. No había nada, ni nadie. Me cortó el paso una verja cuya puerta estaba cerrada; era una calle sin salida, que supuso el fin de mi… ¿huida? Entrecerré los ojos; al otro lado de las rejas se veía el patio interior de una casa que había vivido mejores días. La suciedad se acumulaba en la bajante del canalón, la puerta que daba acceso al interior estaba apuntalada, casi se fundía con la fachada de aspecto derruido.
Me acaricié la cara y me di la vuelta, ya más tranquilo, deseando regresar a mi casa y a mis libros, y entonces me quedé inmóvil. No estaba solo.
Al principio de la calle, apenas a tres metros de distancia, había cuatro chicos que me observaban con una sonrisa lobuna y las manos convertidas en puños. Reconocí al que iba delante: era Luis, el hermano de Esther. El pelo engominado, la camisa apretada para marcar bíceps, esa mirada llena de sombras… Atractivo como solo podía serlo el mar en calma bajo un cielo zarandeado por la tempestad. Los otros tenían que ser amigos suyos, me sonaban de vista. Se colocaron en fila, unos pasos detrás de Luis, impidiéndome la salida del callejón.
—Noboa, ¿verdad? —Luis pronunció mi nombre despacio, con burla. Su voz tenía un deje peligroso. Yo asentí, tragando saliva—. ¿Sabes por qué estamos aquí? —Volví a asentir y retrocedí hasta sentir la dureza de las rejas contra mi espalda. Luis soltó una risita y se frotó los nudillos. Los músculos de sus brazos crecieron con ese gesto—. Le has roto el corazón a mi hermanita.
—Ha sido un error. Yo… —Intenté explicarme, pero no encontré las palabras. El miedo me vaciaba desde dentro. Lo sentía en el pecho y en el estómago, como una cuchara que escarbaba en mi corazón, en mis entrañas, hasta dejarme completamente paralizado.
La sonrisa de Luis era de todo menos tranquilizadora. Dio un paso hacia mí, sus amigos lo imitaron.
—¿Estás llamando a mi hermana mentirosa?
—¡No!, ¡no! Es que…
Nunca me habían pegado. Ni yo había pegado a nadie. No iba conmigo. Me aclaré la garganta y extendí los brazos para poner más distancia entre ellos y yo antes de tartamudear, inseguro y de cristal:
—Luis, escucha…
—Qué engañada la tenías, desgraciado —escupió. Mi voz era viento y nada.
«Mierda», pensé, mirando a mi alrededor con desesperación. «Mierda». Tenía que salir de allí. Tenía que salir de allí antes de que me dejaran hecho un guiñapo. Me apreté contra la reja y me juré que no rogaría, que no les daría ese placer. Sería fuerte, como Jim, el protagonista de La isla del tesoro. Aguantaría hasta que pasara alguien que me ayudase o pudiera escapar. Eso haría, sí.
Entonces Luis hizo crujir los nudillos y uno de sus amigos sacó una barra de hierro de debajo de su chaqueta. Mi fortaleza se vino abajo.
«Carallo, estoy muerto».
—Tío, ¿qué hacéis? —preguntó otro de sus amigos, un chico pelirrojo que se detuvo y lo miró con incredulidad… y algo de miedo.
—Esther nos ha contado —Luis lo ignoró, y él y el resto continuaron caminando hacia mí— que te gusta jugar a dos bandas.
«No es cuestión de bandas, idiota, sino de aceras», quise responder, pero algo me decía que se mostrarían mucho menos considerados conmigo si descubrían que yo no era infiel, sino gay. Crucé una mirada de pánico con el chico pelirrojo, el único que parecía tener algo parecido a remordimientos. Él se encogió levemente de hombros. «¿Y yo qué puedo hacer?», parecían gritar sus ojos claros. Entonces el de la barra de hierro golpeó el suelo con ella y el ruido rebotó por todo mi cuerpo, y pensé que iba a derretirme y a morirme ahí mismo.
—Oye, Luis, ya lo hemos asustado bastante. —El pelirrojo debió de darse cuenta del temblor que dominaba mis piernas y corrió a interponerse entre sus amigos y yo. Pero Luis se lo quitó de encima de un manotazo y siguió avanzando.
Entonces llegaron el mareo, la sensación de vértigo, el «esto no me puede estar pasando a mí». Estaba perdido. Atrapado. Tan solo podía quedarme quieto y esperar que todo terminara rápido.
Luis dio otro paso. Estaba tan cerca que olí el aroma a rancio de su aliento cuando abrió la boca para decir:
—Te vas a arrepentir toda tu puta vida de haber engañado a mi hermana, cabronazo.
Los amigos, cuatro sin la presencia del pelirrojo, que seguía algo apartado, formaron un círculo a mi alrededor. Luis volvió a crujirse los nudillos. El que sostenía la barra de hierro sonrió como un sádico antes de alzarla sobre mi cabeza. «Prepárate, esto te va a doler», gritaba cada centímetro de la barra. Encogido, me preparé para el primer golpe pensando: «Ojalá pudiera quererla, ojalá pudiera quererla, ojalá pudiera quererla, ojalá, ojalá pudiera…». El chico pelirrojo soltó una palabrota, Luis echó el puño hacia atrás para dar el primer golpe y…
—¿Qué está pasando aquí?
Una voz desconocida, joven. Masculina. Todos se giraron, sorprendidos por la interrupción, y entonces vi a un chico de pie en la entrada del callejón. Al principio pensé que estaba alucinando. Porque nadie en su sano juicio se detendría a ayudarme sin conocerme de nada, nadie se enfrentaría a esos matones solo, nadie arriesgaría su vida a cambio de nada.
—No es asunto tuyo. —Luis le señaló el otro lado de la calle—. Circula.
El desconocido sonrió aún más y sacó las manos de los bolsillos mientras caminaba hacia nosotros. Con tranquilidad, seguro de sí mismo. Luis y sus amigos se tensaron, pero no se movieron. Tenían una pelea fácil por delante: eran cuatro contra dos. Si el desconocido quería pelear, claro. Yo no estaba tan seguro. Me sentía como un muñeco de cera.
—A ver cómo te lo digo… —murmuró, y entonces todo ocurrió tan rápido que apenas me dio tiempo a procesarlo.
El desconocido le dio un puñetazo en la cara al chico que sostenía la barra de hierro. No se esperaba el golpe, así que se tambaleó y se llevó las manos a la cara, rugiendo de dolor mientras la sangre brotaba a borbotones entre sus dedos. Muy posiblemente le acababa de romper la nariz. La barra cayó al suelo con un golpe sordo, junto a toda esa sangre. Inteligente: se había quitado de en medio al más peligroso.
—¡Muévete! —me ordenó.
Obedecí y salí corriendo detrás de él justo en el instante en el que Luis parecía despertar. Gritó de rabia, como un animal, y se lanzó hacia mí, pero el chico pelirrojo dio un paso hacia delante y Luis chocó contra él, desestabilizándose y cayendo al suelo. Miré hacia atrás antes de doblar la esquina del callejón. La agonía teñía las facciones de mi inesperado aliado mientras su boca dibujaba una única palabra. «Corre».
No me lo tuvo que repetir dos veces.
Corrí como nunca, siguiendo al desconocido, que parecía conocerse las calles muy bien. Girábamos a la izquierda o a la derecha dependiendo del cruce, pedíamos perdón a gritos cada vez que estábamos a punto de arrollar a alguien. Nos saltamos semáforos en rojo y más de un coche tuvo que frenar a tiempo para no llevarnos por delante, pero no me paré. Aunque me faltaba el aire y todos mis músculos protestaban por el esfuerzo, no bajé el ritmo. Oía los gritos de Luis en la distancia, las pisadas de todos ellos como miuras enfurecidos: nos estaban siguiendo. Me latían las sienes y el miedo era un peso muerto en el estómago. «No te pares, ni se te ocurra pararte». El desconocido corría muy rápido y estuve a punto de perderlo de vista varias veces, pero logré mantenerme pegado a él.
Quizás no era tan débil como pensaba. O quizás era el instinto de supervivencia, haciendo todo el trabajo sucio. Fuera como fuera, aguantaba.
Después de una larga persecución, logramos despistarlos. Dejé de oírles gritar insultos y amenazas para que no volviera a pisar el barrio. No tenía ganas de volver. Ninguna. Podían estar tranquilos. Seguimos corriendo un rato más, para asegurarnos, y después nos detuvimos en las inmediaciones del Manzanares. Se oía su murmullo, reconocía la calle larga y empedrada que conectaba con el río, los árboles de la ribera, un anticipo de los frondosos bosques de la Casa de Campo. El desconocido jadeó sobre sus rodillas y yo me tiré al suelo con las manos en el estómago, los dos ajenos a las miradas de incredulidad que nos lanzaba la gente. Me costaba respirar y una molesta náusea me ascendía por el pecho, donde el corazón me latía tan fuerte que creí que iba a estallar. Pero estaba a salvo.
—Por los pelos, ¿eh? —El chico ya estaba de pie, fresco como una rosa, y me ofrecía su mano. Yo se la cogí, todavía incapaz de articular palabra, ni siquiera para darle las gracias. La piel de sus manos era suave. Podrían ser manos de artista, de músico. Y era guapo, era muy guapo. No me había fijado antes, tan asustado como me encontraba. Pero ahora que lo tenía tan cerca… era imposible no fijarme en su cara angulosa y pálida, en su pelo negro como la noche, despeinado y rapado a los lados; tenía los ojos más grises que azules, los pómulos muy marcados, el cuerpo fibroso. El halo de intriga que lo envolvía era como un imán, uno muy poderoso—. ¿En qué lío te has metido para que te quisieran abrir la cabeza con una barra de hierro? Una cosa es un puñetazo, o dos, pero eso…
Miré nuestras manos unidas, las manchas rojas que oscurecían sus nudillos. Le solté la mano como si ardiera.
—¿Te… te duele?
—No es la primera vez que me meto en peleas. Ni será la última. —El chico rio, y yo reí con él, y me dolían todas y cada una de las terminaciones nerviosas de mi cuerpo, pero me daba igual. No iba a agachar la cabeza—. Me llamo Iván, por cierto.
El labio superior le desaparecía cuando sonreía. Enrojecí antes de responder:
—Noboa. Encantado… y gracias.
Había pasado algo. Entre la persecución y el ahora, había pasado algo. Y tenía la sensación de que me lo había perdido. Pero, de algún modo, supe que terminaría encontrándolo. Porque mis ojos seguían siendo mis ojos. Y estaban viendo algo por lo que merecía la pena regresar.