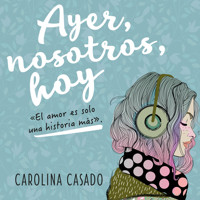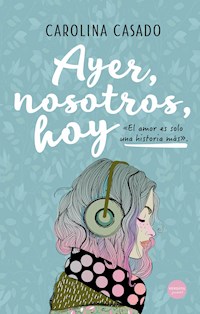5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Becca Price se ha rendido. A sus 17 años, solo es capaz de sentir alivio deslizando una cuchilla de afeitar sobre su piel. Tras un intento de suicidio, su madre decide internarla en el Centro de Salud Mental Delva, un psiquiátrico de Londres, en contra de su voluntad. Por suerte, no estará sola. Anna, su compañera de cuarto, es descarada y decidida, aunque los límites que le impone su mente son más férreos que las paredes del psiquiátrico. Elizabeth prefiere ocultar su cuerpo tras anchas sudaderas para que nadie pueda decirle lo que su reflejo le repite día tras día. Gus vive obsesionado con la idea de poder ser contagiado por todo tipo de gérmenes. Y Alec esconde un océano embravecido tras sus ojos azules que no duda en calmarse cuando Becca se cruza en su camino. Aquel lugar, una prisión para ella al principio, pronto se transformará en lo más parecido a un hogar que ha tenido nunca. Martha, psicóloga del centro, buscará encontrar la causa de esa tristeza que lleva años consumiéndola, aunque Becca no se lo pondrá fácil. Sus demonios, siempre presentes, solo le ofrecen un descanso cuando la música los aleja. Becca y sus amigos descubrirán la importancia de perdonar y perdonarse, además de aprender una valiosa lección: que siempre podrán volver a caer, pero nunca romperse".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Título: Un acorde menor
© Carolina Casado, 2019.
Cubierta:
Diseño: Ediciones Versátil
© Shutterstock, de la fotografía de la cubierta
1.ª edición: mayo 2019
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2019: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita del editor.
Para todas las personas que se sienten al borde del abismo.
Recordad que siempre habrá una mano que nos impida caer.
«Estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás que al final nos disfrazamos para nosotros mismos».
François de La Rochefoucauld.
«El significado de que el río fluye no es que todo cambia y por eso no podemos encontrar las mismas cosas dos veces, sino que algunas cosas solo son lo mismo porque cambian».
Heráclito
Nota de la autora
En primer lugar, muchas gracias por darle una oportunidad a este libro e interesarte por el contenido de sus páginas. Antes de sumergirte en la vida de Becca, me gustaría hacer un par de anotaciones. Un acorde menor es mucho más que una historia de ficción; es una marea de sentimientos y un fiel reflejo de lo que atraviesa una persona con un problema de salud mental cuando siente que la vida la desborda.
La novela trata temas como la depresión, el suicidio, la autolesión y otros problemas de salud mental, como los trastornos alimenticios y la ansiedad.
Por ello, te ruego que si en algún momento de la lectura te sientes incómodo o crees que esta historia está afectando de forma negativa a tu estado de ánimo porque te sientes reflejado, pidas ayuda. Hay salida a esa tristeza que parece infinita, hay mundo más allá de la desesperanza que parece dominarlo todo. Te aseguro que siempre existe otra opción, aunque al principio no la veamos. Solo hay que pedir ayuda si queremos aprender a mirar.
Los psicólogos son los profesionales adecuados para ayudarte. Si necesitas hablar con alguien inmediatamente, también tienes otros recursos completamente gratuitos y confidenciales, como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) y la Fundación ANAR (900 20 20 10).
1
Mamá me dijo una vez, cuando tenía doce años, que el jarrón que acababa de romper con mis patosas manos (una reliquia antiquísima que le había regalado su abuela antes de morir) jamás podría arreglarse, que no decoraría la cómoda de la entrada nunca más.
Yo le decía que no pasaba nada entre un mar de lágrimas, le insistía en que no se preocupase, que podríamos restaurar el jarrón. Cogeríamos pegamento, uniríamos sus piezas con cuidado, y lo dejaríamos secar hasta que volviera a tenerse en pie.
Y entonces sería como si no hubiera pasado nada.
Pero ella me miró con odio, apatía y cansancio, y me respondió que las cosas que se rompen nunca pueden curarse del todo. Podríamos pegar las piezas entre sí, pero no volvería a ser un jarrón. Solo una superficie cerámica con multitud de grietas. Ya no sería un objeto decorativo, tan solo podría considerarse un adefesio, un patético intento de volver a recuperar su belleza, ahora rota por mi estúpido pequeño descuido.
Algo roto no merece la pena porque ha perdido su esencia, ha naufragado en el olvido y ha decidido embarrancar ahí. Por aquel entonces, yo todavía no lo entendía. Me limité a asentir, mientras mi madre recogía los pedazos del jarrón entre suspiros. Me negué a creer su discurso pesimista porque yo, al fin y al cabo, era solo una niña. Creía que las cosas siempre pueden arreglarse. Que la vida siempre da segundas oportunidades.
Me equivocaba.
Ahora, cinco años después, lo comprendo todo.
Deslizo la cuchilla fuertemente sobre mi muñeca izquierda. La sangre no tarda en salir a borbotones, como un ángel teñido de rojo abriéndome las puertas del cielo. Ríos escarlatas descienden por mi brazo, desembocando en las baldosas del cuarto de baño.
Observo cómo caen las gotas. El dolor debería frenar mis impulsos, pero llega demasiado tarde. La vida me lleva doliendo mucho tiempo. El sufrimiento es parte de mí, se ha adueñado de todas las células de mi odioso cuerpo. Un corte no significa nada, no me hace más daño. Al revés: me libera. Mis brazos, mis muslos, mi estómago… todos son testigos de las veces que he intentado estar bien, de las ocasiones en las que he tratado de seguir adelante purgando toda esta negrura. Pero desde hace tiempo, esto ya no funciona. Y si no puedo encontrar el alivio en una cuchilla de afeitar… ¿qué me queda?
Nada. Absolutamente nada.
Cambio de mano y repito el proceso en el brazo derecho. Aprieto la cuchilla tan fuerte que no puedo evitar soltar un grito, observando cómo mi piel se abre. Este sí que ha dolido. La muerte tiene que doler, ¿no? Si fuera placentera, muchas más personas abandonarían el mundo cada año. El miedo nos paraliza, al igual que las falsas promesas de religiones vacías que juran que vas a ir al infierno si te atreves a quitarte la vida. No saben que, precisamente, es la vida que estoy viviendo la que parece envuelta en llamas. Cualquier otro lugar es el cielo para mí.
Estoy sangrando tanto que tengo las manos resbaladizas, y mis dedos dejan caer la cuchilla que sostienen. Me apoyo contra la pared y me deslizo lentamente hasta el suelo, con los ojos cerrados. No hago nada para frenar la hemorragia, solo quiero que toda la sangre que pueda tener en las venas salga. Que abandone mi cuerpo y lo deje, sin vida, en el baño.
Con suerte, la tristeza se irá también. Para siempre. Es lo único que pido.
Por favor. Hacedme algo de caso, por una vez.
***************
Cuando no tienes motivos para seguir sosteniéndote en pie.
Cuando desprecias constantemente tu cuerpo.
Cuando abrir los ojos es una tortura porque solo quieres cerrarlos para siempre.
Cuando tu cabeza no deja de repetirte lo inútil que eres.
Cuando estás sola rodeada de personas que no pueden verte.
Cuando las cosas que antes te hacían feliz ya no merecen la pena.
Cuando la vida ha perdido su color.
Es entonces cuando la pregunta deja de ser: ¿por qué?
Y comienzas a preguntarte, ¿por qué no?
***************
2
Este fue mi patético tercer intento de suicidio en un solo año. Aunque yo pensaba que esta vez iba a conseguirlo. La gente dice que a la tercera va la vencida. Supongo que tampoco puedo creer ya en los dichos populares.
La sociedad contra Becca Price. Bah. Que les den.
Debí de desmayarme en el cuarto de baño, porque no recuerdo que mi madre me encontrara, ni que llamara a la ambulancia. Tampoco me acuerdo de que alguien me salvara, pero debí de pedirlo a gritos lo hicieron.
Cuando me despierto, estoy en el hospital. Tengo los brazos vendados hasta el codo y un aparato en la nariz que me insufla aire. Es bastante molesto. Mi madre está sentada a mi lado, en una vieja silla, con las manos en la cara. Finge que llora; sacude sus hombros y sufre espasmos, pero es incapaz de soltar una lágrima o hacer un solo ruido.
Silencio, todo lo que hace siempre es en silencio. Excepto cuando yo me cruzo en su camino. Ahí sí que no tiene ningún tipo de reparo en gritarme, humillarme o hacerme sentir una inútil. Yo siempre le digo que no necesita alzar la voz para decirme esas cosas. Mi mente me lo repite todos los días, a cada segundo. Tener dos voces en estéreo que te hacen sentir una mierda es cansado. Me sobra y me basta con una, gracias.
Al lado de mi madre, se encuentra mi nuevo padre Tom. Parece preocupado. Se toquetea la barba con las manos nerviosas, mirando un punto infinito en la estrecha habitación en la que nos encontramos. Prefiero no tener que hablar con ellos y quedarme en esta cama para siempre, pero tengo la boca seca. Así que toso con suavidad y me revuelvo como un gato. No puedo evitar poner una mueca de dolor cuando mis brazos rozan las sábanas.
—Hola —murmuro, entrecerrando los ojos. Acabo de divisar una botella de agua en el escritorio que se encuentra al fondo de la habitación. Estoy a punto de volver a abrir la boca para pedir que me la acerquen, pero mi madre no me da tregua.
—¡¿Hola?! ¡Cómo puedes decir algo así después del susto que nos has dado! ¿Es que eres idiota?
Los insultos se suceden sin control en su arrugada boca. Tom continúa con la mirada fija en la pared. Yo intento concentrarme en los pendientes plateados de mi madre, pero es difícil. Lo que me está diciendo estúpida irresponsable enferma idiota gilipollas abre mis heridas de nuevo y, de no haber llegado el doctor, me habría tirado por la ventana. Si existiera alguna, claro. El médico tranquiliza a mi madre y le explica que en estos momentos, un sermón es lo último que necesito.
Como si él supiera lo que yo necesito. Tengo ganas de reírme en su cara, pero me contengo. Además de suicida, no quiero que me considere una loca. Los locos son peligrosos para las personas, yo solo soy peligrosa para mí misma. No hago daño a nadie.
El hombre de bata blanca habla con mi madre y con Tom durante una eternidad, ignorándome deliberadamente. Les explica que he intentado matarme (no me digas, Einstein) y que casi lo consigo. Perdí mucha sangre, tuvieron que hacerme una transfusión. La verdad es que me siento un poco culpable al saber que alguien, con toda su buena fe, ha donado parte de su sangre para salvar vidas, y yo se la he robado. Se la tendrían que haber dado a una persona que de verdad quisiera vivir. Estoy a punto de decírselo al doctor, pero imagino que solo conseguiría enfurecer aún más a mi madre. Así que me callo y escucho estoicamente todo lo que el hombre dice sobre mí. Han examinado mi cuerpo y han encontrado múltiples heridas, algunas recientes y otras antiguas. Cortes y cicatrices superficiales o profundas que decoran mi piel como si de un macabro lienzo se tratara.
El médico informa a mi madre de mis autolesiones y ella se sorprende. Como si no lo supiera. Tom al menos tiene la dignidad de agachar la cabeza. Creo ver el peso de la culpa hundiendo sus hombros.
Me alegro por ello.
—Es probable que su hija tenga depresión. Un psiquiatra evaluará cuál es su estado mental y se lo comunicaremos de inmediato, para que ustedes decidan qué hacer —profiere el doctor, y abandona la sala. Mi madre se gira para volver a gritarme tras aquella interrupción, pero Tom actúa como un auténtico héroe y se la lleva.
Pienso que me he quedado sola y lo celebro con una tímida mueca de alivio, pero una enfermera entra: «A controlar tus pulsaciones y comprobar que las vías están bien puestas». A vigilarme, vamos.
La chica se queda conmigo, tiesa como un palo, hasta que llega el psiquiatra. Un hombre canoso y de gafas cuadradas que se sienta frente a mí, con una carpeta, y se dedica a hacerme preguntas estúpidas y evidentes. «¿Te sientes triste sin motivo?», «¿Lloras a menudo?», «¿Has bajado de peso recientemente?», «¿Tienes insomnio o duermes demasiado?», «¿Pasas tus días en la cama, sin ganas de hacer nada?», «¿Sientes que la vida no tiene sentido?». Contesto con indiferencia, pero siendo sincera. Sí, puede que esto que siento sea tristeza. No, no lloro delante de mis padres. Sigo comiendo como siempre, pero he bajado un par de kilos este último mes. Bueno, llevo sin ir a clase un par de semanas porque no tengo ganas de vivir, pero mi madre no me dijo nada porque creía que estaba enferma. Sí, la vida es tan complicada que a veces pienso que es mejor que termine de una maldita vez.
El psiquiatra se limita a asentir con la cabeza y a apuntar todas mis respuestas en su libreta. Me pican los brazos y siento ganas de rajármelos de nuevo, pero eso no se lo digo. Después de dos horas de interrogatorio, el hombrecillo se levanta y se marcha sin decir nada. Tengo que esperar otra hora (con mi nueva e inigualable amiga la enfermera silenciosa) hasta que llega el primer doctor que me atendió, de ahora en adelante conocido como Doctor 1.
El Doctor 1 me dice qué es lo que me está ocurriendo: según el informe psicológico y mis antecedentes (ha estado hablando con mi madre, pero no tengo ni idea de lo que le ha podido decir; ella no sabe nada de mi vida), lo más probable es que padezca distimia o trastorno depresivo persistente. Como su propio nombre indica, la distimia es una enfermedad mental mierda que se caracteriza por un estado de ánimo depresivo, triste, apático durante la mayor parte del día, y una incapacidad para realizar actividades y sentir placer por ello. Hay algunas personas con estos sentimientos que utilizan las autolesiones como una herramienta de autorregulación; una manera de tratar de manejar las emociones para que no se desborden, según él.
Yo escucho el diagnóstico del Doctor 1 con interés fingido. Ponerle nombre a lo que lleva ocurriendo en mi cabeza desde los catorce años no alivia nada de todo lo que me ha sucedido desde entonces. Al revés, lo hace más horrible. Quita mérito a mis decisiones. El médico pretende hacerme creer que hay algo malo en mí que me obliga a infligirme todo ese daño. Algo orgánico que se podría eliminar tratándome como una rata de laboratorio. Yo soy la única responsable del mal que me corrompe, yo elijo qué parte de mi cuerpo cortar, yo y solo yo estoy destrozándome viviendo mi vida. No quiero ninguna explicación vacía que pueda dar respuesta a una pregunta que ni siquiera me he formulado.
Así que desconecto del resto de la conversación con Doctor 1 y me limito a contar el gotelé de la pared.
—Eso es todo, jovencita. Te quedarás un par de días más en observación y después tus padres vendrán a recogerte y te daremos el alta. Buenas tardes. —Quiero decirle cuatro cosas y protestar, dejarle claro que Tom no es mi padre. Pero le he cogido cariño a lo que la ausencia del sonido de mi voz supone para la humanidad, por lo que sigo callada.
Así transcurren dos largos días, con sus dos largas noches. Mi madre no viene a verme ni una sola vez en ese tiempo, Tom tampoco. No me dejaron salir de la habitación, la amistosa enfermera me dijo que existía «riesgo de fuga». Me encogí de hombros y mentalmente la llamé ridícula, aunque los sedantes y las demás mierdas que me pinchaban me tenían bastante drogada y prefería no caminar.
Pedí un libro y un montón de revistas y pasé esos días leyendo, tranquila. No tenía monedas para la televisión, y la monotonía hizo que comenzara a divagar con sofisticados y punzantes objetos que podrían fabricarse con el plástico del gotero y un pedazo de sábana.
Las ganas de morir no desaparecieron, pero me permitieron un descanso. Aguardaban, latentes, bajo mi piel. Sabía que no podría resistirme mucho más a los encantos que el adiós eterno me ofrecía, pero la clave estaba en pretender que podría hacerlo. Fingir es una cualidad mal vista, una habilidad que llevo en mis genes y que practico con mucha asiduidad. No es del todo culpa mía, tuve a la mejor maestra.
Qué le voy a hacer. Aparte de mala hija, soy una mentirosa.
Mi madre parece leerme el pensamiento, porque aparece en el hospital justo en el momento en el que me quito las vendas de los brazos tras haber engañado a la enfermera para que me trajera otra bandeja de comida en la que no hubiera pescado con salsa de mostaza. Se tragó que soy alérgica a la mostaza, aunque en mi informe dice claramente que no tengo ningún tipo de alergia. Solo necesitaba algo más de tiempo para comprobar en qué estado se encontraban mis cortes, y si era posible abrir alguno de nuevo con las uñas para aliviar el dolor que sentía dentro, esa tristeza que no podía etiquetar y que solo me dejaba en paz cuando la sangre comenzaba a correr.
Le digo a mi madre que solo quiero recolocarme las vendas porque me molestan, pero su punzante mirada me hace ver que no me cree lo más mínimo.
Estoy perdiendo facultades.
—Estate quieta y vístete, nos vamos. —Este es su saludo. Buenos días a ti también, mamá.
—No tengo mi ropa, solo este ridículo batín —protesto.
Mi madre me tira una bolsa de tela a la cara. Tengo dificultades para atraparla y casi me golpea de lleno, pero mis reflejos salvan a mi ancha nariz de resultar magullada. Dentro de la bolsa hay unos vaqueros oscuros, un jersey negro y unas botas. Prácticamente, mi armario entero. Mi madre sale de la habitación para que me cambie, y eso hago. Las vendas quedan camufladas bajo la lana, pero no puedo evitar fijarme en las cicatrices que recorren el resto de mi piel.
Cada vez que las observo, una sensación indescriptible invade mi pecho. ¿Añoranza? ¿Compañía? Mis dedos recorren su rugosa superficie con extremo cuidado, con la misma delicadeza con la que sujetaría una muñeca de porcelana. Son parte de mí, amigas inseparables. Nadie puede entenderlo, por eso se atreven a juzgarme. Donde algunos ven horror, yo veo un diario. Es la manera que tengo de escribir mi historia cuando las palabras se niegan a quedarse sobre el papel.
Ojalá mi madre pudiera entenderlo.
Cuando termino de vestirme, salgo al pasillo. Mi madre me espera con cara de fastidio. La enfermera que me ha vigilado todos estos días se despide de mí con efusividad, deseándome una pronta recuperación y una buena semana. Me espera una de puta pena, estoy a punto de decirle. Pero le doy las gracias y me permito incluso una sonrisa que trata de ocultar la ironía.
Camino hasta la salida junto a una desconocida que tiene la cara de mi madre, esquivando, cabizbaja, a un tumulto de ancianos quejicas, una mujer con el rostro ceniciento y una bolsa marrón entre las manos, un niño pequeño sangrando por la nariz y una pareja con el brazo escayolado (los dos; cómico, ¿eh?). La luz del exterior me golpea de lleno; tengo que protegerme los ojos como si fuera un vampiro. Un pálido, desgarbado y tambaleante vampiro. Si tuviera que protagonizar una película de serie B se titularía Becca, el monstruo chupasangre que se alimenta de sí mismo. Un poco largo, pero eficiente. El argumento versaría sobre la filosofía de vida de la vampiresa, que pasaría de buscar la comida fuera de casa a alimentarse con la sangre que mana de sus propios brazos.
El final, obviamente, termina con la vampiresa muerta por inanición al darse cuenta de que lo que ella contiene en sus venas no serviría para alimentar ni a los mosquitos de lo podrido que está. Eso sí que es cómico.
El coche de Tom está aparcado fuera, y me refugio en sus cristales tintados como si se tratara de un ataúd. Una liberación fantasmagórica. Y aquí estamos ahora, con los motores en marcha y un camino repleto de tensión por delante. Tom conduce y mamá va a su lado, de copiloto. Yo estoy detrás, recostada contra el cristal. El jersey que me ha traído mi madre es demasiado caluroso para principios de otoño, pero entiendo que lo ha hecho para cubrir las vendas de mis brazos. Debería remangármelo y mostrarle que no me avergüenzo de lo que he hecho, pero tampoco es que me sienta muy orgullosa. Dejémoslo estar, entonces.
Ante el sepulcral silencio de esta chatarra sobre ruedas, me dedico a mirar por la ventana. El hospital en el que me encerraron está en Marylebone, cerca de casa, un barrio demasiado colorido y acogedor para mi gusto.
Me gusta observar el paisaje que me rodea cuando viajo, es una manera sencilla y barata de perderse en otro mundo. Cuando era pequeña, viajábamos mucho. Las fronteras no existían para nosotros, éramos los dueños del planeta y nos encantaba sobrevolarlo.
Pero todo cambió cuando… ocurrió lo del accidente eso.
Un grupo de ciclistas que avanzan pegados al arcén atraen mi atención. Llenos de vitalidad, pedalean con fuerza, con entusiasmo, erguidos sobre sus imponentes bicicletas. Sus músculos están tensos, pero en sus rostros se puede ver una sonrisa imborrable que se va haciendo más y más amplia a medida que continúan su camino. Parecen capaces de hacer todo lo que se propongan. Me dan un poco de envidia. Yo antes adoraba el deporte. Pero llevo años sin salir a correr o hacer algo distinto a ir del instituto a casa.
Para colmo, la superficie de cristal del coche es lo suficientemente oscura como para verme reflejada. Un tirabuzón rojo ha escapado de mi improvisado moño, y la sola visión de mi cabello cobrizo hace que se me revuelvan las tripas. Debería teñirme el pelo de una maldita vez y dejar de recogérmelo. Odio verme en los espejos por esa razón, aunque hay muchas más. Pero esa es la principal.
—Eh —digo de repente, cuando veo que no hemos tomado la rotonda que nos lleva a casa—. Nos hemos pasado la salida. Da la vuelta, Tom.
—No vamos a casa —responde mi madre, rígida. Su tono de voz es contenido, sosegado, como si estuviera adiestrando a un perro.
—¿Y a dónde vamos?
—Rectifico, nosotros sí nos vamos a casa. Tú vas a otro sitio.
Me yergo en el asiento.
—Dime ahora mismo a dónde coño me lleváis.
—Becca, esa boca —me riñe Tom.
Me muerdo el labio con fuerza para no gritar. Tú no eres mi padre, ni se te ocurra intentar educarme.
—Tom y yo hemos estado hablando largo y tendido sobre… ti. Sobre lo que te está ocurriendo. —Mi madre sigue mostrándose cautelosa. Y hace bien—. Hemos decidido que lo mejor que podemos hacer por tu salud… es internarte en un centro psiquiátrico.
Me río con ganas hasta atragantarme. Una risa que no tiene nada que ver con la alegría, una muestra de incredulidad más que de felicidad. No puede estar hablando en serio. No.
—Estás de coña —replico, soplándole mi aliento en la nuca. No me gusta discutir en el coche, no puedo verle la cara y me pone nerviosa ser incapaz de saber lo que está sintiendo.
—Jamás se me ocurriría bromear sobre esto y lo sabes. No seas niñata. Vas a vivir allí hasta que te cures. No hay más que hablar.
Otro insulto más para la colección. «Niñata». Se instala en una pequeña ventana de mi mente y toma la forma de un alter ego vestido con un peto manchado de pintura y montado en un patinete que no sabe usar, organizando un verdadero estropicio por todos los rincones de mi ya estropeado cerebro.
—Yo no tengo que curarme de nada. Estoy bien.
—¿Que estás bien? —pregunta mi madre con sorna—. Has intentado matarte. Eso no es normal, eso no es estar bien.
—Yo no he intentado… —Pero cuando me cruzo de brazos, las vendas asoman a mis ojos.
—Deja de decir ridiculeces y asúmelo de una vez. Vas a quedarte allí una temporada, métetelo en la cabeza.
—No quiero ir. No pienso entrar ahí, que lo sepas. —Mi voz suena desafiante y me siento más madura que nunca.
—Eres menor de edad, Becca. Nosotros decidimos por ti hasta que cumplas los dieciocho. Lo siento. —Tom sigue sonando tan lastimero… pero eso no consigue aplacarme.
—¡Tú no tienes que decidir nada por mí porque NO ERES NADA PARA MÍ! —He perdido el control y estoy gritando como una descosida. El jersey empieza a picarme por el sudor que me cubre las axilas y el canalillo, y eso provoca que me enfade más.
—¡Haz el favor de no hablarle así a mi marido! —Cómo no, mi madre sale en su defensa. No recuerdo una sola ocasión en la que me diera a mí la razón antes que a él—. ¡Vas a ir a ese psiquiátrico y punto en boca!
Me recuesto en el asiento y hago un puchero. No puedo evitarlo: cuando siento que estoy ante una injusticia, sale mi yo más infantil. Tengo ganas de arrancar la tapicería, me liaría a patadas con cualquier cosa que se cruzara en mi camino. Estoy llena de ira y rabia, soy un auténtico volcán. Pero como esos devastadores fenómenos naturales, decido no entrar en erupción todavía.
Mi madre y Tom tienen razón: a fin de cuentas todavía sigo siendo menor de edad. Ellos son los encargados de estructurar mi vida hasta que los dieciocho hagan su magia y amueblen mi cabeza lo suficiente como para considerarme una mujer hecha y derecha. Lo estoy deseando (¡ja, mentira!).
En fin, me queda un año para alcanzar la libertad y poder decidir por mí misma. Hasta entonces, voy a tener que confiar engañar a los demás para conseguir todos mis propósitos.
El resto del trayecto en coche me dedico a mirar los retrovisores delanteros intentando llamar la atención de mi madre, pero su vista permanece fija en la carretera, observando el vivo paisaje que ofrece el Parque Brockwell. No sé cómo de lejos estará ese psiquiátrico, pero ya estoy haciendo mil planes mentales para fugarme.
Plan A: Tirarme del coche en marcha y salir corriendo. Mi madre tiene las piernas llenas de varices y no podría seguirme. Tom se limitaría a sacudir la cabeza y a seguir conduciendo. Plan A cancelado por posible atropello mortal (vale que quiera matarme, pero me da un escalofrío solo de pensar que mis tripas podrían terminar esparcidas por la A214).
Plan B: Entrar en el psiquiátrico, fingir que estoy conforme y escaparme por la noche. Plan B cancelado por la indudable presencia de guardias de seguridad cachas que me devolverían a mi habitación de un soplido.
Plan C: Seducir a uno de esos guardias, robarle las llaves (seguro que la entrada principal la cierran con llave para que nadie pueda salir) e irme con la cabeza bien alta. Plan C cancelado porque la sola idea de perder la virginidad con un hombre de cuarenta años hace que mis piernas se cierren y no quieran abrirse jamás, ni para hacer pis.
Todos estos planes fallidos me llevan al plan D: joderme y entrar en el psiquiátrico hasta que mi madre se arrepienta y me deje salir. Con un poco de suerte, la semana que viene volveré a casa. A mis libros con finales tristes y a las cuchillas escondidas en el joyero de mi cuarto. Como no me han dejado pasar por casa, no llevo ninguna encima. La sola idea de no poder cortarme en siete días me genera tal ansiedad que me clavo las uñas en el dorso de la mano. Me las muerdo tan a menudo que apenas siento ningún dolor. Tengo que empezar a dejármelas crecer, por si acaso.
Poco después, el coche de Tom se detiene con suavidad, adivino que ya hemos llegado a la prisión el psiquiátrico. Estamos en medio de la nada, a las afueras de Bethlem. Nos rodea la carretera por la que hemos venido, tan inmensa como el desierto y el campo, tan abandonado que ni siquiera ha crecido hierba sobre el terreno seco. Y el psiquiátrico, claro, es lo único que arroja algo de presencia humana aquí. Mi madre se baja del coche, pero yo decido quedarme dentro para observarlo mejor. Parece un edificio normal, si excluimos el enorme cartel de su entrada, claro: «Centro de Salud Mental: Psiquiátrico Delva».
Puaj. Me dan arcadas con tan solo ver la enorme carita feliz que alguien ha pintado con un spray negro justo debajo de esas letras.
Empezamos bien.
Hay un muro de color rojizo que protege el edificio, con una reja eléctrica para controlar el paso de los coches. Tom ha decidido aparcar fuera, supongo que eso significa que no tiene intención de acompañarnos dentro. Lo agradezco. Una pequeña puerta de color marrón corta el murete, supongo que esa será la entrada para el resto de personas de a pie. Para mí.
Por favor, mamá, no me hagas esto. Como si hubiera adivinado mis pensamientos, mi madre abre la puerta del coche y me mira desde arriba, con un gesto indescifrable. Noto como un halo de esperanza me invade el pecho y espero, con los ojos muy abiertos.
—¿Quieres bajar del coche de una vez? —Pues no, no parece que haya escuchado bien lo que deseo. Debe de tener la antena «relación madre-hija» mal orientada. En realidad, creo que nunca se ha molestado en colocarla en sintonizarla. Yo tampoco es que haya sido de gran ayuda, la verdad.
Obedezco y cierro la puerta tras salir. No me molesto en despedirme de Tom, no lo echaré de menos. Una leve brisa me golpea de lleno, y yo me arrebujo un poco más en mi jersey. Estiro las mangas hasta que cubren mis dedos; así me siento un poco más protegida. Alzo la vista y contemplo el psiquiátrico. Al contrario de lo que pensaba, no parece un lugar oscuro y tenebroso. Sus paredes grises están llenas de ventanas, amplios y cristalinos ventanales que reflejan su interior con descaro, como si no tuvieran nada que esconder. No oigo gritos, ni llantos, ni veo a nadie salir volando a través de ellos. Eso hace que me muestre un poco más confiada. Pero solo un poco.
El edificio tiene varias plantas, es bastante alto. ¿Cuántos enfermos mentales habrá aquí? Mamá me explica que es un centro especializado en adolescentes, como si eso pudiera hacerme sentir mejor. La sola idea de verme rodeada de raritos me pone nerviosa, pero a la vez me llena de expectación. Vale, puede que tenga curiosidad por saber qué se hace aquí. Pero preferiría volver a mi casa y marchitarme en silencio. Como los tulipanes que Tom me regaló por mi cumpleaños el año pasado. No quise regarlos, una forma de castigar el florido cariño que aquel hombre se empeñaba en demostrarme. Los pobres murieron, lentamente, en mi ventana. Primero, perdieron los pétalos. Después, su tallo se volvió marrón y empezó a encogerse, hasta que terminaron convertidos en un puñado de hojarasca que el viento acabó llevándose. Una poética forma de morir.
Ojalá yo pudiera hacerme pequeña hasta desaparecer.
—Vamos. —Mi madre tironea de mi brazo y yo me pongo en movimiento, a mi pesar. Nos acercamos a la puerta marrón y mamá llama al telefonillo. No parece que se pueda acceder si no te están esperando. Cada vez se complica más mi situación.
—¿Sí? —escuchamos una voz femenina a través del aparato.
—Soy Margaret Parker. Siento llegar tarde.
—No te preocupes, adelante.
No quiero entrar. No estoy loca, no necesito ayuda. ¿Es que si no tengo dieciocho años mi voz no hace ruido? Me siento invisible en mi rota familia. Quiero gritar, salir corriendo, arrancar el retrovisor de esa furgoneta vieja, ¡hacer algo! ¡Mamá, estoy aquí! Pero ella sigue andando y no se detiene. Sube unas amplias escaleras y entra, sin ni siquiera molestarse en comprobar que la sigo. Sabe que lo haré.
Subo las escaleras aferrándome a la barandilla. Las puertas del psiquiátrico se abren cuando me aproximo, son automáticas. Lo primero que percibo al entrar es el olor: un aroma confortable y liviano, a vainilla y guantes de goma, de esos de látex. La recepción está vacía, a excepción de una mujer joven que se apresura a salir del mostrador para aproximarse a nuestro encuentro. Una luz titila, rota, con la frecuencia y el ruido que caracterizan a un reloj de cuco. Me pierdo en ese destello y me siento como una libélula en una noche de verano, atrapada por una lámpara eléctrica y acercándome lentamente a mi fatal destino. Un chisporroteo y todo acaba. Pienso en el ruido que hacen los insectos cuando mueren. Me da repelús solo de imaginarlo.
—Hola, buenas tardes, bienvenidas al Centro de Salud Mental Delva. Es usted Margaret, ¿verdad? —La recepcionista viste una camiseta y unos pantalones azules, un uniforme bastante parecido al que suele llevar un dentista. Lleva una coleta y tiene un rostro jovial. Me cae mal al instante.
—Sí, soy yo. Y esta es mi hija.
La chica se gira hacia mí. Sonríe.
—Tú debes de ser Rebecca Price, entonces.
—Becca —la corrijo. Odio mi nombre completo. Papá me solía llamar así.
—Becca, genial. —¿Piensa dejar de sonreír en algún momento?—. Ya hemos hablado con tu madre por teléfono y hemos recibido tu informe. Está todo listo para tu traslado. No te preocupes, aquí vas a estar fenomenal. Nuestro equipo de psicólogos es muy profesional, todos los pacientes terminan recuperados en menos de un año.
¿Un año aquí? Adiós.
—Así que si me acompañas, empezamos ahora mismo con esta aventura. —Tras decir aquella soberana estupidez, la chica mueve uno de sus brazos hacia mí, en gesto victorioso. Mi madre le devuelve una sonrisa tirante que evidencia el mal trago que está pasando. Ella me metió en este lío, ahora que se fastidie.
—Bueno, creo que ha llegado la hora de la despedida —murmuro, sorprendiéndome de haber tomado la iniciativa por una vez. La recepcionista parece comprender lo que se avecina, así que se aparta, fingiendo que el color rosa de sus uñas es la mar de interesante. Mi madre se acerca a mí. Veo emoción en sus ojos, parece estar luchando por contener las lágrimas. No puedo evitar soltar un hondo suspiro. Esto va a ser complicado.
—¿Me das un abrazo? —me pide, con voz queda.
Extiende sus brazos, y yo la miro. La observo por primera vez en mucho tiempo. Es una sombra de lo que fue, una visión más arrugada y triste de la mujer que hizo de mi infancia un lugar lleno de magia que ella misma se encargó de destrozar años después. Tiene arrugas en las comisuras de los labios, en el cuello, bajo los ojos… las manos que me peinaban el cabello y me apretaban contra su pecho parecen consumidas, llenas de manchas y con las falanges muy marcadas. El pelo, encrespado y negro, pide a gritos algo de cuidado. Su rostro muestra una constante sensación de pesar, de abandono. Es tan delgada y pequeña… parece un maniquí. Esa es la apariencia que todo el mundo ve, la que ella quiere que la gente vea. Mi madre inspira pena y compasión, pero yo he aprendido a ver más allá de su imagen, de toda esa manipulación, porque sus ojos no cambian a pesar de sus intentos. Sus iris azules parecen querer atravesarme, juzgarme a través de la materia, enredarme entre sus malvados hilos y zarandearme hasta marearme lo suficiente como para entrar en su juego.
Menos mal que lo único en lo que me parezco a ella es en el color de los ojos. Y en el gesto serio y borde que corrompe nuestra cara cuando creemos que nuestra expresión es inescrutable.
Doy un paso atrás.
—Ni de coña. Después de encerrarme aquí, no.
Mi madre se muestra estupefacta por mis palabras, pero se recompone en seguida.
—Es por tu bien, Rebecca. Solo quiero lo mejor para ti —contrataca ella.
—Y una mierda. Ha sido el momento perfecto para librarte de mí. Vete con Tom y sed felices juntos. No os necesito.
—No seas tremendista, esto es solo temporal. Hasta que te cures. ¿Me vas a dar un beso para despedirte o me voy?
—Si tantas ganas tienes de que te dé un beso, vuelve la semana que viene y sácame de aquí. —Intento que mi voz no suene desesperada.
—El psiquiátrico… no te van a dejar recibir visitas ni salir de aquí hasta dentro de un mes y medio. Para que te habitúes bien a sus dinámicas y te recuperes antes —dice, tratando de justificarse.
Es que esto es increíble. Esto no me puede estar pasando. En qué momento mi madre tuvo que llegar antes a casa y entrar en el baño. Unos minutos más y yo ya estaría flotando entre las nubes. O bajo tierra. Cualquier lugar mejor que este.
—Perfecto, entonces. Ya nos veremos —replico, sintiéndome humillada. Ignorada, vacía, rota.
Mamá abre la boca y pretende decir algo más, tener la última palabra para poder dormir bien esta noche. Pero no le voy a dar ese gusto. Me acerco a la recepcionista que nos observa con disimulo y ocupo su campo visual. Oigo pasos a mi espalda, y sé que mi madre se está yendo. Me ha dejado impregnado su perfume. Ahora huelo a jazmín y a naftalina. Tengo que tirar esta ropa.
—Estoy lista.
Cómo me gusta mentir. La chica sonríe y asiente.
—Acompáñame.
***************
Si alguien quiere ayudarme de verdad, que me regale un bote de cianuro adornado con un lacito rojo.
Prometo darle un buen uso.
***************
3
Sigo a la chica y nos internamos en los amplios pasillos de lo que parece ser mi nuevo hogar. Oigo ruidos, murmullos quedos y pisadas, algún que otro grito amortiguado por la distancia. Los locos pacientes deben de estar en sus habitaciones o reunidos en algún otro sitio, porque los pasillos están vacíos, desprovistos de cualquier rastro de vida. Hay un montón de puertas a ambos lados, aunque todas están cerradas. No puedo evitar fijarme en la ausencia de cerradura debajo de la manija, lo que significa que ya puedo ir olvidándome de la privacidad. Definitivamente, esto parece una cárcel.
—…y por eso este es el psiquiátrico juvenil más famoso de Londres. —La voz de la recepcionista vuelve a captar toda mi atención, aunque ya me he perdido gran parte de lo que ha dicho—. Tenemos un amplio jardín donde puedes pasar los ratos libres en compañía de los otros chicos de tu edad, un gimnasio para ponerte en forma, un comedor inmenso con una oferta gastronómica amplia, salas especializadas para tratar todos los problemas que puedan surgirte… ¡Ah! Y una habitación estupenda, ya verás. Como si estuvieras en tu propia casa.
—La habitación será individual, ¿verdad?
—Bueno… ¡casi como si lo fuera! A todos os toca compartir cuarto con un compañero. Pero tranquila, las habitaciones son espaciosas y cada uno tenéis vuestro propio armario. No tendrás ningún problema ni ninguna discusión por el número de perchas, la forma de colocar los zapatos…
—Pero yo solo tengo esto —explico, señalando mi jersey y los vaqueros. La manga izquierda se escapa de entre mis dedos y el vendaje queda a la vista. Noto la mirada de la chica y vuelvo a taparme los brazos, incómoda. Ella parece pedirme perdón con los labios, pero yo prefiero mirar hacia abajo.
No me gusta que me juzguen por lo que aparento. Ya sé que mi aspecto debe de resultar curioso: soy una chica llena de pecas con un nido de pájaros en la cabeza y las extremidades cortadas a tiras. Si miraran en mi interior, comprobarían que también está podrido. Mi corazón es una masa sanguinolenta y negra que se ha cansado de latir. Mi estómago está deformado por los golpes que le propina la ansiedad. Mi cerebro es el único órgano que sigue vivo, es el encargado de hacer que la voz que me susurra estúpida loca fea saco de huesos monstruo idiota puta asquerosa cosas me hable hasta en sueños. Creo que esa es la única razón por la que sigo viviendo, pero también es el motivo por el que quiero desaparecer.
Escuchar esa sinfonía una y otra vez es aburrido y mantiene mi autoestima por los suelos (si es que alguna vez he tenido de eso). Pero tampoco quiero que desaparezca, porque es algo así como mi banda sonora. Todas las personas tenemos una melodía que nos caracteriza. Mi madre desprende notas musicales graves, Tom parece sumergido en un álbum de Coldplay, el hombre que presenta el telediario es tan vivaz y alegre como el pop de los 60… Cada uno evocamos música distinta cuando nos presentamos ante los demás, y yo estoy segura de una cosa: sé que cuando la gente me mira, no suena nada. Solo un susurro aciago que repite incansablemente lo poca cosa que soy y lo prescindible que está siendo mi paso por la Tierra. Todavía no he compartido esta teoría con nadie no tengo amigos, pero sé que estoy en lo cierto.
—No te preocupes, tu madre me ha dicho por teléfono que mañana enviarán el resto de tus cosas —contesta la chica, tratando de evitar mirar de nuevo mis maltrechos brazos.
Espero que también traiga mis libros y mi música. Tengo el presentimiento de que no voy a salir mucho de la habitación. Como mi compañera de cuarto sea una tocapelotas, no respondo de mis actos.
—Gracias. —Me sorprendo de la amabilidad que desprende mi voz.
—Tranquila, no pasa nada. Te enseñaría tu nuevo cuarto, pero acaba de comenzar una sesión de terapia grupal con algunos de los jóvenes que han ingresado aquí recientemente, como tú. Así que vamos para allá, ¡no perdamos ni un segundo!
—¿Terapia grupal? —pregunto. La recepcionista ha acelerado el paso y dudo que me haya oído. Me esfuerzo por seguirla a través de estos interminables pasillos, no quiero quedarme aquí sola.
—Se trata de hacer terapia juntos, ayudarse los unos a los otros realizando diferentes actividades para afrontar los problemas que os han traído aquí. Guay, ¿eh?
—Sí. Guay.
Continuamos en silencio, mientras trato de prepararme mentalmente para lo que me espera. Apenas soy consciente de que hemos descendido dos tramos de escaleras y hemos pasado por un comedor vacío. La chica se detiene frente a una puerta de madera cerrada, y casi me topo de bruces con ella. Me muerdo el labio.
—Hemos llegado —me informa, sonriéndome con afecto. Acto seguido golpea su puño contra la fría madera tres veces y abre, sin darme tiempo a reaccionar. Muevo la boca en señal de protesta, pero me detengo cuando noto once pares de ojos sobre mí.
—¿Doctora Williams? Ya estamos aquí. —La recepcionista entra en la habitación, por lo que corro tras ella, intentando esconderme detrás de su espalda. Noto un sudor frío bajándome por la sien, creo que voy a desmayarme. No estoy acostumbrada a ser el centro de atención, nunca me he sentido tan importante como para merecer que la gente me dedique un minuto de su valioso tiempo. Gastarlo en mí debería estar prohibido por ley.
—Muchas gracias, Helena —responde una mujer de pelo rizado y rubio, acercándose a nosotras. La recepcionista asiente y desaparece, cerrando la puerta tras de sí. Estoy completamente sola ahora. La mujer rubia me coge del brazo con afecto y me muestra una gran sonrisa. Lo cierto es que me tranquiliza un poco—. ¿Por qué no te sientas con nosotros?
Echo un vistazo a la habitación. Es pequeña y huele a hospital. Al fondo de la sala hay un reloj de pared y un pequeño ventanal de ridículas dimensiones que, para colmo, está cerrado. Además, me siento violentamente observada. En el centro de la sala hay doce sillas de madera dispuestas en círculo. Diez de ellas están ocupadas por un grupo de chavales que tendrán más o menos mi edad. Seis chicos y cuatro chicas con gesto curioso y distinto estilo, fijándose en mí. Esto es demasiado. Agacho la cabeza y me muerdo el labio con fuerza, hasta que noto una pequeña burbuja de sangre explotando bajo mi lengua. El dolor me relaja un poco.
La doctora Williams me señala una de las sillas y yo tiemblo como una hoja. Me sujeto con firmeza las mangas del jersey y tiro de ellas hasta que me cubren las manos. No debería estar aquí, esto es un error. Mi madre quiere librarse de mí y eso me afecta importa una mierda. Hay internados, colegios de curas, lo que sea; cualquier cosa menos esto. Ojalá termine pronto.
Me dirijo a la silla que está más cerca de la puerta, justo de espaldas a ella. Cuando la retiro hacia atrás para poder sentarme, tropiezo con una de sus patas y estoy a punto de caer. Oigo una risita y mis mejillas se encienden como una hoguera torpe. Me dejo caer en la silla torpe y me miro la punta de las botas TORPE. Me debato internamente sobre si debería soltarme el pelo para cubrir las mejillas, pero no me compensa. Mi melena es roja como una llama, lo único que haría sería llamar más la atención. Así que me limito a cruzarme de brazos y aparentar que soy una adolescente aburrida con la dura vida que le está tocando llevar. No sé si lo estoy consiguiendo, no me atrevo a levantar la mirada. Torpe. Mierda.
—Perfecto, ya estamos todos. —La doctora Williams se sienta en la silla que queda libre, casualmente, la que está frente a la mía. Me veo forzada a mirarla porque sé que sus ojos están puestos sobre mí, evaluándome. Levanto la cabeza y lo compruebo. Efectivamente, no me equivocaba. La mujer tiene un rostro amable y marcado por alguna que otra arruga; le echo unos cuarenta años. Tiene los ojos grandes y castaños, y un pelo parecido al mío; muy rizado y alborotado. Lleva puesta una bata blanca, aunque por debajo viste una blusa y unos pantalones oscuros. Muy moderna ella, claro. Me sorprende que no sostenga una carpeta, siempre he creído que «psicólogo» y «hoja de papel en la que apuntar las miserias que te cuentan tus pacientes» van de la mano.
—Habrás oído que Helena me ha llamado doctora Williams, pero siempre me ha sonado demasiado formal. Así que prefiero que me llames Martha. Si no tienes inconveniente, claro.
Asiento dos veces, tragando saliva. Martha sonríe aún más. Va a dislocarse la mandíbula.
—Bien, ¿por qué no empiezas presentándote al grupo? Aquí nos conocemos ya todos. Cuéntanos algo sobre ti.
Vale, Becca, puedes hacerlo. Solo tienes que abrir la boca, mover la lengua contra el paladar y articular sonidos con sentido. Di cosas coherentes y no parezcas una loca. Convéncelos de lo guay que eres y de lo misteriosa que resultas para que te dejen en paz. La teoría parece fácil, pero en la práctica las cosas se complican más de lo previsto. Lleva siendo así toda la vida.
—Pues…
Mi voz suena débil y sin carisma. Mientras pienso, decido pasear la mirada entre los presentes. Hay una chica con gafas y la cara llena de granos que parece tener doce años. Otra chica con el pelo quemado mastica sin parar un chicle, un chico con el pelo largo y engominado me guiña un ojo… Me produce escalofríos, así que sigo observando el rostro de los demás. Un chico finge que bosteza, otro se limita a morderse las uñas con fruición y Martha le reprende por ello. Mis ojos siguen su recorrido.
Hasta que me topo con él.
Al lado del hombrecito sin uñas, a mi derecha, hay un chico sentado con evidentes muestras de arrogancia. Tiene los hombros caídos y las piernas estiradas. El pelo, revuelto y rubio, cae sobre sus ojos, como una cascada. Viste completamente de negro, aunque no diría que es de la personas que escuchan metal o rock duro. No sé a qué clase de asociación de ideas he llegado, pero la experiencia siempre me ha dado la razón en cuanto a adivinar los gustos musicales de las personas a las que conozco. Soy un gran oráculo andante. Debería presentarme a un talent show, seguro que ganaría. Aunque con la suerte que tengo, me quedaría en el segundo puesto y eso sí que sería una gran mierda. Los primeros se llevan toda la gloria; nadie se acuerda de los que quedan un paso por detrás.
Quiero seguir divagando un rato más, pero entonces el chico decide bajar de las nubes y devolverme la mirada. Pierdo la respiración cuando compruebo el azul que inunda sus ojos. Yo también los tengo azules, tan claros como el cielo despejado en una tarde de verano. Pero él… no sé cómo explicarlo. El océano parece haber inundado su mirada. Es como observar el mar desde arriba, adentrarse en él y mirar cuán profundo puede llegar a ser. Bucear en sus secretos más íntimos y dejar que las olas te mezan hasta llegar a la orilla, preparándote ya para tu segundo viaje a las profundidades. Eso es todo lo que me transmiten sus ojos, y es tan intenso que tengo que desviar la mirada, abrumada.
Guau. Nunca había visto unos ojos así.
Guau.
—¿Y bien? —pregunta Martha. Doy un pequeño respingo y recuerdo que estoy en una terapia grupal. Esta gente está esperando que diga algo inteligente y todo ese rollo. En realidad solo quieren reírse de mí. Vuelvo a concentrarme en lo que tengo que decir, aunque el sonido del mar golpeando la costa y el olor a sal me persigue—. Tranquila, solo tienes que presentarte y decirnos algo sobre ti. Cualquier cosa, no pasa nada.
Como si fuera tan fácil. Suelto un suspiro y pego la espalda a la silla. Allá voy.
—Me llamo Becca y tengo diecisiete años. Estudio… mejor dicho, estudiaba en el instituto como cualquier otra persona, era mi último año. Vivo con mi madre y su marido en una de esas casas antiguas que ahora quieren modernizar, en Holborn. Y… creo que eso es todo.
—¿Qué podrías decirnos sobre ti? ¿Cómo te consideras a ti misma? —pregunta Martha.
Una desgraciada que solo sirve para herirse a sí misma porque cualquier otro papel en esta vida le queda grande.
—Una chica normal a la que le gusta leer libros y escuchar música —respondo, aunque la cara se me crispa un poco cuando una multitud de peligrosos adjetivos inundan mi mente y amenazan con hacerme llorar. Me pellizco el antebrazo y noto la tensión que las grapas producen sobre mi piel. Respiro, aliviada.
—¿Por qué estás aquí?
Medito mi respuesta y presiono con más fuerza las vendas que cubren mi brazo izquierdo. De repente, la chica que está sentada a mi derecha me da un codazo y se inclina sobre mí.
—Ten cuidado con lo que dices. Es un consejo —me susurra, para después volver a su postura inicial, como si nada hubiera pasado. La miro de reojo, pero su larga melena negra impide que pueda verla bien. Solo acierto a vislumbrar su nariz respingona. Me enfurece profundamente que alguien que no conozco se permita el lujo de aconsejarme, cuando nadie tiene idea de cómo soy o lo que de verdad necesito. Así que aprovechando la ira que me corroe, me siento lo más recta posible y frunzo el ceño, preparada para darles una lección a todos estos idiotas que no hacen más que juzgarme.
—Mi madre me ha obligado a venir porque hace unos días intenté suicidarme. Pensaba que esta vez iba a conseguirlo, pero ya veis que no. —Aprecio gestos de sorpresa en sus rostros, mi yo interior baila de alegría al hacerse con el control de la situación. El chico rubio parece divertido.
—¿Esta vez? ¿Ha ocurrido más veces? —La cara de Martha se mantiene inescrutable, pero amable. Esta mujer es una auténtica virtuosa en lo suyo.
—La primera vez que traté de matarme ocurrió hace un año. Me tomé un bote de pastillas y me fui a dormir, pero el marido de mi madre encontró el bote vacío y vino a mi cuarto. Cuando vio que no reaccionaba, me llevó al hospital y me hicieron un lavado de estómago. Mi madre pensó que solo quería llamar la atención, así que volví a casa sin ningún problema. Hace unos meses, lo intenté de nuevo. Mismo procedimiento, pero esta vez lo mezclé con alcohol. Leí en algún sitio que era una combinación mortal, por eso lo hice. Pero no imaginé que fuera a doler tanto. Así que cuando empecé a gritar, mi madre y su marido me llevaron al hospital. Me volvieron a hacer un lavado de estómago y me ingresaron unos días. Después de eso mi madre me mantuvo vigilada un tiempo. Intentó que fuera al psicólogo, pero me negué. Y eso ha sido todo, hasta esta semana.
Cuando termino de hablar, veo que la he cagado. Algunos de los chicos me miran con curiosidad, otros parecen profundamente avergonzados. El chico rubio ha apartado la mirada, y la chica que me dio el consejo se ha metido las manos en los bolsillos y está mirando al suelo. Aunque no pueda verle la cara, sé que debe de estar pensando: «Te lo dije».
No es que me arrepienta de lo que he dicho. Bueno, un poco sí. Lo que ocurre es que me siento tremendamente expuesta. Mis piernas dan golpecitos en el suelo de la inquietud que me invade. Los ojos de Martha me evalúan con suavidad, no me siento presionada bajo su mirada. Eso es nuevo para mí. Me parece una persona en la que podría llegar a confiar. Y eso me hace ponerme aún más nerviosa.
—¿Por qué lo has intentado tres veces? —pregunta la psicóloga, casi en un susurro. Sé que pretende hacerme creer que estamos las dos solas en esta habitación, que no hay un grupo de adolescentes pendientes de mis palabras. Pero yo no puedo alcanzar ese nivel de abstracción, me es imposible. Mi mente siempre está muy anclada al suelo, al igual que mis pies.
—Porque no me funcionó a la primera. Mi único propósito es desaparecer —respondo encogiéndome de hombros. Creo que Martha entiende que no quiero hablar del tema, porque no insiste más. Se abrocha la bata a la altura del pecho y se inclina sobre su asiento, animada.
—Muchas gracias por tus palabras, Becca. Has sido más valiente de lo que crees. —Esta última frase se cuela en mi piel y hace que me revuelva en mi silla, como si me acabaran de arrojar agua bendita—. ¿Alguien quiere decirle unas palabras de apoyo a Becca? Ya sabéis que lo más importante de la terapia grupal es la retroalimentación que os dais entre vosotros. Nos basamos en el apoyo mutuo para poder avanzar en los problemas que surgen en la vida diaria, en los sentimientos negativos que muchos tenéis y que podéis compartir con los demás. Porque, aunque no os lo creáis, la mayoría de vosotros compartís muchas más cosas de lo que puede parecer a primera vista. Ahora, ¿alguien quiere decirle algo a Becca?
No creo que pueda soportar el silencio que ha empezado a llenar la sala, así que me doy golpecitos en las rodillas. Sin embargo, capto un pequeño movimiento con el rabillo del ojo. Vuelvo a prestar atención al grupo y veo que el chico de pelo largo y engominado (cuya mirada me sigue produciendo escalofríos) tiene la mano levantada.
Martha le da paso.
—¿Sí, John? ¿Qué le quieres decir a Becca?
—Me gustaría preguntarle cómo trató de suicidarse esta vez —dice, sonriéndome con sorna. Sus ojos son tan oscuros como su pelo, y me observan burlones. Todo en él parece sacado de una película de Tim Burton. Su estrafalaria forma de vestir, su actitud chulesca, la forma de curvar los hombros… Es bastante siniestro. No me sorprende la pregunta que acaba de hacerme, la verdad. Si me dijeran que este chico está ingresado aquí por matar ancianitas, lo creería sin dudarlo.
—John, esa no es una pregunta pertinente. —El tono de Martha carece de calidez. Se ha vuelto estricto y duro como una roca. Me sorprende que una mujer con aspecto tan angelical sea capaz de hablar así.
—Es curiosidad, nada más.
—John…
—Si tanto interés tienes, ve al hospital tú mismo y pregunta por mí. Becca Price, no tiene pérdida. —La chica de nariz respingona y cabello negro se ríe, y yo noto como mi pecho se hincha de orgullo.
Soy como un pavo real. Estaría bien que me salieran plumas en los brazos para poder salir volando de aquí.
—No eres tan interesante como te crees —contesta John, cubierto con un rubor que denota humillación.
No debería dejar que las palabras de un idiota pudieran afectarme tanto, pero lo hacen. Tuerzo el gesto, intentando que el malestar que me invade no se haga más grande y llene mis ojos de lágrimas. Por suerte, lo consigo.
—Chicos, tranquilos por favor. —John se encoge de hombros y yo trato de concentrarme en la voz de Martha para que mi cerebro deje de gritarme y no tenga ganas de hacerme daño con una de mis numerosas grapas—. ¿Alguien más quiere preguntar o saber algo acerca de Becca? Nada ofensivo o fuera de lugar, por favor.
Una mano nueva se alza sobre el resto. Mi corazón late renovado cuando me doy cuenta de que es el chico rubio el que la ha levantado. Martha hace un gesto afirmativo en su dirección, instándole a hablar. Él lo hace, con la mirada fija en la pared, sin mirarme directamente. Desinteresado. Interesante.
—Creo que hay ciertas cosas que hay que mantener en secreto, al menos en presencia de personas que no conoces. —Su voz es suave, melodiosa. Una voz normal de un chaval adolescente, pero en su caso parece adornada por una musicalidad brumosa, etérea, vivaz. Un auténtico canto de sirena. Me pregunto si los demás también podrán oírlo o solo está reservado para mí—. Pero has sido la primera en atreverse a hablar tan abiertamente de los problemas que te han traído aquí. Nosotros llevamos con esta reunión días y solo hemos sido capaces de hablar del tiempo, de nuestras aficiones y otras mierdas. Admiro que alguien tenga la valentía de debatir sobre ciertos temas, yo no sería capaz, y menos en mi primer día. Te felicito por tu coraje.
Por fin, sus ojos azules capturan los míos. Vuelvo a notar un remolino que me absorbe y me aplasta contra las profundidades, rocas afiladas y escarpadas pinchan todas las fibras nerviosas de mi cuerpo. Sufro un escalofrío. Le doy las gracias mentalmente y creo que lo comprende, porque aprieta sus finos labios (¿esa mueca puede considerarse una sonrisa?) y asiente con la cabeza. El chico vuelve a perderse en su mundo y yo hago lo mismo.
—Muy bien. ¿Alguien más? —pregunta Martha, visiblemente satisfecha.
—A mí me gusta su forma de hablar —suelta la chica que está a mi lado, la de pelo negro y dudosos modales. Me está empezando a caer un poquito mejor—. Se echa en falta alguien con un par de… narices por aquí. Bienvenida, Becca.
—Gracias —susurro, sonriendo ligeramente. Me gustaría ponerle cara, pero sigue mirando al frente.
—Eso ha sido muy amable, Anna, aunque a tu manera, claro. —Martha pone los ojos en blanco, divertida—. Bien, damos por concluido el ejercicio de hoy. Podéis iros, chicos. Nos vemos pronto, que paséis buena noche.
El grupo comienza a levantarse, un barullo de voces entremezcladas inunda la sala. John se reúne con otros chicos y charlan con estridencia. Una de las pacientes se acerca a hablar con el chico rubio, aunque este no parece muy por la labor. Se ha metido las manos en los bolsillos y escucha sin mucha atención a su acompañante. Mi no-amiga de pelo negro ya está cruzando la puerta.
—¡Recoged las sillas, por favor! Rebecca, ¿puedo hablar contigo un segundo? —Me detengo en mi apresurada huida. La voz de Martha corta mis alas y hace un lazo con ellas. Me giro hacia la mujer mientras mis compañeros amontonan las sillas en una sola pila.
—Claro. —Trago saliva.
—Mejor vamos a mi despacho; estaremos más cómodas.
Asiento, conforme, y la sigo hacia el exterior de la sala. Los pasillos de la prisión del psiquiátrico están mucho más animados que antes. Los pacientes hablan entre ellos, ríen, se abrazan… cualquiera pensaría que son chicos normales. Pero si están aquí es por algo. No puedo evitar pensar que toda su alegría es fingida, que solo están aprendiendo a sobrevivir y que han comprendido que la mejor manera de hacerlo es buscar aliados. ¿Quién querría venir aquí a hacer amigos, sin saber qué clase de oscuridad puebla la mente de tu compañero de cuarto? Martha saluda a varios de ellos, les pregunta cómo va la semana, se muestra interesada por su estancia aquí. Yo bajo la cabeza y me paro cuando Martha habla, camino cuando ella sigue andando, sonrío cuando ella lo hace. Me convierto en su autómata porque ser invisible me beneficia. Mi cuerpo sabe que si finjo ser buena chica, si pretendo que estoy bien y que no tengo ningún trastorno mental, volveré a casa y podrá volver a la rutina de los cortes y la autocompasión. Aunque mi cabeza proteste y le cueste aguantar las ganas de mandar a la mierda toda esta basura, tengo que mantener la boca cerrada y evitar dar muestras de los pensamientos que de verdad bombardean mi débil mente.