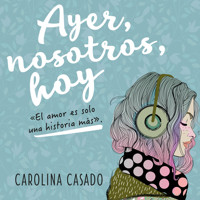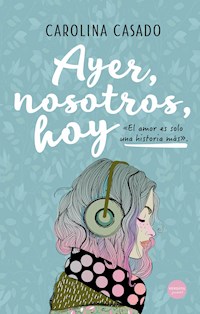
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Scott está en el último año de instituto, pero su cabeza está muy lejos, en la facultad de Bellas Artes de Tennessee; quiere mirar hacia adelante, avanzar, huir de unos padres que siempre están discutiendo y cumplir su sueño de centrarse en su pasión por dibujar. A Max le hubiera encantado parar el tiempo el día que su padre se fue de casa. Desde entonces, vive bajo un cielo de estrellas falsas y sueños rotos. Su único refugio es la guitarra que siempre la acompaña. Scott y Max van a la misma clase, pero jamás han cruzado una sola palabra. Hasta que un trabajo de mitología griega los une irremediablemente. A veces basta con pensar que el amor no es para ti para que te acabe alcanzando… Solo hay un problema: lo único que perdura es lo que hacemos, no lo que sentimos. —Hoy podemos serlo todo —dijo ella, cerrando los ojos. Él también los cerró antes de responder: —Ayer también lo fuimos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
_______________
Título original: Ayer, nosotros, hoy
© 2020 Carolina Casado
____________________
Diseño de cubierta: Eva Olaya
Fotografía de cubierta: Shutterstock
___________________
1.ª edición: marzo 2020
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2020: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita del editor.
1. Max
Hace diez años
Los gritos eran tan fuertes que parecía que la casa entera iba a venirse abajo. Max sollozaba, escondida bajo el escritorio de su habitación, mientras se tapaba los oídos con sus manitas. Allison temblaba a su lado. Era mayor y mucho más alta. Aunque se encogiera como si quisiera desaparecer, apenas cabían ambas en ese hueco. Respiraban el mismo aire, el del miedo. La luz del cuarto estaba apagada y solo los destellos blanquecinos de la luna a través de la ventana les ofrecían algo de claridad, pero Max hubiera deseado estar ciega ante el sufrimiento de su hermana. Allison tenía el rostro descompuesto por el terror y las manos le temblaban tanto que bailaban agónicamente sobre su regazo. Era incapaz de ocultarse tras ellas, y por eso lloraba de una manera tan desconsolada, casi como si se estuviera ahogando, así que Max se inclinó hacia ella y cubrió las orejas de su hermana. En cuanto lo hizo, escuchó la atronadora voz de su padre:
—¡Para una puta cosa que te pido y ni eso consigues hacer bien! ¡No vales nada! ¡Ni tú, ni ellas!
Sonaba violento y lleno de furia, como el mar embravecido. Max cerró los ojos, preguntándose qué le había pasado a su padre, a su verdadero padre, ese que hacía unas horas la llevaba en volandas mientras paseaban por Central Park y ahora gritaba de una manera tan terrible. Nadie podía cambiar tanto en tan poco tiempo, ¿verdad? Allison enterró la cabeza en su hombro y Max siguió protegiéndola de la verdad con las manos. Lo haría con todo su cuerpo si hiciera falta. Siempre había escuchado que eran los hermanos mayores los que debían defender a los pequeños, pero Max acababa de comprender, a sus ocho años, que los niños tienen una fortaleza innata que se quiebra cuando se hacen adultos.
—¡Estoy harto de esta familia! ¡Estoy harto de que seáis tan débiles!
Su madre también lloraba. Max apenas oía sus réplicas, porque ella hablaba en un tono tan bajito que era imposible descifrar más de un par de palabras sueltas. «Por favor» o «baja la voz» eran las más frecuentes, pero a su padre eso le traía sin cuidado. Seguía gritando cada vez más alto, cada vez más fuerte, y las paredes retumbaban junto a los latidos del corazón de la niña, que pensaba que iba a salírsele del pecho.
¿Por qué estaba tan enfadado con ellas? ¿Acaso se podía dejar de querer a alguien en unas pocas horas? ¿Tan corto era el amor? Ella siempre había creído que el amor que sus padres sentían por ella y por su hermana sería eterno e incondicional. Mamá solía decir que eran sus tesoros, y papá respondía entre risas que él era el pirata que había navegado por todos los océanos del mundo hasta encontrarlas. ¿Se le había olvidado? ¿Ya no eran valiosas?
—¡Eres estúpida si crees que voy a quedarme en esta casa para acabar destrozando mi vida como tú! —gritaba a pleno pulmón. Max estrechó a Allison con más fuerza y apretó los párpados hasta conseguir ver estrellas—. ¡No os merecéis nada mío!
—¡No, Jason, las niñas no! —Desesperada, su madre lanzó un último alarido antes de quebrarse entre sollozos. Max sintió que se le ponía la piel de gallina y oyó a su padre subiendo las escaleras. El suelo se estremecía con cada pisada, y ella con él.
Abrió los ojos.
Allison se quedó lívida cuando vio que su padre se estaba acercando. La luz del pasillo se encendió y, como si a ella también la hubiera activado algún tipo de interruptor interno, gritó y salió corriendo del cuarto de Max. Quiso ir tras ella, pero estaba paralizada. Incapaz de hacer otra cosa que no fuera llorar y temblar, observó cómo su padre dejaba que Allison huyera sin mirarla y fue hasta Max. Se paró frente al escritorio, con las manos convertidas en puños. No había encendido la luz y su silueta ocultaba la del pasillo, pero Max alzó la mirada de sus botas, aún salpicadas de barro por su paseo, y distinguió sus ojos, dos zafiros que refulgían a pesar de toda esa oscuridad. Ella tenía sus mismos ojos; le gustaba encontrar semejanzas entre su padre y ella, aunque fuera en detalles tan tontos. Le admiraba.
Pero aquellos ojos azules, que siempre la habían mirado con cariño y amor, ahora no eran más que dos puñales de odio. Odio y repugnancia. Max no reconocía a su padre. Quizá se había puesto una máscara y todo eso no era más que un juego. A lo mejor venía a decirle que había ganado, que saliera de su escondite y que su premio era una gran tarta de chuches para cenar.
—Maxine —pronunció su nombre como si quemara.
La niña contuvo la respiración y las lágrimas se convirtieron en ríos cuando su padre siguió hablando. Quieto y airado, como una estatua de guerra. Max supo, con cada palabra que salía por su boca, que debía taparse los oídos. Tenía que protegerse, como había hecho con Allison. Ignorar la realidad si hacía daño. Solo tenía ocho años, pero parecía que a su padre no le importaba. Iba a destruirla. Lentamente, un frío intenso fue sumiendo su corazón en un invierno que arrastró dedos tan fríos como carámbanos por toda su piel. Jamás imaginó que las palabras pudieran doler más que un golpe.
Pero dolían. Dolían mucho. Y siguieron doliendo aun cuando su padre se marchó. Siguieron doliendo a pesar de que su madre la abrazara durante horas, siguieron doliendo aunque durmiera junto a Allison y ambas se usaran de almohada. Siguieron y seguirían doliendo como un eco imborrable, una huella que se hunde en cemento fresco, un secreto que nadie eligió guardar.
Y es que, como sucede con las personas, los secretos pueden terminar destruyéndonos si la única luz que les ofrecemos es la de nuestro interior.
2. Scott
Para Scott solo había una cosa más placentera que dibujar: escapar del infierno que era su casa.
Como todas las mañanas, le despertaron los gritos. A ojos de sus padres toda excusa era buena para discutir. Que si has roncado demasiado, que si la luz de la lamparita que usas para leer me molesta, que si vete a dormir al sofá… Las paredes de su casa no eran muy robustas y cualquier ruido traspasaba el hormigón como si fuera papel. Cuando Scott era un niño y las peleas se convirtieron en rutina, rezaba para tener una familia feliz, como las de los demás niños de su colegio. Ahora, a sus diecisiete años, solo deseaba terminar el instituto y perderlos de vista para siempre.
Hacer oídos sordos al dolor ajeno era mucho más fácil que implicarse.
Scott se levantó de la cama y apagó el despertador antes de sumar otro ruido a la lista. Tarareando una cancioncilla alegre, se puso unos vaqueros, una camiseta blanca y sus deportivas favoritas. Después, cogió la mochila y se dirigió al cuarto de baño. Allí observó su rostro como quien acaba de verse reflejado por primera vez y le desagrada el resultado. Dando por imposibles los dos surcos negros que cruzaban su cara en forma de ojeras, se centró en refrescar los rizos para que no pareciera que había metido los dedos en un enchufe. Unos instantes de pelea después y tras conseguir un resultado decente, se lavó la cara y salió del baño.
Cuando Scott entró en la cocina, sus padres estaban discutiendo porque se habían quemado las tostadas. Se lanzanban la culpa el uno al otro como si fuera un balón de playa. Le dedicaron una mirada rápida. Nada de «buenos días, hijo» o «¿qué tal has dormido?». Scott no se molestó. Se acercó al plato de la discordia y cogió una tostada. Las reacciones no se hicieron esperar:
—Yo que tú no me la comería, Scott. A tu padre no le importa quemar la comida e intoxicarse con tal de engullir como un animal, pero nuestra salud tiene que ser lo primero. —Cuando su madre se sentía molesta por algo se cruzaba de brazos y miraba al objeto de su ira sin parpadear. Sus ojos grises estaban puestos en Albert, el padre de Scott.
—No le hagas caso —repuso este, con una sonrisa que fingía calma. Tenía el pelo cubierto de canas y la piel llena de arrugas por el tabaco, a pesar de que solo tenía cuarenta años—. Es culpa de tu madre, que prefiere gastarse el dinero en tonterías en vez de preocuparse por comprar un maldito tostador en condiciones.
—Están ricas —se limitó a contestar Scott, dándole un bocado a la tostada y sonriendo después, a pesar del regusto amargo que inundó su boca.
Para sus padres Scott era un arma más con la que atacar al otro. Siguieron discutiendo como si nada, así que dejó la tostada mordisqueada sobre la encimera con disimulo y, sin despedirse, cogió su chaqueta vaquera y salió de casa.
Se sintió persona de nuevo cuando notó una leve brisa acariciando sus mejillas y revolviendo su cabello. Manhattan siempre amanecía llena de vida. Allí donde alcanzaba su mirada había ríos de gente velados por su necesidad de desconexión, una explosión de color que el manto de nubes grises que se había extendido sobre el cielo no podía apagar. El verano estaba a punto de llegar a su fin para dar paso a un otoño que se presentaba más glaciar y lluvioso que de costumbre.
Resguardado del frío gracias a la inmensidad de los edificios que lo rodeaban, Scott echó a andar junto a la multitud. El apartamento en el que vivía con sus padres estaba en Murray Hill, un barrio moderno de calles arboladas y comercios en cada esquina. Su instituto quedaba a veinte minutos andando, casi a tiro de piedra. Lo cierto era que tenía ganas de empezar la semana. Aquel iba a ser su último año. Si todo iba bien y sus calificaciones no se veían afectadas por un repentino ataque de vagancia, podría estudiar Bellas Artes en la Universidad de Tennessee. Y no había en el mundo nada que le hiciera más ilusión.
Sus pensamientos sobre el futuro se vieron interrumpidos cuando llegó a su destino. La familiar apariencia de su instituto, un edificio altísimo que tenía parte de la pintura roja de la fachada corroída por la humedad y el paso del tiempo, le hizo sentirse como en casa. Todavía faltaban unos minutos para el inicio de las clases, por eso los estudiantes más mayores le daban las últimas caladas a sus cigarrillos en la plazoleta sobre la que se erigía, en la que solo quedaban mesas destartaladas y un parque infantil abandonado.
Scott agachó la cabeza al pasar por su lado, aunque conocía a la mayoría de los que estaban fuera. Nunca había sido muy sociable y el ambiente que respiraba en casa había ido modelando su carácter hasta volverlo solitario y algo arisco. Le costaba confiar en los demás porque sentía que las únicas personas en las que había confiado alguna vez le habían decepcionado. Y la decepción era una emoción difícil de gestionar. Aún batallaba contra ella en ocasiones, pero casi siempre solía alzar la bandera blanca en cuanto sentía que lo tocaba con sus dolorosos dedos. Eso le llevó a aislarse de todo y de todos, a preferir pasar sus días solo o en compañía de sus lápices de colores. O junto a Parker, por supuesto.
Parker era el único amigo de la infancia que le quedaba. Su mejor amigo, aunque no se lo dijera muy a menudo. Iban al mismo instituto desde que eran unos críos y se habían vuelto inseparables tras juntarse en los recreos para intercambiar tazos de Pokémon. Eran casi una copia del otro: les gustaba dibujar (aunque objetivamente Scott era más diestro con el pincel) y les apasionaba lo friki (aunque Parker hubiera traspasado los límites de la obsesión hacía tiempo y Scott a ratos acabara pasando vergüenza). Últimamente, la adolescencia había golpeado a su amigo con fuerza y lo había convertido en un revoltijo de hormonas y bromas sexuales difícil de manejar. Pero aun así, lo adoraba.
Al atravesar las puertas del instituto, un torrente de calor abofeteó su rostro. Esquivando a compañeros por los pasillos, se dirigió a su taquilla. Alguien había arrancado la pegatina de «¡Orgullo friki!» que Parker le había regalado para celebrar el comienzo de su último año. Los dibujos impresos de Batman, L, Raiden y demás personajes de ficción se veían muy solitarios ahora. Scott apretujó las pegatinas en la taquilla mientras comprobaba su horario. Todavía no se lo había aprendido. Normal, solo llevaban dos semanas de clase.
—«Filosofía. Aula 21» —leyó, soltando una pequeña risa de felicidad.
Filosofía era su asignatura favorita. Le apasionaba descubrir el pasado sobre el que se construía ese presente en el que se posaban sus pies, hallar las razones que explicaban la moral de cada persona, por qué actuaban de una manera y no de otra. Con energías renovadas, Scott subió a la segunda planta y entró en clase sin molestarse en comprobar que Parker estuviera allí. Su amigo y él tenían horarios distintos ese curso. A falta de cinco minutos para el comienzo, el aula estaba prácticamente vacía.
Se sentó en primera fila tras quitarse la chaqueta. Sacó uno de sus cuadernos de dibujo y lo abrió, apoyándolo sobre la madera. El olor a nuevo que rezumaban sus hojas le hizo cerrar los ojos. Le encantaba perderse en ese aroma que tanto relacionaba con un lienzo en blanco esperando su mano para llenarse de color. Resistió la tentación de hundir la nariz en el cuaderno y rebuscó en la mochila hasta dar con el estuche. Cogió un lápiz de mina fina y lo apoyó sobre el papel, maldiciendo la costumbre tan tonta que tenía de morder la punta.
Sin detenerse a pensar demasiado, deslizó el lápiz sobre la hoja. Nunca sabía cómo iba a acabar un dibujo cuando lo empezaba. Los mejores nacían de sus dedos cuando no se esforzaba en imaginar nada en concreto, cuando se limitaba a decorar el papel. El grafito creaba líneas tan regulares y perfectas como la arquitectura que mantenía en pie a un rascacielos, y Scott notaba cómo su estómago se encogía al mirarlo. Como si estuviera caminando de verdad entre las alturas. Así se sentía cuando dibujaba. Era la única manera que había hallado de expresarse, de encontrar algo más puro que las palabras para explicar lo que anidaba en su corazón, aquello que ni siquiera él había logrado descubrir.
Casi sin darse cuenta había trazado su rostro en el papel, el reflejo que le había devuelto el espejo aquella mañana. Scott observó el dibujo con ojo crítico. «Mis labios no son tan gruesos», reflexionó, arrancando el folio para acercárselo a la cara. «Tampoco tengo los pómulos tan marcados, ni siquiera tengo una barbilla pronunciada. Menuda basura».
Sí, así de exigente era.
Arrugó la hoja de papel y se levantó para arrojarla a la papelera. Nada más volver a sentarse, el profesor Taylor entró en clase y se dirigió al estrado con su habitual sonrisa. Scott se apresuró a guardar su cuaderno y sacar el libro de Filosofía. Mientras tanto, el aula se llenaba con la lentitud propia de aquellos que se comportan como si les estuvieran dirigiendo al más terrible de los destinos. Scott no los entendía; adoraba a ese hombre. No solo por su aspecto cándido y la cercanía que mostraba con sus alumnos, sino por la manera en la que explicaba las lecciones: impregnaba cada palabra de pasión, vivía en las historias que contaba aunque nunca las hubiera experimentado. Era imposible aburrirse con él, aunque recitara cada dos por tres el discurso de Bonaparte cuando le nombraron cónsul. Según él, era un arma muy motivante para las mentes en formación de los alumnos.
—¡Buenos días, queridas y queridos míos! ¿Tenéis ganas de descubrir los misterios de la Antigua Grecia? Si no me equivoco, es nuestra nueva lección —exclamó, sentándose sobre el escritorio y mirando el rostro de todos ellos. Se acariciaba la poblada barba con una mano mientras que con la otra sujetaba un pedazo de tiza, haciéndolo oscilar entre sus dedos. Scott fue el único que se atrevió a devolverle la sonrisa y a asentir, lo que le valió un guiño agradecido por parte del profesor—. Perfecto, ¡empecemos!
Durante la siguiente hora, Scott atendió a las palabras de aquel hombre sin perder detalle. Apenas apartaba la vista de la pizarra mientras tomaba apuntes como un loco, imaginando posibles paisajes y escenas que dibujar en el descanso con todo lo que estaba relatando. Se sumergió tanto en la filosofía presocrática que apenas se percató de que el timbre que señalaba el final de la clase había comenzado a sonar.
—¡Tranquilos, fieras! Ya sé que os morís de ganas de salir, pero antes debo comunicaros algo. —El profesor abrió su maletín y sacó una hoja, captando su interés—. Como sabrán todos aquellos que me han estado prestando atención, esto es lo único que he podido contaros sobre Grecia porque tengo que seguir con el temario. Pero muchas cosas se han quedado en el tintero, lo que también incluye la mitología. Por eso mismo, quiero que seáis vosotros mismos los que le dediquéis más tiempo. Voy a dividiros en parejas, aprovechando que sois pares, y tendréis que preparar para el final de este trimestre una historia que proceda de la mitología griega. No importa de qué mito se trate o la forma en la que queráis presentarlo. Pero sed originales, porque vuestra nota final dependerá casi por completo de este trabajo.
Un murmullo de sorpresa surgió entre los pupitres. Scott apoyó los codos en la mesa, maldiciendo su mala suerte. La mitología griega era uno de sus temas favoritos. Se consideraba un experto en todo lo que atañera a dioses antiguos, monstruos de numerosas cabezas y castigos divinos. Podría lucirse con aquel trabajo… si lo hiciera solo. No tenía relación con nadie de esa clase. Maldito Parker. ¿Por qué había escogido Tecnología en vez de Filosofía?
—Un poco de calma, voy a leer vuestros nombres por orden alfabético. En función de vuestro apellido os tocará un compañero o compañera distintos. ¡Empiezo! —proclamó el profesor Taylor.
Scott aguardó pacientemente a que llegara su turno. Se apellidaba Wilson, por lo que su nombre sería uno de los últimos en salir. Moviendo la pierna con nerviosismo, vio cómo algunos de sus compañeros sonreían y mostraban su alegría cuando oían su nombre junto al de algún amigo. Scott resopló en voz baja mientras rezaba para que los cálculos del profesor fueran erróneos, el número de alumnos impar, y pudiera hacer el trabajo en solitario.
—… y, por último… —oyó decir—, Maxine Wallace y Scott Wilson. Recordad, tenéis tres meses para preparar el trabajo. ¡Pero no os durmáis en los laureles! —Se despidió, recogiendo su maletín y haciendo una cómica reverencia—. Buenos días.
¿Maxine Wallace? Aquel nombre no le decía nada. Scott giró la cabeza para observar el aula, pero no tenía ni idea de quién podía ser Maxine. Todos sus compañeros estaban saliendo de clase, lo que quería decir dos cosas: o bien a Maxine le importaba poco saber quién era su compañero, o bien no estaba allí. Scott recogió sus cosas y se acercó a la mesa del profesor, que todavía no había salido del aula. Tragó saliva.
—Disculpe, profesor Taylor —murmuró con timidez. El hombre le sonrió con amabilidad y asintió con la cabeza, animándole a continuar—, me preguntaba si podría decirme quién es Maxine Wallace.
—Siento decirte que Maxine no ha venido a clase hoy. La verdad es que ya ha faltado varios días, supongo que estará enferma —reflexionó, encaminándose fuera de la clase y palmeándole el hombro al pasar por su lado—. No tardes en ponerte con este trabajo, jovencito. Casi toda tu nota dependerá de ello.
El timbre volvió a sonar y Scott salió corriendo para no llegar tarde a Matemáticas, aunque los números quedaban muy lejos de su mente en aquel momento. Pensar en mitos y monstruos había llenado su cabeza de fantasiosas imágenes que se sentía obligado a plasmar en alguna parte, lo que incluía los márgenes de su libro de texto. Lo llenó de minotauros, sirenas y grifos, y lo mismo se dedicó a hacer el resto de las clases, incluso en el descanso. Lo ayudaba a dejar de pensar en esa tal Maxine, en si sería una buena estudiante, si se entenderían y harían un trabajo que dejara al profesor con la boca abierta o una auténtica chapuza.
Necesitaba sacar buena nota. Necesitaba salir de ese apartamento.
Volvió a sonar el timbre. Hora de comer. Parker lo esperaba a la entrada del comedor. Se saludaron con un abrazo y cruzaron las puertas dispuestos, como siempre, a pelear por las patatas.
—¿Qué tal, Parker?
—Muy bien, tío. ¿Sabes lo que hice este fin de semana?
—¿Quedar con una chica? —preguntó Scott sin interés, poniéndose a la cola del mostrador y estirando la cabeza para ver si de segundo había muslitos de pollo.
—¡Casi!
—¿Cómo que casi?
—Le dije a Jessica, la de segundo, si le apetecía salir conmigo. Sabes quién es Jessica, ¿verdad? La animadora, la que siempre lleva el pelo recogido en una coleta y tiene unas tetas que…
—Sé quién es, Parker, no hace falta que me des detalles de su anatomía —le interrumpió Scott, malhumorado por la grumosa pasta verde que le habían puesto en la bandeja y que los cocineros pretendían hacer pasar por puré de verduras. Ya no quedaban patatas fritas.
—Bueno, pues le pedí salir a Jessica. ¿Y sabes qué me dijo?
Scott fingió pensarlo.
—Te dijo… que no.
—¿Cómo lo has adivinado?
Parker parecía sorprendido de verdad y Scott no pudo contener la risa. Su amigo no era feo, aunque tampoco podía decirse que poseyera una belleza canónica, ese tipo de belleza que Scott jamás podría plasmar sobre el papel porque la perfección no estaba al alcance de cualquiera. Parker tenía el rostro redondeado y salpicado por algunos granos. Sus ojos eran oscuros y siempre llevaba el pelo cortado a lo tazón, lo que le hacía parecer más bajito de lo que en realidad era. Vestir con las mismas camisetas frikis cada día no ayudaba a aumentar su atractivo entre las mujeres, por mucho que se esforzara.
—Intuición —terminó respondiendo. Cogió su comida y se dirigió a la primera mesa vacía que vio. Parker iba tras él.
—Jessica es guapa, pero Sandy es mejor.
—¿Esa no es la capitana de las animadoras?
—Apunta alto o no apuntes nunca, Scott —le aconsejó Parker, atragantándose con el agua. Iba tan acelerado siempre…—. ¿Novedades a la vista?
—Tengo que hacer un trabajo de Filosofía sobre…
—Frena. —Parker alzó los brazos. Su cara seguía un poco roja—. Te he preguntado por novedades interesantes, Scott. Obviamente me refiero a mujeres.
—Eres muy monotemático.
—Soy un adolescente que no ha tenido novia en su vida. Es normal que siempre piense en chicas.
—Yo tampoco he tenido novia nunca y no es algo que me preocupe.
Scott estaba siendo sincero a medias. El amor nunca había sido su principal preocupación, pero solía revolotear en su cabeza cuando buscaba inspiración en la pintura simbolista o veía una declaración romántica en una fachada. Le costaba entender el amor, quizás porque nunca se había enamorado. Había leído en blogs de artistas que había ciertos sentimientos que no podías entender ni plasmar hasta que los vivías. El chico temía que tuvieran razón.
—Pero es que tú no eres normal, Scott —replicó Parker, sin dejar de masticar en ningún momento—. Tienes que fijarte más en mí.
Parker se señaló a sí mismo. Llevaba puesta una camiseta de Naruto y el brazalete del Rey Escorpión, el villano de una de las películas de La momia.
—No sé cómo no tienes a todas las chicas detrás —soltó. Sonaba entre malicioso y divertido.
—Es cuestión de tiempo que descubran que los musculitos no tienen tema de conversación. Yo soy mucho más interesante.
—En eso te doy la razón. Y ahora, si no te importa, ¿puedes dejar que te cuente mis novedades?
—Si insistes… —Parker puso los ojos en blanco y empujó su bandeja a un lado. Estaba vacía.
—Tengo que hacer un trabajo de Filosofía con una compañera de clase, Maxine Wallace. Por casualidad, ¿no sabrás quién es?
—¿Maxine? Ni idea, tío. En el equipo de animadoras no está, te lo puedo asegurar. ¿Has buscado en Instagram?
—Sabes de sobra que no uso Instagram ni Twitter ni ninguna de esas cosas modernas.
—¿Y a qué esperas?
—¿A que me interese, por ejemplo?
—Scott, me decepcionas. Intento enseñarte cómo triunfar en el mundo digital, que es duro y cruel, y te pasas mis consejos por la…
—Hablas como uno de esos influencers —le interrumpió, para no tener que oír el final de la frase—, pero en el fondo solo eres un adicto más.
—Instagram sin mí se quedaría en el «insta». Instantáneamente aburrido —protestó.
—¡Parker, solo tienes treinta seguidores!
—Pero me dan like a todo. Eso es más de lo que puede decir el resto de la población. Además, estoy en constante expansión. Ayer me siguió un tío de Corea y me puso corazoncitos en una foto que tengo comiendo pizza. Y cállate o no te ayudo con lo de Maxine. —Scott sacudió la cabeza, conteniendo la risa, mientras Parker sacaba el móvil y abría la aplicación—. ¿Cuál era su nombre completo? ¿Maxine…?
—Wallace. Maxine Wallace.
Parker tecleó con rapidez y deslizó el dedo por la pantalla. Tras unos segundos de silencio, terminó poniendo cara de desilusión y encogiéndose de hombros.
—Nada, no aparece nadie con ese nombre. Y eso solo puede significar una sola cosa.
—¿Cuál?
—Que es más rara que tú o que te has equivocado de nombre.
Scott le arrojó un cacho de pan a la cara y Parker rio. Se olvidaron del tema poco después, y pasaron el resto del tiempo en el comedor debatiendo sobre si los superhéroes deberían abandonar su identidad secreta para ligar, las posibilidades de Parker de acabar el instituto dejando de ser virgen y cuánto dinero ganaría Scott si se dedicase a vender dibujos eróticos.
Cuando las clases acabaron, Scott sintió que su alegría se desvanecía mientras volvía a casa… sin saber que su rutina, que llevaba toda la vida nadando entre lápices y colores, se iba a ver pronto interrumpida por un huracán con melodía propia.
Me pregunto si habrá algo más prometedor para mí que una página en blanco, y si conseguirá devolverme algún día todo lo que he perdido por culpa de mis miedos.
3. Max
Contemplando las estrellas que había pegadas en el techo de su cuarto y tirada en la cama, Max se preguntó por qué la gente nacía sin que nadie se hubiera molestado en averiguar si de verdad querían venir al mundo o no.
La mayoría de sus problemas se solucionarían si pudiera apagarse. ¡Puf! Y ya está. Dejar de pensar, dejar de sentir, de repente; solo la nada saliendo a recibirla. Su consciencia desvaneciéndose en un último parpadeo. Sin más. Sin drama ni funerales ni olvido. En ocasiones como esa, cuando el amanecer manchaba de rosa el cielo y la música de Cigarettes After Sex actuaba como su particular ruido blanco, imaginaba cómo sería. Cómo sería ese vacío. Derramar su esencia, alejarla de su cuerpo y permitir que su alma volara libre, si es que acaso existía tal cosa. Flotar muy alto, allí arriba, junto a las nubes. O en el aire, con la fragilidad de un acorde.
Cómo sería sentirse a merced de los elementos. Bailar junto a los pétalos de las flores más frescas, bucear en las profundidades del océano y saltar sobre llamas de cálidos brazos. Cómo sería dejar de ser ella por un instante y vivir allí donde no reinara un solo recuerdo. ¿Sería feliz si nunca hubiera conocido la otra cara de la realidad? Al igual que la luna o el sol, la realidad tenía una cara que muchos desconocían. Desafortunadamente, ella no había podido elegir ser uno de esos ignorantes. Se había visto obligada a mirar antes siquiera de saber que existía. Conocía bien esa otra realidad, la conocía muy de cerca. Oscuros abismos de dolor. Lágrimas derramadas sobre falsas esperanzas. Palabras grabadas a fuego en el corazón. El latido de un corazón que, en ocasiones, le entristecía oír.
Max levantó una mano hacia el techo, como si pudiera tocar las estrellas. Habían perdido el brillo y sus afilados bordes se adivinaban gastados y renegridos, pero se resistía a dejarlas marchar. Fueron su capricho cuando cumplió cinco años. Ver las estrellas brillar siempre la había hecho sentir libre, así que pidió a sus padres que le consiguieran el cielo estrellado y se lo regalaran, solo para ella. Lo hicieron mientras dormía y, cuando abrió los ojos a la mañana siguiente, sintió que nunca conseguiría ser más feliz que en ese preciso instante.
Bueno, había acertado. Quizás iba siendo hora de quitar todas esas estrellas y asumir que la felicidad era tan efímera y endeble como un copo de nieve.
Dejando caer la mano otra vez sobre su regazo y soltando un hondo suspiro, Max se quitó los auriculares y se levantó de la cama. Sentía que algo le oprimía el pecho, como cada mañana. Se esforzó por respirar despacio, con los ojos cerrados. Nunca encontraba al culpable. A veces pensaba que era el insomnio. Otras se levantaba ya enfadada y achacaba su falta de ganas de afrontar el día a eso. En muy contadas ocasiones, como ahora, sabía distinguir unas frías garras arañándola desde dentro. Era su compañero inseparable, el guardián de su futuro, aunque intentara por todos los medios darle la espalda.
El dolor. No había tiritas suficientes en el mundo para cubrirlo.
Cuando se retiró de su pecho, al igual que una ola tras romper contra la orilla, Max se puso en movimiento. Le apetecía entre poco y nada ir al instituto, pero ya había faltado a clase el día anterior. Y el anterior del anterior, y algunos días más. Desde que había empezado su último año, hacer pellas era su afición favorita. No podía quedarse en casa porque su madre la pillaría, así que se escapaba con su guitarra cuando quería estar sola o, cuando estaba más animada, quedaba para tomar algo con sus amigos, esos que nunca decían que no cuando se trataba de saltarse clases. Pero no podía estirar eternamente la excusa de que tenía fiebre, vómitos o las dos cosas a la vez. Los iba alternando, como hizo el curso pasado, pero le daba miedo que los profesores sospecharan y llamaran a su casa para preguntar por su ausencia.
Le tocaba sacrificarse de vez en cuando si quería mantener su vida de mentira.
—¡Joder! —soltó una exclamación ahogada al pisar la cejilla de su guitarra. Había estado tocando hasta bien entrada la noche y se había olvidado de guardarla en la funda.
No era lo único que estaba desordenado en su habitación. Para su madre era «una auténtica leonera». Su escritorio estaba cubierto de papeles con ideas y frases sueltas que componía en sus ratos libres. Había partituras esparcidas por el suelo enmoquetado compartiendo espacio con montones de ropa sucia. Caminando de puntillas y esquivándolo todo como podía, se aproximó al escritorio y encendió una vela aromática para camuflar ese olor a cerrado y rancio que le hacía arrugar la nariz. Después, se quitó el pijama y cogió del armario una sudadera limpia y unos vaqueros. Trató de ser lo menos ruidosa posible; Diana y Allison aún dormían. Era el momento perfecto para irse de casa sin preocuparse por su apariencia.
Se ató las Converse en el baño y se lavó la cara a conciencia. Huyó del espejo como si hubiera visto un fantasma reflejado en él. Bajó al salón sin hacer ruido y se bebió de un trago la poca leche que quedaba en la nevera. No le apetecía ni un mísero cereal. La mayor parte de los días sentía que tenía una piedra en el fondo del estómago y comía por inercia.
¿Qué no hacía por inercia?
Cogió su chupa de cuero. Una ráfaga de aire helado secó sus ojos cuando salió a la calle. Max anduvo con paso decidido, casi trotando. El instituto quedaba bastante lejos de la zona en la que vivía, en Uptown. A Max le gustaba vivir algo apartada, como si el mundo hubiera continuado avanzando y ella se hubiera quedado estancada en un silencio vacío. Alejada del ambiente cosmopolita de Manhattan y escondida de todos aquellos edificios que parecían querer agujerear el cielo, Central Park era el único espacio no artificial que quedaba en la ciudad. Parte de sus bosques tenían a la naturaleza en todas sus estaciones como única visitante, algo que Max agradecía. Le encantaba perderse en ellos acompañada por su guitarra, una lluvia de hojas y el constante piar de los pájaros.
Llegó pronto al instituto, para su sorpresa. Sudaba tanto que el pelo se le pegaba a la frente. Podía haber cogido el autobús, pero aguantar el vaivén en cada curva y ver su cara estampada contra el sobaco sudoroso de otro pasajero no le hacía mucha gracia. Prefería limitar el número de cosas que podían hacerla enfadar de buena mañana.
«Por mi bien y por el de la humanidad», pensó, aproximándose a la entrada con parsimonia. Saludó a un par de compañeros que habían estado con ella en cursos anteriores, pero entró sola. No tenía un grupo de amigos en el instituto. A todos sus colegas los había conocido fuera: en los bares de jazz de Harlem, en los partidos de los New York Yankees y en algunas fiestas en las que había logrado colarse pese a ser menor de edad. No era ningún drama para ella asistir sola a las clases. No iba mucho, de todas formas.
Max se adentró en el aula 21 y se sentó en la última fila. Según su horario, su primera clase era de Filosofía. Bufó internamente; odiaba esa asignatura. ¿Para qué querría saber lo que pensaban hace miles de años un grupo de hombres, de qué servía? El olvido formaba parte del ciclo que los alumbraba y los veía morir. A Max le parecía mucho más interesarte estudiar el pasado a través de la música y todas las formas en las que se había creado. Desde los juglares hasta el reguetón. Si eso fuera posible asistiría a clase mucho más contenta… bueno, asistiría. A secas.
El aula estaba llena. Max encendió sus auriculares inalámbricos. Pensaba escuchar algo de música antes de que empezara la clase. Quizás incluso durante. ¿Qué le apetecía escuchar…? ¡Ahí estaba! Piano fire, de Sparklehorse. Max le dio al play y comenzó a mover la cabeza al ritmo del solo de guitarra mientras ponía los pies sobre la mesa y cerraba los ojos.
Iba por la mitad de la canción cuando sintió una presencia frente a ella, a pesar de seguir con los ojos cerrados. Se hizo la loca y empezó a tararear la letra, pero una tos y un carraspeo demasiado altos para ser casuales la hicieron suspirar. Se quitó uno de los auriculares y abrió los ojos con lentitud. El responsable de la interrupción era un chico que siempre solía sentarse en primera fila, aunque no recordaba su nombre. Vestía una chaqueta verde y tenía las manos metidas en los bolsillos. Era alto, aunque no mucho más que ella. Se mostraba aparentemente tranquilo, pero se mordía los carrillos y se balanceaba sobre sus pies; era todo fachada. Ahora comprendía por qué nunca se había molestado en aprenderse su nombre: no era nada del otro mundo. Ojos castaños, pelo rizado y oscuro, cara de empollón. El típico que solo se preocupa de estudiar, estudiar y estudiar.
—Perdón por molestarte, ¿eres Maxine Wallace?
—Depende de para qué.
—Me llamo Scott. —Ante el mutismo de Max, siguió hablando—. El profesor de Filosofía nos contó ayer que nos toca hacer un trabajo juntos porque somos los últimos de la lista y es en pareja —hablaba atropelladamente, sin mirarla a los ojos—. Para el final del trimestre. Tenemos poco tiempo, por eso había pensado…
—Para el carro —le interrumpió Max, inclinándose hacia delante—. Yo no pienso hacer ningún trabajo contigo. Ni con nadie, no te preocupes. No es algo personal.
Scott se mostró estupefacto.
—¿Por qué?
—No me da la gana. Así de sencillo.
—Es un trabajo fácil: tenemos que relatar un mito de la Antigua Grecia. No nos llevará mucho tiempo, ya he pensado algunas cosas.
—Me alegro por ti. Pero no pienso hacerlo.
—No lo entiendo. —Scott se rascó la cabeza.
—Odio esta asignatura. Comprende que no quiero perder ni un segundo de mi tiempo en ella.
—¡Pero es necesario para aprobar!
La desesperación de aquel muchacho resultaba sumamente divertida.
—Me da igual. Iba a suspender de todas maneras, así que… —Creyendo que había sido lo suficientemente clara, Max volvió a reclinarse en la silla. La canción había terminado y había dado paso a otra del mismo grupo, Sea of Teeth. Sin embargo, Scott seguía parado frente a ella, boqueando como un pez fuera del agua. Max se preguntó por qué la gente que perdía los papeles le resultaba tan divertida—. ¿Sigues ahí? Te he dicho que no voy a hacer ese estúpido trabajo contigo. —Se colocó el auricular en la oreja y le dirigió una última mirada, seria—. Adiós, Scott.
La chica cerró los ojos y, dando por finalizada aquella conversación, volvió a sumergirse en la música.
Hola, papá:
No sé por qué sigo haciendo esto. Escribirte, como si eso pudiera reconciliarnos de algún modo. Supongo que es la única manera que tengo de sentirte cerca. De sentirme cerca, de recordar cómo era todo antes de que te marcharas. No he vuelto a reconocerme desde entonces, no he vuelto a encontrar a la Max inquieta y aventurera que tanto te gustaba. Pero eso ya lo sabes.
Las cosas en casa van bien. Todo lo bien que pueden ir en nuestra… situación. Ojalá pudieras ver lo que estamos consiguiendo. La fortaleza de Allison, el ánimo incansable de mamá. Te habrías sentido orgulloso. Creo. No lo sé, papá. No sé si sigues siendo el mismo o has cambiado desde aquel día.
Yo he cambiado. Tengo tantas cosas en la cabeza que no puedo pensar, solo la música me salva. Mi guitarra me sigue salvando, pero cada vez me cuesta más entregarme a ella como antes. Con ilusión, sin miedos. Porque ahora soy una bola de miedos, aunque nadie lo note. Tengo miedo de explotar algún día, como una supernova. ¿Sabes lo que son, verdad? Estrellas muy grandes que se quedan sin energía y explotan. O algo así. Pero lo que más me aterra es que llegado el momento… no me importaría. Entiéndeme: me rompería el corazón hacerle daño a mamá o a Allison, pero lo que me suceda a mí no me importa. Puedo contar las cosas que me hacen sentir bien con los dedos de una mano. Pero las cosas malas, esas que ahogan… para contarlas me faltarían manos.
Pierdo mucho el control. Y cada vez me cuesta más no perderlo en casa. Estoy cansada y furiosa todo el tiempo. Pero ellas ya han sufrido bastante. Lo sabes bien. No se merecen más daño. Ni otra pérdida.
Bueno, tengo que seguir. Nunca respondes a mis cartas, pero sé que las lees. Tienes que leerlas porque… porque sí. Tienes que hacerlo. Sé que algún día me contestarás. Espero no equivocarme.
Joder, ¿de verdad tenías que irte?
Max
4. Scott
Boquiabierto, Scott no pudo hacer más que sentarse cuando el profesor Taylor irrumpió en clase segundos después. ¡Qué chica tan antipática, desagradable y borde! Scott no era el rey de la socialización, pero Maxine mucho menos, eso estaba claro.
La tarde anterior, Parker había hecho una búsqueda exhaustiva en Facebook para encontrarla. Tampoco tenía un perfil en esa red social, pero su amigo se metió muy en serio en su papel de stalker y estuvo revisando los de otros alumnos. Terminó encontrándola en una orla que una tal Margaret Andrews había subido el año pasado. Su cara estaba emborronada por la mala calidad de la imagen, pero supo que buscaba a una chica con el pelo negro, ojos azules, ropa oscura y cara de haber mordido un ajo.
¿Dónde quedaban todos esos esfuerzos cibernéticos ahora? Por primera vez, la lección de Filosofía se escurría entre los hilos de su pensamiento para tejer una y otra vez la mirada que le había dedicado Maxine al acercarse. Lo había escrutado como si se tratara de un molesto insecto que no paraba de revolotear a su alrededor, cuando Scott solo necesitaba hablar con ella porque tenían que hacer un trabajo juntos. ¿Qué pretendía que hiciera, mandarle un fax?
«Menuda suerte la mía», se dijo, abatido. Todavía le ardían las mejillas por la vergüenza, pero que se hubiera burlado de él era lo de menos. Todos los planes que había hecho para el trabajo, las ideas que había estado rumiando durante la noche, el calendario que había organizado para cumplir el plazo… Todo ese anticipado esfuerzo se había ido al traste, derrumbado como un castillo de naipes a merced del viento.
Sin poder contenerse y habiendo perdido totalmente la concentración, giró la cabeza con disimulo. Maxine observaba su móvil con descaro, el libro estaba cerrado bajo sus codos. Su cara quedaba oculta por una melena corta, lisa y oscura. Solo podía vislumbrar su afilado mentón y sus finos labios. Scott frunció el ceño. Contemplándola desde la distancia y sin escucharla hablar, casi parecía otra persona. Tranquila, razonable, serena. No tan… airada. Ni arrogante. ¿Sería así con todo el mundo o solo con él? No recordaba haberla visto en compañía de otra gente por el instituto. A decir verdad, tampoco recordaba haberla visto a ella. A lo mejor se juntaba con los estudiantes que se pasaban el día fumando en la plaza como si las clases fueran un recreo eterno. «No me extrañaría nada. Menuda macarra».
Como si Maxine pudiera oír lo que pensaba de ella, alzó la cabeza en su dirección. Sus ojos azules, tan claros como las aguas de una costa paradisíaca, capturaron los suyos por unos segundos. Hasta ese instante Scott no se había dado cuenta de que tenía un mechón teñido de morado en el lado izquierdo del cabello. Eso no salía en la foto que Parker le había pasado. Acto seguido y con una impasibilidad que rozaba el descaro, ella volvió a mirar el móvil. A Scott ni siquiera le dio tiempo a hacer una mueca o preguntarle con señas qué demonios le pasaba. Intentó retomar la lección por donde la había dejado, pero le fue imposible.
El temor a suspender se agarró a sus entrañas y se las retorció con saña. Scott estaba sudando y tembloroso cuando sonó el timbre. Sintió alivio, en vez de desilusión. Se puso en pie para recoger sus cosas mientras observaba por el rabillo del ojo como Maxine era la primera en salir del aula.
«Por eso no me acuerdo de ella: es la última en llegar y la primera en marcharse», pensó. «Se acabó. Ahora mismo le digo al profesor que me busque otro compañero o que me deje hacer el trabajo solo».
Un poco más animado, se acercó a la mesa del profesor Taylor, que le recibió con una gran sonrisa. Era un hombre razonable, comprendería perfectamente su situación. No le obligaría a trabajar con alguien como Maxine. De ninguna de las maneras.
—Disculpe, profesor. Me gustaría hacerle una petición —comenzó diciendo.
—Bien, Scott. ¿Qué necesitas?
—Verá, es que he hablado con Maxine para comentarle lo del trabajo… y no se lo ha tomado muy bien.
El profesor Taylor frunció el ceño.
—¿Qué te ha dicho?
—Básicamente, que no quiere hacer el trabajo conmigo y que prefiere suspender —contestó—. Me gustaría pedirle que me asignara otro compañero o me dejara hacer el trabajo a mí solo. Sabe que soy un buen estudiante y…
—Lo siento, pero no puedo hacer eso. El trabajo es por parejas y se te ha asignado esa compañera, Scott.
—Pero ¿qué puedo hacer si no me hace caso? —Scott sonaba desesperado.
—Habla con ella y arregla las cosas. Max es una buena persona, un poco gruñona, pero buena, al fin y al cabo. Fui su tutor hace unos años y puedo asegurarte que era una estudiante modelo hasta el año pasado —le confesó el profesor—. No sé qué le sucedió. Su situación familiar es delicada, pero… Le vendrá bien tener una persona como tú a su lado para volver a levantar su expediente académico. Confío en ti, Scott.
Scott solo pudo asentir ante sus palabras. ¿Qué otra opción tenía? Resignado, salió del aula. Los estudiantes lo zarandeaban al pasar mientras intentaba ordenar sus ideas. Si quería sacar una matrícula, tendría que ser insistente. Algo le decía que el profesor Taylor no aceptaría que él hiciera todo el trabajo y después pusiera el nombre de Max en la portada junto al suyo. Prefería hacer eso que volver a hablar con la joven, pero no le quedaba otra.
Pensando cuál sería la estrategia que seguiría para abordarla otra vez, se dirigió a su siguiente clase. No hizo falta que pensara más: se encontró a Max en medio del pasillo, peleándose con su taquilla a golpes para poder abrirla. Su mechón morado se movía en el aire, enloquecido.
—Siento ser pesado, pero tengo que hablar contigo de nuevo. —Scott se plantó frente a ella. Estaba claro que la amabilidad no iba a hacer que Max le prestara atención, así que había optado por ser directo y tratar de hacerse respetar. Su entereza se tambaleó cuando Max le dirigió una mirada gélida y resopló, pero intentó que no se le notara cuando dijo—: He hablado con el profesor y nos obliga a hacer el trabajo juntos. Lamento que odies Filosofía, pero yo no tengo la culpa y…
—¿No te vas a callar nunca? —Max se tapó la cara con las manos.
—¿Qué problema tienes?
—Que no quiero hacer ese trabajo, ya te lo he dicho. Ahora, déjame en paz.
—Me da igual que no quieras hacerlo. Es mi suspenso el que está en juego, al menos ten la decencia de fingir que te importa algo —protestó Scott.
—Creo que me has malinterpretado —dijo, mostrándole una esplendorosa sonrisa. Era la primera vez que se mostraba amable. Se acercó a él—. Voy a ser mucho más clara. —Max tuvo que ponerse ligeramente de puntillas para que su boca pudiera rozar el oído de Scott. Él reprimió un escalofrío y sonrió, creyendo que por fin se había solucionado todo—. Vete a la mierda.
Max le dio la espalda y se alejó por el pasillo. Él se había quedado helado con su respuesta, tanto que ni se movió para perseguirla. Observó cómo su silueta desaparecía entre el resto de estudiantes, caminando con chulería. Solo el timbre le hizo reaccionar, y Scott corrió a continuar su horario de clases. No coincidió con Max en ninguna, aunque era incapaz de apartarla de su mente. ¡Su futuro estaba en juego! ¿Es que a ella no le importaba?
Para él, su futuro lo era todo. Era su puerta a una vida más amable, la manera de probarse como artista y llenar su mundo de color. Scott se imaginaba su vida como una escalera de infinitos peldaños. Cada peldaño era uno de los objetivos que se proponía, un medio para llegar a la cima. Estudiar Bellas Artes en Tennessee era la cima, la cúspide de su éxito. Necesitaba un expediente académico de matrícula si quería que le concedieran la beca para poder estudiar allí. Sacar unas notas excelentes era su siguiente peldaño. Y ya estaba demasiado cerca del final de la escalera como para permitir que Max lo echara todo a perder.
Por suerte, Parker lo rescató de aquel bucle negativo. Le esperaba en la entrada del comedor, como cada día. Sonriente e intranquilo.
—¡Scott! ¿Por dónde te metes? —Parker se colgó de él y estuvo a punto de hacerle caer.
—Perdón, estaba pensando en mis cosas.
—Pues déjate de historias y vamos a comer, me muero de hambre.
La charla intrascendente de Parker consiguió que se relajara. No podía olvidar el mal trago de hablar con Max, pero al menos había logrado despejarse lo suficiente como para no obsesionarse. Siempre le sucedía lo mismo con las preocupaciones: las ataba con fuerza a sus muñecas y se las llevaba de paseo, sin acordarse de que su peso era mayor con cada paso que daba. A veces se soltaban solas. Pero muchas veces seguía arrastrándolas, incapaz de liberarse.
Scott y Parker se sentaron en la primera mesa que vieron libre y empezaron a degustar sus lasañas. Parker habló y habló sobre echarse novia cuando fuera a la universidad. Su amigo nunca había tenido muy claro a qué quería dedicarse cuando terminara el instituto. Al final se había decantado por Derecho, aunque no había sido su elección. Su padre, un reconocido abogado, se había encargado de influir en su futuro con esa manía tan incomprensible de hacer que los hijos siguieran el mismo camino que sus padres. No entendía por qué tenía tanto interés, cuando su profesión era lo único estable en su vida. Quizás era por eso. Le había puesto los cuernos a su mujer con todo el bufete, vivía solo tras la separación y no tenía más vida que su trabajo y Parker. No era un ejemplo para nadie, precisamente.
Pero Scott no quiso expresar su opinión en voz alta. A Parker le dolía hablar de sus padres, como a Scott. Aparte del dibujo y el frikismo, los unía la decepción que sentían por sus figuras paternas. Casi más que lo anterior. Así que prefirió seguir callado, escuchando la retahíla de fantasías de Parker mientras llenaba su estómago.
Como si el destino quisiera fastidiarle también aquel momento de paz, vio cómo Max se sentaba en la mesa de enfrente, dándoles la espalda. La chica se puso a comer con los auriculares puestos. Sola, sin preocuparse de interactuar con nadie. Como si el resto del mundo fuera un estorbo para ella.
¿De qué iba esa tía? El enfado de Scott volvió a crecer, tanto que dejó de escuchar a Parker. La fulminó con la mirada, pero cuando vio que se levantaba no le dedicó ni un mísero segundo de atención. Y sabía que estaba allí: su sonrisa de chulita al pasar por su lado la delataba.
Scott resopló, angustiado.
«¿Por qué es todo tan complicado?».
Quizás soy invisible y por eso nadie me escucha.
Quizás todo el mundo me ve y me oye, pero me ignoran.
Quizás debería dejar de intentarlo.
……………………………………………
5. Max
El frío otoñal era tan imprevisible como su carácter. Max caminaba hacia el instituto con los ojos pegados por el sueño y una mala hostia increíble. Había llovido con tanto estruendo que apenas había podido dormir. Para acabar de arreglarlo, un coche había pasado a toda velocidad por un charco y la había empapado entera. Max le había gritado: «¡Gilipollas!», «¡imbécil, mira por dónde vas!» hasta desgañitarse, pero eso no la había ayudado a desfogarse ni a secar sus Levi's.
«Al menos, hoy no tengo Filosofía». Entró al instituto sin saludar a nadie, mientras una sonrisa de alivio escapaba de sus labios. Por fin el empollón de Scott había dejado de molestarla con su rollo de la importancia de trabajar juntos, de lo mucho que podían aprender sobre mitos, que había que tomarse en serio el instituto y bla, bla, bla. Max le había dejado muy claro que su intención era suspender. Ni más ni menos.
¿Por qué? Eso ya era más complicado de explicar. Max era una buena estudiante, aunque llevara desde el año pasado sin tocar un libro. Le daba mayor satisfacción saber que podría sacar unas notas brillantes si quisiera que observar su expediente lleno de matrículas. Suspender su último año de instituto tenía un doble objetivo: por un lado, sacaría más tiempo para la guitarra y sus canciones. Y por otro lado, podría… si eso sucedía podría…
Max sacudió la cabeza. No tenía por qué dar explicaciones ni a ella, ni a Scott. La vida estaba ahí fuera. Esperando, antes de agotarse para siempre.
Soltó una palabrota cuando una de las animadoras, con ese uniforme tan cosificador, chocó con ella porque iba despistada riéndose con sus amigas. Le hirvió la sangre cuando vio una notita pegada en la puerta de su taquilla.
—Mañana, en la puerta del instituto. A las cuatro —leyó en voz alta, alzando las cejas—. No quiero excusas otra vez. Firmado, Scott. —Max bufó, rompió el papel en mil pedacitos y los tiró al suelo.
Tras insultarlo mentalmente un par de veces, abrió su taquilla, cogió los libros que necesitaba y fue a clase. No prestó mucha atención a lo que allí se dijo en toda la mañana; se estrujó los sesos hasta sacar algo decente para el estribillo de la última canción que estaba componiendo y escuchó algo de música ocultando los auriculares con el pelo. Ni siquiera pisó el comedor. Se tumbó en el único banco de la plaza que no estaba mojado y dejó que un tímido sol besara sus pestañas cerradas y secara la humedad que aún salpicaba su ropa. No necesitaba más que música y soledad para sentirse plena. Un juego peligroso, era consciente. Corría el riesgo de volverse adicta a la sensación de vacío que ambas cosas dejaban en su pecho. Pero no le importaba.
Tenía a los cretinos como Scott y a los conductores maleducados del mundo para hacerla despertar.
—¡Hola! ¿Hay alguien? —preguntó nada más llegar a casa, para saber si debía mostrar su mejor sonrisa o si podía dejar de fingir.
Ante el silencio que obtuvo como respuesta, Max se desinfló como un globo, aliviada y desilusionada a la vez. Se acercó a la cocina con el estómago vacío y vio que, sobre la puerta de la nevera, había un papelito pegado con la caligrafía de su madre.
—¿Qué pasa, hoy es el día de las notitas? —Max arrancó con manos temblorosas el papel y lo leyó en voz alta—: «Ali y yo estamos en el hospital, tu hermana tiene que hacerse unas pruebas. Llegaremos tarde. Un beso».
Releyó la nota un par de veces y volvió a colocarla donde estaba. Ni siquiera abrió la nevera; no quería tocar nada, aunque se muriera de hambre. Quizás si fingía que no había leído nada no sentiría esas palabras recorriendo sus venas con un frenesí tan familiar y desesperado. Quizás si lo dejaba todo como estaba, el caos que siempre desencadenaban unas palabras tan simples como aquellas (siempre eran las mismas: hospital, revisiones rutinarias, pruebas) quedaría reducido a un vacío libre de grises oscuros, casi negros. Max lo tenía grabado a fuego en su memoria: los cambios generan más cambios, y estos nunca suelen ser buenos.
El gélido manto del miedo cubrió sus hombros mientras subía a su habitación. Lo hacía todo mecánicamente, para no tener que pensar. Tiró la mochila a una esquina del cuarto, se quitó los vaqueros con un sutil movimiento de caderas y abrió la ventana de par en par. Necesitaba respirar. Por unos instantes solo se dedicó a eso, a respirar. Olía a lluvia, a tierra mojada. Más tarde echó todos los papeles del escritorio a un lado, sacó su Takamine de la funda y se sentó con ella sobre el mueble.
Comenzó a afinar las cuerdas de la guitarra con tanto cuidado como si acunara a un bebé. Su Takamine era la niña de sus ojos: una guitarra acústica preciosa con bordados que emulaban un mandala por toda la superficie color café. La había comprado con sus ahorros cuando tenía doce años. Había sido amor a primera vista: la vio en el escaparate de una tienda de música y enloqueció hasta conseguirla. Había tenido que trabajar de canguro, no gastarse un mísero dólar de la paga y ahorrar durante meses para poder pagarla. Pero mereció la pena. Se complementaban la una a la otra: la guitarra buscaba una voz que acompañara a la suya, ella estaba ávida de sonido para huir del silencio que sentía en su interior. Se le ocurrían pocas compañías más allá de una guitarra que pudieran entender y conocer tanto a una persona solo con tocar sus dedos.
A Max no le avergonzaba confesar que la música le había salvado la vida. Escucharla y crearla. Sabía que tenía una voz bonita, y no solo por los cumplidos de su madre. Cuando era pequeña, cantaba a todas horas. En el colegio, en la calle, en casa. Bajo un velo de alabanzas y el convencimiento de que había nacido para hacerse oír, Max empezó a soñar con un futuro dedicado a la música. Su mente infantil se llenó con imágenes de ella sobre un escenario. Quería despertar algo con sus letras, no ser una artista más. Quería conseguir emocionar y hacer lo que le dictara el corazón a través de su voz. Era complicado, pero pensaba luchar por su sueño. Cantar lo era todo.
Pero todas esas fantasías quedaron arruinadas cuando su padre se fue. El año que siguió a su marcha fue el peor. Max no sentía nada latiendo en su pecho. Era incapaz de reír, de llorar, de mostrar algo más que una apretada y temblorosa línea con sus labios y tararear en apagados susurros. Temió que su padre se hubiera llevado con él sus sueños, su voz y sus sentimientos. Recobró los dos últimos con el paso del tiempo, pero no de la manera en la que esperaba. Sus sentimientos ahora siempre estaban envueltos en un hielo que ardía. Y su voz seguía sonando bien, pero era distinta. La música nunca había vuelto a tener el mismo significado. De pequeña era su pasión, su alegría. Ahora ya solo cantaba cuando necesitaba aire. Tocaba la guitarra para ahogar las preocupaciones en sus acordes. Escribía sus propias canciones porque era la única manera que tenía de sentirse libre. Para comprender lo que sentía, para protegerse de lo que sentía, para abstraerse de la realidad y del pasado. Max trataba de evadirse de ellos pero, al igual que su sombra, siempre estaban ahí. Tras ella. Y, como la oscuridad, solo al escribir sobre ellos era capaz de ahuyentarlos.
Escribía para vivir.
Escribía para recordar cómo era vivir.