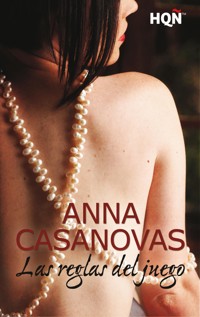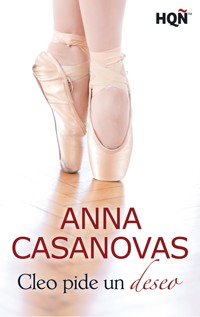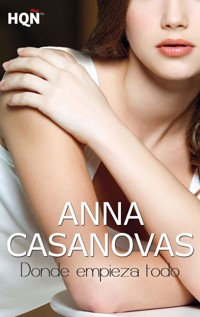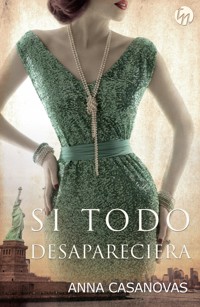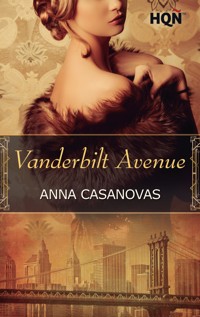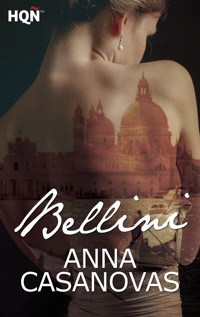
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Alba es restauradora de arte, vive en París y después de un horrible desengaño prefiere la compañía de sus pinceles a la de los seres humanos. La Galería de la Academia de Venecia recibe unos cuadros en herencia entre los que se encuentra una misteriosa pintura… Hace un año que Daniel dejó París para convertirse en el director de la orquesta del Liceo de Barcelona. Ha perdido la pasión por la música. Pero una mañana recibe la noticia de que ha sido elegido para dirigir un exclusivo concierto en Venecia y acepta el trabajo con la esperanza de recuperar el amor por la música y también por la vida… "Bellini en definitiva, es una bonita historia de amor, tiene una trama sencilla y bonita que te hace pasar un buen rato. Para amantes de Anna Casanovas es un imprescindible y para las que no la conozcáis os la recomiendo 100%." La Narradora "Me ha gustado este libro porque he aprendido cosas de Venecia y Bellini. Porque he disfrutado mucho de la pluma de Casanovas con esta novela corta donde hay comprimidos tales sentimientos y tanto erotismo que todavía me maravilla más el don y el talento que tiene esta autora." Entre libros siempre "Un libro, bien narrado y dinámico que, como todo lo escrito por Casanovas y leído hasta el momento es muy bonito." 3, 2, 1… ¡ocio! "Es una autora que promete mucho, además de que siempre nos deleita con historias preciosas." Páginas lectoras "La pluma de Anna sigue enamorándome, es exquisita, con un vocabulario muy rico y extenso, es una magnífica contadora o narradora de historias." El fieltro de Roma - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Anna Turró Casanovas
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Bellini, n.º 99 - diciembre 2015
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-687-7239-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Decicatoria
Bellini
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Bis
Si te ha gustado este libro…
Decicatoria
Para todos los que creen en la fuerza del amor
(y para Marc, Agata y Olivia)
Bellini
Cuando surgió la idea de esta antología y me pidieron que eligiera un cóctel no lo dudé y escogí el bellini porque era el cóctel preferido de mi abuela y en mi familia lo preparamos siempre que surge cualquier excusa para celebrar algo. Si quieres prepararlo, solo necesitas champán o prosecco, melocotones naturales, preferiblemente blancos o amarillos, hielo y una batidora. Mezclas los ingredientes, lo bates y lo bebes bien fresquito.
Los lugares que aparecen a lo largo de la historia de Alba y Daniel existen y puedes consultarlos aquí www.pinterest.com/CasanovasAnna/Bellini y la información sobre el cóctel también es cierta. Lo que me temo que no es cierto es la historia del cuadro de Giovanni Bellini.
P.D. El amor de Alba y Daniel también es de verdad, muy de verdad.
Anna Casanovas
Capítulo 1
Hacía un año que Daniel Liveux dirigía la orquesta del Liceo de Barcelona y podía afirmar que profesionalmente había sido la mejor decisión de su vida, en lo personal no estaba tan seguro. Cambiar París por Barcelona le había resultado muy fácil, de Francia echaba de menos a sus mejores amigos y las comodidades de su casa, y también esa sensación de tranquilidad que conlleva estar en el lugar donde has nacido y crecido. Pero no echaba de menos la condescendencia de la prensa y los paparazzi que en París lo seguían a todas partes.
En España la máxima «vive y deja vivir» se llevaba a rajatabla y Daniel, si quisiera, podría salir a la calle medio desnudo sin que ninguno de sus vecinos se inmutase. En Francia seguían hablando de él, pero ahora solo aparecía en la prensa rosa muy de vez en cuando y probablemente lo sacaban para rellenar un hueco. Sin embargo, la prensa musical especializada y los círculos intelectuales que orbitaban alrededor de la Ópera de París estaban pendientes de todas y cada una de sus apariciones en el Liceo español y las aplaudían con entusiasmo. Era como si ahora que ya no estaba allí, en Francia, lo hubiesen descubierto.
Daniel sentía que por fin se estaba quitando de encima la etiqueta de niño mimado que le habían colgado esos mismos críticos musicales que ahora tanto lo adoraban cuando fue elegido director de la orquesta de París. En los artículos que recortaba y guardaba (aunque nunca lo reconocería) ya no aparecía la coletilla «el niño prodigio de Casel» ni mencionaban sus fiestas o sus amantes en medio de una reseña de una ópera.
Por fin era solo Daniel Liveux, músico, compositor, director de orquesta.
Para un hombre que con diecinueve años ganó un César por la banda sonora de la película más taquillera en la historia del cine francés y que a los veintitrés tenía ya seis Grammys, el respeto de la prensa de su país era el santo grial, y por fin lo tenía.
Y le importaba una mierda.
La mañana que leyó en Le Figaro una crítica donde calificaban su batuta de magistral y se dio cuenta de que no sentía ninguna emoción, que no le subía por la espalda ningún cosquilleo o que no sonreía orgulloso de sí mismo, Daniel se asustó.
La apatía le dejó helado, la mano con la que sujetaba el periódico tembló, era la que más utilizaba para dirigir la orquesta, y flexionó los dedos hasta arrugar las hojas de papel. Él no podía no sentir nada.
Imposible.
Él se ganaba la vida dejándose llevar por la pasión, sucumbiendo siempre a los instintos más básicos, escuchando atentamente cualquier capricho o petición de sus sentidos. Daniel no podía «no sentir» y, sin embargo, eso fue lo que pasó esa mañana.
Daniel no tenía por costumbre dedicarle demasiado tiempo a la introspección, así que se dijo que debía de estar resfriado, se tomó un café como a él le gustaba y salió a correr por la playa. El ático que tenía alquilado estaba frente al mar, en un exclusivo edificio de la zona olímpica de Barcelona, y a su alrededor se encontraban algunos de los hoteles más caros de la ciudad. Siempre que corría por allí atraía el interés de alguna que otra turista. No solía hacerles caso, para Daniel correr era casi tan sagrado como su música, pero esa mañana, si tenía suerte, haría un excepción.
La hizo, ella era guapísima, divertida, atrevida, y aunque el encuentro le dejó exhausto físicamente en sus entrañas no sintió nada.
NADA.
Él no se enamoraba de las mujeres con las que se acostaba, pero siempre sentía algo cuando estaba desnudo con una de ellas. No era una máquina y le gustaba saber que aunque era solo sexo él siempre sentía respeto por la mujer que lo acompañaba y unos instantes de conexión.
La chica no se dio cuenta, gracias a Dios, y después de una ducha y de vestirse con la ropa de deporte (toda de licra y de colores extremadamente llamativos) volvió a su hotel con una sonrisa en los labios y dejándole a Daniel sus datos de contacto. Él volvió a ducharse, esta vez solo y dejando que el agua helada cayese con fuerza sobre sus hombros, y se fue al Liceo con la certeza de que no iba a llamarla. Lo mejor sería que no estuviese con nadie hasta que se quitase de encima ese virus que sin duda estaba incubando.
Cuando llegó a la Rambla y cruzó la puerta del Liceo ya se sentía mejor. Había ido hasta allí en moto y durante el trayecto no había pensado en nada. Se había dejado llevar por la música que había sonado a todo volumen dentro del casco. Si los motoristas o los conductores de los coches que se detenían a su lado supieran que escuchaba música clásica, ese día Wagner, para ser más exactos, no se lo creerían. A Daniel le gustaba el rock, el pop, el soul, el jazz, el heavy metal, el folk. Podía disfrutar casi con cualquier composición siempre que tuviese sentimiento, que fuese de verdad. Pero solo ciertas piezas de música clásica lograban erizarle la piel y hacerle sentir vivo.
—Buenos días, Daniel —la directora de la fundación que gestionaba el Liceo lo miró sorprendida—, me habían dicho que hoy no estabas.
Pilar Fortuny giró su delicado cuello hacia la derecha para fulminar con la mirada a su secretario.
—Y no iba a estar —se apresuró a puntualizar Daniel al ver el rostro aterrorizado del joven—. ¿Me necesitas para algo?
El ayudante, Ricardo, suspiró aliviado y le entregó una carpeta de piel negra a Pilar cuando esta le tendió la mano.
—Sí, ¿por qué no vamos a tu despacho? —En realidad ya estaba caminando hacia él—. Anula la reunión de las diez y encárgate de que nadie nos moleste —añadió en voz más alta para Ricardo.
El joven musitó un gracias en dirección a Daniel y se fue a cumplir con las órdenes de su jefa. Daniel pensó que nadie se merecía tener que soportar a Pilar ocho horas diarias. Él tenía que lidiar con ella de vez en cuando y se podía permitir el lujo de torearla porque en última instancia ella era sustituible y él no.
—Adelante, siéntate donde quieras —la invitó sarcástico cuando entró en su despacho y vio que Pilar había apartado una pila de partituras de una silla para ocuparla.
—Tienes esto hecho un desastre, le diré a Ricardo…
—Deja a Ricardo en paz. Pedí que no entrase nadie a limpiar porque después no encuentro nada.
—Es imposible que puedas trabajar aquí.
—No lo es.
Ella le aguantó la mirada, el collar de perlas se levantó un poco cuando soltó el aire para conceder esa batalla a Daniel.
—Está bien.
Daniel sonrió y fue a sentarse. Él nunca se sentaba en su escritorio, le gustaba mucho más leer partituras tumbado en un sofá o en el suelo. La alfombra de ese despacho era magnífica y si se ponía uno o dos cojines bajo la cabeza podía pasarse horas en ella. Algo le dijo que a Pilar no le gustaría saberlo, y mucho menos hablar con él de esa manera, y optó por dejar encima de la mesa los libros que había amontonado en la silla del escritorio y sentarse en ella.
—¿En qué puedo ayudarte, Pilar? —Entrelazó los dedos y esperó.
A pesar de su apariencia de mujer de la alta sociedad y de que cualquiera que la viese creería que se pasaba horas y horas en la peluquería o en el gimnasio, Pilar Fortuny era una directiva muy agresiva y había salvado de la ruina a tres fundaciones en los últimos años. Su aspecto cuidado era un ejemplo más de lo exigente y meticulosa que era y no una muestra de frivolidad. Aunque Daniel estaba convencido de que ella lo sabía y lo utilizaba como arma o técnica de despiste contra sus adversarios.
—Tenemos que recaudar más fondos.
A Daniel se le tensó la espalda y durante un segundo sintió cierto alivio al comprobar que había cosas que aún le hacían reaccionar, como por ejemplo su odio a hacer de mono de feria.
—Me dijiste que era la última vez.
—Eso fue hace tres meses.
—Pues organiza algo sin mí. Puedes hacer un concierto de esos que tocan bandas sonoras, tienen mucho éxito y a mí no me necesitas para eso, cualquier director de orquesta puede dirigir eso.
—No seas engreído, Liveux. Me pediste que contratase un segundo pianista, dos oboes y que remodelase dos salas de ensayos. Por no mencionar tus peticiones personales como lo de vivir cerca del mar. Todo eso vale dinero.
—El Liceo nunca había estado tan lleno, los abonados se han duplicado —le recordó Daniel, que solía prestar atención a esos datos cuando ella se los facilitaba.
—Cierto, pero si quieres seguir contratando a músicos con «alma» —imitó el gesto que había hecho él cuando hizo tal petición— y que continuemos mejorando las instalaciones, hace falta más.
Daniel la miró a los ojos, la estudió con el respeto que se merecía como adversaria.
—¿Cuánto más?
Pilar fue lo bastante astuta y elegante para no sonreír.
—La cantidad no tiene importancia —le contestó y Daniel arqueó una ceja—. Además, creo que en cuanto sepas en qué consiste te entusiasmará la idea.
—Dímelo de una vez.
—¿Has estado alguna vez en Venecia?
—Fui de viaje de fin de curso en el instituto —se burló Daniel.
—Pues ahora vas a volver sin profesor y nadie te obligará a ir de museos. —La frase consiguió que él se inclinara hacia delante, así que Pilar siguió adelante con su explicación—: La Fundación Lamborghini está de aniversario y quieren celebrarlo por todo lo alto.
—Ve al grano, Pilar.
—Hay fotos tuyas encima de tu Ducati prácticamente en todas las revistas del mundo y los de la Fundación quieren que dirijas el concierto que darán en Venecia, en el palacio de Santa Sofia. Lamborghini es propietaria de Ducati y…
—No soy un músico de bodas, bautizos y comuniones, Pilar.
Ella entrecerró los ojos y soltó el aire que tenía en los pulmones.
—No se trata de una boda, ni de un bautizo, ni de una comunión ni de un funeral —añadió—. La Fundación está dispuesta a pagar una cantidad indecente de dinero para que dirijas un simple cuarteto de cuerda y toques una pieza. Una, Daniel. Vas, te quedas en Venecia unos cuantos días en un hotel de lujo y dejas que te paseen, sí, lo sé, odias esas cosas, y después vuelves aquí y no tendrás que volver a verme en un año.
—¿Un año?
—Ya te he dicho que están dispuestos a pagar mucho dinero.
Daniel se echó hacia atrás y pensó en lo que acababa de oír. Era imposible que ese trabajo fuera tan sencillo como Pilar Fortuny insinuaba, no tenía ninguna duda de que en Venecia tendría que hacer algo más que «tocar una pieza», pero, por otro lado, quizá ese viaje fuese exactamente lo que necesitaba para sacudirse de encima esa apatía que le acompañaba últimamente. Había visitado Venecia en dos ocasiones más aparte del viaje de fin de curso y siempre le había gustado, seguro que encontraría algo con lo que distraerse. Además, iba invitado por la Fundación Lamborghini, no le costaría demasiado convencerles de que le dejaran probar alguna moto nueva. A él los coches le dejaban bastante indiferente, pero sentía pasión por su Ducati. Quería más a esa moto que a muchas personas, los únicos que sin duda situaría por delante de ella eran Sergio, Cleo y poco más. Quizá, pensó de repente, podía quedarse en París unos días antes o después de ir a Venecia, así vería a sus dos mejores amigos, que para hacerle la vida más fácil habían decidido enamorarse perdidamente el uno del otro, y volvería a Barcelona siendo el mismo de siempre.
—Está bien —ocultó lo mucho que empezaba a gustarle la idea—, ¿cuándo tengo que irme?
Capítulo 2
Alba prefería la compañía de cuadros de más de doscientos años y de los pinceles a la de los seres humanos. Los humanos, aunque apenas tuvieran veinte años, se escondían bajo muchas más capas que las obras que ella restauraba y, a diferencia de los cuadros, las capas de las personas no se disolvían con ningún líquido y solo servían para hacerte daño.
Ella sabía que tenía una visión demasiado cínica y dura del mundo para tener solo veintidós años, pero tenía motivos. Aún le dolía el corazón de la última (y única) vez que había decidido arriesgarse. De nada servía que Sophie, su mejor amiga, le dijese que no podía condenar a todos los hombres del mundo por una mala experiencia, ni que la parte lógica de su cerebro le dijese que era una exagerada y una cobarde. Ella tenía motivos, y no se refería solo al estúpido y egoísta de Vincent. Su historia familiar, de la que Sophie no tenía ni idea, ya la había dejado muy malherida, Vincent solo había sido el golpe de gracia.
Le había llevado más meses de lo que creía, y muchos más de los que le habría gustado, pero por fin volvía a estar tranquila y feliz y podía dedicarse a su trabajo. Había aprendido una lección importante y ella, que era un chica lista, no volvería a cometer una estupidez semejante.
Estaba preparada para enfrentarse a la gran semana que tenía por delante. En el museo donde trabajaba, el museo d’Orsay, iban a recibir un lote de obras de artistas italianos del Renacimiento y Prerrenacimiento, hasta ahora nunca habían tenido ninguno, y a Alba le tocaba elegir qué obras debían pasar antes por sus manos y cuáles podían ir directamente a la sala de exposiciones. Esperaba que todas pudieran pasarse unos días en su sala de restauración, a ella le hacía feliz estar a solas con esas pinturas que solían representar sentimientos tan arriesgados como el amor y la pasión, o incluso el miedo. Le gustaba tocarlos, rozarlos, observarlos sin peligro de sufrir ninguna de las consecuencias que implicaba sentirlos.
Alba sabía que, si llegaba a contarle a alguien esos pensamientos, lo más probable sería que le aconsejase visitar a un psiquiatra, pero ella era feliz así y si algo sentía en sus entrañas era que no tenía por qué justificarse ante nadie.
Llegó al museo a la hora de siempre, aparcó la bicicleta en el antiguo estacionamiento de la estación de tren y con la bolsa en bandolera cruzó la calle. Saludó a la poca gente que se encontró en el camino. Era temprano y la mayoría de empleados del museo no empezaban hasta más tarde, y una vez estuvo instalada en su mesa aprovechó para comerse el cruasán que se había llevado de casa. Llevaba allí media hora, durante la cual había aprovechado para leer el correo y curiosear por Pinterest, la única red social que utilizaba, pues allí podía pasarse horas y horas paseando por museos y paisajes mágicos sin tener que soportar fotos de gatitos haciendo monerías, cuando sonó el teléfono del museo.
Descolgó masticando el último bocado de cruasán.
—¿Diga?
—Buenos días, Alba.
—Buenos días, Gerard —saludó al director del museo y viejo amigo suyo.
Gerard Porland era una eminencia en el mundo del arte con aspecto y alma de campesino. Rondaba los setenta años y no tenía la menor intención de jubilarse (y nadie tenía intención de pedírselo, pues hacía un gran trabajo).
—¿Estás comiendo? —Alba le oyó sonreír—. ¿Cuántas veces te he dicho que desayunes en casa o en algún café con vistas al Sena?
—Muchas, Gerard.
—Algún día aprenderás a hacerme caso —suspiró resignado—. Ven a verme cuando termines, ¿quieres? Y tráete el abrigo o el bolso, o lo que necesites para salir a la calle, voy a invitarte a beber ese café en algún lugar con luz natural y criaturas con fosas nasales.
Le colgó antes de que Alba pudiera quejarse y ella no pudo evitar una sonrisa. Apagó el ordenador y cogió un pañuelo de color verde que siempre tenía allí en el despacho, se lo puso alrededor del cuello y fue en busca de Gerard.
Él la estaba esperando en el pasillo que conducía a Dirección con su bastón de carey negro y cara de felicidad. Alba jamás había entendido cómo era posible que en su juventud se ganase la reputación de artista problemático.
—Vamos, a ver si eres capaz de seguirme el ritmo —la retó Gerard.
Alba se colocó a su lado y caminaron juntos hasta la salida. A ella no le pasó por alto cómo les observaban algunos de los empleados del museo, a pesar de los años que llevaba trabajando allí aún había a quien le extrañaba su amistad.
Gerard eligió una mesa en una terraza. No hacía calor, pero brillaba el sol y no podía negarse que la vista era espectacular.
—Ya está, me toca el sol y no me he derretido —se burló Alba—, ya has comprobado que no soy ni un vampiro ni la bruja del este.
—A la bruja del este la derretía el agua, ¿qué clase de infancia tuviste?
—Complicada —respondió Alba antes de bajar la vista hacia el servilletero de la cafetería—. ¿Para qué querías verme?
—Dime tus tres pintores preferidos de todos los tiempos.
—¿Solo tres?
—Contéstame ahora mismo o reduciré el número a dos.
—Bellini, Boticelli y Tiziano.
—Bellini es del Prerrenacimiento.
—Lo sé, me he permitido ser poco precisa.
—Si te hubiera dicho que eligieras a dos, ¿cuáles habrías dicho?
—Bellini y Boticelli —aseguró Alba—. ¿A qué viene esto?
Gerard vertió dos sobres de azúcar en su café con leche y la observó con atención.
—Han hallado un cuadro en un ático de Nueva York que podría ser de Bellini. Estaba entre las posesiones de un anciano que ha fallecido sin descendencia. Lo encontró muerto una vecina. Pobre diablo.
—¿Me estás diciendo que un anciano de Nueva York tenía un cuadro de Bellini? —Alba tuvo que contenerse para no ponerse en pie. A lo largo de la historia habían aparecido varias supuestas obras de Bellini y hasta ahora muy pocas, poquísimas, habían logrado ser identificadas como auténticas.
—No exactamente. El señor Kidston, así se llamaba el fallecido, era oriundo de Inglaterra y visitó Italia de joven en circunstancias indeterminadas, las autoridades creen que era un delincuente que acabó escondiéndose y reformándose en Estados Unidos. La señora de la limpieza llamó a la policía cuando encontró el cuerpo sin vida y tras determinar que había fallecido por causas naturales se procedió a buscar a sus herederos. No tenía, pero encontraron un testamento en el que legaba todas sus posesiones a la Galería de la Academia de Venecia.
—Allí es donde se encuentra la Magdalena —señaló Alba incapaz de contener la emoción.
—Exacto. La policía de Nueva York hizo inventario de las pertenencias del fallecido señor Kidston y las mandó a Venecia hace unas semanas.
—Tengo que ir a verlas.
—Espera un momento. —Gerard tuvo que cogerla de la muñeca para que no saliera corriendo—. ¿Por qué solo las obras de arte consiguen iluminarte?
—Gerard —se quejó Alba—, no te pongas místico conmigo, por favor.
—Está bien. Siéntate y deja que acabe de contarte la historia, te prometo que el final te entusiasmará.
—De acuerdo —aceptó porque sabía que si se iba de allí Gerard la dejaría en ascuas.
—En La Academia desembalaron las cajas y se quedaron atónitos al comprobar que el señor Kidston les «devolvía» algunas obras que al parecer habían «perdido» hace mucho tiempo.
—El señor Kidston era un ladrón de arte.
—Probablemente. La cuestión es que hay un cuadro que nadie había visto nunca antes.
—¿Cómo es? ¿Le han hecho la prueba del carbono 14?
—El lienzo es antiguo, la prueba del carbono lo sitúa en el 1460, pero tanto tú como yo sabemos que puede falsificarse.
A Alba el corazón iba a romperle el pecho.