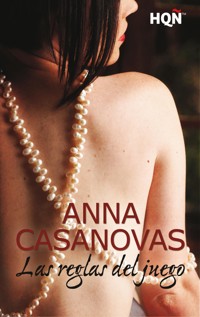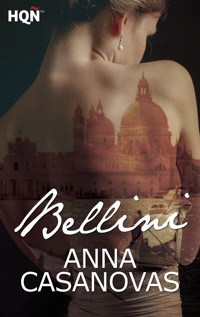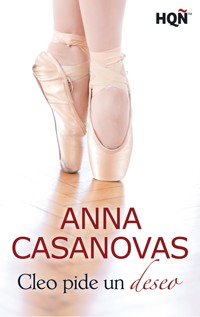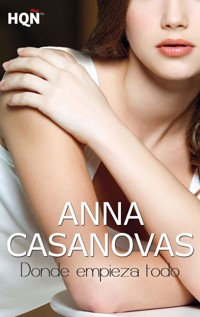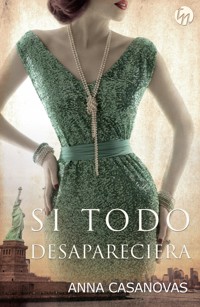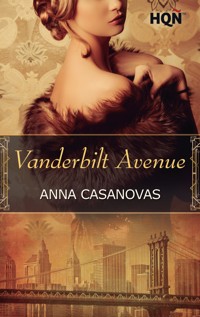2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Con apenas dieciocho años, Pam sobrevivió a un infierno y empezó de cero lejos de casa. Entonces se prometió que sería fuerte y los tatuajes que lleva le recuerdan que es una luchadora y que no necesita a nadie. Su trabajo como fotógrafa y cámara le permite viajar por el mundo y se especializa en rodar documentales, cuanto más peligrosos mejor. Pero el último casi acaba con su vida y ahora, para evitar que la despidan, tiene que rodar un maldito documental en Cerdeña con el National Geographic. Pam se lo toma con resignación, como unas vacaciones forzosas, hasta que se tropieza con Ben y siente que nada de lo que ha hecho o sentido hasta ahora la ha preparado para un hombre como él. Ben estudió la carrera perfecta, se enamoró y se casó con la mujer perfecta y tenía el trabajo perfecto. Hasta que estuvo a punto de ser acusado de traición. Ahora Ben acaba de divorciarse y ha dimitido. No tiene nada ni a nadie, y necesita desaparecer para poder pensar y recordar quién es de verdad. Cuando tenía veinte años pasó un verano en Cerdeña y, en un impulso, compra un billete para la isla. Una vez allí, Ben se da cuenta de que lleva años viviendo sin respirar, sin sentir, sin emocionarse y decide hacer todo lo que sea necesario para remediarlo. Pero en sus planes no entra para nada sentirse atraído por una mujer completamente opuesta a él, una mujer cuya mirada contiende demasiados secretos y a la que él, sin saberlo, lleva toda la vida esperando. Hay personajes secundarios que se merecen su propia y gran historia de amor. Si conociste a Pam y a Ben en Las reglas del juego y Donde empieza todo, ahora te enamorarás de ellos en Fuera de juego. "En Fuera de Juego, disfrutamos de dos protagonistas muy intensos. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Anna Turró Casanovas
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Fuera de juego, n.º 67 - abril 2015
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-687-6406-1
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Nota de la autora
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Washington, D.C.
Era la peor semana de su vida, de toda su miserable y jodida existencia. Si lograba salir adelante, algo que le parecía más que improbable en ese momento, cuando tenía la mirada fija en el fondo de un vaso de whisky, jamás le ocurriría algo peor. El mundo podía partirse en dos, el kraken podía atacarlo y arrancarle la cabeza y nada conseguiría jamás empeorar su situación actual.
En cierto modo era liberador, pensó mientras vaciaba ese vaso, igual que llevaba haciendo toda la noche. No había tocado fondo, no señor, él había ido mucho más allá. Él lo había perdido todo y ahora ni siquiera sabía quién era ni qué quería hacer durante el resto de sus días. Patético, sin duda, y lamentable.
Volvió a llenarse el vaso de whisky y siguió compadeciéndose de sí mismo. Estaba harto de mantener las formas y de fingir que era un hombre razonable. Estaba hecho una mierda, se sentía estafado y engañado, y lo peor de todo era que estaba furioso consigo mismo porque todo, absolutamente todo, era culpa suya.
Él era el único culpable de esa debacle. Él y solo él.
Él había sido el chico perfecto, había estudiado la carrera perfecta en la universidad perfecta y se había enamorado de la chica perfecta. Después se había casado y tenía la esposa perfecta para el trabajo perfecto. Y una mierda.
Ben se bebió ese whisky y se sirvió otro, ¿cuántos llevaba? ¿Seis, siete? Daba igual, nadie lo levantaría de ese sofá ni le obligaría a dejar esa botella hasta que él lo decidiese. Estaba solo, igual que lo había estado en los últimos meses y, quizá, en los últimos años.
Por más que lo intentaba no conseguía encontrar ese punto en el tiempo, aquel instante en el que todo se había ido a la mierda. Él creía que lo estaba haciendo todo bien; había estudiado derecho por vocación, durante los años que había trabajado como fiscal se había ganado el respeto de sus compañeros y de sus contrincantes, el paso a la política lo había dado porque creía desde lo más profundo de su corazón que podía ayudar a crear una ciudad mejor, un país mejor. Y, Dios, pensó, pasándose las manos por el pelo, había colaborado sin saberlo con un psicópata que había asesinado a cuatro personas a sangre fría y cuyo sueño empresarial consistía en inundar el país de armas.
Otro whisky, el ardor de la garganta no era nada comparado con el que le estaba destrozando el estómago y la cabeza.
Si los agentes encargados de investigar el caso de esos asesinatos no hubiesen desconfiado de las pruebas y no hubiesen llegado hasta el final, ahora estaría en la cárcel. O peor aún, muerto. Sin embargo estaba vivo, y dejando a un lado el pequeño detalle de que su esposa se había enamorado de ese maldito agente y lo había abandonado para irse con él a Boston, había salido relativamente indemne del asunto.
La botella estaba vacía, observó aturdido, pero por suerte había sido previsor y tenía otra preparada al lado. La abrió, no sin cierta torpeza, y se llenó el vaso de nuevo.
Su matrimonio se había hundido al mismo tiempo que su carrera. Habría podido salvarlos a ambos, Victoria se había quedado con él el tiempo necesario para no dañarlo políticamente y el fiscal había accedido a mantener en secreto su participación en todo lo relacionado con los asesinatos. A él, al fin y al cabo, le habían utilizado y su ayuda había sido vital para resolver el caso y para reunir las pruebas necesarias para condenar a los verdaderos culpables. Pero no fue capaz de salvarlos, quizá no lograría recordar jamás el momento en que todo se fue a la mierda, pero sí que recordaría el momento en que decidió que no quería seguir engañándose ni conformándose con una vida perfecta.
No la quería perfecta, la quería suya.
Derramó unas gotas de whisky sobre la mesa y sobre la mano con la que estaba sujetando el vaso que vació tras levantarlo.
Él ni siquiera recordaba la última vez que había sido feliz con Victoria, verdaderamente feliz, ni la última vez que había sentido emoción por despertarse e ir al trabajo. Estaba casado con una mujer perfecta y tenía el trabajo perfecto, así que sencillamente cumplía con lo que se esperaba de él. Era lo menos que podía hacer.
Ese mismo día había firmado los papeles del divorcio. Victoria y él se habían citado en el despacho de abogados que habían elegido para llevar, muy discretamente, el tema. Victoria no estaba con Harrison. Así se llamaba el sucedáneo de James Bond del que se había enamorado. Al parecer él se había puesto en plan héroe y le había dicho que no quería que estuviera a su lado mientras estuviera herido. Si Victoria le hubiese insinuado, aunque hubiese sido solo durante un segundo, que ellos dos podían reconciliarse, Ben habría dicho que sí. Así de triste y asustado, por qué no reconocerlo, se había sentido en medio de aquel lujoso despacho de abogados.
Pero ahora no. Ben sabía que habría sido un error, habría sido volver al camino fácil, aquel por el que llevaba años, toda la vida, transitando y que nunca le había hecho feliz.
¿Cuándo había sido feliz por última vez?
La cabeza le daba vueltas cuando volvió a llenarse el vaso.
Tras firmar los papeles y despedirse de Victoria, Ben caminó por la calle. Al principio había creído que no tenía un rumbo fijo, quería pensar en lo que su ya exesposa le había dicho, “Quiero volver a ser tu amiga. Te he echado de menos todo este tiempo”. Aunque le doliera en el orgullo, Victoria tenía razón, ellos dos siempre habían sido amigos. Había sido una estupidez querer convertir esa amistad en algo más, pero eran tan perfectos el uno para el otro, sus vidas encajaban tan bien, que la tentación había sido demasiado grande. Él sabía que Victoria lo quería, y él la quería a ella, pero la suya no era ni había sido una gran historia de amor.
Esas historias no existían, se sirvió otro whisky, igual que tampoco existían los políticos honestos, ni los mares donde navegar sin llegar nunca al horizonte. Ni las noches interminables de sexo apasionado.
Derramó el vaso que tenía en la mano y se sirvió otro. ¿Desde cuándo le importaban esas cosas? Era culpa de Victoria y de su discurso sobre el amor de verdad, la pasión, la amistad y gilipolleces de esa clase, pensó bebiéndose el líquido ambarino.
Lo del mar, sin embargo, era otra cuestión.
A Ben le apasionaba navegar, pero hacía años que no se subía a un barco y mucho menos a un velero. Le costaba recordar la última vez que había sentido el viento del mar en el rostro o el sabor de la sal en los labios. No había tenido tiempo libre para dedicarse a eso, ni a su matrimonio, ni a sí mismo. Pero eso había acabado, ahora disponía de todo el tiempo del mundo.
Quizá había abandonado el despacho de los abogados sin un destino en mente, pero sus pies lo habían llevado hasta la sede de su partido. No le costó decidirse, subió un escalón tras otro y cuando llegó a la oficina donde prácticamente había vivido esos últimos meses encendió el ordenador y tecleó su dimisión. La gente le hablaba, él no oía a nadie. Con la hoja de papel en la mano caminó hasta la sala de reuniones donde estaba el presidente del partido y sus asesores y se la entregó sin decir nada.
Intentaron detenerlo, le pidieron que se tomase tiempo para pensar. Él se limitó a contestarles que ya no había marcha atrás. Ese Ben, el congresista, ya no existía. Ahora era solo Ben.
Solo Ben estaba borracho.
Llenó de nuevo el vaso y sonrió como un idiota al recordar las amenazas nada veladas que había recibido de la dirección del partido: “Estás acabado”. “No podrás volver a dedicarte a la política en tu vida”. “Si nos dejas tirados ahora, Holmes, jamás lograrás nada en Washington”. Días atrás esas frases le habrían encogido el estómago y se habría echado atrás al segundo de escucharlas. Ahora las añadió a la colección de pruebas que demostraban que su vida era un fracaso y que en realidad llevaba tiempo sin importarle.
Por eso estaba bebiendo esa noche, porque acababa de darse cuenta de que ni perder a Victoria ni perder su carrera política le había importado demasiado. Se había asustado, se había sentido engañado, estafado, incluso insultado, pero no le había importado. No realmente.
Si el escándalo de Wortex no se hubiese producido, él habría seguido adelante con esa vida gris, con una mujer que no lo amaba apasionadamente y trabajando en proyectos políticos inútiles. Ahora lo había perdido todo, pero ni siquiera eso había sido decisión suya.
Al menos Victoria había conseguido librarse, pensó bebiendo el whisky, ella había recuperado la pasión, había descubierto el amor con un jodido espía, y le había abandonado. A Ben le dolía, en el orgullo y quizá también en otra parte, pero el principal sentimiento que lo embargaba si pensaba en ello era la envidia.
Se levantó del sofá, tardó unos segundos en dar el primer paso porque no quería caerse de bruces. Llevaba el vaso, su fiel compañero de esa noche, en una mano y se sentó frente al ordenador portátil que había en la mesa. Iba a tener que abandonar esa casa, no tenía sentido que se quedase allí ahora que estaba solo y que había dejado su trabajo. Nada lo retenía en Washington y en ninguna parte. Podía ir donde quisiera.
Tecleó sin pensar: Cerdeña.
Había visitado la isla italiana el verano que cumplió veinte años, de eso hacía quince. Entonces también había viajado solo, en contra de la voluntad de sus padres, y se había quedado tres meses trabajando a bordo de un velero alquilado por turistas con demasiado dinero y ningún conocimiento de navegación. Ese verano había sido feliz, había días en que el velero no se alquilaba y podían navegar tranquilos. La tripulación se reducía a la mínima expresión, así que todos hacían de todo, desde fregar los suelos hasta plegar las velas.
Entró en la página web de una compañía aérea y compró dos billetes, uno para Roma y otro para Cerdeña. Los vuelos conectaban y el primero, el que tenía Roma como destino, partía de Washington en menos de seis horas. Abrió otra página web, una de alquileres en la zona de Porto Cervo, el italiano que había aprendido durante ese verano regresó a su mente, probablemente gracias al alcohol, y fue capaz de discernir dos o tres ofertas interesantes. Escribió los correos a los propietarios de los apartamentos que le gustaron, unas pocas líneas, diciéndoles que estaría interesado en alquilarlo durante el mes de julio que empezaba al día siguiente. No esperó que le contestasen, con la diferencia horaria entre Estados Unidos y Europa lo más probable sería que no recibiera respuesta hasta al cabo de unas horas. Escribió un correo a sus padres para decirles que se iba de viaje (no especificó el destino) y otro a su exoficina del Capitolio para comunicarles que podían hacer uso de la casa cuando quisiera. Lo único que les pedía era que dejasen sus pertenencias bien almacenadas en alguna empresa de mudanzas; él se haría cargo de ellas cuando volviese. Satisfecho consigo mismo, Ben se terminó el whisky, bajó la pantalla del ordenador y fue a ducharse. No tenía tiempo que perder.
De camino a la ducha se golpeó el pie con la puerta del pasillo y el dolor sirvió para empezar a diluir los efectos del alcohol. El agua helada hizo el resto. Se vistió con unos vaqueros, camiseta y jersey azul oscuro de cuello pico. En los pies, unas Converse que no se ponía desde hacía años pero de las que se había negado a desprenderse. No se afeitó, guardó los utensilios de aseo en un neceser negro y lo lanzó al fondo de la bolsa que iba a llevarse. Añadió camisetas, dos pares más de vaqueros, bañadores, otro jersey, ropa interior y otro par de zapatos. Nada más. Ni el ordenador ni ningún artilugio electrónico iban a acompañarlo, ni tampoco las corbatas o los trajes. Antes de cerrar la cremallera añadió una novela que llevaba años queriendo leer, Grandes esperanzas de Dickens, y un cuaderno en blanco.
Dejó la bolsa en la entrada y cogió las cajas de cartón dobladas que había junto a la puerta. Las había dejado allí Victoria por si él también quería utilizarlas para embalar. A Ben le dolía la cabeza, él no solía beber y, aunque la ducha y el café cargado que se había preparado en la cocina le estaban ayudando, no podían obviar el hecho de que él solito casi se había bebido dos botellas de whisky. Aun así, metió las pocas cosas que le pertenecían en esas cajas, ya dormiría en el vuelo hacia Roma.
Le bastó con cuatro cajas. Si no hubiera sido porque había tirado el whisky que quedaba por el desagüe, Ben se habría servido otra copa. Realmente su vida era patética. Quizá debería darle las gracias a Wortex por haberlo engañado y utilizado (y por haber intentado acusarlo de traición y asesinarlo). Por no mencionar que gracias al ambicioso e inescrupuloso empresario su mujer le había abandonado, porque había descubierto lo que significaba amar a alguien de verdad.
No tendría que haberse deshecho del whisky.
Cerró las cajas con cinta adhesiva y escribió en letras mayúsculas su nombre: Benedict Holmes. Estaba seguro de que se olvidaba algo aquí y allá, pero no le importaba. Esa casa nunca había sido su hogar y había tenido que perderla para darse cuenta. No la echaría de menos. Echaría de menos el sueño, esa imagen falsa de seguridad que le había proporcionado estar haciendo lo que se debía, lo que se esperaba de él.
Ahora ya nadie esperaba nada, ni siquiera él.
Dejó las llaves encima del mueble que había en el vestíbulo, se puso las gafas de sol y con la bolsa colgando en el hombro, salió y cerró de golpe.
Los periodistas llevaban días sin aparecer por allí, las noticias duraban un suspiro en la capital del país, y Ben se alegró de ello. Bajó el primer escalón y notó que respiraba con mayor facilidad que antes. Caminó un poco, estaba amaneciendo y quería despedirse de la ciudad, de la vida que no había llegado a querer pero que había deseado con todas sus fuerzas.
No habría sido feliz si hubiese seguido adelante, aunque tampoco infeliz. No se lo habría cuestionado, esa era la verdad y sin embargo ahora solo tenía preguntas. Y miedo.
Y estaba muy cansado y harto de que en medio de aquella vorágine nadie le preguntase qué era lo que él quería.
Notó que volvía la rabia y, dado que su intención había sido dejarla encerrada en Washington, en una de esas cajas de cartón con el resto de su pasado, levantó la mano y detuvo un taxi que pasaba por la calle. Entró y le dijo al conductor que lo llevase al aeropuerto. El hombre no lo reconoció, ni él mismo lo hizo cuando se vio por el retrovisor, ese no era él. O quizá sí y por fin había vuelto.
Pasó los controles de seguridad, el dolor de cabeza aumentó y mientras esperaba a que anunciasen el vuelo se tomó un zumo de naranja y desayunó. No pidió más cafés, no quería que la cafeína le impidiese quedarse dormido en cuanto el avión despegase. Estaba impaciente por irse de allí y dejar atrás Washington y lo que representaba.
Las horas de viaje le resultaron borrosas. El whisky, el cansancio, los malos recuerdos se difuminaron. Cuando abrió los ojos en Roma los cerró de golpe. La señora que tenía al lado, una dama italiana que viajaba de vuelta a casa con su esposo, se apiadó de él y le dio una aspirina. El matrimonio había estado en Las Vegas para celebrar su cincuenta aniversario de bodas y también se había detenido dos días en la capital. Evidentemente no le reconocieron, no tenían ningún motivo para hacerlo siendo italianos, y le dejaron dormir todo el vuelo. Excepto la última media hora, cuando la señora consiguió sonsacarle, Ben aún no sabía cómo, que acababa de divorciarse.
—No se preocupe, pronto se encontrará mejor —le dijo la mujer.
—Lo dudo mucho, pero gracias. —Ben se tomó la aspirina.
—Si hubiese sido el amor de su vida no se habría ido sin más —afirmó ella rotunda—. Uno puede irse de una ciudad, de un trabajo, de una casa, pero nunca puede irse de la persona que ama.
—¿Cómo lo sabe? ¿Tal vez sencillamente soy un hombre cómodo o un cobarde? O tal vez esa clase de amor de la que usted habla no existe. —Dejó el vaso en la mesilla plegable y al ver el modo en que ella lo miraba se arrepintió de lo que había dicho. La señora solo intentaba ser amable y había vuelto de celebrar sus bodas de oro, era obvio que ella sí creía en esa clase de relaciones. O quizá la había malinterpretado, su italiano al fin y al cabo estaba oxidado y esa frase, “irse de la persona que amas”, no acababa de tener sentido para él—. Discúlpeme, no pretendía ser tan brusco.
—No ha sido brusco, querido. —La mujer le sonrió y le tocó el pelo como si fuese su nieto. El hombre que la acompañaba, su marido, la riñó en italiano y ella se limitó a sonreírles a los dos—. Esos amores existen, créame, y usted no es ni cómodo ni cobarde. Tenga, llévese la caja de aspirinas. —La dejó en la mesilla y Ben se quedó mirándolas.
El matrimonio se despidió de él en el aeropuerto, la señora insistió en darle su dirección y Ben se sorprendió guardándola. Tuvo que esperarse dos horas, pero el vuelo hacia Cerdeña despegó en su horario previsto y fue muy tranquilo. El avión estaba medio vacío y Ben no tuvo a nadie sentado al lado.
Cuando pisó Olbia sintió algo parecido a lo que había sentido horas atrás en Washington al dejar su antigua casa, se le aligeró la presión en el pecho y respiró con mayor facilidad. Su trayecto aún no había terminado, todavía tenía que recoger las llaves del coche que había alquilado, también antes de abandonar los Estados Unidos, y conducir hasta el pueblo de Arzachena donde contaba con poder visitar el primer apartamento que le interesaba. Pero era el principio.
Capítulo 2
Boston
Pam había convertido en un arte lo de no tener ataduras en ninguna parte. El único ámbito donde utilizaba la palabra “compromiso” era el laboral y allí lo hacía muy en serio, tan en serio que no podía creerse que su jefe la hubiese cedido durante un mes al equipo que rodaba documentales para el National Geographic y pasatiempos de esa clase.
—No pienso perder el tiempo correteando detrás de leones o nadando con delfines, Stuart.
—Es el jodido National Geographic, Pam, cualquier cámara del mundo se sentiría halagado de que le hubiesen solicitado expresamente.
—Pues manda a otro, yo no pienso ir a la selva ni a ninguna otra parte. Apenas hace tres semanas que he vuelto de Argentina.
—Ni siquiera sabes adónde tendrías que ir —bufó Stuart—. No me has dejado acabar, te has puesto en plan drama queen en cuanto has entrado. No me gusta el pelo, por cierto, los mechones lilas te pegaban más.
Pam enarcó una ceja, esta se ocultó tras el mechón rosa del flequillo. Ahora lo llevaba más oscuro, parecía casi negro, así que el trazo fucsia captaba la atención al instante. El mechón fucsia no era la única nueva adquisición, también tenía otro tatuaje, una pequeña estrella en la parte interior de la muñeca.
—Me da igual donde sea, Stuart, los documentales de naturaleza no son lo mío y lo sabes.
Stuart Thompson estaba a punto de cumplir los sesenta años y dirigía una de las más respetadas agencias de noticias de Estados Unidos. La había fundado junto con dos amigos ya fallecidos cuando los tres tenían treinta años, porque querían contar historias con imágenes además de con palabras y no querían depender de los caprichos de un periódico o de una cadena de televisión. Ellos buscaban las noticias, las escribían y fotografiaban porque las vivían, porque estaban allí, y luego, si alguien quería, podía comprar esas imágenes y esos textos, pero no alterarlos.
Los periodistas, cámaras y fotógrafos que trabajaban para ellos compartían su modo de ver y entender el mundo y en la gran mayoría de casos acababan formando parte de una gran familia. Todos, excepto Pam.
Stuart había conocido a Pam cuando ella aún estaba en la universidad y le había fascinado la tristeza y el peligro que desprendían siempre las imágenes que la joven captaba con su cámara. Cuando la conoció, sin embargo, se quedó perplejo, empezando por su nombre, Pamela, que ella nunca utilizaba entero, y terminando por su aspecto físico. Los tatuajes, los cambios constantes de color de pelo, su estilo provocativo no encajaban para nada con el modo en que Pam retrataba la vida. Stuart la contrató de inmediato, convencido de que ella tarde o temprano le contaría por qué presentaba esa coraza al mundo, pero casi habían pasado diez años y seguía sin saberlo.
—Siéntate, Pamela.
Ella lo fulminó con la mirada, lo hacía siempre que él la llamaba así, pero obedeció.
—¿Qué diablos sucede, Stuart?
—Eso me gustaría saber a mí. En tu último trabajo estuviste diez días desaparecida. Joder, Pam, llegué a plantearme la posibilidad de que esos tipos te hubiesen descuartizado y dado de comer a los buitres del desierto.
—Eres un exagerado, Stuart. Además, ¿cómo querías que me infiltrase en esa banda de motoristas? No iba a decirles “hola, me llamo Pam y estoy aquí para filmar un documental”. No nos habrían contado una mierda. Ángeles en llamas está ganando un montón de premios y lo han comprado no sé cuántas cadenas de televisión, deberías estar contento.
—Tuve que sacarte de un hospital, Pam —le recordó Stuart furioso, sin reconocer que, efectivamente, ese documental estaba siendo un éxito—. Y hace seis meses te dispararon.
—No me dieron.
—Tuviste suerte. ¿Y qué me dices de hace un año cuando te rompiste una pierna y el médico te recordó que tenías no sé cuántos virus tropicales en el cuerpo?
—Gajes del oficio.
Stuart cogió paciencia.
—Estoy convencido de que si no fuera por tu amiga Susana apenas te veríamos el pelo por aquí.
—No sé, a ti también vengo a verte a menudo, viejo gruñón.
—No te servirá de nada guiñarme el ojo, Pam. Cada vez que vienes estás más delgada, más tatuada y pareces más dispuesta a jugarte el pescuezo. Sé que es adictivo, lo sé perfectamente, pero tienes que parar.
Pam se tensó y Stuart, siendo el gran fotógrafo que era, lo vio y mantuvo el objetivo, es decir, la atención, en ella.
—No sé de qué me estás hablando.
—Perseguir una noticia, sé que puede ser adictivo. Ese instante en que aprietas el disparador de la cámara y sabes que has capturado algo único, algo que hará historia, es… —suspiró—. Es solo eso, Pam, un instante. No puede convertirse en tu vida, créeme.
—No es mi vida.
—¿Ah, no? —Se cruzó de brazos—. Veamos, dime qué hay en tu nevera, o si en esa caja de zapatos que llamas apartamento has colgado cortinas, total solo llevas viviendo allí ¿cuánto? ¿Seis años? O dime cómo se llamaba el último hombre con el que te acostaste.
Pam se levantó furiosa de la silla.
—No sigas por allí, Stuart.
—Susana también está preocupada, me llamó el otro día porque al parecer tú, su mejor amiga, llevabas semanas sin cogerle el teléfono. No iba a decírtelo, de hecho ella me pidió que no lo hiciera, pero tienes que saberlo.
—Susana se preocupa por todo el mundo desde que Kev y ella han decidido convertirse en la familia feliz. A ella se lo perdono porque la quiero, pero tú, Stuart, tú te estás extralimitando.
—Sí, ya sé que solo soy tu jefe. De nada sirve que Melisa y yo te hayamos invitado a casa más veces de las que eres capaz de recordar ni que hayas pasado con nosotros no sé cuántos cumpleaños, pero sí, soy tu jefe.
—No he querido decir eso…
Stuart arrugó las cejas y disimuló la satisfacción que le dio notar que Pam se sentía culpable por haber menospreciado la relación que mantenían. Stuart sabía que, cuando fuese a casa, su mujer, Melisa, lo reñiría por haberla utilizado para hacer reaccionar a Pam, pero tenía que hacer algo. Estaba preocupado de verdad por esa chica.
—Soy tu jefe —repitió— y como tal te he cedido al equipo del National Geographic. Vas a irte a Cerdeña y vas a pasarte un mes entero en un barco.
—¿En un barco?
—Sí, en un barco de vela que va a rodar un documental sobre la Costa Esmeralda.
—Eso puede hacerlo cualquiera, es un trabajo para principiantes. No tiene ninguna dificultad, ninguna intriga. ¿Qué vamos a filmar, los peces del mar Mediterráneo? ¿Los pijos que visitan los puertos de Cerdeña? Joder, Stuart, no me obligues a ir. Te prometo que descansaré y que no volveré a…
—No, vas a ir a Cerdeña. Ya está decidido, aquí tienes los billetes y la documentación. —Señaló una carpeta que había encima de la mesa—. Si tan fácil es el trabajo tendrás tiempo para descansar.
—No necesito descansar.
Cogió la carpeta y se dirigió furiosa a la puerta del despacho. La abrió y la cerró sin despedirse. Stuart soltó el aliento y se quitó las gafas, esperaba haber hecho lo correcto y que Pam con el tiempo lo entendiese. Él y Melisa habían llegado a querer a esa chica como si fuera su hija.
Pam llegó a la calle y se planteó muy seriamente la posibilidad de volver a subir y de seguir discutiendo con Stuart. Ella sabía cuidarse sola, sí, estaba un poco más delgada y sí, no le había hecho ninguna gracia que uno de los canallas a los que había entrevistado en su último trabajo le hubiese roto una costilla, pero eso no significaba que le gustase correr riesgos innecesarios, sencillamente que le gustaba su trabajo y que sabía hacerlo bien.