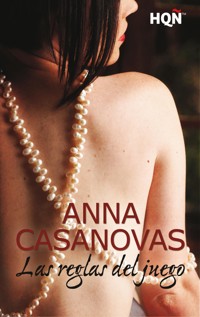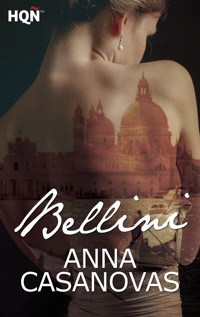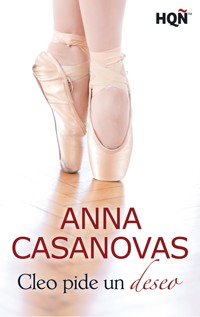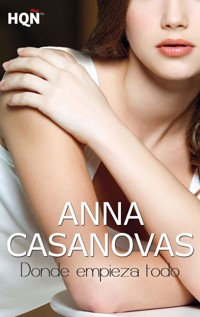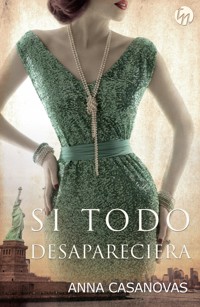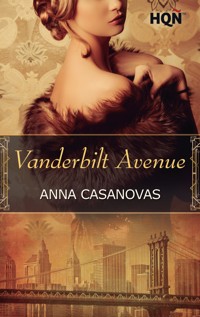
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
El día que Jack cumplió dieciocho años descubrió un secreto que le destrozó la vida. Abandonó Little Italy, a su familia y a sus mejores amigos y se convirtió en lo que ellos más odiaban: un policía. Diez años más tarde, Jack vuelve al barrio para resolver el asesinato de Emmett Belcastro, probablemente el único buen hombre que quedaba sin estar relacionado con la mafia. Pero, el día que por fin vuelve a acercarse a su pasado, conoce a una chica que puede ver dentro de él. Y es la peor chica del mundo. Tras el brutal asesinato de sus padres, Siena Cavalcanti se marcha a vivir a Estados Unidos con el único pariente que le queda, Luciano Cavalcanti. Siena cree que está a tiempo de salvar a Luciano de sí mismo e insiste en protegerlo. Y si de alguien tiene que defenderlo es del peligroso y enigmático detective que ha aparecido en el barrio. Jack se juró que no volvería a sentir nada nunca más, pero la atracción que siente por Siena se entromete en todas sus decisiones y solo se le ocurre un modo de controlarla: cediendo a ella. Es una relación peligrosa y adictiva en la que los dos se están utilizando: él, para averiguar los secretos de la familia Cavalcanti y ella, para protegerlos. Jack y Siena creen que lo tienen todo bajo control... hasta que los sentimientos de verdad se entrometen y lo que corre peligro no es solo su vida. La policía y la mafia de Nueva York tienen sus propias reglas y solo coinciden en una: no te enamores de tu enemigo. Es un romance original, arriesgado, intenso. Este libro es un tira y afloja constante, donde los secretos y la pasión se entrelazan con un final que enamora, que toca el corazón como lo haría una buena melodía. Si digo que es una novela original y preciosa me quedo corta. Entre libros siempre Una historia que me sorprendió, entretenida, me gustó la temática que toca, aunque más que nada me gustó los secretos que va desvelando. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Anna Turró Casanovas
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Vanderbilt Avenue, n.º 88 - septiembre 2015
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-687-6847-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Citas
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
«Ahora sé que los tigres se comen a sus crías».
Al Capone
Chi ha l’amor nel petto, ha lo sprone a’fianchi.
«El que tiene amor en el pecho, tiene espuelas en los costados».
Capítulo 1
Jack
Little Italy
Nueva York 1930
El primer puñetazo de Nick me lanza al suelo. No lo he visto venir, el odio y la incomprensión que han desprendido los ojos y las palabras de mi mejor amigo me han cegado y dejado indefenso. Aún no consigo reaccionar, me levanto y me llevo la mano derecha al labio, me lo ha partido y está sangrando. Quiero decirle algo, sin embargo las palabras caminan torpes por mi garganta y no consiguen salir. Nick sigue mirándome con los puños cerrados. Si intento moverme, volverá a golpearme, apenas puede contenerse. Sandy está de pie a dos pasos de distancia mirándonos a ambos, se ha llevado una mano a los labios para contener un grito y no desvelar nuestro escondite.
Les miro, ella me suplica con los ojos verdes brillantes que no me mueva, sacude la cabeza de un lado al otro negándose a aceptar lo que acaba de suceder. O tal vez lo que quiere negar es lo que acabo de contarles.
—No quiero perderos —elijo decirles. Es lo más sencillo y al mismo tiempo lo más importante.
—Pues retira lo que has dicho —farfulla Nick—. Maldita sea, Jack, no puedes convertirte en un jodido policía.
Con la manga de la camisa me limpio la sangre de la comisura del labio y escupo al suelo. El gesto me proporciona la excusa para apartar la mirada de Nick y Sandy. Aunque pudiera contarles la verdad, no lo haría.
—Puedes volver a pegarme, pero esta vez te devolveré el golpe, Nick.
—Puedes intentarlo. —Da un paso hacia mí más que listo para seguir con la pelea.
—No tengo elección. —Vuelvo a mirarlos de frente y me arrepiento de inmediato de haber elegido esas palabras. Nick arruga el ceño y Sandy deja de estar asustada y sé que su mente prodigiosa ha empezado a funcionar.
—¿Qué quiere decir que no tienes elección? —Sandy se ha acercado a mí y se ha colocado frente a Nick.
Estúpido, soy un estúpido. Tengo que retroceder. Me paso las manos por el pelo, está empapado de sudor y siento un escalofrío al recordar durante un segundo el lugar húmedo y oscuro en el que he estado encerrado estos últimos dos días. Nick y Sandy no pueden saberlo. Nadie puede.
—Nada, ya me he inscrito en la academia. Tengo que presentarme el lunes.
Nick sigue observándome, buscando algo en mi rostro o en mis palabras con lo que poder atacarme. Mantengo mi indiferencia a pesar de que es lo único que no siento y los hombros de él decaen un poco, afloja los dedos y empiezo a creer que ha descartado la idea de que nos peleemos a puñetazos.
—¿Ya lo saben Fabrizio y Amalia? —Sandy sabe cómo atacarme, una herida certera que no derrama ni una gota de sangre.
Trago saliva y cojo aire, al respirar profundamente me duelen las costillas, creo que tengo una rota, pero tengo que disimular.
—No, aún no.
Primero he preferido decírselo a ellos dos, a mis mejores amigos. Tengo miedo de perderles a todos.
—Vas a matar a tu padre.
Me froto la nuca y aprieto los dientes, el dolor ha abandonado mis costillas para penetrarme.
—Tu padre se pasó ocho años en la cárcel, ¿acaso lo has olvidado?
No, no lo he olvidado, por eso estoy haciendo esto.
—El pasado de mi padre —la palabra se me atraganta— no tiene nada que ver con esto.
Nick suelta el aliento y camina furioso hacia la esquina. Estamos en nuestro callejón, el mismo que cuando éramos pequeños creíamos que nos protegía de la realidad.
—Oh, Jack —a Sandy le tiembla el labio—, ¿por qué lo has hecho? ¿Cómo vas a decírselo?
—Es lo mejor para todos. —Me meto las manos en los bolsillos y en mi mente les suplico que me entiendan a pesar de que no saben nada, que sigan a mi lado sin hacer preguntas, que me permitan fingir durante unos días más que soy el de siempre—. Se lo diré esta noche.
—Mierda —sentencia Nick—, esta noche me toca trabajar. Le prometí a Silvio que haría unas entregas.
Con esa frase tan corta y, en principio absurda, Nick recupera la normalidad conmigo. Si pudiera le diría que no fuera con Silvio, le advertiría de los peligros que corre, pero Nick tampoco me creería y volveríamos a pelearnos. Me resigno igual que he hecho hace unas horas al firmar esos papeles. «Vive otro día, guarda esta lucha para más adelante».
—Yo estaré en casa —añade Sandy—, mamá tiene el turno de noche y me quedaré con los gemelos. Puedes pasarte, si quieres.
Asiento, los gemelos son los hermanos pequeños de Sandy y el turno de noche con el que tiene que cumplir su madre es en la barra de un bar. El padre de Sandy desapareció cuando teníamos cuatro años y el de los gemelos ni siquiera llegó a pasarse por el barrio.
—No te preocupes por mí, Sandy. Te prometo que vendré a verte si te necesito.
—Vas a necesitarla, Jack. Tu padre va a echarte de casa en cuanto se entere de que vas a ser un jodido policía.
Les odio con todo mi ser.
—Hay algo que no nos estás contando —adivina Sandy—, ¿dónde has estado estos días?
—Sí, ¿dónde has estado? —Nick se acerca a mí y clava sus ojos azules casi transparentes en los míos tan negros.
Sandy ha quedado a mi derecha y los suyos, verdes como los prados de Irlanda de donde procede, me penetran. Tengo que mentirles, no pueden saber la verdad.
—Conocí a una chica en el Blue Moon. —Eso no era mentira—. Fuimos a su casa.
Ese comportamiento no encaja conmigo, lo sé yo y lo saben ellos, pero tampoco es del todo inusual.
—¿Cuándo? —insiste Nick.
—El miércoles, tú no estabas y Sandy tampoco. Salí un rato.
Dios, si solo pudiera borrar un día. Solo uno. Cambiar una decisión. Mi vida hasta el miércoles por la noche había sido miserable y maravillosa. No tenía nada, pero el futuro sin duda era un lugar en el que me apetecía estar. Nick y yo conseguiríamos un trabajo ese verano y empezaríamos a ahorrar para abrir un taller mecánico, con lo que ganásemos ayudaríamos a Sandy a pagar las clases de canto y de baile que ella afirmaba que necesitaba para tener un papel en Broadway. El taller sería un éxito, por supuesto, Nick se casaría con alguna chica italiana y probablemente se compraría una pequeña casa en la zona más respetable de Little Italy. Respecto a mí, las italianas no acababan de encajar conmigo, pero habría encontrado a alguien. O a muchas.
Ahora no había futuro.
Nick aún puede tener el taller sin mí. Tiene que tenerlo, y Sandy tiene que ir a esa maldita academia.
Y yo me convertiré en policía.
—No recuerdo que nadie me haya contado que te viera en el Blue Moon. —Sandy arruga las cejas—. Casi nunca os dejan entrar.
—La conocí en la calle y nos fuimos a su casa, Sandy, no fue una historia de amor. Solo follamos. —Utilizo esa palabra porque sé que le incomoda, es normal, Sandy tiene quince años y, aunque lo niega, una parte de ella sigue creyendo en los cuentos de hadas.
Nick vuelve a acercarse, tiene una moneda en la mano derecha y la desliza sin mirar por entre los dedos. Es nuestra moneda de la suerte, la encontramos de pequeños en el suelo de este callejón. Es una moneda procedente de Italia, una moneda de veinte liras, lo que vendría a ser un dólar. Decidimos que nos traería suerte y establecimos un sistema de rotación para que todos pudiéramos tenerla en nuestros bolsillos. La moneda cambia de manos cada mes y nunca nos hemos saltado un cambio ni la hemos perdido. Nunca. Los tres tenemos nuestras manías al tocarla; Nick la hace bailar entre sus dedos, puede incluso hacerla desaparecer (a Sandy solía ponerla muy nerviosa que hiciera eso); Sandy la lleva encerrada dentro de un medallón alrededor del cuello y si por algo tiene que quitárselo se lo enreda alrededor de la muñeca; yo la sujeto con la mano izquierda, entre el pulgar y el índice, y la acaricio hasta que el tacto del metal me traspasa la piel, entonces la guardo en el bolsillo derecho del pantalón.
—No puedes ser policía, Jack. No puedes. Tenemos un plan —me dice Nick a los ojos—. Tu familia no se merece esta traición y nosotros tampoco. ¿Qué diablos ha pasado? ¿Has matado a alguien y tienes que esconderte? Porque, si es eso, puedo ayudarte. Silvio conoce a los hombres de…
—¡No, no les metas en esto! Juramos hace años que jamás nos acercaríamos a ellos.
—También juramos otras cosas, ¿te acuerdas de nuestro taller, de las clases de Sandy?
—¿Eso? —Levanto una ceja y la comisura del labio—. Eso fueron solo sueños infantiles, una estupidez. —Sandy recula dolida y a Nick se le hiela la mirada—. ¿De verdad creíais que íbamos a lograrlo? —Me estoy burlando de ellos y de mí, de lo más sagrado que ha existido jamás en mi vida—. Tú y yo jamás íbamos a reunir el dinero necesario, Nick, asúmelo y Sandy —me odio por lo que estoy haciendo—, Sandy probablemente acabará como su madre.
—Eres un hijo de puta.
Nick intenta golpearme de nuevo, acierta. Yo le devuelvo el golpe y cuando veo mis nudillos manchados por la sangre que brota de su nariz siento náuseas.
—¡Basta! —Sandy se coloca entre los dos— ¡Dejad de pelearos!
—Me he alistado en la policía porque es la única manera de salir de este maldito barrio, Nick, y tú deberías hacer lo mismo antes de convertirte en un matón o de acabar muerto en cualquier esquina. Y tú, Sandy, busca a un hombre que te quiera y que te lleve bien lejos de aquí.
—Apártate, Sandy —dice Nick entre dientes.
—No. —Sandy aparta la mano que tiene en mi pecho y me da la espalda, ahora solo mira a Nick y coloca ambas palmas en el torso de él—. No vale la pena, Nick.
Tiene razón, no la valgo. He sido un iluso y un estúpido al pensar que podía estar con mis dos mejores amigos durante esos últimos días. Es mejor así.
Nick me mira, tiene la respiración entrecortada y la nariz y la mejilla manchadas de sangre. Levanta el puño y creo que va a pegarme otra vez, pero afloja los dedos y nuestra moneda aparece entre ellos.
—Quédatela, te va a hacer falta. —La deja caer al suelo—. Aunque pensándolo bien —escupe encima de la moneda—, supongo que ya no sirve de nada. Vámonos de aquí, Sandy.
Nick se da media vuelta y coge a Sandy de la mano para tirar de ella con suavidad. El día que la conocimos estaba llorando frente al portal de su maltrecho edificio porque un «amigo» de su madre la había echado de casa. Nick, que en aquel entonces apenas tenía once años, subió la escalera y le dio un puñetazo al desgraciado. Lo tumbó porque el tipo estaba borracho como una cuba y la madre de Sandy se había encargado de servirle otra copa antes de vaciarle la cartera, pero para Sandy Nick era desde entonces su héroe. Yo también, pero yo servía para otras cosas, como por ejemplo convencer al casero con mi labia de que Sandy le había entregado el sobre con dos meses de alquiler por adelantado y no solo uno.
—Vámonos, Sandy —repitió Nick al ver que ella seguía sin moverse.
Yo seguía allí de pie, intentado aguantar su mirada sin doblegarme de dolor. «Marchaos, marchaos de una vez».
Sandy ladeó la cabeza.
—Feliz cumpleaños, Jack.
Algo se rompe dentro de mí. Sandy y su habilidad por las heridas mortales. Intento decirle algo, las palabras se niegan a salir de mi garganta y ellos dos se alejan cogidos de la mano. Estoy allí de pie, el callejón me parece ahora asqueroso. Me agacho y recojo la moneda, mis dedos realizan los movimientos sin pensar y después la guardo en el bolsillo del pantalón.
Hoy cumplo dieciocho años y acabo de perder mi futuro.
Un gato negro entra corriendo en el callejón, le persigue un perro enorme con mandíbulas babeantes. El gato intenta esquivarle, a ninguno de los dos parece importarles que yo esté allí en medio. El perro le muerde la cola, el gato logra zafarse y subir por una escalera de incendios. Ojalá pudiera ser ese gato, yo no he logrado escapar.
Levanto la cabeza y la luna de Nueva York se mantiene indiferente, ella no sabe que a partir de esta noche todo será distinto. Respiro profundamente e intento retener dentro de mí aquella sensación, las costillas me están matando y no siento ningún alivio por lo que estoy haciendo. Ninguno en absoluto.
¡Vaya plan más absurdo!
Salgo del callejón, la farola apenas ilumina la calle en la que a pesar de la hora sigue el puesto de fruta del viejo Joe, creo que nunca lo he visto desmontado del todo. Oigo el traqueteo de un coche y los haces de luz de los faros reflejan dos líneas de bordes confusos en el charco de agua que se ha creado alrededor de una boca de incendios. Camino con las manos en los bolsillos más despacio de lo que he caminado nunca. Es la última vez que podré pasear así por esta calle, por mi casa. A partir del lunes seré un traidor y, cuando termine la academia de policía, el enemigo.
Paso por delante del restaurante de Silvio. Cualquier otra noche entraría por la puerta de atrás e iría a buscar a Nick. Juntos le haríamos uno o dos recados a Silvio y nos pagaría con una buena cena y unos cuantos dólares. En cuestión de meses pasaríamos a ocuparnos de temas más serios, iríamos a cobrar y a entregar mensajes. Tardaríamos años, pero tarde o temprano nos ganaríamos la confianza de los miembros más peligrosos y respetados (viene a ser lo mismo) de la familia. Acabaríamos siendo uno de ellos. Yo ya no, esa opción ha desaparecido para mí y me tiembla el mentón al comprender que mi amistad con Nick y Sandy también. Tengo que dejar a un lado estos sentimentalismos, pateo dos cubos de basura que están inocentemente en la esquina y el estruendo enciende las luces de dos ventanas de otro edificio. Allí vive Sandy, aunque su apartamento permanece a oscuras. Ella no va a terminar aquí encerrada, antes se lo he dicho para que se apartase de mí. Si alguien puede salir de aquí manteniendo parte de sí mismo, es ella. Es una luchadora, lo era cuando tenía cuatro años y su madre la encerraba en la calle para atender a sus amigos y cuando a los ocho las otras niñas del colegio la insultaban. Lo ha sido esta noche cuando se ha puesto entre Nick y yo consciente de que los dos tenemos bastante fuerza bruta como para matarla, aunque los dos preferiríamos morir a hacerle daño.
Tampoco puedo subir los escalones que preceden el oscuro edificio de Sandy, no puedo esquivar al viejo señor Osmizkoya o como se llame, que sale al rellano siempre que oye la puerta de la entrada dispuesto a reclamar el alquiler. Ni ayudaré a Sandy a llevar a la cama a los gemelos ni repasaré con ella las frases de alguna estúpida obra de teatro mientras esperamos a Nick. Acelero el paso para evitar la tentación de mandarlo todo a la mierda y subir esos escalones.
Mi casa está al final de la misma calle, mis padres siempre se han sentido orgullosos de tener vivienda propia y no un pequeño apartamento, aunque nuestra casa es minúscula, demasiado fría en invierno y demasiado calurosa en verano. Nick vive en otra similar, pero ellos no han pintado la fachada como nosotros cada dos años, esa es la frase que repite mi padre siempre que Nick o Sandy vienen de visita olvidándose de que ellos dos y yo somos los encargados de lograr esa hazaña cada dos veranos. La puerta está algo desgastada y por la luz de la ventana sé que mi madre estará sentada en el sofá cosiendo. Abro sin llamar, escucho el silencio durante unos segundos y al respirar un distintivo olor a limón se cuela por mi cuerpo.
—¿Eres tú, Fabrizio?
—No —contesto acercándome al pequeño comedor—, soy yo.
—¡Jack! —Se levanta de inmediato y el pantalón que estaba remendando cae al suelo—. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado?
Apenas me llega al torso, pero tiene fuerza y me aprieta entre sus brazos.
—Hola, mamá.
—Nadie sabía nada de ti. —Me suelta y me mira enfadada. Creo que me tiraría de las orejas o me abofetearía si no estuviera tan preocupada—. Yo quería ir a la policía, pero tu padre me dijo que uno de los camareros del Blue Moon te vio subir a un coche con una chica.
—Sí, bueno.
Entonces me da una colleja.
—¡Muy mal hecho, Jack! ¿En qué diablos estabas pensando? ¿Acaso se trata de una buena chica? Yo no te he criado para que hagas estas cosas.
Empieza a santiguarse, yo mientras me froto la nuca. Sí, Amalia Tabone tiene mucha fuerza a pesar de su corta estatura.
—Lo siento, mamá.
—Y más vas a sentirlo cuando me entere de quién esa chica. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? ¿Qué día la traes a casa a cenar?
Está de nuevo sentada en el sofá y ha recogido del suelo el pantalón que estaba arreglando. Vuelve a hablar antes de que yo pueda contestarle.
—Iba a prepararte una cena de cumpleaños, pero no lo he hecho. Esta vez vas a tener que esforzarte mucho para que te perdone, Jack Tabone.
—¿Dónde está papá?
—Tu padre ha dicho que esta noche tenía trabajo.
Se me anuda el estómago.
—¿Trabajo? —Me acerco al sofá y me siento, allí me alcanza el calor de la estufa—. ¿Sabes con quién?
—Con quién va a ser. —Se lleva el hilo a los labios y lo humedece antes de enhebrarlo—. No creo que tarde en volver.
La puerta se abre justo entonces y el suelo de madera cruje bajo los pesados pasos de Fabrizio Tabone. Es alto, un poco más que yo, aunque intuyo que no tardaré en superarle. Hubo una época en que su rostro siempre sonreía, ya no.
—Vaya, veo que te has dignado a volver. —Cuelga el sombrero y la cojera está más pronunciada de lo habitual, igual que el olor a whisky.
—Vamos, cariño —mi madre se levanta y se acerca a darle un beso en la mejilla—, nosotros también fuimos jóvenes e hicimos tonterías, ¿recuerdas esa vez que…?
—¿Es cierto lo que he oído? —Él no la deja terminar, entrecierra los ojos y me fulmina con ellos. El alcohol le vuelve más arisco y violento, pero no le nubla la mente. Sabe lo que está haciendo.
Mi madre palidece e intenta cogerle por el brazo, él se suelta y se acerca a mí amenazador. Durante un segundo me arrepiento de lo que he hecho. Fabrizio Tabone nunca valorará mi sacrificio, ni siquiera si algún día llega a saber la verdad. Lo considerará una estupidez y me dará una paliza por haber elegido este camino.
Es el único que puede llevarme hasta el final.
—¿Qué has oído?
Tengo las manos a ambos lados de mi cuerpo y echo ligeramente los hombros hacia atrás. No quiero pegarle, no delante de esa mujer que tanto sufre por nosotros, pero sé que hoy no dejaré que me haga daño.
—No me provoques, Jack.
—¿Qué os parece si vamos los tres a la cocina y comemos un poco de pastel?
De nada sirve el intento de Amalia para aflojar la tensión, Fabrizio se coloca frente a mí. Le aguanto la mirada, sus ojos y los míos no se parecen lo más mínimo. Él los tiene claros, casi vacíos, los míos son oscuros rozando peligrosamente el negro.
—¿Vas a ser un jodido policía sí o no?
Amalia exclama sorprendida y se lleva una mano a los labios.
—Jack —susurra mi nombre y me mira horrorizada.
El silencio dura unos segundos. Miro a mi madre e intento sonreírle, ella acabará por entenderme y algún día la recuperaré. Después, giro el rostro hacia mi padre y contesto con una única sílaba. No puedo darle una explicación y no voy a mentirle.
—Sí.
Amalia empieza a recitar nombres de santos en italiano. Hace años insistieron en que en casa también debíamos hablar inglés para que yo lo aprendiera mejor y lograse encajar allí, pero en momentos como ese su lengua materna es la única que acude a sus labios.
Yo sigo allí de pie, quizá estoy esperando resignado el golpe o la bofetada de mi padre. Él está inmóvil, respira por entre los dientes y flexiona los dedos. Su mirada, triste y derrotada desde hace años, cambia de repente y da un paso hacia atrás sorprendiéndome por completo.
—Lárgate de aquí ahora mismo y no vuelvas.
—¡Fabrizio!
—No te metas, Amalia. —Se gira hacia ella un instante y vuelve a mirarme—. Ve arriba y coge tus cosas porque a partir de hoy estás muerto para nosotros, ¿lo has entendido? Muerto.
Aprieto los dientes y levanto la vista en un intento de dominar el escozor que se ha instalado en mis ojos.
—No digas eso, Fabrizio —le suplica Amalia. Ella sí está llorando, me consuela que al menos uno de nosotros sea capaz de expresar lo que de verdad está sintiendo.
—Despídete de Jack, Amalia. —Fabrizio camina hasta la entrada y vuelve a ponerse el sombrero, que apenas ha estado unos minutos en el perchero—. Nuestro hijo ha muerto.
Habría preferido que me pegase. De un puñetazo o de una costilla rota me habría recuperado. Dios sabe que tengo práctica en hacerlo y que mi cuerpo habría soportado dos o tres golpes más. Hace años, la primera noche después de que Fabrizio volviese de la cárcel, le encontré en la cocina borracho. Yo tenía diez años y al día siguiente se comportó como si la noche anterior no hubiese sucedido.
Sin embargo, lo que contó en medio del estupor del alcohol se quedó dentro de mí para siempre, dijo que nunca aprendería a aceptarme. Al principio pensé que lo había soñado, durante años fingí que no lo sabía, aunque a partir de entonces ciertos detalles empezaron a adquirir sentido y el de otros cambió.
He metido mis cosas en una vieja maleta que siempre ha estado en el fondo del armario, viajó con Fabrizio y Amalia desde Italia cuando decidieron buscarse un futuro en Estados Unidos. Yo nunca he estado allí, nací en Nueva York y nunca he sentido que ese país que forma parte de los relatos de mis padres y los italianos de su generación sea mi hogar. La calle está desierta y cuando me doy media vuelta veo a mi madre detrás de la cortina del dormitorio. Desaparece en cuanto nuestras miradas se cruzan y la luz que la iluminaba desde la espalda se apaga. Levanto la maleta y me pongo a caminar. No puedo ir a casa de Sandy, ella me recibirá con esos ojos verdes que me acompañan desde que éramos pequeños y me derrumbaré. No puedo hacerle eso. Tampoco puedo ir en busca de Nick, él está con Silvio y si aparezco allí terminaremos peleándonos. Y si ya ha cumplido con sus recados, peor. Nick estará cansado y quizá más enfadado que antes. Si quiero tener la posibilidad de arreglar algún día las cosas con mis amigos debo irme de aquí ahora.
Camino mucho más rápido que antes, en realidad siento cierto alivio.
Capítulo 2
Comisaría del distrito número 5 de Nueva York
Little Italy
1940
Había dado por hecho que volvería antes. Cinco años en la academia y cinco trabajando en las distintas comisarías de la ciudad, en todas excepto en esta. El capitán Anderson ha cumplido con la promesa y con la amenaza que me hizo diez años atrás en uno de los calabozos de esa misma comisaría: convertir mi vida en un infierno.
«Pero te garantizo que es la única manera que tienes de averiguar la verdad».
El capitán Anderson, ahora superintendente y máximo responsable de la policía de Nueva York, me prometió la verdad y fue eso lo que al final me convenció. Él no lo sabía, al menos eso fui capaz de ocultárselo. No quería darle más munición a ese hijo de puta. Anderson está convencido de que acepté su chantaje para evitar que Fabrizio volviera a la cárcel y para proteger a mi amigos del barrio.
Sería bonito que lo hubiera hecho por eso.
Meto la mano en el bolsillo del pantalón y aprieto la moneda entre el pulgar y el índice. Cada mes ha cambiado de manos aunque no he vuelto a ver ni a Nick ni a Sandy en estos diez años. La última vez que vi a alguno de los dos fue la noche que fui a decirles que iba a convertirme en policía. Nick me dio la moneda que compartíamos los tres desde pequeños y me dijo que era mi turno para tenerla, que me haría falta. Unas semanas más tarde, cuando me dolían tantos huesos del cuerpo por culpa del entrenamiento, puse la moneda en un sobre con la dirección de Sandy. Estaba convencido de que no volvería a verla nunca más. Si hubiese sido capaz de llorar esa noche, sin duda lo habría hecho, pero dos meses más tarde llegó una carta a la academia con mi nombre y la moneda dentro.
Nada más.
Nunca llegaba ninguna carta, la moneda viajaba sola de Little Italy a New Jersey, donde se encontraba la escuela de policías. Yo no me atreví a escribir, no quería hacer nada que pudiese romper aquel único y débil lazo que me quedaba con Nick y con Sandy, y la única excepción fue cuando me gradué y mandé la moneda a Nick con una nota en la que figuraba mi nueva dirección, la de un diminuto apartamento en el Bronx alquilado por Anderson en nombre del caso al que al parecer le estaba dedicando su vida, y la mía.
Dentro de dos semanas tengo que mandarle la moneda de nuevo a Nick. No tengo ni idea de qué ha sido de él y debo confesar que cada vez que piso una nueva comisaría tengo miedo de descubrir un expediente con el nombre de Nick, pero nunca ha aparecido. La moneda la sigo mandando a casa de su abuela en Little Italy, siempre ha sido el único lugar en el que Nick ha bajado la guardia, y dado que la moneda no se ha perdido deduzco que o bien Nick vive ahora allí o sigue visitando a Nana siempre que puede. A Sandy le mando la moneda a su casa. Cuando me fui, los gemelos tenían cuatro años y me imagino que Sandy se ocupa ahora de dos adolescentes.
Nunca he intentado buscarles ni ir a su encuentro y ellos tampoco lo han hecho conmigo. Mi padre cumplió con su palabra y, tras decretar que yo había muerto para ellos, efectivamente me borró de su vida y de la de mi madre. Ella nunca me ha escrito ni ha venido a verme a escondidas. Deseo con todas mis fuerzas que esté bien.
—Buenos días, detective Tabone, el superintendente le está esperando en el despacho del capitán —me informa el agente que está en la entrada de la comisaría. Él lleva el uniforme reglamentario y está tan tenso como lo estaba yo cuando empecé.
—Gracias, agente —lo saludo sin quitarme el sombrero y camino hacia la puerta que me ha señalado.
Fui ascendido hace unos meses. Había participado en una operación encubierta en el muelle y conseguimos evitar que un cargamento de droga se colase por debajo de nuestras narices. Recibí un disparo, fue solo un rasguño, y mientras estaba en el hospital peleándome con una enfermera para que me soltase apareció Anderson y decretó que me ascendían y que había llegado el momento de ponernos a trabajar, como si los últimos diez años de mi vida hubiesen sido un paseo.
Antes de llegar al despacho intercambio saludos y bromas de cierto mal gusto con dos detectives que empezaron conmigo en la academia. No he hecho amigos, no me metí en esto para hacerlos, y siempre he preferido estar solo. Al menos así sé en quién puedo confiar. Al principio, en la academia, varios chicos intentaron utilizarme para mejorar su reputación; darle una paliza a alguien siempre parecía funcionar y yo no tenía aliados. Solo tuve que dejar inconsciente a uno y romperle la nariz a otro. No volvió a suceder y me gané la reputación de ser solitario y con muy malas pulgas.
En la primera comisaría a la que fui destinado, tuve que soportar las novatadas de los veteranos y las aguanté con deportividad. Aunque me encargué de hacerles pagar por ello más adelante y de que supieran que conmigo no se jugaba. Mi capitán de entonces, O’Larry, me sermoneó sobre lo importante y vital que era confiar en tus compañeros, pues ellos podían salvarte la vida en cualquier momento. Yo asentí, aguanté el sermón y me dije que jamás dejaría que mi vida dependiese de ninguno de ellos. En la ciudad de Nueva York hay demasiados policías corruptos como para fiarte de ninguno.
Una noche, años más tarde, cuando tomamos una copa en honor a O’Larry, que murió en una emboscada, Anderson me dijo que me había elegido no solo por mis «circunstancias familiares», sino porque tras tenerme dos días encerrado en ese jodido calabozo detectó que yo era «un hijo de puta frío como el hielo y que jamás confiaría en nadie».
Entonces esa definición me puso furioso, hoy me hace gracia.
Llamo a la puerta y espero.
—Adelante.
—Buenos días, superintendente, capitán. —Les tiendo la mano y el capitán Restepo es el primero en estrechármela.
—Buenos días, detective.
—Jack. —Anderson me saluda por mi nombre con la brevedad y la sequedad de siempre—. Siéntese.
Llevo años esperando esta reunión, los mismos que llevo temiéndola. Nunca he llegado a conocer los detalles del plan que supuestamente tiene Anderson en la cabeza y no soy tan engreído como para creer que soy una pieza vital para llevarlo a cabo. Sin embargo sé que este hombre me cambió la vida una noche en esta misma comisaría y tengo el horrible presentimiento de que está a punto de volver a hacerlo.
—¿Quería verme, señor?
Dejo el sombrero encima de la mesa, el capitán Restepo está sentado y Anderson de pie detrás de él. Hay otra silla allí, pero Anderson siempre prefiere estar de pie. Es un hombre alto y muy corpulento. Cuando le conocí cumplía los cuarenta, lo sé porque esa noche oí que uno de los guardas le tomaba el pelo al respecto. Con cuarenta era imponente, con cincuenta es temible. Yo soy tan alto como él y mi espalda es más ancha, aunque estoy más delgado. Sé que objetivamente le derrotaría en una pelea, pero también sé que Anderson es de los que juegan sucio y que no dudaría en recurrir a cualquier estratagema para eliminarme.
—La suerte nos ha sido propicia, Jack, se ha cometido un asesinato en Little Italy que puede proporcionarnos la excusa perfecta para empezar nuestra operación —me explica Anderson apoyado en la pared del despacho.
—Creía que como policía no debíamos alegrarnos de los asesinatos, señor.
Restepo enarca una ceja al oír mi comentario. Quizá debería habérmelo pensado mejor. Al fin y al cabo ese hombre va a ser mi superior inmediato durante mucho tiempo y no quiero empezar con mal pie, ya tendrá tiempo de acostumbrarse a mi sarcasmo.
—Guárdese las bromas para cuando esté tomando una cerveza con sus amigos, Jack.
—Usted sabe que no tengo amigos.
Anderson se cruza de brazos y me fulmina con la mirada. El cuerpo entero de policía de Nueva York se amedrantaría, yo me mantengo firme. De lo contrario, él no me respetaría.
—No me extraña, y ahora, si ya ha dado por concluido el espectáculo, al capitán y a mí nos gustaría continuar. Como le estaba diciendo, ayer por la noche se produjo un asesinato en Little Italy y he decidido que vamos a cambiar de estrategia.
¿Teníamos una estrategia?
El capitán Restepo me alcanza una carpeta marrón y la abro dejándola apoyada en el escritorio.
—La víctima es el señor Emmett Belcastro, propietario de la librería Verona de la calle Baxter.
—Sé de qué librería se trata —le interrumpo. Nadie diría que conocí a Emmett en el pasado ni que oír la noticia de su muerte ha retorcido lo poco que queda de mi alma. Emmett era un soñador y un idealista que se escondía bajo la fachada de viejo cascarrabias. Siempre había cuidado de los chicos del barrio y se había mantenido al margen de cualquier asunto truculento.
—El señor Belcastro fue degollado anoche —sigue el capitán—. Probablemente no nos habríamos enterado de su muerte, ya sabemos cómo funcionan las cosas por aquí, pero alguien llamó a la comisaría y lo denunció.
Cierro los puños ante la condescendencia de Restepo, aunque sea cierto, odio cuando alguien, quien sea, insinúa que en las calles de Little Italy todos pertenecen a la mafia.
—¿Tenemos un testigo? —Me centro en la novedad.
—No exactamente —interviene Anderson—. Pero esa llamada de teléfono es nuestra vía de acceso. La policía de Nueva York no puede pasar por alto el asesinato de uno de los miembros más queridos por la comunidad italiana, ¿no le parece?
—El asesinato del señor Belcastro se merece toda nuestra atención, pero a usted no le importa lo más mínimo.
—¡Detective Tabone! —El capitán apoya sonoramente la palma en la mesa de madera.
—No se preocupe, capitán —intercede Anderson—, a Jack le gusta creer que sus ideales están muy por encima de los míos. En efecto, Jack, el asesinato de Belcastro, aunque es lamentable, carece de importancia. Tú mejor que nadie deberías saber que si de verdad queremos proteger a todos los Belcastro de Little Italy tenemos que cortarle la cabeza a la bestia y no preocuparnos por si una de sus mascotas se le ha descarriado un poco.
—Esa bestia tiene más cabezas que Medusa, superintendente, y algunas crecen más cerca de lo que cree.
A lo largo de los últimos diez años había aprendido que la corrupción se extendía con la misma facilidad y rapidez que el fuego en un granero.
—Por eso le elegí a usted y a los demás y por eso nadie, repito, nadie está al corriente de esta operación.
¿Qué operación?, quería gritarle.
Restepo se frota el rostro y se gira hacia Anderson.
—¿Estás seguro, William?
Creo que es la primera vez que veo a alguien dirigirse a Anderson por su nombre de pila, y la mirada que le lanza el capitán también habla de una amistad que nunca antes había detectado en nadie.
—Es el momento —contesta Anderson—. Tenemos que arriesgarnos y aquí, el bueno de Jack, es nuestra mejor opción.
—¿La mejor opción para qué? —les interrumpo.
—Usted ha resultado ser mejor policía de lo que creía, Jack —me sorprende Anderson—. Tiene buenos instintos, es casi inhumano lo entregado que está a su trabajo, carece por completo de vida social y de la capacidad para tenerla y, además, tiene un extraño y muy estricto código del honor con el que inesperadamente me identifico. Al mismo tiempo es testarudo, irreverente y es completamente incapaz de acatar una orden en la que no cree. Le gusta salirse con la suya y no le importa arriesgarse a perder la vida.
—¿Me está halagando o insultando?
—Ah, sí, se me olvidaba, y es un bocazas. —Anderson se aparta de la pared y camina hacia mí. Se detiene al lado del escritorio del capitán y levanta la carpeta con la poca información que han reunido sobre el asesinato de Belcastro de la noche anterior. Me lanza la carpeta al regazo—. Va a ir a Little Italy y va a resolver este asesinato cueste lo que cueste.
—¿Por qué?
—Usted sabe por qué le elegí hace tantos años y seguro que había asumido que algún día le haría volver aquí, a Little Italy, y que le pediría que se infiltrase en la mafia.
—La idea se me había pasado por la cabeza —reconozco. Era lo único que tenía sentido.
—Sí, pero no funcionaría. Desde que Capone salió en libertad, la mafia de Chicago y la de Nueva York se está reorganizando y está muy alerta. No son ningunos ineptos y mantienen las filas más cerradas que de costumbre. Usted nunca podría someterse al periodo de prueba y su carácter acabaría matándole. Por no mencionar que en el barrio todo el mundo recuerda su historia y el modo en que los traicionó para convertirse en policía. —Me mira a los ojos y gracias a los años de entrenamiento oculto el dolor que me produce esa palabra—. Nadie se creería que ha vuelto con el rabo entre las piernas y nosotros no tenemos tiempo de crear un expediente falso para usted. Ha sido un jodido buen policía durante todo este tiempo.
—Entonces, ¿cuál es el plan?
—Emmett Belcastro era una figura respetada y querida por todos. No tengo ninguna duda de que, de no haber llegado a nuestros oídos, en el barrio habrían encontrado al asesino y habrían hecho justicia. Usted va a ir allí y va a comportarse como el maldito buen policía que es y va a resolver ese asesinato. Recuperará a sus amigos y les demostrará que la policía de Nueva York es capaz de proteger a sus ciudadanos.
—Y mientras tengo que enterarme de todo lo que suceda para poder después traicionarlos. Es eso, ¿no? —Se me retuercen las entrañas—. Quiere que vaya allí, resuelva el asesinato de Belcastro, haga amigos, me convierta en un rostro conocido y respetado y, cuando alguien meta la pata y me cuente algo que no debe, le arreste.
—Exactamente.
—¡Maldita sea!
—No solo eso, Jack. Quiero que entienda que esta es nuestra única oportunidad para acercarnos a Cavalcanti. —Menciona el nombre que se me clavó dentro hace diez años—. Cavalcanti es sin duda el capo más cauto y más astuto que ha conocido la ciudad de Nueva York. Sus hombres son impenetrables y nunca hemos podido encontrar nada que lo incrimine, ni siquiera los de Hacienda como hicieron con Capone.
—¿De verdad cree que resolviendo el asesinato de Belcastro accederé a Cavalcanti? Está loco. Aunque Belcastro era un hombre querido por todos, dudo mucho que al capo de la mafia de Nueva York le importe. Tal vez, si tengo mucha suerte, consiga hablar con alguno de sus tenientes, pero…
Anderson levanta una mano para detenerme.
—Accederá a Cavalcanti porque fue su sobrina la que llamó a la policía para informar de la muerte de Belcastro, y la señorita, en contra de la voluntad de su tío, dejó claro que estaba dispuesta a colaborar con nosotros.
—¡Dios mío!
—Exactamente, veo que por fin entiende por qué no debemos desaprovechar esta oportunidad. Lea el informe y póngase a ello de inmediato, no quiero que Cavalcanti se nos adelante y «resuelva» el asesinato antes que nosotros o que mande a su sobrina de vacaciones por Europa, ¿entendido?
—Entendido.
Me pongo en pie y cojo el sombrero de la mesa. Estoy ya de espaldas cuando Anderson vuelve a llamarme.
—Una última cosa, Jack.
Me doy media vuelta.
—¿Sí?
—Bienvenido a casa.
Capítulo 3
Transatlántico Libertà
1912
Cuando Roberto Abruzzo y Teresa se casaron en Roma dos años atrás no se imaginaron que celebrarían su segundo aniversario de boda hacinados junto a más de cien italianos en la bodega de un barco rumbo a América. Lo habían intentado todo para evitar ese momento. Habían dejado la ciudad y se habían instalado en el campo, en un pueblo al lado de Nápoles. Allí tenían comida y casa, y también trabajo, pero el pelo negro de Teresa, sus ojos verdes, su dulzura y su figura captaron la atención de Adelpho Cavalcanti. Roberto conocía a los hombres como Cavalcanti, sabía de qué eran capaces y que en su interior carecían de esa brújula que distingue el bien del mal, lo propio de lo ajeno. Roberto sabía que si se quedaban allí un día él amanecería muerto y Teresa violada. No podía correr ese riesgo. Teresa se opuso durante un tiempo, ella quería que su hijo naciese en Italia y conociese la misma tierra que les había visto crecer a ellos. Quizá Teresa habría logrado convencer a Roberto para que se quedasen. Desde que la noticia de su embarazo corría por el pueblo, Adelpho parecía haber perdido interés en ella, pero cuando comprendió que su marido iba a morir gastó todos su ahorros en dos billetes rumbo a Nueva York.
Ella jamás olvidaría esa mañana de marzo. El sol le había hecho cosquillas en la nariz y al despertar se acarició la barriga, estaba de cuatro meses, y buscó a Roberto con la mirada. Él aún no había llegado, había salido a cazar de noche, una actividad que a ella no le gustaba. Cuando llegó, lo hizo con una herida en el muslo y el rostro magullado. Le habían dado por muerto, susurró él. Los hombres de Cavalcanti habían cometido un error porque estaban medio borrachos cuando le dieron la paliza. Iban a matarlo y a llevarse a Teresa. Cavalcanti había decidido que no le molestaba que estuviese embarazada, ese «problema» ya lo arreglaría más tarde. Roberto lo sabía porque esos hombres se habían sentido tan seguros y satisfechos de sí mismos que no habían dudado en alardear de ello.
Teresa metió las pocas pertenencias y recuerdos de su matrimonio en una maleta, sacó el dinero que tenía oculto bajo una baldosa de la cocina y se llevó a rastras a su marido. Pasaron una noche a la intemperie, ocultos de Cavalcanti y de cualquier vecino dispuesto a vender información sobre su paradero. A la mañana siguiente, una carreta les llevó a casa de Flavia, una vieja amiga de Teresa, y se quedaron allí hasta que Roberto pudo sostenerse en pie. Si el viaje hubiese durado un día más, Roberto habría muerto. Esa certeza, la de que había estado a punto de perder a su esposo antes de que este viese el rostro de su hijo, impulsó a Teresa con un odio que jamás había sentido. El barco partió del puerto de Nápoles apenas dos días después de que el matrimonio consiguiese llegar a la ciudad y hacerse con los billetes. Fue en lo único que tuvieron suerte, si podía llamarse suerte a entregar casi la totalidad de sus ahorros a un avaricioso empleado de la naviera que esperaba siempre a que se acercase el momento de zarpar para vender los últimos billetes a los más desesperados.
El Libertà se hizo a la mar con más pasajeros de los que debía, menos tripulación y un cargamento repleto de ilusión y miedo. Teresa y Roberto compartían unas literas en la bodega con una familia napolitana que se empeñó en acogerlos en su seno. Al principio Roberto desconfió. Aún sentía en el cuerpo las consecuencias de su ingenuidad con Cavalcanti y no quería poner a Teresa en peligro. La travesía duró dos meses, durante los cuales Teresa perdió la poca inocencia que le quedaba y Roberto lamentó profundamente que su bella esposa tuviese que crecer tan rápido. Sin embargo, se sintió profundamente orgulloso de ella.
La bodega del Libertà era un universo en sí misma. Quizá en las plantas superiores los pasajeros de primera clase vivieran en un sueño, en un paréntesis alejado de sus vidas en tierra firme, pero en la bodega seguía imperando la realidad. No habían tardado en formarse grupos y en aparecer líderes. Roberto se mantuvo tan al margen como le fue posible y Teresa colaboró con las mujeres de la familia Tabone, sus compañeros de litera, en todas las tareas que pudo; atendió a embarazadas en estado más avanzado que el suyo, hizo compañía a enfermos y ayudó a sobrellevar el duelo a los que perdieron a seres queridos en medio del océano. A pesar de los temores iniciales, ella no cayó enferma en ningún momento. Las dificultades la dotaron de una fortaleza que no había poseído en Italia y, aunque sabía que su esposo lamentaba que ya no fuese la chica que le había sonreído en medio de la plaza, a ella le gustaba mucho más ser la mujer valiente del barco.
La mañana que el Libertà divisó la costa de los Estados Unidos, Roberto y Teresa estaban tumbados en su camastro, Teresa estaba ya de seis meses y el cansancio, la escasez de agua y de comida habían empezado a afectarla. El niño se movía. De lo contrario, ella se habría muerto de pena, pero a lo largo de la noche había sentido calambres en la espalda y en el vientre y tenía miedo de que su pequeño fuese a adelantarse.
—No puede nacer aquí —balbuceó.
Roberto le secó el sudor de la frente y le depositó un beso.
—No lo hará, solo nos está recordando que está aquí y que está impaciente por llegar.
Teresa cerró los ojos y apretó los dientes al sentir un escalofrío recorriéndole la espalda. Los gritos de cubierta se entrometieron entre el matrimonio y un muchacho italiano bajó apresuradamente la escalera para anunciar a los ocupantes de la bodega lo que ya habían deducido; su travesía estaba a punto de terminar. De repente, aquel barco sucio, enfermo y peligroso les pareció un refugio. A lo largo de las semanas que habían estado surcando el océano habían escuchado historias de todo tipo sobre lo que sucedía en Ellis Island, la isla cuya impresionante dama de piedra daba la bienvenida a los inmigrantes para después someterlos a extraños y a veces arbitrarios exámenes médicos en los que un funcionario decidía en cuestión de segundos si podían quedarse allí o debían volver.
Roberto apretó los dedos de Teresa, le sujetaba una mano y estaba temblando.
—No sucederá nada.
El barco atracó sin que Roberto y Teresa se moviesen de donde estaban. Él le besaba la frente y las mejillas y le contaba todo lo que harían ahora que por fin habían llegado a su destino. Ella le escuchaba y deseaba con todas sus fuerzas que las preciosas historias que le contaba su esposo se hicieran realidad; él iba a encontrar un buen trabajo, era joven, fuerte y capaz y aprendía rápido, ella daría a luz a un niño precioso y después se ocuparía de la casa y también buscaría algún pequeño empleo con el que colaborar. Su hijo crecería allí, en la famosa tierra de las oportunidades y se convertiría en un gran hombre y el día de mañana les daría unos nietos preciosos. Y tal vez entonces podrían volver a Italia.
—¡Roberto, Teresa, tenéis que venir! —les llamó Fabrizio Tabone desde la escalera—. Estamos desembarcando.
Fabrizio y su esposa Amalia también estaban esperando un hijo. Los dos hombres no habían llegado a congeniar demasiado bien, Roberto era calmado y Fabrizio, impetuoso y con tendencia a buscar pelea. Las dos mujeres, sin embargo, habían forjado un lazo muy estrecho e íntimo gracias a sus embarazos. Habían cuidado la una de la otra a lo largo de la travesía y habían prometido seguir haciéndolo en tierra, sus maridos iban a tener que adaptarse.
—¿Puedes levantarte, amor? —le preguntó Roberto a Teresa.
—Sí, el niño se ha quedado dormido. —Se acarició la barriga y empezó a incorporarse—. Vamos, nuestra vida nos espera.
Descender del Libertà fue más complicado de lo que habían creído y la larguísima cola para llegar a la sala de Ellis Island donde los médicos inspeccionaban a los recién llegados estuvo a punto de derrotar a Teresa. El amor que sentía por el niño no nacido que llevaba en el vientre y por el hombre que tenía a su lado le dio fuerzas para aguantar hasta el final. Fabrizio y Amalia pasaron antes que ellos y estuvieron unos minutos que se hicieron eternos encerrados con un hombre y una mujer uniformados con batas blancas. Teresa apretó los dedos de Roberto entre los suyos y detectó que los dos sudaban y temblaban. A lo largo de la travesía habían escuchado historias horribles sobre lo que sucedía en esos exámenes médicos; familias que se veían obligadas a separarse porque uno de sus miembros no obtenía el permiso para entrar en el país y debía volver, niños que perdían a sus padres. Teresa cerró los ojos e intentó calmarse, no le haría ningún bien entrar allí con el corazón acelerado y la respiración entrecortada.
La puerta se abrió y Fabrizio y Amalia salieron con cara de agotamiento y una ligera sonrisa. Los dos llevaban una marca de tiza en la espalda que les identificaba como aptos para seguir con su camino. La enfermera que les acompañaba hablaba despacio e intentaba incluir alguna palabra en italiano en su discurso, y aunque no acertaba demasiado los recién llegados le agradecían el esfuerzo.
Les tocó el turno a Roberto y a Teresa y cuando, a diferencia de lo ocurrido con Fabrizio y Amalia, les separaron, Teresa creyó morir. Roberto cojeaba y en el costado derecho del cuerpo le había quedado una horrible cicatriz recuerdo de los hombres de Cavalcanti. Teresa intentó no asustarse, sonrió a la enfermera que la auscultó y que le tocó la barriga. Intentó responder a las preguntas que entendía y a las que no sonrió con más ganas. No podían separarla de Roberto, su vida dejaría de carecer de sentido si eso sucedía. El médico entró entonces, un hombre con el rostro cansado y sin ninguna expresión. Leyó las notas que había escrito la enfermera y, sin prestar ninguna atención a la mirada suplicante de Teresa, garabateó un símbolo en la espalda de esta y la empujó hacia la puerta.
Fuera, Teresa se quedó sin respiración. No veía a Roberto por ningún lado. El corazón se le aceleró y le trepó por la garganta hasta estrangularla. No podía respirar, se estaba mareando y acabaría desmayándose. Cuando las piernas le fallaron, unos brazos la sujetaron por la cintura.
—Estoy aquí, amor mío —susurró Roberto pegado a su oído—. Estoy aquí.
El alivio que sintió Teresa fue tal que rompió a llorar. Apenas había llorado durante la travesía. Se había mantenido fuerte frente a cualquier adversidad, pero esos minutos sin Roberto habían estado a punto de matarla.
—Dios mío, Roberto. Te quiero, te quiero tanto.
—Y yo a ti, Teresa.
Se besaron hasta que otro inmigrante pasó junto a ellos y sin querer les dio un golpe con una maleta.
—Lo siento —farfulló el tipo.
Teresa y Roberto se separaron y caminaron hacia su futuro. Iban a tener que pasarse cuarenta días en esa isla, era el procedimiento normal al que debían someterse todos los recién llegados. Pasado ese periodo, podrían acceder a tierra firme y empezar a construir su nueva vida. En Ellis Island, la vida era similar a la del barco, con la gran diferencia de que allí la amenaza del mar había desaparecido y de que contaban con la protección de la gran dama de la libertad. A Teresa le parecía muy buen augurio que hubiesen viajado hasta allí en un transatlántico con el mismo nombre que la impresionante escultura que ahora les miraba desde lo más alto.
La comunidad italiana volvió a reunirse en la pequeña isla y Roberto siguió manteniendo su discreto segundo plano mientras Fabrizio buscaba captar la atención de los hombres que se habían erigido como cabecillas. Las dos mujeres tranquilizaban a sus maridos cuando acudían a ellas de noche y sus embarazos seguían avanzando. Amalia se encontraba menos pesada que Teresa y de allí habían deducido que ella llevaba una niña. La deducción no le gustó a Fabrizio, pero eso no impidió que Teresa y Amalia empezasen a planear una boda imaginaria entre el hijo de una y la hija de la otra. Las dos sabían que podían estar completamente equivocadas, aunque el juego las divertía y les proporcionaba una excusa para pensar en lo precioso que sería su mundo cuando saliesen de allí.
El día en cuestión llegó justo a tiempo pues en cuanto Teresa puso un pie en Nueva York se puso de parto. Roberto la esperó frenético en el hospital, apenas hablaban inglés, se habían esforzado por aprenderlo durante la cuarentena, pero en aquel instante era incapaz de recordar incluso su nombre. Fabrizio y Amalia se quedaron con él. Aunque a Roberto nunca le había gustado Fabrizio, tuvo que reconocer que en esos instantes agradeció su presencia y su apoyo. Él solo podía pensar en Teresa, en todo lo que habían pasado para llegar hasta allí, y dejó que el matrimonio Tabone se ocupase de lo demás.
El parto duró seis horas. Cuando por fin salió el médico a hablar con Roberto, este estaba al borde de las lágrimas. Tenía un hijo, un hijo sano, y su esposa le estaba esperando en la habitación que compartía con otras dos mujeres. El médico, que parecía demasiado joven para serlo, le acompañó hasta allí hablándole despacio y chapurreando también un poco de italiano.
—Mi abuelo era de Roma —le dijo a modo de explicación al ver que Roberto arqueaba las cejas—. Pero yo nunca he estado allí.
—¿Su abuelo volvió? —Se sorprendió Roberto preguntándole.
—No.
Roberto se prometió en aquel instante que a él no le sucedería lo mismo. No iba a renegar de ese país que acababa de recibirle y en el que quería tener una vida, pero no quería morirse sin volver a Italia.
El médico abrió la puerta de la habitación y Roberto dejó de pensar en la patria y en nada que no fuese su hermosa y valiente esposa y el pequeño bulto que tenía en el regazo. Corrió hacia ella sin avergonzarse de las lágrimas, que ahora sí le surcaban las mejillas, y los abrazó.
—Teresa, gracias, amor mío.
Le besó los labios, los párpados, la acarició con reverencia antes de mirar al pequeño.
—Tenemos un hijo, Roberto —susurró ella cansada.
—Lo sé, amor.