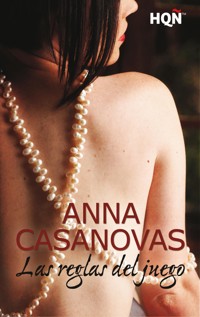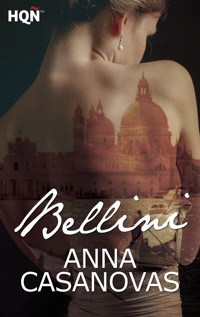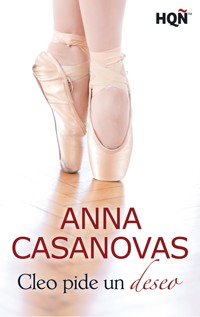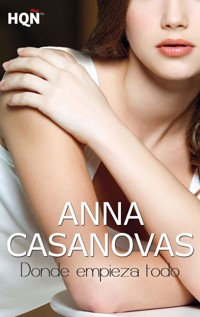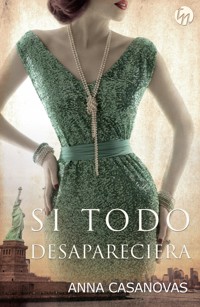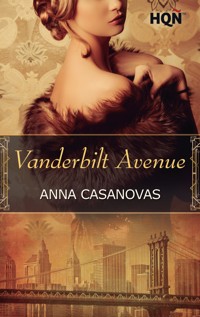4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
De adolescente, Nick tenía un plan. Jack, Sandy y él, sus mejores amigos, tendrían algún día su propio garaje en Little Italy. Entonces, él podría casarse con Juliet y apuntarse a los cursos nocturnos de la universidad. Él sería ingeniero, construiría puentes y quizá aviones. No se conformaría con ser mecánico o con tener un restaurante como su padre. Y jamás, jamás, entraría en la Mafia. Pero él ya tendría que saber que los planes siempre salen mal. Jack le traiciona y Nick se ve obligado a trabajar a las órdenes de Silvio para proteger a Sandy. Aun así, cree que podrá salir de ese mundo y le oculta la verdad a Juliet. Ella no tiene nada que ver con Little Italy ni con las pesadillas a las que él tiene que enfrentarse. Una noche, sin embargo, Juliet aparece en el último lugar donde debería estar… Tras la muerte de Juliet, Nick enloquece y se convierte en lo único que no quería ser: un gánster. Han pasado los años, Al Capone está en la cárcel y las familias de la Mafia de Chicago y de Nueva York tienen que negociar. Nick es la mano derecha de Cavalcanti, el capo de Nueva York, y su misión es velar por los intereses de su Don, que además es el hombre que lo salvó de perderse para siempre en el infierno. En Chicago, los ojos de una chica le obligarán a recordar que sabe amar y que el amor, aunque duele, lo es todo. "Es un libro precioso que esconde secretos y muchas referencias a Romeo y Julieta. La pluma de Anna Casanovas vuelve a ser tierna, desgarradora, fiel a su estilo, con erotismo, con dulzura. Es una de esas historias que te hace llorar y sonreír y te hace volar. Te hace desear más, estoy deseando conocer a Sandy y su historia de amor. Además, la autora nos transporta directamente a Little Italy en los 40. Es tan sencillo sentir que formas parte del escenario. Una espectadora más en el lugar. Precioso. Recomendado con los ojos cerrados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Anna Turró Casanovas
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El universo en tus ojos, n.º 209 - 1.5.16
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com y Shutterstock.com.
I.S.B.N.: 978-84-687-8131-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Primera parte
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Segunda parte
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Tercera parte
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Epílogo
Nota de la autora
Si te ha gustado este libro…
«El amor es un humo que sale del vaho de los suspiros; al disiparse, un fuego que chispea en los ojos de los amantes; al ser sofocado, un mar nutrido por las lágrimas de los amantes; ¿qué más es? Una locura muy sensata, una hiel que ahoga, una dulzura que conserva».
Capítulo 1
Nick
Little Italy, 1926
Yo no existiría si mi hermano no hubiese muerto.
Es extraño el dolor que puede llegar a causar ser un sustituto, un premio de consolación. No recuerdo si existió algún momento en que no lo supe, ¿cuándo fue la primera vez que oí a mi padre hablar de Luca? ¿O qué sentí el primer día que me di cuenta de que mi madre tenía que recordarse mi nombre para no pronunciar antes el de mi hermano?
Luca Valenti.
Gianluca Valenti, un nombre perfecto para el que sin duda habría llegado a ser el hombre perfecto.
En cambio Nick, Nick es un nombre cualquiera, aunque a mí no me lo pusieron por un motivo cualquiera. Jamás olvidaré el día que llegué del colegio y le dije a mamá que la profesora me había dicho que mi nombre, Nicholas, era el patrón de los marineros y de los investigadores. Crucé las calles de Little Italy con Jack y Sandy, mis mejores amigos, al lado explicándoles que Nicolás (ya que compartíamos nombre tenía derecho a tutearlo) había sido un investigador como yo. Jack y Sandy eran los únicos que conocían mi fascinación por las estrellas y, aunque a ellos el tema del nombre les pareció una tontería, me escucharon con una sonrisa.
Entré en el restaurante de papá por la puerta de atrás, estaba tan contento que ni siquiera me di cuenta de que Sandy se cogía de la mano de Jack y le pedía que la acompañase a su casa. Normalmente era yo el que subía con ella hasta el apartamento. Los tres nos queríamos como hermanos, más aún y, aunque entonces Jack y yo solo teníamos ocho años y Sandy seis, sabíamos qué papel teníamos que desempeñar cada uno.
Dentro de la cocina de La Bella Napoli olía tan bien que tardabas unos segundos en darte cuenta de que había una gotera en una esquina o de que si en invierno te alejabas de los fogones corrías el riesgo de helarte. En el comedor, donde estaban los clientes, era distinto, allí era donde mis padres invertían todo el dinero, y todo lo demás. Papá no estaba en la cocina, probablemente estaría hablando con alguno de sus clientes habituales, o quizá sirviendo uno de esos plantos de pasta que solo servía él porque decía que mamá, o yo cuando ayudaba, no sabíamos poner la cantidad exacta de salsa.
—Llegas tarde —se quejó mamá—. Ponte el delantal y péinate antes de ir al comedor.
Esa tarde no me dolió que no me preguntase qué había estado haciendo durante todo el día. Dios, más de la mitad de los niños del barrio de mi edad formaban parte de alguna pandilla y habían hecho algún que otro recado para algún esbirro de la Mafia.
—Hoy nos han hablado de san Nicolás en la escuela. Es el patrono de los marinos y de los científicos —empecé mientras dejaba en el armario de la esquina el libro que me había llevado ese día del colegio—. Por eso me gustan tanto las estrellas. De hecho, creo que empezaré a llamarme Nicolás en vez de Nick.
—No digas tonterías y date prisa. Hay gente esperando y tu padre tiene que acabar esta masa cuanto antes.
—Claro, solo digo…
—Tu padre y yo no te pusimos Nicholas por eso, y cuántas veces te hemos dicho que dejes de tener la cabeza en las nubes. Tienes catorce años, Nick, ya no eres un niño.
Detuve las manos en el aire. No sabía qué hacer con ellas, un horrible presentimiento prendió fuerza dentro de mí.
—¿Por qué me pusisteis Nicholas?
Mi madre sacó una bandeja del horno y después se secó la frente con un extremo del delantal. Inclinó la cabeza y detuvo la mirada en la medalla que llevaba en el cuello; la tocó con cariño. Dentro había una diminuta fotografía. No quería odiar el rostro que había encerrado en ese colgante de plata, pero una parte de mí no podía evitar sentir un profundo resentimiento.
—Hay una pequeña basílica en honor a san Nicolás en Tolentino, el pueblo de tu padre, no tu san Nicolás, otro.
—¿Otro? —me costó tragar. Quizá no fuera tan malo.
—Sí, es el protector de las almas del purgatorio —acarició la medalla con la fotografía de mi hermano muerto— y de la infancia.
No quería odiar a Luca. Joder, ni siquiera había llegado a conocerlo, pero no podía arrebatarme también eso.
—¿Qué creíais que ibais a conseguir? ¿Que tal vez Luca volvería? Está muerto.
Mi madre soltó la medalla de golpe y caminó hacia mí con los ojos enrojecidos por la furia. Me alegré, podía contar con los dedos de una mano las veces que había visto alguna emoción reflejada en los ojos de mi madre, al menos mientras me miraba a mí.
—No hables así de tu hermano.
Sonreí, no pude evitarlo. Mi hermano. Un fantasma, un niño perfecto de doce años que había muerto por unas fiebres. Solo les importaba él.
—Tendrías que haber elegido otro nombre, mamá —la desafié— o quizá podrías haberme puesto también Luca, así tal vez…
Me abofeteó. Caí al suelo justo en el mismo instante en que mi padre entraba en la cocina. Solo vi sus zapatos negros y gastados, con harina esparcida por encima como las estrellas que yo observaba cada noche.
—¿Qué le has hecho a tu madre, Nicholas?
Sin levantarme, me sequé una gota de sangre que me resbalaba por la comisura del labio. Sonreí porque no quería llorar. Mi padre ni siquiera se había planteado durante un segundo que yo pudiera ser la víctima.
«Existir, pensé. No ser Luca».
—Nada —farfullé.
Cuando me puse en pie, les encontré abrazados. Mi padre tenía el rostro de mi madre en el pecho y le acariciaba cariñoso el pelo. Eran inaccesibles, cerré los ojos y me negué a imaginarme la figura de Luca en medio de ellos, una familia en la que yo era un extraño.
—Hay gente esperando —me dijo papá al separarse de mamá—. Sal fuera y asegúrate de que todas las mesas tienen las copas llenas de vino.
—Sí, señor.
Cogí un poco de hielo del bloque que había en la cocina y me lo pasé por el rostro. Lo aguanté allí hasta que dejé de sentir la piel y el hueso de la mandíbula y después me metí lo que quedaba en la boca. El frío me dolió tras los ojos y noté rastros del sabor de la sangre. Salí al comedor y cumplí con la tarea que me había asignado papá.
Una señora me preguntó qué me había pasado al ver mi mejilla enrojecida y le contesté que me había caído.
—Los chicos de hoy en día siempre andáis merodeando por la calle. Si hubieras estado en la escuela, esto no te habría pasado, jovencito.
—Tiene razón, señora.
No le dije que en realidad yo odiaba merodear por las calles. Lo odiaba con todo mi ser. Las calles de la ciudad me asfixiaban, me sentía atrapado con la misma desesperación que si me hubieran encerrado dentro de un armario bajo una escalera, y de noche aún era peor. Solo las estrellas lograban tranquilizarme lo suficiente para volver a respirar. Nunca se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Jack o a Sandy.
Mis dos mejores amigos sí que tenían problemas de verdad, me sentiría como un débil y un egoísta quejándome a ellos. El padre de Jack había estado en la cárcel no sé cuántas veces y, aunque él intentaba ocultarlo, cada vez que volvía era peor; cada vez bebía más y le pegaba más. Y Sandy, me estremecí solo con pensar en cómo estaba Sandy la última vez que la encontré.
No, a ellos dos no podía decirles que me sentía desgraciado porque mis padres no me querían ni me entendían o porque mi madre me daba un sopapo de vez en cuando. Jack y Sandy estaban a mi lado, con ellos podía ser yo de verdad, podía contarles mis absurdas teorías e incluso me acompañaban a la biblioteca o a la librería Verona de vez en cuando. Además, teníamos un plan.
Jack y yo trabajaríamos en el taller mecánico y ahorraríamos hasta poder abrir el nuestro. Juntos cuidaríamos de Sandy. Lo teníamos todo previsto, solo teníamos que esperar y seguir adelante con el plan. Quizá incluso entonces, cuando fuéramos mayores, podría comprarme uno de esos aparatos para ver las estrellas.
Atendí las mesas en el comedor, pasé de una a otra. Fingí que no veía ni oía a Silvio, uno de los matones del barrio, amenazar al señor Petrori antes de irse. Mi padre siempre se hacía el ciego, decía que enfrentarse a la Mafia no era bueno para el negocio, yo sencillamente no quería hacer nada que pudiese hacer enfadar a papá.
Jamás me acercaría a la Mafia. En realidad, con mis catorce años, apenas sabía en qué consistía, pero sabía que era peligroso y que moría gente. No quería tener nada que ver con eso, sentía una reacción visceral siempre que Silvio aparecía por La Bella Napoli y le insinuaba a papá que podría ganarse un dinero extra si le permitiera hacer negocios en nuestro restaurante, y tenía arcadas cada vez que Silvio me miraba y le decía a papá que de acuerdo, que no haría nada en el restaurante, pero que tal vez yo podría hacer recados para él de vez en cuando.
Papá se había negado.
Dudaba que lo hiciera siempre.
Tenía que irme de allí antes de que llegara el día en que papá aceptara la petición de Silvio y me pidiera que hiciera recados para él.
A Luca no se lo habrían permitido.
—No te quedes allí mirando las musarañas, Nicholas. Ayuda a la señora Micaela a ponerse el abrigo.
—Por supuesto, papá. —Dejé la escoba apoyada en la pared—. Perdóneme, señora Micaela, estaba distraído.
—No pasa nada, Nick. Yo a tu edad también soñaba despierta a todas horas.
La mujer me sonrió y la ayudé a levantarse y a ponerse el abrigo. Después, recogí su bastón, que se le había caído al suelo, y se lo acerqué. La señora Micaela era viuda y tenía la piel más blanca y arrugada que había visto nunca. Tenía los ojos verdes, las cejas blancas y llevaba el pelo blanco, casi plateado, recogido en un moño. De joven protagonizó todo un escándalo, me lo contó ella misma, se enamoró de un policía y vivió con él en pecado, término cuyo significado yo desconocía hasta que ella me lo explicó. Al parecer él estaba casado, pero ni la señora Micaela ni el señor Detective (no sé su nombre, ella siempre lo llama así) ocultaron nunca su amor. Él murió y la señora Micaela estuvo a punto, pero al final sucedió algo, algo misterioso, que la empujó a seguir viviendo.
La señora Micaela tenía dinero, probablemente procedía de su familia, de la que nunca hablaba, y vivía en una de las casas más bonitas de Little Italy. Todo el barrio la respetaba, había gente que incluso le tenía miedo. Yo mismo lo había presenciado, aunque jamás entendería por qué una anciana causaba ese efecto. Sí, en ocasiones era cascarrabias, pero nunca era cruel y era una de las personas más listas que conocía.
—¿Qué te pasa esta noche, Nicholas? —me preguntó mientras la acompañaba cogida del brazo hacia la puerta del restaurante.
—Nada, señora Micaela.
—¡Massimo! —llamó a mi padre—. ¿Os importa que Nicholas me acompañe a casa? Es tarde y estoy cansada.
Esa mujer nunca estaba cansada.
—Por supuesto que no, señora Micaela. Ponte el abrigo y acompaña a la señora, Nicholas —respondió papá acercándome la prenda—. Tu madre y yo cerraremos. Nos vemos en casa.
Eso significaba que iba a tener que dejar mi libro en la cocina, pero dudaba mucho que esa noche tuviese ganas de leer.
—De acuerdo, señor.
A mi padre no le gustaba que le llamase papá delante de los clientes.
La señora Micaela y yo caminamos en silencio durante un rato. El único sonido que nos acompañaba era el golpe seco que producía el bastón al rozar el suelo rítmicamente. La señora Micaela solía ir acompañada de Camilo, algo así como un mayordomo, conductor y guardaespaldas, y de repente me percaté de su ausencia.
—¿Dónde está el señor Camilo?
—Me gustan tus modales, Nicholas. El señor Camilo está visitando a su hermana, le diré que has preguntado por él.
—No tendría que ir sola por la calle, señora Micaela.
—No voy sola, voy contigo. —Nos detuvimos en una esquina—. ¿Qué te pasa hoy, Nicholas?
—¿Usted sabe que hay dos san Nicolás?
—¿Solo dos? —Reanudamos la marcha—. Como si hay cientos, Nicholas, tú no eres ninguno de ellos. —No tendría que dolerme que esa señora se burlase de mí, aunque supongo que no logré disimularlo—. Oh, vamos, no seas idiota, Nick. Realmente hoy estás raro. —La señora Micaela se detuvo en medio de la calle y me obligó a hacer lo mismo—. Tú eres Nick y serás exactamente lo que quieras ser.
—¿Cómo lo sabe?
—Por tus ojos, Nick. —La señora Micaela era la única que me llamaba así a parte de Jack y Sandy—. Tus ojos tienen un brillo que conozco demasiado bien.
—¿Ah, sí? Con todo el respeto, señora Micaela, eso es una tontería.
La señora Micaela sonrió y me despeinó. Eso sí que no se lo permitía a casi nadie.
—Tienes toda la razón, Nick. Vamos, acompáñame a casa.
Me despedí de la señora Micaela y volví a casa mirando las estrellas. La sonrisa de la señora Micaela al decirme adiós me había dejado con una extraña sensación, esa mujer creía que la edad le daba permiso para meterse dentro de mi cabeza y llenármela de incógnitas.
La mañana siguiente no fui al colegio, no había dormido en toda la noche. Solía ser capaz de cerrar los ojos y no pensar en nada o, cuando no lo conseguía, cogía un libro y dejaba que mi mente se concentrase en esa información, la que fuese. Pero la noche anterior no había podido, sentía la presencia de Luca encima de mí como una enorme losa que me impedía respirar y había estado a punto de ahogarme.
Abandoné la casa sin oír a papá o a mamá. Quizá no estuvieran, no sería la primera vez que se iban sin asegurarse de si yo había ido a la escuela.
—O si sigo respirando.
Cogí el abrigo de lana marrón y me aseguré de llevar en el bolsillo el cuaderno y un lápiz. Caminé por la calle, sabía adónde iba. Habría podido ir a buscar a Jack y a Sandy; él estaría en el colegio o en el taller, había un taller en el barrio donde nos dejaban trastear de vez en cuando. Jack parecía tener un don para los coches. Sandy seguro que estaba en la escuela, no estaría en clase, eso seguro, pero no tardaría en encontrarla en el desván sentada frente a ese viejo piano.
No fui a buscarlos, ellos no tenían la culpa de mi mal humor o de lo que fuera que me estaba pasando.
La librería del señor Belcastro apareció justo entonces. Verona era mi lugar preferido, un pequeño local lleno de estanterías repletas de libros a cuyo propietario no le importaba que me pasase horas allí, leyendo en un rincón o quizá detrás del mostrador mientras él repasaba las cuentas y maldecía.
—Buenos días, Nicholas, no esperaba verte hoy —me saludó.
—Yo tampoco, señor Belcastro. —Me encogí de hombros y caminé directamente hacia un pasillo en concreto. Iba tan decidido que cuando vi que no estaba solo tardé varios segundos en reaccionar—: Estás en mi pasillo.
Frente a mí había una niña, un niña con el pelo tan rubio que parecía blanco y con un abrigo tan limpio y tan perfecto que hacía que Verona pareciese mucho más vieja y raída que de costumbre.
Ella levantó la cabeza del libro que estaba sujetando y me miró con las cejas arrugadas.
—¿Tu pasillo?
Bajó la cabeza de nuevo hacia el libro, ahora abierto, y yo pensé que era imposible que existiesen unos ojos de ese azul tan oscuro. Eché los hombros hacia atrás, era absurdo que me quedase allí plantado, y me acerqué a la estantería en busca de mi libro.
—¿Qué estás leyendo?
—El libro de la selva, son…
—Cuentos de animales —terminé la frase—. Tendrías que estar en el colegio —añadí con la autoridad que sin duda me confería ser mayor que ella.
—Tú también. —Cerró el libro y me miró igual que hacían las monjas cuando no prestaba atención—. ¿Cuántos años tienes?
—Catorce. —Me crucé de brazos—. ¿Y tú?
—Doce.
Sonreí. No solo era dos años más pequeña que yo sino que apenas me llegaba al pecho y era tan pálida que comparada conmigo parecía etérea.
—¿Juliet? —Una señora asomó por el pasillo acompañada del señor Belcastro—. Ah, estás aquí. Vamos, tenemos que irnos. Di adiós a tu amigo.
La señora era tan rubia como Juliet, el nombre era tan etéreo como su extraña propietaria, e iba elegantemente vestida. Me fijé en el color rosa de sus labios y en las arrugas que tenía en las comisuras. Mamá jamás tendría arrugas de reír.
—¿Cómo te llamas? —la voz de la niña me sorprendió porque sonó justo delante de mí y entonces vi que ella había dejado el libro en la estantería y había eliminado la distancia que nos separaba.
—Nick.
Juliet volvió a arrugar las cejas. No lo entendí, mi nombre, a diferencia del suyo, era de lo más común y corriente. Como yo. Después, y sin abandonar la mueca de confusión, extendió una mano.
—Adiós, Nick.
Sonreí, ella era la criatura más rara que había visto nunca, y acepté el apretón.
—Adiós, Juliet.
Las observé marcharse y cuando las campanillas que había colgadas encima de la puerta tintinearon fui en busca del libro sobre estrellas que llevaba tardes leyendo, aunque de camino también cogí El libro de la selva. No sabía nada de él, excepto lo que le había dicho a Juliet y ese detalle de información había aparecido en mi mente porque había escuchado al señor Belcastro hablar de los cuentos de Kipling.
Estuve unas horas leyendo, había empezado con mi libro sobre Astronomía y había acabado dejándolo a un lado para perderme en la selva.
—Es hora de comer —el señor Belcastro habló desde el mostrador de la entrada—. ¿Tienes hambre?
A juzgar por el ruido de mi estómago la tenía. Guardé los libros en sus respectivas estanterías y fui hacia el librero, que tenía dos platos preparados como si se tratase de un restaurante.
—Gracias, señor Belcastro. —La pasta no olía ni de lejos tan bien como la que cocinaba mi padre, pero no era capaz de recordar la última vez que él me había preparado un plato solo para mí.
—Come.
Me senté en la silla a la que el señor Belcastro había colocado dos cojines para que pudiera llegar a la altura del mostrador y vi que en la puerta de cristal de Verona colgaba el cartel de cerrado.
—¿Quién era esa señora?
—Una irlandesa —respondió y se sirvió un poco de vino. En mi vaso había agua—. Está buscando un libro.
—Ya —sonreí—, ¿por qué si no habría venido a verlo, señor Belcastro?
Él detuvo el tenedor en el aire durante unos segundos.
—Exacto.
Capítulo 2
Nick
Una semana más tarde estaba entrando en el colegio cuando oí algo que me heló la sangre.
—Mira qué tenemos aquí, una ratita irlandesa.
—Sí, parece asustada.
Eran Lui y Pato, los dos matones del último curso. Eran tan tontos que prácticamente era un milagro que siguiesen vivos, pero por desgracia su estupidez solo la sobrepasaban sus músculos y sus ganas de meterse con todo el mundo. Eran crueles y la poca inteligencia que poseían estaba toda concentrada en hacer daño.
Las voces provenían del jardín que había en el lateral de la escuela que también hacía las veces de parroquia. En nuestro barrio había muchos edificios que servían para más de un uso, esa parte de Little Italy no podía permitirse lujos, y bastante hacían las monjas intentando educarnos cuando la mayoría de familias que vivíamos allí ni siquiera podíamos pagarles.
Seguí los comentarios jocosos y aceleré el paso cuando oí el distintivo sonido de una bofetada.
—Vas a pagar por eso, zorra.
Giré y me quedé helado al encontrar a Lui sujetando a Juliet por los brazos mientras Pato se disponía a… La ira me cegó y corrí hacia Pato. Lo derribé de un puñetazo y después, antes de que ni Lui ni yo supiéramos qué estaba pasando, me abalancé sobre él y lo aparté de Juliet.
—¿Qué diablos estás haciendo Nick? —balbuceó sujetándome por el jersey—. Es una putita irlandesa.
Le golpeé directamente en la mandíbula y la sangre que brotó de la herida del labio me manchó los nudillos.
Nunca había golpeado a nadie así.
No podía parar.
—Para, Nick.
Noté que tenía algo en el brazo, una presión extraña pues empezaba allí y después subía por el hombro y se me metía por la garganta. Tuve que tragar varias veces para poder respirar y al parpadear vi dos cosas. La primera, yo estaba sentado encima de Lui, que estaba casi inconsciente en el suelo con el rostro lleno de sangre por culpa de la nariz rota. Me dolían las manos. La segunda, Juliet me estaba tocando. Esa presión era ella y me decía que parase.
—¿Estás bien? —le pregunté. Me parecía muy importante saberlo—. ¿Estás bien?
—Sí.
Vi que tenía el cuello de la camisa manchado de barro, probablemente de las manazas de Lui, y las mejillas con lágrimas.
—Ven.
Me aparté de Lui y lo dejé allí al lado de Pato. Los dos se recuperarían y vendrían a por mí. En otras circunstancias me habría asustado, yo rehuía las peleas, que eran más que frecuentes allí, y ni Jack ni yo acostumbrábamos a meternos en ellas. Teníamos un plan, el plan perfecto para salir de Little Italy y tener una vida y en esos planes no entraba convertirnos en matones. Supongo que por eso Lui se había sorprendido tanto.
No era el único, mi mente seguía sin comprender qué diablos estaba pasando conmigo.
Empecé a caminar y adapté mis pasos a los de Juliet. No la toqué, pero me coloqué lo bastante cerca de ella para que supiera que podía contar con mi protección. Entré en el colegio por la puerta de atrás, la que conducía a la cocina y a las habitaciones privadas de las monjas.
—No nos verá nadie —le aseguré en voz baja. Entonces sucedió algo extraño, más aún, Juliet me cogió de la mano y entrelazó nuestros dedos—. ¿Qué estás haciendo aquí?
Tenía que decir algo, la mano me temblaba por la pelea. Solo por la pelea.
—Mi madre está hablando con la directora. Me dijo que me esperase en el jardín con sor Maria, pero a un niño le sangró la nariz y me dejó allí sola.
—¿Vas a venir a este colegio?
—No, voy a ir al Saint Patrick.
Solté el aliento aliviado y le apreté los dedos.
—Ven, te ayudaré a limpiarte y buscaremos a tu madre, ¿de acuerdo?
—¿Qué pasará contigo?
—No te preocupes por mí.
Si sor Maria estaba ocupándose de un sangrado de nariz lo más probable era que estuviese en la pequeña habitación que habían habilitado como enfermería, así que llevé a Juliet a la cocina y empapé un paño con agua.
—No quiero que tengas problemas por mi culpa, Nick. —Ella se sentó en una de las sillas que había frente a la mesa de madera y al observarla vi que aunque intentaba contener las lágrimas le temblaba el mentón.
—No te preocupes por mí —le repetí—. No me pasará nada.
Le lavé el rostro con cuidado y al volver a meter el paño bajo el agua la sangre de mis nudillos manchó el líquido. Me sequé las manos sin prestar atención a las heridas.
—No sé qué está haciendo mi madre aquí —empezó ella de repente—. Echo de menos Chicago.
Eso explicaba que no la hubiese visto nunca y la sensación de soledad que desprendía.
—¿Eres de allí?
—Sí. —Se encogió de hombros como si no tuviese importancia—. Acabamos de mudarnos.
Oímos que se abrían varias puertas del pasillo.
—Tenemos que darnos prisa. Ven.
Esta vez fui yo el que le tendió la mano y ella la cogió enseguida. Conocía el camino hacia el despacho de sor Brigita, la directora de la escuela, y llegamos justo cuando ella y la madre de Juliet lo abandonaban.
—¿Qué está haciendo aquí, señor Valenti?
—He acompañado a Juliet —le respondí a la directora. Quería soltarle la mano a Juliet, pero ella me lo impidió.
—¿Ha sucedido algo, señorita Murphy? ¿Dónde está sor Maria?
—¿Estás bien, Juliet?
La madre de Juliet y sor Brigita hablaron al mismo tiempo y las dos desviaban la mirada de mí a Juliet en busca de respuestas. Yo no quería delatar a Lui y a Pato, haberles dado una paliza me ponía en peligro, si además me convertía en un chivato mi vida en esa escuela, y probablemente en el barrio, se convertiría en un infierno.
—Sor Maria ha tenido que ir a atender a un niño al que le sangraba la nariz y yo… —Juliet me soltó la mano y desvió la mirada hacia el suelo— me he perdido en el jardín y me he asustado.
—Oh, gracias, señor Valenti. Ya puede irse a clase, estoy segura de que lo están esperando. —Sor Brigita me observó atentamente y estoy seguro de que vio los nudillos ensangrentados aunque no hizo ningún comentario al respecto.
—Claro. Adiós, Juliet.
—Adiós, Nick. Gracias.
Asentí, ella seguía mirando al suelo, y caminé pasillo abajo con las manos en los bolsillos. No me di cuenta de que me costaba respirar hasta que Jack apareció a mi lado y me dio una palmada en la espalda.
—Eh, me han dicho que les has dado una paliza a Lui y a Pato, ¿es cierto?
—Sí, lo es.
—También me han dicho que nos esperan esta tarde en el callejón.
Me detuve y miré a Jack.
—¿Nos?
—Claro, a ti y a mí.
Reanudé la marcha.
—Tú no estabas, Jack. No tienes por qué meterte en este lío por mi culpa.
—Por supuesto que tengo, eres mi mejor amigo, imbécil.
Sonreí y respiré.
—Eso es verdad —le confirmé.
—Pero tenemos que asegurarnos de que Sandy no se entera hasta que haya pasado. Se pondrá furiosa si nos metemos en nuestra primera pelea sin ella.
—Tienes razón.
Salimos de la escuela, lo decidimos sin hablar, así eran las cosas entre nosotros. Caminamos hasta la calle en la que de pequeños habíamos empezado a jugar, la misma en la que nos reuníamos siempre junto con Sandy y en la que habíamos encontrado una vieja moneda italiana que era nuestro amuleto de la suerte. Nos repartíamos su custodia, cada mes la tenía uno de nosotros. Ese mes la tenía Sandy.
—¿Por qué lo has hecho?
Jack no tuvo que explicarme a qué se refería. Estábamos sentados en los escalones de un portal, en el balcón de encima acababan de colgar la colada y gotas de agua caían rítmicamente a mi lado.
—Iban a hacerle daño a una niña.
—Joder —farfulló Jack. Tanto él como yo odiábamos por distintos motivos esa clase de comportamiento—. Hiciste bien, Nick.
Solté el aire y me miré los nudillos, los tenía destrozados.
—No paré.
—¿Qué quieres decir?
—Que no quería parar. Lui y Pato estaban en el suelo y yo quería seguir pegándoles.
Jack me miró a los ojos y lo que vio nos asustó a ambos.
—Yo a veces tengo miedo de empezar —dijo Jack con los ojos clavados ahora en el suelo—. ¿Conocías a la niña?
Iba a decirle que sí, no tenía ningún motivo para mentirle a Jack y sin embargo lo hice.
—No.
—Vamos, será mejor que vayamos al encuentro de Lui y Pato.
—Sí, cuanto antes acabemos con esto mejor.
Durante la pelea comprendí lo que Jack había querido decir con lo de que a él a veces le daba miedo empezar porque, si bien mi mejor amigo siempre rehuía las peleas, esa noche no dudó en golpear a los matones de la escuela. Jack era preciso, metódico, y de vez en cuando permitía que Lui o Pato le asestasen algún puñetazo. Sonreía por entre la sangre y después se lanzaba encima de ellos sin parpadear.
No sé cuánto rato habríamos estado pegándonos, rompiéndonos costillas, narices, dedos y dientes si no hubiese aparecido Sandy hecha una furia y nos hubiera obligado a separarnos. Lui y Pato se fueron a sus casas con el cuerpo maltrecho y el orgullo satisfecho, era innegable que Jack y yo, aunque seguíamos en pie, habíamos recibido una paliza, y los cuatro dimos por concluido el conflicto.
Sandy era ya otro cantar.
—No puedo creerme que no me hayáis avisado —se quejó por enésima vez—. Creía que erais mis mejores amigos.
—Y lo somos —le aseguró Jack tocándose los dientes para asegurarse de que seguía teniendo los más importantes.
—Lo que sois es unos idiotas. Lui y Pato podrían haberos matado.
—Eh, empieza a dolerme que no confíes en nosotros —me quejé.
—Confío en vosotros, pero esos dos matones no tienen honor —farfulló Sandy acercándose a mí con un paño que apestaba por culpa del ungüento con el que ella lo había empapado—. Ponte esto aquí, contendrá la hinchazón, sé de lo que hablo.
—Joder, Sandy. —Jack escupió sangre y se limpió el rostro con agua—. ¿Qué ha sucedido esta vez?
—No ha pasado nada, Jack. Solo era una forma de hablar. —Nos miró a ambos. Yo no sabía si nos estaba diciendo la verdad, pero iba a tener que creérmelo. La tensión era tan palpable que temía que la mecha prendiese y saltásemos los tres por los aires.
—Bueno, así que crees que Jack y yo tenemos honor —bromeé—. Jamás lo habría dicho.
—Sí, y ese es vuestro peor defecto.
A pesar de los miedos de Sandy, Lui y Pato se mantuvieron alejados de nosotros en el colegio y ninguno de los implicados en esa pelea volvimos a mencionarla. Las cicatrices tardaron un poco más en desaparecer, mis padres se pusieron furiosos por que tuviese que atender a los clientes del restaurante con ese aspecto.
Sandy fue la única que se preocupó por si la cabeza me dolía más de lo normal o por si desaparecía la presión en las costillas. Jack se burló de mí y yo de él, era nuestra manera de cuidarnos. Sor Brigita nos encerró a los dos una tarde en su despacho y nos dijo lo decepcionada que estaba de nosotros, y nos aseguró que no se creía la historia que le habíamos contado. Lo llamó un cuento para viejas. Nos enteramos de que nuestros némesis también habían sido sometidos al interrogatorio de la directora, pero, dado que ninguno fuimos expulsado, tampoco le contaron la verdad.
Cada mañana me miraba en el espejo del baño de casa, esperaba que el ojo se me deshinchara y desapareciera el moratón. Quería recuperar mi aspecto normal.
Uno no puede colarse en un colegio religioso para niñas con cara de monstruo. Había averiguado dónde se encontraba el colegio Saint Patrick, no estaba lejos de Little Italy, lo suficiente para que en ciertos aspectos la distancia fuese infranqueable.
No sabía por qué quería volver a ver a Juliet Murphy, solo que iba a hacerlo. La sensación de sus pequeños dedos apretando los míos había reaparecido más de una vez en mi mente y, aunque me decía que era lo mismo que me pasaba con Sandy, una parte de mí sabía ya entonces que no era verdad. Pero no estaba preparado para entenderlo, así que no le di vueltas y sencillamente esperé a recuperar mi aspecto normal.
El Saint Patrick, a pesar de su catolicismo exagerado y sus aires de grandeza, tenía el mismo horario que mi escuela de barrio. Esa mañana le dije a Jack y a Sandy que tenía que ocuparme de unos asuntos que me había encargado mi madre y que me cubriesen las espaldas con sor Brigita. Odiaba mentirles a mis amigos, y más cuando sabía que no tenía por qué hacerlo, sin embargo algo me impulsaba a mantener la existencia de Juliet, y la necesidad que sentía por verla, en secreto. No corría ningún riesgo de que Jack o Sandy me descubriesen; Jack apenas hablaba nunca con mi madre, él sabía que a ella él no le gustaba y aunque Jack nunca me lo había dicho podía imaginarme que el sentimiento era mutuo. El caso de Sandy era un poco distinto, odiaba abiertamente a mi madre y nunca me había explicado el porqué.
Llegué al pretencioso edificio y salté sin ningún problema la verja de hierro negra que lo rodeaba. El jardín, como era de esperar, tenía más árboles y flores que el de nuestra pequeña escuela. Elegí un roble y esperé allí, no había previsto qué haría llegado este momento. Pasados unos minutos, las puertas del Saint Patrick se abrieron y empezaron a salir niñas con uniforme; faldas azul marino, blusas y calcetines blancos. Era como estar en medio del mar rodeado de criaturas extrañas. De momento no me había visto ninguna, pero no podía quedarme allí demasiado tiempo. Empezaron a sudarme las palmas de las manos, lo mejor sería que me fuera.
—¿Nick?
Giré la cabeza y la vi frente a mí. Llevaba el pelo rubio en una trenza medio deshecha y una sonrisa ladeada en el rostro.
—Hola, Juliet.
—¿Qué estás haciendo aquí? —Arrugó las cejas—. Si te ven, tendrás problemas.
Me cogió de la mano y tiró de mí hacia el muro de piedras que marcaba el final del jardín y del Saint Patrick.
—Quería saber cómo estabas —le dije mientras esquivábamos las ramas de los árboles. Había tenido mucha suerte de que no me hubiese visto nadie—. ¿Cómo me has encontrado?
—Suelo sentarme a leer bajo ese roble.
Sonreí como un idiota.
—¿No tienes amigas?
—Aún no. Sois muy peculiares los de Nueva York.
—Claro, porque en Chicago todo el mundo es adorable, ¿no?
Juliet se detuvo y me soltó la mano.
—Echo de menos Chicago, aquí no tengo amigos. —Me señaló el muro como si yo no lo hubiese visto—. Tienes que irte. Este es el mejor lugar para saltar.
—Vaya, vaya, Juliet, no me digas que te escapas del colegio. —Ella se sonrojó y no me contestó—. No es cierto eso de que no tienes amigos. Me tienes a mí.
Sonó una campana seguida por risas y por los pasos de las alumnas del Saint Patrick.
—Tengo que volver, si no estoy en clase, alguien saldrá a buscarme. —Entonces me miró a los ojos y levantó una mano para tocarme la cicatriz que me había quedado en la ceja—. Tienes que tener más cuidado, Nick. No puedes hacerte daño.
Le cogí la muñeca sin apartarle la mano del rostro. Nunca había tocado nada tan suave y fuerte al mismo tiempo. Sandy también tenía la piel suave, pero cuando la tocaba yo no sentía nada. La piel de Juliet era completamente distinta, era como si se pegase a la mía.
—Yo soy tu amigo —insistí, molesto porque antes no me había contestado.
—No podemos ser amigos. Tienes que irte antes de que te vea alguien, por favor.
—Me iré. —Ella me soltó la mano aliviada—. Pero antes dime por qué no podemos ser amigos.
—¿Señorita Murphy?
Alguien la estaba buscando.
—¿Por qué no podemos ser amigos?
—Vete.
—Contéstame o dejaré que me encuentren. —Me crucé de brazos.
—No creo que mamá vuelva a ir a Verona y dudo que papá me deje visitar Little Italy.
—¿Señorita Murphy?
Me giré y puse un pie en una roca que sobresalía para coger impulso, realmente ese era el mejor lugar para saltar.
—Yo sí puedo venir a verte. —Trepé hasta la parte superior del muro.
—¡No puedes volver a colarte aquí! Te pillarán y papá…
—Dime dónde vives.
—¡Señorita Murphy! ¿Puede saberse qué está haciendo aquí? —Una mujer se plantó frente a nosotros con la mirada horrorizada y se puso a gritar en cuanto me vio—. ¡Ayuda! Llamen a la policía. Venga a mi lado ahora mismo, señorita Murphy.
Los católicos irlandeses siempre han sido muy dramáticos.
—Vete —vocalizó Juliet sin hacer ruido.
—Tu dirección —la imité.
—Rutgers con Broadway.
Sonreí y salté.
Salté.
Capítulo 3
Juliet
Rutgers Street 1929
Aún me costaba pensar en Nueva York como en mi casa y seguía añorando Chicago, no solo la ciudad, sino también la vida que mamá, papá y yo llevábamos allí. Al principio ni a mamá ni a mí nos gustó la idea de mudarnos, recuerdo que el día que papá nos dio la noticia pensé que si mamá no quería irse no existía ni la más remota posibilidad de que nos fuéramos de Chicago. Pero papá y ella se pasaron noches hablando, no delante de mí, por supuesto, y de repente un día mamá se puso a hacer las maletas.
—El trabajo de papá es muy importante, Juliet —me dijo—. Tenemos que estar a su lado.
Yo tenía doce años y mi respuesta fue encerrarme en mi dormitorio y pasarme semanas sin hablarles y llorando cada vez que mis amigas del colegio mencionaban los días que faltaban para que tuviéramos que separarnos.
Hacía tres años que estábamos allí. Todavía me carteaba con Vera y Christine, pero ya no sentía que ellas dos fuesen mis únicas aliadas. Tenía un amigo en Nueva York, un muy buen amigo, uno que precisamente ahora estaba trepando por el árbol que había en la calle hasta llegar a mi ventana.
—Algún día podrías utilizar la puerta —le reñí mientras le dejaba entrar.
—Tus padres me odian —contestó metiendo sus largas piernas por la ventana—. Además, es una costumbre.
Sí, una costumbre que había empezado apenas un mes después de mi llegada a la ciudad, después de que él se colase también en mi colegio. A Nick se le daban bien esa clase de cosas como colarse en lugares cerrados.
—Feliz aniversario. —Sonrió y sacó de detrás de la espalda un sencillo ramo de rosas. Eran pequeñas, delicadas, y de un color rosa empolvado. Nunca había visto unas flores tan bonitas. .
A Nick también se le daba bien acelerarme el corazón y hacer que me dolieran los brazos de las ganas que tenía de abrazarle.
—Hoy no es mi cumpleaños —conseguí decirle tras soltar el aire.
—Ya lo sé. —Se acercó a mí y con una sonrisa de oreja a oreja sujetó las flores frente a mi rostro—. Hoy hace tres años que te mudaste a Nueva York.
Estuve a punto de decirle que no era verdad, pero lo pensé durante unos segundos y comprobé que tenía razón. Ni siquiera recordaba habérselo contado, aunque no dudé de que lo había hecho. A Nick se lo contaba todo a pesar de que él a mí no me contaba nada, sabía que si se lo echaba en cara —cosa que hacía de vez en cuando— se quejaría y me diría que me lo explicaba todo, pero yo sabía que no era así. Sabía que había secretos que Nick no le contaba a nadie.
—Gracias —balbuceé emocionada al aceptarlas—. Las pondré en agua.
—¿Tu madre no está en casa? —Estaba sentado en la silla que yo tenía frente al tocador y que en realidad utilizaba para acumular libros, la había girado y tenía los antebrazos apoyados en lo alto del respaldo.
—No, ha salido.
—¿Y ha dejado sola a su princesa? —Se burló. No me ofendí, sabía que él lo había dicho solo para provocarme.
—Volverá enseguida y hoy papá también llegará pronto. Espera aquí, voy a buscar un jarrón con agua.
Nick eligió uno de los libros que había en el tocador y lo abrió sin importarle el título. Le observé un segundo, él era dos años mayor que yo y aunque no era el único chico de diecisiete años que conocía ninguno de los hijos de los amigos de papá podía compararse a él. Nick era mucho más alto que ellos, como si tuviese tanta vida dentro que necesitase más espacio que los demás para poder contenerla. Tenía la piel de un increíble color tostado. Al principio, cuando le conocí, siempre que le veía pensaba en atardeceres y en playas en las que nunca había estado. Después estaban sus ojos, eran peligrosos, había días que los adoraba, cuando me miraban de verdad y me permitían ver sin reservas lo que sentía. Eran azules, aunque no siempre lo parecían. Había días que los odiaba, cuando los utilizaba como barreras. El pelo lo llevaba corto por los lados y un poco más largo en la frente, donde unos mechones insistían en rizarse. No era ni rubio ni moreno, su pelo hacía cosquillas.
—¿Quieres que vaya yo a buscar el jarrón? —me preguntó sin apartar la vista del libro—. Si tu madre no está, puedo bajar yo.
Me sonrojé, me había quedado embobada mirándole, algo que para mi vergüenza me sucedía cada vez más a menudo.
—No, ya voy yo.
En los tres años que hacía que Nick y yo éramos amigos jamás me había sentido incómoda con él, sin embargo a lo largo de los últimos meses las cosas habían empezado a cambiar. Para mí. Él era el mismo de siempre, aparecía sin avisar y poseía un sexto sentido para adivinar si me sucedía algo malo o si, sencillamente, me moría de ganas de verlo. El día que se coló en el Saint Patrick no me equivoqué al decirle que mamá no volvería a llevarme a la librería Verona. Aún no sé qué fuimos a hacer allí esa mañana, pero la única vez que intenté preguntárselo no acabó muy bien.
Papá nos prohibió a las dos acercarnos a Little Italy. Esa noche, la de la discusión por la librería, oí que papá le decía a mamá que no podía ponerse en peligro de esa manera y que tenía que dejarle hacer su trabajo a su manera. Ella no podía protegerle a él. Pero mamá es así, en Chicago era profesora y aquí creo que se ha ofrecido como voluntaria en todas las escuelas y parroquias irlandesas de Nueva York.
Mamá no iba a permitir que papá le dictase lo que tenía que hacer, por eso él estaba loco por ella. Desde pequeña les había visto besarse y abrazarse y esas muestras de afecto me sonrojaban y avergonzaban un poco, pero desde hacía unos meses siempre que les veía no podía evitar pensar en Nick.
—¿Necesitas ayuda?
Virgen santa, ¿qué me estaba pasando? Tenía que serenarme y dejar de pensar en qué sentiría si los labios de Nick rozasen los míos. No sucedería nunca.
—No, enseguida subo.
Cogí un viejo jarrón, ese que mamá nunca utilizaba y subí a mi dormitorio. Nick seguía sujetando el libro cuando entré.
—¿Puedo llevármelo?
—Claro —le respondí. Nick siempre se llevaba mis libros, debía de ser el chico que más había leído de Nueva York, y el más rápido, porque me los devolvía a los pocos días. Y no tenía ninguna duda de que los leía porque si hablábamos de ellos —cuando yo conseguía leérmelos semanas más tarde— era capaz de responder a todas mis preguntas.
—¿Qué quieres hacer para celebrar tu tercer aniversario como ilustre ciudadana de Nueva York?
Puse las rosas en el agua dándole la espalda, aún no había conseguido dejar de pensar en sus labios.
—¿Qué sueles hacer tú con tus amigos?
—¿Con Jack y Sandy? No demasiado, Jack y yo estamos todas las horas que tenemos libres en el taller y Sandy no da abasto con los gemelos y el colegio.
Nick hablaba con tanto afecto de Jack y Sandy que no podía evitar sentir celos de ellos. Yo no los conocía. A pesar de mí insistencia por lo contrario, Nick había decretado que era mejor así. Si mi padre llegaba a enterarse de que yo había puesto un pie en Little Italy… A mí me sonaba a excusa, a veces creía que Nick se avergonzaba de mí o, mejor dicho, de ser mi amigo. Jack y Sandy eran para mí como dos unicornios, dos criaturas mágicas que cuando aparecían hipnotizaban a Nick con su belleza mitológica y se lo llevaban lejos de mí.
Les odiaba un poco, lo cual hacía que me sintiese miserable y como una niña malcriada. Tal vez Nick guardase muchos secretos respecto a su vida, pero sabía que no era un cuento de hadas y que sus padres no le entendían, ni siquiera les importaba. Me alegraba de que Nick tuviese a Jack y a Sandy, aunque me devorasen los celos.
—Quiero ir al puente de Brooklyn —afirmé decidida dándome media vuelta para mirarle.
—¿En serio?
—Sí. —La idea me había surgido de repente, pero quería ir. Quería ir al puente de Brooklyn con Nick.
—Pues vamos. —Me cogió de la mano y tiró de mí hacia la ventana.
—Podemos salir por la puerta —me quejé entre risas.
—No, así es más divertido.
Bajamos por el árbol, cuando llegamos al suelo una señora que paseaba con su perro por la calle nos miró de arriba abajo y Nick le dijo:
—Se nos ha estropeado la puerta.
La frase no tenía ningún sentido, obviamente, pero la señora, quien por fortuna no me conocía, reanudó el paseo y nos tomó por locos.
—¿Cuándo volverá tu madre?
—Ha dicho que estaría fuera tres horas; ha ido a la parroquia a dar clases, hay un grupo de señoras recién llegadas de Irlanda que quieren aprender a leer.
—Lo que hace tu madre es muy importante —declaró solemne—. Tenemos que darnos prisa, tenemos que estar de vuelta antes que ella. —Apresuró el paso y me estrechó los dedos que no había soltado en ningún momento—. ¿Estás segura de que tu padre no volverá antes de tiempo?
—Estoy segura, está trabajando en un caso muy importante.
Nick y yo apenas hablábamos de mi padre, él, Niall Murphy, era abogado y trabajaba para la fiscalía de la ciudad. Mi padre y Nick coincidieron una sola vez, fue justo al principio, cuando ni Nick ni yo intuíamos que papá y mamá iban a estar tan en contra de nuestra amistad.
Fue al principio, Nick no se colaba por la ventana con tanta frecuencia, sino que a veces aparecía por casualidad cerca de casa o del Saint Patrick. Ese día lo encontré al salir del colegio y él vio que yo estaba enferma, llevaba días con una tos muy profunda y cuando él me vio estaba ardiendo en fiebre. No recuerdo qué le dije, solo recuerdo que me desperté en mi cama y oí a papá gritando, echando a Nick de casa.
Ni Nick ni papá me contaron jamás qué había sucedido. Mamá no odiaba a Nick, con ella a veces sí me atrevía a hablar de él, pero sé que jamás se opondría a papá y la verdad era que no quería ser un motivo de discusión entre ellos. Nick lo entendía, en realidad creo que incluso me dolía lo comprensivo que era Nick con ese tema.
—Iremos por aquí, la vista desde esta calle es preciosa.
Nick me contó la historia del puente de Nueva York, a él le fascinaban las obras de ingeniería, podía pasarse horas leyendo sobre cómo se construían las edificaciones más complejas y su sueño, aunque apenas hablaba de él, era ser capaz de diseñar una de ellas algún día.
Él decía que quería ser mecánico, pero yo sabía la verdad.
Por eso había elegido ir al puente de Brooklyn ese día.
—¿Sabes que no existe ningún puente igual a este en toda América?
—Lo sé.
—¿Y sabes que los pilares de las dos torres están hundidos hasta el fondo del río?
—No, no lo sabía.
Los ojos de Nick brillaban cada vez más a medida que nos acercábamos al puente y mi corazón se aceleraba al mismo ritmo. Él se detuvo de repente y se giró hacia mí, hasta entonces le había visto la espalda pues andaba mucho más rápido que yo y prácticamente me había arrastrado desde que habíamos salido de casa.
—Cierra los ojos.
Los cerré, confiaba en él plenamente.
Dimos unos cuantos pasos más y cuando volvimos a detenernos Nick me soltó la mano para colocar las suyas en mis hombros y girarme hacia donde él quería.
—Ya puedes abrirlos.
El puente apareció por entre mis párpados, lo había visto varias veces, siempre dentro del coche de papá o en el tranvía con mamá. El sol estaba justo encima de una de las torres e iluminaba los cables hasta convertirlos en telarañas. Era precioso, casi mágico, y causaba un profundo respeto. Era un monstruo de acero y piedra que colgaba encima del río.
—Murió mucha gente para construirlo. Los pilares están llenos de pasadizos y en uno hay incluso una bodega y al lado de una de las entradas hay una capilla en honor a la virgen María.
—Me estás tomando el pelo.
—No, es verdad. La bodega la he visto.
—¿Y la capilla?
Nick me guiñó el ojo y volvió a cogerme de la mano para acercarnos aún más a la entrada del puente. El paisaje era sobrecogedor. Si algún día me iba de esa ciudad sin duda esa sería la vista que más recordaría.
Y a Nick.
—Deberías ser arquitecto o ingeniero —le dije al ver cómo le brillaban los ojos.
—No digas tonterías —se rio, pero noté que era una risa forzada—. ¿Yo, ingeniero? Tendré suerte si llego a mecánico.
Dejé de caminar y Nick tuvo que detenerse.
—No, deberías ser arquitecto o ingeniero. —Me miró y los ojos se oscurecieron igual que hacían siempre que su propietario quería ocultarse—. Tienes que serlo, Nick. Tienes que ir a la universidad.
Durante un segundo pensé que volvería a burlarse, pero Nick, siendo como era imprevisible, me sorprendió.
—¿De verdad lo crees?
Era extraño y maravilloso verlo inseguro.
—De verdad lo creo.
Nick se frotó la nuca con la mano que tenía libre, la otra la apretó alrededor de mis dedos.
—El señor Belcastro me ha prestado unos libros —me sorprendió Nick—, lleva meses diciéndome que, si me lo propongo, podría presentarme a una beca.
—¡Eso es maravilloso, Nick!
No lo pensé, le solté y le rodeé el cuello con los brazos. Lo hice tan rápido y con tanta alegría que Nick tuvo que dar un paso hacia atrás para evitar que cayésemos al suelo. Sus manos aparecieron en mi cintura y noté que los dedos temblaban. ¿Podía ser que para él también hubiesen cambiado las cosas? ¿Podía Nick sentir lo mismo que yo? El corazón me golpeaba las costillas, el sol había bajado hasta el río y el cielo estaba de un color anaranjado que parecía mágico. No sabía que iba a besarle, creo que ni siquiera sabía qué era un beso hasta que temblando acaricié los labios de Nick con los míos.
Él se quedó quieto.
Inmóvil.
No respiró.
Apretó la mandíbula.
Me prometí que no lloraría, era obvio que mi beso había sorprendido a Nick y que no le había gustado nada. Tenía que apartarme y disculparme.
Nick apretó los dedos que tenía en mi cintura. Los apretó y me acercó a él.
—Juliet… —suspiró mi nombre y cerró los ojos. Los había mantenido abiertos hasta entonces.
—Nick —sonreí por entre el temblor y estreché los brazos alrededor de su cuello.
—No… —Se apartó sin alejar las manos de mí—, no podemos besarnos.
—¿Por qué?
—Tienes quince años. —Estaba enfadado, conocía perfectamente la voz de Nick enfadado.
—Cumplo dieciséis dentro de unos meses.
Nick me soltó y dio un paso hacia atrás.
—Tú no lo entiendes. —Volvió a frotarse la nuca igual que antes—. No lo entiendes. Tú y yo no podemos besarnos.
Si le dejaba hablar, acabaríamos discutiendo. Yo probablemente acabaría llorando y él tal vez haría algo estúpido y se mantendría lejos de mí.
—Está bien —concedí—. No podemos besarnos.
Él soltó el aliento aliviado y volvió a acercarse a mí y a cogerme la mano. Tuve que hacer un esfuerzo para no sonreír.
—Vamos a buscar esa capilla. Tiene que estar por aquí.
Encontramos la capilla. Nick no dejó de hablar del puente y poco a poco fui introduciendo en nuestra conversación preguntas sobre la universidad. Nick tenía que ir, no podía ser mecánico. Tenía que hacer algo con esa mente tan hambrienta de conocimiento. Supe que las respuestas que me daba eran sinceras, que no escondía sus dudas ni sus miedos y supe que jamás se había sincerado tanto con nadie.
Ese fue mi regalo.
Volvimos a casa corriendo, nos subimos a un tranvía y cruzamos la última calle con el corazón en un puño. Nick me acompañó hasta el árbol que había bajo mi ventana y entrelazó los dedos para que pudiera colocar el pie en ellos y empezar a trepar.
—Date prisa, tu madre no tardará en llegar —dijo nervioso. Cuando le miré vi que tenía los ojos fijos en mis piernas.
—Gracias por acompañarme a ver el puente, Nick. —Le acaricié el pelo, aparté la mano como si lo hubiese hecho sin querer, como si me hubiese tropezado con esos rizos de camino a la rama de la que iba a sujetarme.
—Teníamos que hacer algo para celebrar tu llegada a Nueva York.
Allí estaba uno de los motivos por los que Nick se había metido en mi corazón. Siempre hablaba de nosotros, de los dos, como si nuestra indivisibilidad fuese un hecho científico.
—Dime una cosa, Nick.
Oímos el ruido de la puerta de la entrada.
—Métete en tu dormitorio, Juliet.
Recordé lo que me había hecho él tres años atrás en el muro del colegio.
—No entraré hasta que me contestes.
Le vi apretar la mandíbula y probablemente hubiera soltado una maldición, pero jamás maldecía frente a mí.
—¿Qué quieres saber?
—Has dicho que no podíamos besarnos. Si pudiéramos… —oí la escalera—, ¿me besarías?
—Pregúntamelo cuando tengas dieciocho años. Buenas noches, Juliet. Gracias por venir a Nueva York.
Capítulo 4
Juliet
Rutgers Street 1930
Papá estaba trabajando en un caso muy importante. Él no solía llevarse el trabajo a casa, pero a lo largo de las últimas semanas se había encerrado varias veces en su despacho con un policía. Yo no quería curiosear, lo que sucedió fue que oí que hablaban de Little Italy y mi cuerpo se puso en alerta.
Tal vez fuese mi aspecto el que llevaba a pensar a todo el mundo que yo era demasiado frágil para comprender la realidad de Nueva York, mis padres nunca habían llegado a verbalizar el verdadero motivo de nuestra mudanza, pero no era así. Hacía tiempo que sabía por qué nos habíamos ido.
Nos habíamos ido de Chicago porque papá había sido elegido por la fiscalía de Nueva York por sus conocimientos sobre la Mafia. Necesitaban un buen abogado para evitar que ciertos arrestos fuesen declarados nulos y papá no era bueno, era el mejor.
Ese caso, el que nos llevó a abandonar Chicago e instalarnos en Nueva York, había concluido meses atrás. Una noche oí que mamá le preguntaba a papá si volveríamos a casa y recuerdo que dejé de respirar porque mi primera respuesta fue «No, por favor. No podemos irnos. Nick».
¿Cuándo había empezado a considerar Nueva York como mi casa?
¿Por qué me dolía todo el cuerpo solo de pensar en que tenía que alejarme de Nick?
¿Por qué pensaba en Nick antes que en papá o mamá?
Yo sabía que mamá echaba de menos Chicago. Aunque en Nueva York también había encontrado su sitio, ella seguía añorando a los abuelos y la escuela. ¿Y si mamá se iba y dejaba a papá?, pensé horrorizada.
Esa noche, escuché a hurtadillas la íntima conversación entre papá y mamá. No íbamos a volver a Chicago, el amigo de papá, el capitán Anderson, lo necesitaba. Tenía que hacer en Nueva York lo mismo que en Chicago. No me fui del pasillo hasta que oí que mi padre le decía a mi madre que la amaba y que sin ella no podía seguir adelante, y ella lo besó.
Mientras caminaba de regreso a mi dormitorio pensé por primera vez que un amor tan grande como ese exigía muchos sacrificios.
Nos quedábamos en Nueva York, lo que significaba que tenía tiempo. Tiempo para hacerme mayor y para estar con Nick. Tiempo para descubrir si lo que sentía por él era un encaprichamiento o el principio de un amor como ese que tanto me aterrorizaba; un amor de los que marcan cada paso de tu vida.
Papá y el capitán Anderson abandonaron el despacho y me pillaron en el pasillo. Por suerte, llevaba en la mano una tetera, que había ido a guardar en la alacena, y disimulé.
—Oh, papá, capitán Anderson, ¿va a quedarse a cenar?
—No, gracias Juliet —me respondió el capitán—. Nos vemos mañana, Niall, dale recuerdos a Saoirse de mi parte —se dirigió a mi padre mientras se colocaba bien su abrigo negro. No iba vestido de policía, aunque dudaba que hubiese alguien que se cruzase con él y no lo supiese.
—Un día de estos, William, tendrás que quedarte a cenar y responder las preguntas de Saoirse —papá le sonrió. Me gustó comprobar que su amistad con el capitán era sincera y se remontaba al pasado.
—Tu esposa quiere hacer de casamentera y presentarme a alguna de sus amigas solteras. No, gracias. Creo que antes prefiero entregarme a la Mafia.
Mi padre sonrió y acompañó al capitán a la puerta.
La Mafia.
La Mafia.
Nick.