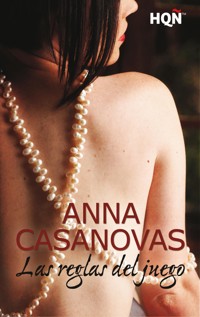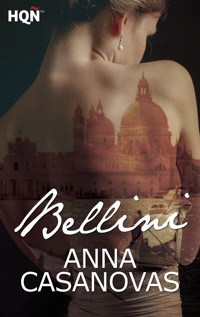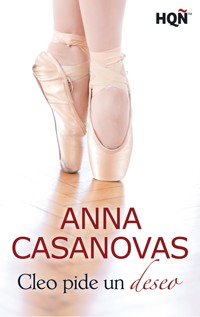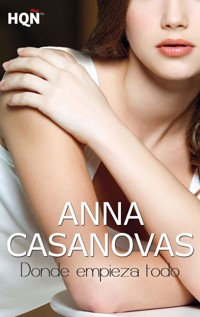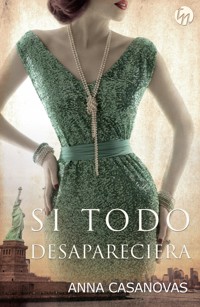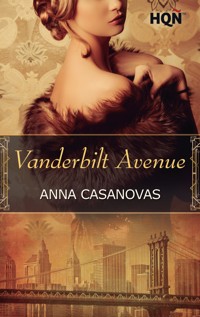11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Las reglas del juego Susana Lobato tiene la vida perfectamente planeada y está a punto de conseguir todo lo que quiere. Pero una noche Tim anula la boda y la abandona para perseguir un sueño que no la incluye a ella. Kev MacMurray siente que ha llegado el momento de dar un cambio a su vida. Lo único que lo retiene es la boda de Tim, su mejor amigo. Una noche Kev coincide con Susana y respira por primera vez en mucho tiempo. ¿Por qué no le había sucedido antes? ¿Desde cuándo siente que si no besa a la prometida de su mejor amigo no podrá seguir respirando? ¿Puede correr el riesgo de averiguar qué pasará si se entrega a Kev? Cuando no se olvida Descubrir el amor y la pasión te cambia la vida; perderlos puede arrebatártela. Tim y Amanda no tendrían que haberse conocido, sus vidas no deberían haber coincidido esa noche en una lujosa fiesta de Boston, pero coincidieron. Y les bastó con verse en los ojos del otro para saber que, cuando dos personas se pertenecen tan profundamente, quizá el tiempo y los errores no importen tanto. Quizá lo único que importa de verdad es el amor. Fue demasiado pronto y demasiado intenso. Donde empieza todo Harrison MacMurray, agente del departamento de Inteligencia, debe investigar unos asesinatos y la primera pista fiable que encuentra vincula esas muertes con un prestigioso y joven congresista, Benedict Holmes. Victoria se casó con Benedict porque compartían el mismo sueño, pero Ben ahora es distinto y ella ya no se siente feliz con su vida. Una mañana conoce a Harry, el analista informático que han contratado para la campaña de reelección de su marido. Harry tiene que averiguar cuanto antes si Benedict Holmes es un traidor, no pensar en Victoria, en lo increíbles que son sus ojos, en lo excitantes que resultan todos y cada uno de los segundos que pasa con ella. Debe ir con cuidado, un mero error podría ser mortal para los dos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1205
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pack 81 HQÑ Anna Casanovas, n.º 81 - diciembre 2015
I.S.B.N.: 978-84-687-7373-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Índice
Las reglas del juego
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Nota de la autora
Cuando no se olvida
Dedicatoria
Cita
Ayer
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hoy
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nota de la autora
Donde empieza todo
Dedicatoria
Cita
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Fuera de juego
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Nota de la autora
Si te ha gustado este libro…
Para Marc, Ágata y Olivia.
Capítulo 1
Primera regla del fútbol americano:
El ataque es la mejor defensa.
La cena de celebración iba a tener lugar en el restaurante más exclusivo de Boston. La directiva del club había reservado todo el local para agasajar a sus jugadores, a sus familias y a todo el equipo técnico de los Patriots tras una de las mejores temporadas de la historia. Sin embargo, el personal de L’Escalierhabía tenido el acierto de no decorar el establecimiento hasta conocer el resultado del partido. La cena se llevaría a cabo tanto si el equipo ganaba o no la codiciada Super Bowl, pero el ambiente sería distinto, así como las pancartas y el resto de sorpresas previstas para esa noche. El menú sería el mismo.
Perdieron.
Fue un gran partido. Lucharon por la victoria hasta el final, pero perdieron.
Los New England Patriots habían perdido la Super Bowl.
En el vestuario los jugadores estaban furiosos con el resultado, pero satisfechos con su actuación y con el espectáculo que habían ofrecido a sus seguidores durante toda la temporada. Era una lástima que no hubiesen podido alzarse con el título, una injusticia, a pesar de que los New York Giants habían hecho un gran partido y se merecían la victoria.
Al menos habían perdido frente a un equipo excepcional, y ahora no tenían más remedio que asumirlo y empezar a prepararse para la siguiente temporada.
La cena les iría bien para relajarse y para pasar un rato agradable sin la presión que habían soportado durante los últimos meses. Todos los jugadores parecían estar más o menos resignados mientras se duchaban y se vestían para la cena. El único que seguía sentado en la banqueta sujetando el casco entre los dedos era Kev MacMurray, Huracán Mac, uno de los principales quarterbacks y capitán de los Patriots.
—Ya sé que a las mujeres les gusta tu look rebelde, Mac, pero dudo que en L’Escalier te dejen entrar sudado y cubierto de barro. Y te sigue sangrando la ceja —le dijo Tim, su mejor amigo y también jugador del equipo que solía ocupar la posición de corredor.
Mac lanzó el casco contra la puerta de su taquilla. El ruido del metal resonó en el vestuario, pero nadie le hizo caso. Todos estaban habituados al temperamento de su capitán.
—Tendríamos que haber ganado —farfulló—. Si en la última jugada…
—Ya no hay nada que hacer, Mac —Tim lo interrumpió lanzándole una toalla a la cara—. Ve a ducharte. Ponte el traje y vamos a la fiesta. Después puedes llamar a una de tus amigas y seguro que la afortunada en cuestión se pasará el resto de la noche consolándote y demostrándote lo maravilloso que eres.
—Tendríamos que haber ganado —repitió, aunque se puso en pie y se quitó furioso la camiseta.
—Ganaremos el año que viene. Ve a ducharte.
Mac se quitó los protectores y notó que el hombro le dolía más de lo que creía.
—Esta noche me apetece emborracharme, ¿vamos a ese club, ese del que nunca recuerdo el nombre, después de la cena?
—Sunset, y lo siento, pero no. No puedo.
—Oh, no, no me digas que la señorita Remilgada no te deja salir después de las doce.
—No la llames así, o dentro de dos meses tendrás que llamarme señor Remilgado.
—No me recuerdes que vas a casarte con esa estirada. Joder, Tim, estás cometiendo un error.
—No es verdad y lo sabes, por eso eres mi padrino. Vamos, date prisa, seguro que Susan me está esperando fuera.
—No te deja ni respirar. —Soltó el aire entre dientes para contener una punzada de dolor y cogió la toalla. Se estaba haciendo viejo, y su cuerpo insistía en recordárselo—. Está bien, joder, iré a ducharme y me vestiré para la maldita cena, pero tú y tu carcelera podéis iros sin mí. Nos encontraremos en el restaurante.
Tim, que ya estaba a medio vestir, se detuvo un segundo mientras se abrochaba los gemelos de la camisa y miró a Mac directamente a los ojos. Llevaban tantos años siendo amigos que reconocían cuando el otro mentía.
—No irás a dejarnos plantados, ¿eh, capitán?
—No, pero lárgate de aquí antes de que cambie de opinión —dijo dándole la espalda para dirigirse hacia la ducha con una toalla alrededor de la cintura—. Y dile a la señorita Estirada que no se acerque a mí. Después de haber perdido contra los Giants no estoy de humor para soportar sus comentarios sarcásticos.
Mac caminó por el vestidor ignorando las distintas conversaciones que mantenían sus compañeros a su alrededor. A la gran mayoría de ellos les quedaban muchos partidos por jugar, pero a él ya no. Todavía no sabía qué iba a hacer, qué iba a tener que hacer, y la incertidumbre lo estaba matando. Era eso o una úlcera.
Entró en la ducha y dejó que el agua caliente borrase de su cuerpo los restos de sangre y de barro que todavía tenía pegados en el rostro y en el cuello. Apoyó las manos en la pared que tenía enfrente y dirigió el chorro de agua hacia la nuca. Se estaba haciendo viejo. Hacía unos meses había cumplido treinta y cinco años y sus huesos empezaban a quejarse. Treinta y cinco años. Joder. Sacudió la cabeza bajo el agua igual que un perro al salir del mar. Dios. Últimamente no podía dejar de pensar en eso, en su edad, en lo que había conseguido en la vida.
Todo.
Nada.
Volvió a sacudir la cabeza y con una mano giró el grifo del agua fría al máximo. El repentino cambio de temperatura le hizo soltar una maldición, pero se quedó inmóvil bajo el chorro. Él nunca había perdido el tiempo pensando en esa clase de cosas y le desconcertaba ver que ahora lo hacía. Tonterías. Echó los hombros hacia atrás un par de veces. Lo único que pasaba era que llevaba demasiados meses sin relajarse. La temporada había sido muy dura y aunque el equipo tenía cuatro capitanes, todos siempre recurrían a él. «Porque eres el más viejo de todos, joder, Mac.» Cogió el jabón y se dispuso a realizar los movimientos mecánicos necesarios para ducharse. Lo único que necesitaba era dormir, descansar un poco y echar un polvo. O unos cuantos. Si Tim no estuviese a punto de casarse con la señorita Frígida, esa misma noche podrían salir y emborracharse hasta que saliese el sol. Mac podía salir solo, o con cualquier otro compañero de equipo, los más jóvenes siempre se apuntaban, pero ninguno entendía su sentido del humor como Tim. Lógico, se conocían desde los diez años, cuando ambos coincidieron en aquel estúpido y elitista campamento de verano.
Y ahora Tim iba a casarse con esa periodista estirada y remilgada que seguro que lo convertiría en un pelele en menos de un año.
Se enjabonó el pelo y se obligó a dejar de pensar en Pantalones de Acero, así era como Mac había bautizado a Susan en su mente, además del montón de nombres con los que se dirigía a ella siempre que coincidían. Algo que, por desgracia, sucedía con relativa frecuencia. Por suerte o por desgracia el sentimiento era completamente mutuo; a él Susana Lobato Paterson tampoco podía soportarlo, y no hacía ningún esfuerzo por disimularlo, aunque probablemente era un poco más discreta que Mac.
A Mac le molestaba todo de ella, empezando porque fuese tan estirada que incluso se había quitado la última «a» del nombre. El padre de Susana era un médico español que se había trasladado a los Estados Unidos con su única hija cuando enviudó. Tim le contó en una ocasión que se suponía que padre e hija iban a quedarse solo una temporada, pero el doctor Lobato rehízo su vida y se quedaron. En aquel entonces Susan tenía solo diez años, aquel era uno de los pocos detalles que conocía Mac, y que su padre había vuelto a casarse con una enfermera de Boston.
Lo que no sabía era por qué Susana había decidido convertirse en Susan.
A ella le molestaba que él la llamase por ese nombre, y él lo hacía solo para hacerla enfadar de verdad. Lo reservaba para ocasiones especiales porque sabía que a la que pronunciaba la última «a» ella lo miraba con los ojos helados y vacíos, y él, aunque sentía cierta satisfacción al hacerla enfadar, se quedaba con una extraña sensación en el estómago. Probablemente porque Tim siempre le daba un codazo cuando lo hacía.
Quizá la cena no estaba tan mal, se dijo mientras se anudaba de nuevo la toalla alrededor de la cintura al salir de la ducha olvidándose por completo de la horrible prometida de su mejor amigo. Era absurdo que se preocupase por ella, probablemente dejaría de verla cuando estuviese casada con Tim. Y Tim, a pesar de las bromas que Mac le hacía, seguiría siendo el mismo de siempre. Haber perdido la Super Bowl le estaba afectando más de lo que creía, lo mejor sería que se vistiera y que saliera del estadio cuanto antes.
El restaurante donde iban a celebrar la fiesta (de consolación) era exquisito y seguro que alguna de las animadoras o camareras o periodistas invitadas terminaría yéndose con él. Sí, suspiró satisfecho mientras se rociaba un poco de colonia, comería, bebería y pasaría el resto de la noche en la cama con una mujer atractiva. Aunque eso también empezaba a aburrirlo; había incluso ocasiones en las que el esfuerzo por seducir a una mujer no merecía la pena porque al final sentía como si ellas solo quisiesen acostarse con Huracán Mac y no con el hombre que había detrás del nombre.
¿Cuándo había empezado a importarle que lo utilizasen? Hubo una época en la que eso le habría parecido un halago.
«Porque entonces eras joven y estúpido.»
—Espabila Mac —se dijo a sí mismo entre dientes.
Él no quería declaraciones de amor y tampoco estaba dispuesto a ofrecerlas, pero, para variar, le gustaría que a la mujer que compartiese cama con él le importase mínimamente quién era, y no solo buscara satisfacer el morbo de acostarse con uno de los capitanes de los Patriots. Era como si lo tratasen como ese cromo que les faltaba para terminar una colección imaginable de sementales de la liga de fútbol profesional.
Lo mejor sería que dejase de darle vueltas al tema. Siempre que perdía un partido se ponía pensativo y si ese partido era el más importante de la temporada podía pasarse horas analizando el porqué de cada jugada. Se abrochó la camisa y se puso la corbata negra alrededor del cuello. Al día siguiente empezaban sus vacaciones y cuando volviesen a comenzar los entrenamientos estaría en plena forma. No iba a dejar que la Super Bowl se le escapase otra vez de entre los dedos.
Para la cena de esa noche, Susan había elegido un vestido negro hasta las rodillas, que dejaba la espalda completamente al descubierto. El vestido tenía un escote barco que la cubría de hombro a hombro y después la tela se deslizaba por los laterales de su cuerpo dejando la columna vertebral al desnudo.
Ella jamás había tenido una prenda tan sensual, tan insinuante, y si esa tarde Pamela no hubiese estado con ella en la tienda de ropa, seguiría sin tenerla. Era demasiado estrecho, demasiado corto, demasiado provocativo, demasiado caro. En una palabra: demasiado. Pero Pamela no descansó hasta que Susan le dio la tarjeta de crédito al dependiente y le dijo que se lo llevaba. Pamela, su amiga y cámara del mismo programa sabía exactamente qué tenía que hacer para convencerla: decirle que jamás se atrevería a ponérselo. Una táctica infalible.
Susan picó el azuelo.
Y Pamela tenía razón, al menos en parte. Jamás se pondría ese vestido tal como le había aconsejado el dependiente, pero con una americana tapándole la espalda y el larguísimo collar de perlas que había heredado de su abuela materna, se convertía en un vestido negro sin más, en un fondo de armario. Y podía ponérselo sin problemas.
Susan estuvo más de media hora maquillándose y recogiéndose el pelo. Cuando terminó se plantó frente al espejo que tenía en el dormitorio y observó el reflejo con detenimiento. Era como si estuviese viendo a otra persona. Estaba muy guapa. No era tan insegura como para no reconocer que estaba atractiva con ese vestido, y se sentía extraña, tenía cosquillas en la espalda y le sudaban las manos.
Un presentimiento.
Esa noche iba a suceder algo importante. Suspiró y sacudió la cabeza. Siempre que tenía un presentimiento recordaba a su madre diciéndole que los escalofríos solían indicar que algo bueno iba a suceder. Era una historia absurda y ella sabía perfectamente que no era cierta, pero no podía negar que era como si esa noche fuese distinta a las demás.
Volvió a centrarse en su reflejo e intentó ser objetiva. A una parte de ella le habría gustado ser capaz de ir así al campo de fútbol, seguro que a Tim le gustaría. «Y a todos los hombres que te vean pasar», le dijo una voz en su cabeza. Pero también fue esa voz la que le recordó que entonces perdería el respeto que tanto le había costado ganar. El mundo estaba lleno de mujeres que habían recurrido al físico para llegar adonde querían, y ella no las juzgaba por ello, cada cual utilizaba las armas que quería para conseguir su objetivo. Pero si quería que la tomasen en serio en su profesión, eso era lo último que tenía que hacer.
Susan tenía un doctorado en económicas y su tesis había versado sobre el flujo de las finanzas en la globalización de los mercados. Sí, de pequeña la habían llamado empollona, cuatro ojos, pardilla y un sinfín de variaciones de los mismos términos. Hasta que llegó a la adolescencia y entonces los chicos empezaron a darle la razón sin escucharla y las chicas empezaron a ignorarla o a criticarla. Ni su padre ni sus hermanos entendían por qué había decidido entrar en el mundo de la televisión si tanto le molestaba que se fijasen en ella. Pero ella estaba convencida de que podía explicar las noticias de economía de un modo más interesante, más convincente y más útil.
Esa era su máxima aspiración, aunque nunca se lo había contado a nadie aparte de su jefe, Joseph Gillmor, probablemente uno de los últimos periodistas que quedaban en el país. Un año antes, Joe le había dado cinco minutos fijos en las noticias de la noche, la franja horaria más disputada de la televisión, y si todo seguía según lo previsto en de un par de años tendría su propio programa de economía. No sería nada escandaloso y seguro que al principio no tendría demasiada audiencia, pero era un comienzo.
Poco a poco la iban tomando en serio y Susan sabía que si aparecía en la cena de los Patriots colgada del brazo de su prometido como si fuese una Barbie más perdería el respeto que tanto le había costado ganarse. Bastantes comentarios jocosos había tenido que aguantar con motivo de que su novio fuese jugador de fútbol profesional, y eso que Timothy Delany, Tim, era el heredero de una de las familias más influyentes de los Estados Unidos. Su padre, su abuelo y su bisabuelo habían sido congresistas, y todo el mundo daba por hecho que Tim terminaría siéndolo cuando se le pasase la tontería del fútbol.
Se puso los pendientes que este le regaló cuando le pidió que se casase con él tres meses atrás, a juego con un espectacular diamante que también llevaba en la mano derecha, y giró levente la espalda hacia el espejo para observar el efecto del escote; al ver de nuevo el reflejo de la piel desnuda pensó en la cara que pondría MacMurray cuando la viese.
—Seguro que hoy no se atreverá a llamarme Pantalones de Acero a la cara —dijo en voz alta retocándose el pintalabios. Sonrió y cogió un pañuelo de papel para dar el beso de rigor y quitarse el exceso de color, y acto seguido se puso la americana.
Salió del apartamento con una sonrisa y se subió al taxi que la estaba esperando para llevarla al estadio. Susan vivía en una zona bastante céntrica de la ciudad y si no hubiese sido por los tacones que llevaba esa noche probablemente habría cogido el metro.
Ahora realmente la ayudaría sentarse en un vagón y perderse por los rostros de los otros pasajeros. Era una de sus aficiones preferidas; observar los rostros de la gente. En ocasiones una mueca, un movimiento de ceja, la comisura de un labio, decía más que mil palabras. Observó un segundo al taxista. Era un hombre de unos cuarenta años, se estaba quedando calvo y parecía un actor italiano o un miembro de la mafia. El semáforo que tenían delante cambió a ámbar y el vehículo que los precedía decidió cumplir con el código de circulación y pararse.
Por el retrovisor, Susan vio que el taxista se mordía el labio inferior para contenerse y fulminaba con la mirada la nuca del otro conductor.
Sí, un rostro podía reflejar mucho. El de Tim desprendía ternura y en ocasiones algo de tristeza. Y el de Mac… la mayoría de las veces le resultaba indescifrable. Aunque dado que él no tenía ningún reparo en verbalizar lo que pensaba de ella, no le hacía falta deducirlo de sus facciones.
No sabía muy bien por qué había pensado en MacMurray en aquel preciso instante, pero el mejor amigo de Tim nunca le había gustado. Todavía no lograba entender que ese hombre tan engreído, estúpido y superficial prácticamente hubiese crecido con su prometido.
Ella nunca había intentado separar a Tim de MacMurray, no era de esa clase de mujeres que controlan las amistades de sus parejas, pero Tim no era ningún tonto y sabía perfectamente que su prometida y el capitán del equipo no podían soportarse.
Todavía recordaba el día que conoció a Mac. Estaba muy nerviosa porque Tim le gustaba y tenía el presentimiento de que si su mejor amigo la vetaba, no volvería a llamarla, una teoría adolescente, pero que probablemente seguía funcionando con los hombres de cualquier edad. Fue una cena bastante tensa con un par de momentos incómodos, pero Susan creyó que había ido relativamente bien… hasta que salió del baño y oyó a MacMurray diciéndole a Tim que no perdiese el tiempo con ella porque «era una farsante estirada que parecía más frígida que un témpano de hielo». A lo que siguió: «Una mujer que se esfuerza tanto por aparentar lo que no es no puede estar bien de la cabeza».
Suspiró, era absurdo que ese recuerdo siguiera doliéndole. Tim y ella iban a casarse. A formar una familia. Mac podía irse al infierno.
El taxista reanudó la marcha con una maniobra algo apresurada y ella se llevó instintivamente una mano al recogido para asegurarse de que no se le había soltado ningún mechón de pelo. De esa nefasta cena hacía ya un año, y ella y Tim estaban comprometidos, así que era más que evidente que Tim había desoído por completo los consejos de su «mejor amigo»; sin embargo a ella seguía empapándosele la espalda de sudor al recordarlo. ¿Por qué diablos había dicho eso MacMurray? De todas las cosas que podía haberle dicho, por qué precisamente la había llamado farsante… nadie excepto ella sabía que así era como se sentía en ocasiones. Y de todas las personas del mundo, ¿por qué tenía que ser Mac la única que se hubiese dado cuenta? ¿O tal vez solo había sido casualidad, un tiro a ciegas?
El estadio apareció al fondo y el conductor guió el taxi hasta la entrada para miembros de la junta, jugadores e invitados selectos.
Aunque Susan era periodista nunca cubría los deportes y le parecía un abuso utilizar la entrada de prensa. Y ese día sería una temeridad. Además, ella únicamente estaba allí como prometida de Tim.
—Ya hemos llegado —anunció el taxista antes de comunicarle el importe de la carrera.
Susan le pagó y se dirigió hacia la puerta que ya le había abierto un miembro del personal de seguridad.
—Buenas noches, Rob —lo saludó al reconocerlo—. ¿Tim ha salido ya del vestuario?
—Buenas noches, señorita Lobato. Todavía no hemos visto al señor Delany, y tampoco al capitán MacMurray. Puede pasar y esperarlos en una de las salas para invitados.
—Gracias, Rob —se despidió del guarda con una sonrisa.
Caminó por la laberíntica planta inferior del estadio y frunció el cejo al comprobar que Rob había dado por hecho que Tim y Mac estaban juntos. Esos dos eran muy amigos; Susan no pudo evitar preguntarse qué habría pasado entre ella y Mac si no hubiese oído lo que este le dijo a Tim en esa cena.
¿Serían amigos? ¿Se llevarían bien?
MacMurray nunca le habría gustado, en realidad tenía ganas de estrangularlo solo con verlo, pero quizá habrían podido tener una relación más cordial, al menos por el bien de Tim. Se le aflojó el cejo y sonrió de nuevo al pensar en Tim y como si lo hubiese conjurado con la mente, este apareció en el pasillo por el que ella estaba caminando.
—Estás preciosa —le dijo él a su espalda.
Susan suspiró aliviada y se dio media vuelta
—Tú también —respondió ella reparando en lo guapo que estaba con su traje, recién duchado. Suspiró y se acercó a él—. Siento que hayas perdido.
—Hemos jugado bien —dijo Tim encogiéndose de hombros—. Ganaremos la próxima vez.
—Seguro.
Tim colocó las manos en su cintura y se agachó para darle un discreto beso en los labios.
—No quiero estropearte el maquillaje —se disculpó al apartarse.
—Llevo el pintalabios en el bolso —insinuó Susan acercándose un poco más a él.
—Y los periodistas de todos los canales de deportes del país están al final del pasillo, incluido el de tu programa, señorita Lobato.
Susan se quedó mirándolo un segundo. La calma que desprendía Tim era probablemente lo primero que le había atraído de él cuando lo conoció y uno de los motivos por los que había aceptado convertirse en su esposa, pero apenas una hora antes ese mismo hombre prácticamente le había arrancado la cabeza a un jugador de los Giants porque le había arrebatado el balón.
¿Dónde estaba toda esa pasión ahora? ¿La reservaba solo para el terreno de juego?
«Estás siendo una estúpida, Susana, no tendrías que haberte quedado hasta las tantas leyendo esa novela. Tú no quieres que te bese ahora.»
Y esa era la pura verdad.
A pesar de que lo había provocado y de que estaba flirteando incluso con él, Susan no quería que la besase allí en medio de ese pasillo donde podía verlos cualquiera.
—Tienes razón. —Se apartó y se conformó con estrechar los dedos con los de Tim. Él le devolvió el gesto y salieron juntos a enfrentarse con los micrófonos.
Siempre que lo acompañaba, Susan se esforzaba por mantenerse en un discreto segundo plano, aunque no siempre lo conseguía porque ciertos periodistas se empeñaban en preguntarle únicamente por la boda. Esa noche, sin embargo, no fue el caso pues todos estaban dispuestos a regodearse, con más o menos elegancia, en la derrota de los Patriots. Tim respondió a una cuantas preguntas y cuando un miembro de seguridad del estadio le indicó que su limusina estaba esperándolos, se despidió y tiró de Susan hacia la salida.
Igual que el taxi en el que ella había llegado, el vehículo negro los estaba esperando justo en la entrada y lograron meterse en él sin que los emboscase un grupo de seguidores que prácticamente había aparecido de la nada.
Realizaron el trayecto hasta el restaurante en silencio. Tim le apretó la mano en varias ocasiones y Susan le sonrió para darle ánimos. Formaban un gran equipo, pensó ella, no hacía falta que hablasen para saber qué necesitaba el uno del otro.
En la entrada del restaurante tuvieron que lidiar con otra manada de periodistas, procedentes mayoritariamente de revistas del corazón y los flashes de las cámaras amenazaron con cegarlos. Quizá otra noche cualquiera se habrían detenido y habrían respondido a preguntas tan importantes como dónde se estaba haciendo Susan el vestido o si iban a servir un menú vegetariano, pero cruzaron la puerta de L’Escalier sin detenerse. Los dos suspiraron aliviados cuando esta se cerró a sus espaldas y enseguida un rostro amable se acercó a saludarlos; Mike Nichols, el entrenador de los Patriots.
—Tinman, ya pensaba que iba tener que ir a buscarte —le dijo a Tim llamándolo por el apodo con el que había sido bautizado en su primer partido oficial—. Aunque ahora que veo la belleza que te acompaña, no me extraña que te hayas retrasado. Es un placer volver a verte, Susan, ¿cuándo entrarás en razón y vendrás conmigo?
Susan sonrió y le dio un beso en la mejilla.
—Nunca. Además, no creo que a Margaret le hiciese mucha gracia. Y tú no podrías vivir sin ella.
Mike se rio por lo bajo y también le dio un beso en la mejilla.
Susan pensó que apenas había notado ninguna diferencia entre los dos besos.
—Tienes razón, no sé qué haría sin ella —sonrió Mike.
—¿Sin quién?
—Sin ti, Maggie —respondió el entrenador tras la interrupción de su esposa que se acercó a saludar a los recién llegados.
—Ah, ya lo sé. Siento que no hayáis ganado, Tim. Habéis jugado muy bien.
—Los Giants también, por desgracia —respondió el aludido agachándose para darle un beso a modo de recibimiento.
—Bueno, ¿qué os parece si disfrutamos de la cena y nos olvidamos del partido durante un rato? —sugirió la esposa del entrenador.
—Me parece una idea magnífica, Margaret, aunque dudo que consigas que dejen de hablar del partido —añadió Susan.
—¿Dónde está Mac? —preguntó entonces Mike mirando a ambos lados.
—Vendrá enseguida, lo he dejado duchándose.
—El muy terco no ha querido que le cosieran la ceja —farfulló Mike recordando una de las discusiones que había mantenido con el capitán del equipo durante el partido—. Seguro que aprovechará la excusa para no presentarse.
—Vendrá, ya lo verás —afirmó el otro jugador.
—¿Qué te he dicho? —Susan le sonrió a Margaret sin dejar de mirar a los dos hombres.
—Tienes razón, son un caso perdido. —La mujer entrelazó un brazo con el de la periodista—. Acompáñame a por una copa de champán y así me cuentas cuándo piensan darte un programa para ti sola. El otro día te vi en la tele y por primera vez entendí lo que significa elevar el techo de la deuda.
Susan aceptó el halago de la otra mujer y juntas fueron hasta la barra que había al final del comedor en la que dos camareros preparaban cócteles y servían champán.
Capítulo 2
Segunda regla del fútbol americano:
Un quarterback solo puede hacer tres cosas:
1. Correr con el balón.
2. Colocar el balón directamente en manos de un corredor.
3. Realizar un pase.
Mac fue el último en abandonar el estadio, aparte del personal de seguridad. La herida de la ceja había dejado de sangrarle, pero estaba seguro de que ya tenía otra cicatriz que añadir a la colección. Y el enorme dolor de cabeza que le había aparecido entre sien y sien no le dejaba pensar.
Por no mencionar las dos costillas que le oprimían el pecho por culpa de la embestida de uno de los linebrakers de los Giants.
Tenía motivos de sobra para no asistir a esa maldita cena y ningunas ganas, pero se vistió de todos modos. Se puso el traje negro, la camisa con gemelos, la corbata y los zapatos de cordones. El uniforme completo.
Mucho más incómodo que las protecciones que llevaba durante los partidos, o eso le parecía a él.
Antes de salir del vestidor se acercó una última vez al espejo y fingió que no se daba cuenta de lo magullado y cansado que estaba. Y mayor. Suspiró, se pasó las manos por el pelo negro y apretó la mandíbula con la misma determinación que lo hacía antes de empezar un partido. De nada serviría posponer lo inevitable.
Se colgó la bolsa en el hombro derecho y fue directamente al garaje de los jugadores, y cuando se montó en su coche mentiría si dijese que no estuvo tentado de irse a su casa, pero condujo hacia L’Escalier.
Los semáforos le fueron en contra, los encontró todos verdes. La ciudad de Boston no sintió compasión de él y las calles fueron abriéndole paso. Con cada segundo que pasaba esa maldita cena más le parecía una tortura. Tomó el último giro y comprendió que ya no podía escapar; un escuadrón de periodistas lo divisó en la distancia y empezaron a dispararse los flashes. Apretó los dedos alrededor del volante y condujo el último tramo.
En cuanto detuvo el vehículo, un Jaguar negro, un empleado del restaurante le abrió la puerta y cogió las llaves para aparcárselo, dejando a Mac en la entrada principal deL’Escalierinfestada de micrófonos y teléfonos móviles.
—¡Mac, Mac! —gritó un reportero—. ¿Estás pensando en retirarte?
«Bastardo.»
—¿Es cierto que has roto con Kassandra? —preguntó otro haciendo referencia a la modelo rusa con la que lo habían visto últimamente.
—¿Has firmado ya la renovación con los Patriots? Se rumorea que no van a renovarte y que incluso tienen a tu sustituto.
Maldita sea, él también había oído esos rumores, pero creía que era el único.
Mac no contestó ninguna pregunta. Hacía años que había aprendido la lección.
Cuando estaba empezando, era muy amable con la prensa, hasta que un periódico sensacionalista tergiversó sus declaraciones y terminó a puñetazo limpio con el periodista en cuestión. Tuvo que pagar una multa, una cámara nueva y hacer trabajos sociales, y todo porque un estúpido periodista decidió inventarse un titular a su costa.
Ahora Mac solo respondía a las preguntas que le realizaban durante las ruedas de prensa oficiales, o si tenía la desgracia de que lo invitasen a algún programa de televisión. Y solo hablaba de su trabajo, del fútbol y de los Patriots.
Entró en el restaurante e, ignorando a la gente que intentó saludarlo, fue directamente a la barra y pidió un whisky. El camarero se lo sirvió de inmediato. Mac se acercó el vaso de cristal al rostro y respiró hondo para dejar que el aroma de madera lo impregnase por dentro y lo reconfortase. Probablemente esa era la única afición que compartía con su padre; la debilidad por los buenos whiskeys. Aunque se llevaban muy bien, Mac y su padre tenían muy poco en común. Al señor McMurray seguía sorprendiéndole que su hijo mayor hubiese elegido dedicarse al fútbol.
Dio un trago y saboreó la quemazón que le provocó el líquido al deslizarse por la garganta. Mac bebía muy poco, por eso cuando lo hacía seleccionaba con mucho esmero la bebida, y el camarero de L’Escalier sin duda había estado a la altura de las circunstancias.
Inhaló y suspiró.
Quizá podría quedarse allí sentado, saludar a Mike y a la directiva de los Patriots, y desaparecer. Cerró los ojos y apoyó la copa de cristal en la frente para ver si así ahuyentaba el dolor de cabeza.
—Buenas noches, Mac.
Mierda. De todas las personas que no quería ver esa noche, la propietaria de esa voz ocupaba el primer puesto de la lista.
Susan Lobato.
Normalmente le gustaba discutir con la prometida de Tim, le resultaba divertido y estimulante, pero esa noche no.
Esa noche no.
La ignoró y bebió un poco más de whisky. Tenía los ojos cerrados, pero podía sentir la presencia de Susana a su derecha, a pocos centímetros de distancia.
—Es de buena educación contestar a una persona cuando te está hablando.
Sintió el tono de voz de Susan en la piel, notó cómo se le erizaba el vello de la nuca y le empezaba a arder el estómago. Si la prometida de Tim no se iba de allí de inmediato, los dos lo lamentarían, porque se giraría y le diría exactamente lo que pensaba de ella. Esa noche no estaba para tonterías. «Pero si pierdes las formas con ella, perderás a tu mejor amigo.» Contó mentalmente hasta diez. No tendría que haber ido a esa maldita cena.
«Eres el capitán del equipo. Y tal vez este haya sido tu último partido.»
Suspiró resignado y dejó la copa en la barra dispuesto a girarse y decirle a la señorita Pantalones de Acero que estaba cansado y dolorido, y que lo único que quería hacer era irse a su casa a descansar. Abrió los ojos y en aquel preciso instante una rubia impresionante se acercó por su izquierda y lo distrajo. Se giró hacia la rubia y obvió a Susan.
¿Por qué le sonaba tanto? ¿La conocía?
—Hola, Mac. —La rubia le pasó el dedo por encima de la corbata—. Creí que ibas a llamarme.
Mierda, sí, ahora se acordaba. Esa rubia se llamaba Tiffany o Jennifer, o algo por el estilo, y se la había presentado Quin, otro de los jugadores del equipo, en una cena unos meses atrás. Era tan espectacular como tonta y, para quitársela de encima, Mac le había dicho que la llamaría al cabo de unos días. Una completa estupidez.
Al parecer últimamente cometía muchas.
—Hola —saludó a la rubia e intentó impregnar esa palabra de tanta antipatía como le fue posible. No le quedaba suficiente paciencia como para lidiar con ella.
—Vaya, al parecer no todas somos invisibles. —El sarcasmo de Susan logró que Mac volviese a coger la copa y apretase los dedos mientras se imaginaba que era su cuello.
—No importa, te perdono —dijo la rubia, ignorando la presencia de Susan y poniéndole morritos a Mac—, si esta noche me compensas.
«Antes prefería que le arrancasen la piel a tiras», pensó Mac.
—Me temo, princesa, que esta noche no va a poder ser —le dijo esforzándose por sonar seductor. El comentario de Pantalones de Acero le había dado ánimos para flirtear—. ¿Qué te parece si te invito a cenar mañana?
La rubia sonrió victoriosa y Susan se rio por su lado.
Mac apretó con más fuerza la copa casi vacía.
—Perfecto. Estoy impaciente. —Deslizó de nuevo el dedo por la corbata de Mac y se apartó con un movimiento muy estudiado y provocador.
—Te llamaré y pasaré a recogerte —siguió Mac intentado ignorar la presencia de Susan a pesar de que notaba los ojos de ella clavados en su espalda. ¿Por qué no se iba?
—Te estaré esperando. —Kelly, ¿se llamaba así?, se despidió guiñándole el ojo.
La rubia se fue de allí y Mac pensó en que necesitaba encontrar alguna excusa para dejarla plantada al día siguiente. Preferiría cenar con el equipo entero de los Giants y dejar que le restregasen haber ganado la Super Bowl por las narices antes que cenar con la señorita implantes de plástico.
—Princesa —farfulló Susan en voz baja justo antes de beber un poco de champán—. No sabes cómo se llama —afirmó.
«Basta.»
Esa fue la gota que colmó el vaso.
Había perdido la Super Bowl contra los Giants, le dolía todo el cuerpo, prácticamente le habían gritado a la cara que era demasiado mayor para seguir jugando y había descubierto que una rubia despampanante no conseguía excitarlo ni lo más mínimo. Escuchar los comentarios sarcásticos de una remilgada estirada como Pantalones de Acero era lo último que estaba dispuesto a hacer. Engulló el whisky y se dio media vuelta.
Y se quedó petrificado.
Susan Pantalones de Acero llevaba la espalda completamente al descubierto y un precioso y eterno collar de perlas le resbalaba por la piel. Al parecer mientras él se terminaba la copa ella se había dado media vuelta y ahora Mac lo único que veía era la larga e interminable columna vertebral de Susan. Desnuda. Con perlas rosadas que le acariciaban las pecas y parecían desprender calor. Llevaba el pelo recogido como de costumbre, pero en la nuca se le había soltado un mechón que le acariciaba los hombros. Tenía una peca justo al lado de la sexta vertebra y el vestido era tan escotado que incluso se insinuaba el nacimiento de las nalgas.
Mac tragó saliva y apretó los dientes. No podía respirar. ¿Qué diablos le estaba pasando? Esa era Susan, la mujer más odiosa sobre la faz de la tierra, y la prometida de su mejor amigo. ¿Qué hacía vestida de esa manera? Se giró de nuevo hacia la barra, al menos así no la vería, y notó que estaba excitado. Ah, no, eso sí que no. Eso era una reacción tardía a la rubia o al whisky. O a cualquier otra cosa.
—Sírvame otro whisky —le pidió al camarero. Y entonces vio que este caminaba hacia Susan con una americana de mujer en la mano.
—Lo siento mucho, señorita Lobato —farfulló nervioso el chico entregándole la prenda de ropa—. No sé qué me ha pasado, nunca se me había caído así una copa. Lo lamento muchísimo, la mancha casi ha desaparecido del todo, pero insisto en que me mande la factura de la tintorería.
Mac observó la escena con atención, convencido de que Pantalones de Acero exigiría hablar con el superior del camarero y de que cuando este apareciese le pediría la cabeza del joven en bandeja de plata.
—No diga tonterías. —Fue lo que le dijo Susan sonriendo al camarero para intentar tranquilizarlo. Y dejando a Mac completamente atónito—. Podría haberle sucedido a cualquiera. No se preocupe lo más mínimo, de verdad. —Le cogió la americana y le sonrió otra vez.
Mac tardó varios segundos en darse cuenta de que por fin podía volver a respirar y cuando el aire le llenó los pulmones dedujo que se debía a que Susan se había cubierto la espalda y volvía a parecer la de siempre. Ahora las perlas colgaban por delante, encima del vestido, y no en la piel desnuda, convirtiéndola en la mujer más sensual que había visto nunca.
Menos mal.
—¿Podría servirme el whisky si ya se ha cansado de mirar a la señorita? —La pregunta le sonó mal incluso a él, pero esa noche se estaba volviendo más rara cada segundo que pasaba y tenía que hacer algo para recuperar cierta sensación de normalidad.
—Por supuesto, señor MacMurray. —El joven asintió avergonzado y se apresuró a servirle la copa.
—No hacía falta que fueses tan maleducado —le reprendió Susan girándose hacia él cuando el camarero se alejó unos metros—. A ese chico ya le ha reñido su superior una vez esta noche.
Mac suspiró y no tuvo más remedio que ceder un poco. Levantó la mano que tenía apoyada en la barra y se frotó la frente unos segundos con los dedos.
El dolor de cabeza había adquirido proporciones épicas.
—Yo tampoco he tenido muy buena noche que digamos —se defendió en voz baja.
—Pero tú te irás a dormir a tu lujosa cabaña y mañana saldrás con esa rubia de antes y te gastarás más de lo que ese chico ganará en un mes.
—¿Y eso es culpa mía? —Él no era ningún esnob. Y aunque él y Susan siempre discutían, nunca se atacaban directamente ni trataba temas personales.
Mac no sabía que ella tuviera tan mal concepto de él realmente. Y le molestó comprobar que era así.
—Tampoco es culpa de ese chico —insistió Susan—. Haber nacido en una familia rica y ser jugador de fútbol no te da derecho a tratar al resto del mundo como si fuésemos tus sirvientes.
—Yo no hago eso. Además, tu prometido tiene mucho más dinero que yo. Y no me vengas con juicios morales, señorita Bolso de más de tres mil dólares. —Cogió la copa que casi por arte de magia había aparecido en la barra y bebió un poco. Él sabía perfectamente que Susan no estaba con Tim por su dinero y que se había ganado su buena reputación como periodista, pero estaba dolido. Y harto.
Y furioso, tanto que sin darse cuenta se levantó del taburete y se acercó a Susana.
—Mi bolso no vale tres mil dólares —sentenció ella entre dientes.
Se miraron a los ojos y a Mac le pareció que los de ella estaban distintos, que brillaban de un modo especial. ¿Qué había puesto allí ese brillo? ¿Tim? Notó una horrible presión en el pecho y cerró el puño que mantenía encima de la barra. ¿Susan siempre había tenido esa peca en lo alto del pómulo derecho?
«Deja de mirarla, Mac.»
¿Por qué la miraba de esa manera? Sí, ellos dos siempre habían discutido, pero en el fondo Mac siempre había creído que su relación tenía cierta gracia. ¿Relación? Sacudió la cabeza.
—Mac, me alegro de que hayas llegado —los interrumpió Tim dándole una palmada en la espalda—. Estamos sentados en la misma mesa —anunció ajeno a la tensión que vibraba entre su amigo y su prometida—. ¿Me permites que te acompañe, cariño? —Le tendió el brazo a Susan, que aceptó gustosa.
Tim no se dio cuenta de que Mac no le había dicho nada, ni de que en realidad era incapaz de hablar, y se alejó de allí con Susan.
Mac esperó a que la pareja hubiese entrado en el salón del restaurante para apartarse de la barra y respirar profundamente.
Esa noche sin duda iba de mal en peor.
Vació el whisky, el segundo, y se quedó allí hasta que ya no pudo seguir retrasándolo, y se dirigió resignado hacia la mesa.
Deseó con todas sus fuerzas que Susan le quedase lo más lejos posible; todavía le dolía respirar y no quería plantearse por qué.
Alguien respondió a sus plegarias. Gracias a Dios.
Mac pasó el resto de la velada sentado entre la esposa de Quin, una chica de lo más agradable, y la rubia de antes, que no lo era tanto, y que no se llamaba ni Tiffany ni Jennifer, sino Kelly. Al menos había acertado en algo.
La comida de L’Escalier fue deliciosa y la bebida generosa, así que Mac se dejó llevar y notó que poco a poco su cuerpo y su mente iban relajándose, gracias especialmente al alcohol y a la conversación completamente insulsa de la rubia. Por suerte, Susan volvía a parecerle la estirada de siempre y el efecto que le había causado antes había desaparecido por completo.
La cena llegó a su final y la mano de Kelly apareció repentinamente en su muslo por debajo del mantel. Él tardó un segundo en asimilar las intenciones de su compañera de mesa y cuando lo hizo comprobó que su cuerpo se negaba a reaccionar. Joder, estaba más cansado de lo que creía. Y si la rubia seguía levantando la mano hacia el interior de sus muslos, no tardaría en darse cuenta. Y esa sí que era una humillación que no estaba dispuesto a soportar esa noche.
—Un brindis —dijo cogiendo la copa mientras se ponía en pie—. Por los Giants, los jodidos cretinos que nos han robado la Super Bowl.
Tim lo miró y enarcó una ceja y Mac se limitó a encogerse de hombros y a mirar de reojo a Kelly.
—Por los Giants, unos jodidos cretinos —lo secundó Tim y acto seguido el resto de ocupantes de su mesa, y del salón, lo imitaron. Igual que Kelly, que no tuvo más remedio que apartar la mano de la entrepierna de Mac.
Suspiró aliviado, aunque la tranquilidad le duró poco porque notó que Pantalones de Acero lo fulminaba con la mirada. ¿Por qué? ¿Y por qué diablos no podía respirar de repente? Maldita sea. Susan y toda esa gente podían irse a la mierda. Literalmente.
Mac se puso en pie y se fue al baño para refrescarse un poco. Esa noche realmente estaba poniendo a prueba su paciencia, y si Molly, perdón, Kelly, lo seguía, no se hacía responsable de lo que pudiera decirle.
Entró en el baño de caballeros y dio gracias a Dios por estar solo durante unos segundos. Se echó agua en la cara y también se empapó la nuca. Cerró el grifo y apoyó las manos en el lavabo y se miró al espejo. Tenía los ojeras muy marcadas y la cicatriz de la ceja tenía un color horrible, que anunciaba infección. Tendría que haber dejado que se la cosieran en el campo. Se la tocó suavemente con la yema de dos dedos e hizo una mueca de dolor. Sí, se le había infectado. Genial. Apretó la mandíbula y comprobó que le temblaba un poco. Estaba hecho una mierda. Había perdido la Super Bowl, la última de su carrera. No sabía si iban a renovarle. Peor, no sabía si quería seguir jugando. Una rubia de infarto le había dejado completamente indiferente.
Y no podía dejar de pensar en el lunar de la prometida de su mejor amigo.
Abrió de nuevo el grifo con movimientos mecánicos y volvió a echarse agua. Dejó que las gotas circulasen por la piel que le ardía de repente y esperó a que el ruido del líquido escapándose por el desagüe lo relajase. No sirvió de nada, y tarde o temprano alguien iría a buscarlo. Sacudió la cabeza y cerró el grifo. Después se incorporó y se secó con una de las toallas de cortesía.
Tenía que salir de allí.
Lanzó la toalla a la cesta habilitada para tal uso y se apartó del lavabo. Negándose a observar de nuevo su reflejo se acercó a la puerta.
Tomó aire unas cuantas veces y la abrió.
Y se encontró con la última persona que se habría imaginado.
«¿Por qué?»
Susan estaba de pie en el pasillo, apoyada discretamente contra la pared sin ocultar que lo estaba esperando.
—¿Te encuentras bien, MacMurray?
«No y no me preguntes por qué. Quédate aquí, cerca de mí, así puedo respirar.»
¡Pero qué estaba diciendo!
—Vaya, debo de tener peor aspecto del que creía, si incluso Pantalones de Acero está preocupada por mí —contestó, sarcástico.
Susan apretó la mandíbula y no se dejó amedrentar.
—Apenas has comido nada y estás bebiendo como si no existiese un mañana —señaló ella jugando con el collar—. Ni siquiera has probado el pastel de chocolate.
—No tengo hambre —respondió él metiéndose las manos en los bolsillos para contener la tentación de deslizar los dedos por las perlas rosadas—. ¿No deberías estar vigilando a Tinman?
—Tim está bien. Tú no pareces estarlo tanto. Tendrías que irte a casa y dormir un poco. —Se acercó a él y le puso una mano en la frente—. Estás ardiendo.
A Mac de repente dejaron de funcionarle los pulmones y se le cerró la garganta. ¿Fiebre? A juzgar por la reacción de su cuerpo estaba a punto de tener un infarto. Notaba la mano de Susan quemándole la frente, el collar de ella rozándole la camisa. ¿Cómo era eso posible? Se apartó furioso.
—¿Tan desesperada estas por casarte con Tim que incluso estás dispuesta a fingir que somos amigos?
Susan cerró los dedos de la mano y giró levemente el rostro. Mac creyó ver que le temblaba el mentón y le brillaban los ojos, pero cuando ella volvió a mirarlo volvían a estar completamente nítidos.
—No estoy desesperada por casarme con Tim, pero te aseguro que nos casaremos en la fecha señalada. Lamento haberme interesado por ti, no volverá a suceder —le dijo como si fuese una señorita del siglo XVIII—. Espero que pases una buena noche, MacMurray.
—Eso haré, Susan. Seguro que a Kelly no le importará jugar a los médicos conmigo.
—Seguro —replicó ella por encima del hombro.
Susan se alejó de allí y Mac volvió a entrar en el baño para ver si echándose más agua recuperaba un poco la calma, pero terminó vomitando compulsivamente en uno de los baños. Al terminar, se refrescó e intentó recomponerse lo mejor que pudo, y clasificó mentalmente esa noche como la peor de su vida.
Minutos más tarde volvió al comedor y descubrió que Tim y Susan ya se habían ido, y dedujo que la señorita remilgada estaba impaciente por contarle a su prometido que su mejor amigo se había metido con ella. Joder, probablemente Tim lo llamaría para pedirle explicaciones, y él no tendría más remedio que disculparse con Pantalones de Acero. Resignado, se acercó a Quin y se despidió de él y del resto de sus compañeros, y se fue a casa.
Solo.
Al menos ahora que sabía que había pillado una gripe estomacal podía explicarse la extraña reacción que le había causado Susan esa noche.
Susan y Tim estaban en la limusina camino a la mansión familiar de él. Ninguno de los dos decía nada. Ella seguía esperando a que él hablase, y él seguía pensando y apretando el móvil entre los dedos.
Cuando Susan se alejó del pasillo, furiosa consigo misma por haber cedido a la tentación de ir a ver si MacMurray estaba bien, vio que Tim estaba mirando fijamente la pantalla de su teléfono.
—¿Qué pasa? —le preguntó ella al llegar a su lado.
—Tengo que irme.
Esa fue la única frase que salió de los labios de Tim, aunque ella no dejó de preguntarle si sus padres estaban bien o si le había sucedido algo a alguien de su familia. Él no dijo nada, solo la miró y repitió que tenía que irse, así que Susan pidió que les llevasen sus abrigos y que avisasen al chófer. Se despidió de todo el mundo y Tim la siguió como un autómata por el restaurante.
Susan no tenía ni idea de qué era lo que había leído Tim en ese mensaje, pero fuera lo que fuese, era muy grave. Y la tenía muy preocupada. En cuanto entraron en la limusina, le dijo al conductor que los llevase al apartamento de Tim, pero su prometido la corrigió y le indicó que se dirigiese a la mansión familiar.
—¿Les ha sucedido algo a tus padres?
—No, a ellos no —contestó Tim, y volvió a dejar la mirada perdida. Con una mano sujetaba el móvil como si su vida dependiese de ello mientras abría y cerraba la otra en un intento por contener la tensión que le recorría el cuerpo. Igual que hacía en el campo de fútbol.
Susan se quedó unos minutos en silencio. Los padres de Tim vivían en una mansión que llevaba varias generaciones en la familia a una hora del centro de Boston. Ella había estado allí varias veces y siempre había tenido la sensación de estar visitando un museo. Los padres de Tim, el senador Delany y su esposa, eran un matrimonio muy a la vieja usanza, un poco fríos y distantes, pero siempre habían sido muy amables con ella.
—¿Quieres que te acompañe? —le preguntó a Tim—. Yo quiero acompañarte —añadió al ver que él no contestaba—, pero si lo prefieres, puedo quedarme en casa. Estamos cerca —señaló mirando la calle por la que acababa de girar el coche. Ella y Tim habían decidido esperar a la boda para irse a vivir juntos, aunque él solía pasar al menos una noche en su apartamento, y ella otra en el de él. A los dos les gustaba mantener cierta independencia. O eso se decía Susan a sí misma siempre que veía una película romántica y se fijaba en las diferencias entre esas historias de amor y la que ella estaba viviendo. Ella y Tim eran distintos, eran dos personas inteligentes que habían decidido compartir su vida. Se llevaban muy bien en la cama, el sexo era agradable y no tenía ninguna duda de que él le era fiel. A ella tampoco se le había pasado por la cabeza acostarse con otro.
¿Por qué estaba pensando en eso ahora?
Era obvio que Tim estaba preocupado, y allí estaba ella pensando en tonterías.
—¿Tim, sucede algo? —insistió. Y algo cambió en Tim.
—Pare el coche, por favor —ordenó de repente.
El conductor buscó un lugar donde aparcar y en cuanto lo encontró detuvo el vehículo.
—¿Qué pasa, Tim? Me estás asustando.
Tim apartó la mirada de la ventana, pero durante unos segundos sus ojos siguieron sin ver a Susan.
—¿Tim?
La voz de Susan lo hizo reaccionar o le recordó donde y con quien estaba, y sacudió la cabeza levemente con los ojos cerrados. Cuando volvió a abrirlos, los fijó en los de Susan y tomó aire antes de hablar.
—Tenemos que anular la boda —declaró con absoluta firmeza y le cogió la mano a Susan, tocándola por primera vez desde que había recibido aquel mensaje en el móvil—. No puedo casarme contigo.
—¿Qué? —balbuceó ella—. ¿Por qué? —Entrelazó los dedos con los de él y notó que estaban helados.
—No puedo casarme contigo —repitió y soltó lentamente el aire antes de seguir—. No puedo casarme contigo porque ya estoy casado.
Capítulo 3
Tercera regla del fútbol americano:
Ningún jugador puede estar en la línea de ataque cuando se inicia la jugada.
SUSAN
—No puedo casarme contigo porque ya estoy casado.
No es una frase difícil. Es una frase muy sencilla en realidad.
Y muy complicada al mismo tiempo.
—¿Qué has dicho?
Tim desliza el pulgar por encima de los nudillos de la mano que me sujeta y yo me suelto de repente.
Mi cerebro todavía no ha asimilado muy bien lo que acaba de decirme, pero mi cuerpo sabe que no quiero que siga tocándome.
Cierro los dedos y lo miró fijamente a los ojos.
—Ya estoy casado, Susan. Lo siento.
Tendría que abofetearlo, sé que tendría que hacerlo. Es lo que se merece. Pero no quiero hacerlo, y cuando comprendo que él acaba de decirme que está casado con otra mujer y que a mí no me molesta lo suficiente como para pegarle, se me rompe el corazón.
Iba a casarme con él.
Me resbala una lágrima por la mejilla y veo que Tim levanta una mano para secármela, pero se detiene antes de tocarme y se aparta.
—Lo siento, Susan —repite.
—¿Cuándo? ¿Por qué? —le pregunto. Sé que tiene que haber una explicación.
—Hace muchos años. Porque la amaba.
Esa segunda frase me quita el aliento. A mí Tim nunca me ha dicho que me ama, solo dice que me quiere. Tal vez sea una distinción semántica, pero dentro de este coche parado en una calle de Boston de noche tiene todo el sentido del mundo.
—Tú me pediste que me casara contigo —le recuerdo furiosa de repente. Sí, no me ha roto el corazón, pero me siento como una estúpida, como una boba, como un segundo plato.
Y me ha mentido. Me ha engañado, no solo me ha ocultado que ya está casado, sino también que es capaz de amar, que no es el hombre práctico que decía querer una vida tranquila a mi lado.
—Sí. —Suspira y se pasa las manos por el pelo. Y en ese gesto veo más emoción de la que ha impregnado muchos besos. Patético—. No sabía que Amanda y yo seguíamos casados.
Amanda. Ella se llama Amanda. La mujer capaz de hacer que Tinman se despeine se llama Amanda.
—¿Cómo lo has sabido?
Tim me mira y me doy cuenta de que no deja de mover nervioso una rodilla.
—Al pedir los papeles para casarme contigo —me contesta sincero—. Yo creía que estábamos divorciados.
—Y no lo estáis —añado entre dientes.
—No, no lo estamos.
Lo miro y me sigue pareciendo muy guapo, pero por primera vez me doy cuenta de que me da rabia que no se despeine por mí. Que no mueva nervioso una rodilla de las ganas que tiene por estar conmigo.
—Y crees que eso significa algo —adivino. En ningún momento me ha dicho que quiera divorciarse de esa Amanda, ni que retrasemos la boda hasta entonces—. Y quieres ir a buscarla —digo casi para mí misma.
—Sí.
Un rato después, el coche que ha reanudado la marcha, aminora la velocidad y deduzco que estamos llegando a nuestro destino. Miro por la ventana y reconozco la silueta de mi edificio. Me reconforta; acabo de descubrir que iba a casarme con un hombre al que no amo y que no me ama a mí… Y quiero estar sola.
—Tendré que irme del país durante unos días —me dice de repente—. Yo me ocuparé de comunicárselo a la prensa.
No puedo seguir en ese vehículo ni un segundo más. No puedo respirar.
—Haz lo que quieras.
Noto el vacío que crece en mi interior, carcomiéndome. ¿Qué diablos me pasa? ¿Cómo es posible que haya estado más de un año con un hombre tan maravilloso y que al mismo tiempo me importe tan poco? ¿Acaso soy incapaz de sentir, de enamorarme? ¿Y él? ¿Por qué iba a conformarse conmigo? El nudo que me oprime el pecho se estrecha al comprender algo mucho peor, ¿por qué Tim no se ha enamorado de mí?
Rodeo el tirador del coche y empiezo a abrir la puerta, pero Tim me sujeta por el antebrazo.
—¿Susan?
Me giro despacio, pero mantengo el silencio. No quiero ponerme a llorar delante de él. Seguro que me consolaría y entonces todo sería mucho más humillante.
—Lo siento. —Me acaricia el brazo despacio—. Habría intentado hacerte feliz.
—No estés tan seguro —le contesto furiosa y veo que él me mira sorprendido—. No me has pedido que te acompañe ni que pospongamos la boda. —Se me escapa una risa amarga—. Lo habría hecho, ¿sabes? Soy así de idiota.
—Tú no eres idiota, Susan.
—Llámalo como quieras, Tim, pero cuando has visto ese mensaje has tardado media hora en romper conmigo y anular la boda. —Sujeto el tirador con fuerza—. Así que no estés tan seguro de que hubieras intentado hacerme feliz. Yo no lo estoy.
—Te mereces a alguien que lo intente.
Eso no, eso sí que no. No voy a tolerar que me tenga lástima.
Lo abofeteo. Me siento mejor.
No espero a que me diga nada más, abro la puerta y salgo corriendo.
A pesar de lo que le he dicho, y de la bofetada, sé que Tim habría intentado que nuestro matrimonio funcionase y, probablemente, lo habría logrado durante un tiempo, pero ¿me habría bastado con eso?
¿Me habría dado cuenta algún día de que no estábamos enamorados de verdad?
Me meto en el ascensor y subo llorando hasta casa. Abro la puerta con movimientos frenéticos y al entrar lanzo la americana al suelo.
El estúpido vestido no me ha servido de nada. Solo para que me planten, pienso, y sonrío entre las lágrimas. Me lo quito también furiosa y me meto en la ducha.
El agua se mezcla con las lágrimas y no dejo de repetirme que es mejor así. Tim y yo somos tan correctos que nos habríamos pasado toda la vida el uno con el otro aun siendo desgraciados.
Y yo no quiero eso.
Quiero un hombre del que me pueda fiar, pero que al mismo tiempo sea incapaz de contener su pasión por mí.