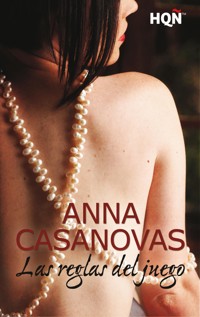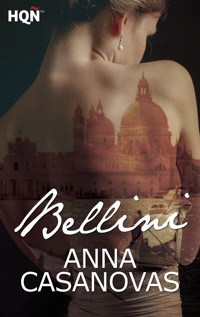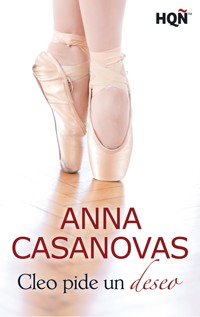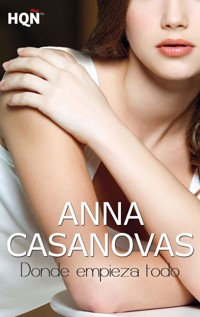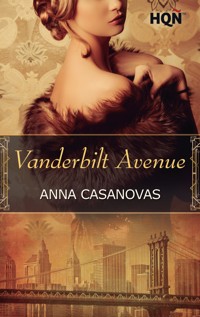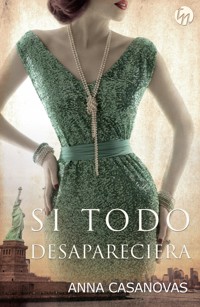
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Si todo desapareciera, tal vez Alessandra y Sean no se habrían encontrado nunca. Si todo desapareciera, no se habrían enamorado. Si todo desapareciera, jamás se habrían asustado del amor que sentían. Alessandra Bonasera está acostumbrada a fingir, al fin y al cabo es actriz. Empezó de muy pequeña, cuando vivía en Little Italy y su madre llevaba a casa a hombres peligrosos y ella tenía que proteger a sus hermanos pequeños. Creía que nunca volvería a Nueva York, que siempre estaría en Los Ángeles, pero una obra de teatro y el director del momento la llevan de vuelta y se reencuentra con sus dos mejores amigos y su pasado. Sean Bradford creció escuchando historias sobre el honor y la justicia, pero cuando estaba en la academia de policía su mundo entero se desmoronó y el mundo entero le dio la espalda. Creía que nunca volvería a Nueva York, pero le reclaman para el que promete ser el mayor caso de la historia y decide volver. Quizá ahora por fin averigüe la verdad sobre lo que sucedió. Dos almas heridas destinadas a encontrarse y unidas por un trágico hecho del pasado que las marca y las obliga a alejarse… Un amor que no desaparecerá ante nada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Anna Turró Casanovas
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Si todo desapareciera, n.º 218 - noviembre 2016
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-687-8485-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Primera parte
Cita
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Segunda parte
Cita
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Nota de la autora
Agradecimientos
Anna Casanovas
Si te ha gustado este libro…
«De lo que sea que nuestras almas estén hechas, la suya y la mía son lo mismo».
Cumbres borrascosas
Capítulo 1
Los Ángeles 1942
Los aplausos se propagaron por el interior del teatro chino de Hollywood, igual que un ejército de hormigas se abrieron paso por el suelo, subieron por los cojines de terciopelo rojo de las sillas y escalaron las paredes. Las luces se encendían paulatinamente para mantener viva unos segundos más la magia del cine, los espectadores podían alargar un poco más la farsa y formar parte de esa historia. Las noches de estreno la luz tardaba aún más en restablecerse para que los egos de los actores y del director de la película, y también de los directivos del estudio, se saciasen. Al día siguiente todos leerían las críticas en los periódicos, los periodistas que iban a escribirlas estaban allí sentados, ansiosos por salir y plasmar lo que habían sentido al presenciar esa historia antes que nadie, antes que el resto de mortales. Iban a recibir críticas buenas y críticas malas, siempre había de ambas y así era como debía ser.
—Te están aplaudiendo a ti, Alessandra.
—Nos están aplaudiendo a todos —susurró ella. Mantenía la mirada fija en la pantalla por la que aún desfilaban los créditos y aplaudía con una serenidad que contradecía el miedo que le anudaba el estómago. Miedo a que alguien se pusiera en pie y la acusara de no pertenecer a ese mundo, de ser una intrusa. No importaba que esa fuese su cuarta película, la quinta si incluía esa en la que solo salía un segundo para ofrecerle una caja de cigarrillos al protagonista, o que su nombre estuviese escrito con bombillas en la marquesina del teatro más famoso de la ciudad, ese miedo jamás desaparecía.
—Sin ti esta película no sería la misma, Alessandra —insistió George.
Alessandra se limitó a girar el rostro hacia él y sonreírle. No era verdad, George Stevens era sencillamente un gran director con un talento inconmensurable y una amabilidad casi igual de inacabable que además sabía sacar lo mejor de los actores que trabajaban con él. Los elegía meticulosamente, estudiaba el guion con ellos y los guiaba en cada escena. Alessandra esperaba que él pasase a la historia, aunque tenía miedo de que antes lo hicieran los directores con mal carácter y peores hábitos, ¿por qué los humanos siempre sentían fascinación por el mal antes que el bien? Ella lo había visto de cerca, lo había sentido en su piel y tenía las heridas para recordarlo. Había huido del mal y sin embargo lo sentía dentro a diario, diría que siempre, pero eso no era verdad, había instantes en los que lo olvidaba, cuando actuaba y fingía ser otra persona.
Por eso era tan buena actriz y por eso la había elegido George Stevens. Y por eso Cary Grant había proclamado a los cuatro vientos que estaría encantado de trabajar con Alessandra Bonasera durante el resto de su carrera, la de él, porque estaba seguro que la de ella sería larguísima. Alessandra ocupaba el que según los hombres de prensa del estudio era uno de los mejores asientos. Las primeras filas estaban reservadas para los directivos del estudio, la película era propiedad de Columbia Pictures, igual que, de momento, lo eran todas las personas que habían intervenido de un modo u otro en su creación; incluidos el director, los actores protagonistas, y el guionista.
A lo largo de la proyección se habían oído múltiples suspiros, las primeras escenas de Cary Grant habían sido especialmente sonoras, pero la palma se la había llevado el final. Era un final precioso, contenía la esencia de la película, era romántico, cómico, original e inteligente.
El final sí se merecía pasar a la historia, pensó Alessandra. El final, el guion, la dirección, incluso el título, El asunto del día, cualquier detalle excepto ella. Le sudaron las palmas de las manos y dio gracias por llevar guantes. No solía hacerlo, pero la encargada de vestuario de la película, Rita, y ella se habían hecho amigas durante el rodaje, todo lo amigas que podían hacerse dos personas en el mundo repleto de mentiras que era Hollywood, y la había convencido para que se pusiera un vestido blanco sin tirantes y esos guantes largos que acababan a la misma altura que el escote palabra de honor, mucho más allá de los codos. Había entrado en el teatro chino con una torera de visón, que ahora descansaba en su regazo, y flanqueada por Cary Grant y Ronald Colman, el otro protagonista de la película y que ahora estaba sentado al lado de George. Primero iban a estar sentados los tres en el centro, Cary, Ronald y ella, pero George y ella habían empezado a hablar y Ronald parecía muy interesado en charlar con Irwin Shaw, el guionista, así que el cambio los había beneficiado a los tres. Probablemente Ronald estaba interesado en volver a actuar en uno de los proyectos de Shaw, todos los actores de Hollywood lo estaban y con razón, ese hombre era un genio con las palabras.
Si no lo hubiera sido, Alessandra no habría sentido la irresistible tentación de protagonizar esa película. En cuanto leyó la historia quedó atrapada entre sus páginas y se permitió hacer algo que hacía años que no se permitía; recordar el pasado.
Las luces se encendieron y los aplausos, que habían empezado a disminuir, se reavivaron. El público se puso en pie y la ovación se intensificó aún más. Cary, Roland y George se dieron la mano por turnos y después la besaron en las mejillas y en la mano del mismo modo. El propietario de los estudios, Harry Cohn, le sonrió y tras chasquear los dedos apareció un botones del teatro chino con un enorme ramo de rosas rojas para ella.
Los flashes de las cámaras la cegaron durante unos segundos y se imaginó el aspecto que tendría con el vestido blanco y el ramo de flores en los brazos. La película era en blanco y negro, igual que las fotografías de los periódicos. Ella había visto dos películas en color, una de animación y el Robin de los bosques de su amigo Errol Flynn, y si bien la de dibujos la había dejado sin habla dudaba respecto a la de Errol. Le gustaban más las imágenes en blanco y negro, así todo era más fácil.
Así era mucho más difícil que alguien la reconociera.
Ella aún no había participado en ninguna película rodada con Technicolor y, aunque una parte de ella se negaba a creerlo, sabía que no podría evitarlo eternamente. Esta vez había tenido suerte, ni los estudios, que reservaban esta técnica tan cara para las películas que rodaba Rita Hayworth, ni George querían rodar El asunto del día en color, pero no la tendría eternamente. Iba a tener que mudarse otra vez, reinventarse de nuevo.
«No quiero».
—¿Vienes a la fiesta?
Sacudió la cabeza y parpadeó, la luz blanca de un último flash justificó su distracción.
—¿Disculpa?
Cary le sonrió.
—Si vienes a la fiesta. Los coches del estudio nos están esperando. George ya se ha ido con Roland e Irwin.
Alessandra miró a su alrededor y vio que la sala del teatro chino estaba casi vacía, en las cuatro esquinas quedaban los fornidos botones uniformados y tres o cuatro periodistas habían decidido encenderse un cigarro a la espera de que ellos dos abandonasen el lugar.
—No, la verdad es que no. Lamento que me hayas esperado.
—Yo no, princesa. —Cary le sonrió y también se encendió un cigarro—. Siempre es un placer estar a solas contigo.
—Lo mismo digo.
Se conocieron semanas antes de empezar el rodaje, cuando los dos aceptaron los papeles, y les bastó con leer juntos unas líneas para saber que jamás sucedería nada entre ellos. Serían amigos, si Alessandra tenía suerte, buenos amigos. Aunque hacía tiempo que había dejado de confiar en la suerte.
—¿Te encuentras bien, princesa?
—Sí, son los nervios del estreno —sonrió y se permitió bajar un poco la guardia, tenía la sensación de que con ese hombre, que era un caballero tanto dentro como fuera de la pantalla, estaba a salvo—. Les ha gustado, ¿no?
—Les ha encantado, princesa. Prepárate para leer las mejores críticas de tu carrera. —Se puso el sombrero al ver que uno de los empleados del estudio le hacía señas—. Y no me extrañaría nada que dentro de unos meses tuvieras una estatuilla del señor Óscar en el salón.
Alessandra se sonrojó.
—Eso no pasará, pero gracias por decirlo.
—Tienes que confiar más en ti, pequeña. Lo has conseguido. Relájate. ¿De verdad estás bien? Puedo decirle a ese pesado —señaló al chófer guardaespaldas, espía, de los estudios que estaba cada vez más cerca de ellos— que se largue y escaparme contigo.
Los dos sabían que no era verdad. Cary era una estrella y tenía que cumplir con su contrato con Columbia. Ella también, pero no era tan importante y, por tanto, no iban a echarla tanto de menos. Además, Alessandra se había labrado esa clase de reputación, la que la tachaba de excesivamente tímida y reservada, la que hacía que los grandes directores fuesen a llamar a la puerta de Rita Hayworth y no a la suya a pesar de que las dos eran pelirrojas y excelentes actrices. A Alessandra le parecía bien. Rita era una chica estupenda, demasiado guapa para su propio bien, y lo único que Alessandra quería obtener del cine era un poco de paz; unos segundos en los que pudiese creer que era otra persona.
—Estoy bien, gracias. Vete, seguro que te están esperando.
Cary se agachó y le dio un beso en la mejilla.
—Nos vemos pronto, princesa.
Alessandra le apretó la mano que él había depositado en su antebrazo y se quedó sentada en la sala del cine hasta que se fue. Después, no esperó demasiado a levantarse, no quería que los periodistas que habían seguido a Cary a la calle volviesen y la encontrasen allí sola y melancólica. Solo Dios sabía qué clase de tonterías escribirían al día siguiente o más adelante sobre ello, y su carrera, su vida, se basaba en la discreción. Sí, Alessandra sabía que era irónico, quizá incluso estúpido, que una persona que debía desaparecer para seguir con vida se dedicase al mundo del espectáculo. Pero sus agallas le decían que era imposible, completa y absolutamente imposible que alguien de su pasado la reconociese porque ¿quién se creería que ella era ella?
Nadie.
Nadie de su pasado se creería jamás que esa niña asustadiza a la que habían atemorizado hasta casi hacerla desaparecer ocupaba ahora las marquesinas de los cines de Hollywood y podía incluso ganar un Óscar, si los sueños de grandeza de Cary eran de fiar.
Nadie lo creería porque ella misma era incapaz de creérselo.
Cada estreno, no, cada día tenía miedo, aunque fuera durante un segundo, de que alguien apareciera y se lo arrebatase todo otra vez. No podía contar la cantidad de veces que había tenido que empezar desde cero, así que tal vez una más no importaría.
Si la encontraban…
«No».
Si la encontraban, podría trabajar de camarera en Canadá o tal vez huir definitivamente a América del Sur y ser otra persona, quizá encontraría a alguien y sería… normal.
Odiaba esa palabra, la odiaba con todas sus fuerzas.
—Señorita… —el botones de antes se acercó a ella—, señorita, se va a hacer daño.
Alessandra tardó unos segundos en comprender qué le estaba diciendo. A decir verdad no lo hizo, sino que siguió la mirada algo dilatada del joven hasta sus manos, y vio que había apretado el ramo con tanta fuerza que unas cuantas espinas de las rosas habían traspasado el precioso papel blanco satinado que las envolvía y la tela de los guantes hasta pincharle los dedos. Tres gotas de sangre le manchaban las yemas y el color carmín se estaba extendiendo.
«Sangre».
Soltó el ramo y el botones se precipitó a buscarlo.
—Lo siento —farfulló Alessandra—. Lo siento.
—No se preocupe, señorita Bonasera. —El chico sujetó el ramo—. Su coche la está esperando.
Alessandra asintió y rezó para que el botones no se fijase en que estaba temblando o si lo hacía lo achacase a los nervios del estreno. Respiró profundamente y soltó el aire muy despacio mientras se ponía la chaqueta de visón y se colocaba los guantes de tal manera que ningún fotógrafo viese las manchas de sangre. Actuó, se metió en la piel de Nora Shelley, la protagonista de la película, y caminó igual que hacía ella en la escena final, cuando corría detrás de Cary Grant para que no se le escapara.
Esa actuación, la salida del teatro chino sonriente ante los periodistas y los curiosos que aún seguían en la calle, sí que se merecía un Óscar. Nadie habría sido capaz de adivinar que la pelirroja despampanante segura de sí misma, convencida de que el hombre más guapo del planeta lo dejaría todo por ella, estaba en realidad completamente sola y muerta de miedo.
Aguantó durante el trayecto del teatro chino a su casa. Alessandra no conocía al chófer y había aprendido que en Hollywood, como en cualquier parte del mundo, no se podía confiar en nadie. No vivía lejos, a ella la casa de Mulholland Drive le había parecido una excentricidad y aún se le hacía un nudo en el estómago si pensaba en ello, pero había sido una buena inversión y se había asegurado de que su nombre no apareciese en ningún lado. En los estudios todos creían que era la casa de un viejo amigo de su familia y que por eso estaba instalada allí. De este modo no solo se había evitado preguntas, sino que también había contribuido a aumentar su reputación de tímida y reservada. La casa formaba parte de su sueño, ese que se permitía tener cuando no estaba tan asustada, y aunque no era grande y estaba muy lejos de parecerse a las mansiones que ocupaban algunos de sus compañeros de profesión, para Alessandra era perfecta.
Tal vez demasiado perfecta.
El vehículo negro se detuvo y el chófer le abrió la puerta y se mantuvo firme a su lado.
—¿Necesita algo más, señorita?
Ella lo miró y se percató entonces de que parecía nervioso. Jamás se acostumbraría a provocar esa reacción en los demás. Él era joven, quizá un poco más que ella, y tenía aspecto de haber crecido en la calle. Igual que ella, pensó, o quizá todo era culpa de esas gotas de sangre y de la reacción que le habían causado.
—Nada. Muchas gracias.
Caminó hasta la puerta y buscó las llaves en el pequeño bolso de fiesta dorado que llevaba. Oyó que él se alejaba y volvía a la puerta en la que se encontraba el volante. La grava del suelo volvió a sonar con unas pisadas.
—Disculpe, señorita, se olvida usted el ramo.
Alessandra se dio media vuelta y efectivamente vio al chófer con el ramo de rosas en las manos.
—¿Tienes novia, estás casado?
El chico se sonrojó hasta las cejas y movió incómodo las puntas de los pies. Alessandra comprendió al instante cómo había sonado su pregunta.
—Oh. —Ella también se sonrojó—, no, no. NO. Lo siento, no me malinterpretes. —Sabía que no sería ni la primera ni la última actriz, o actor, en solicitar esa clase de servicios de su chófer—. No me refería a eso. Te pido disculpas. —El chico probablemente estaba pidiendo a gritos que un rayo lo fulminase allí mismo o que la tierra se abriese y se lo tragase. Ella estaba igual—. No quiero las flores, esta mañana he recibido muchas —improvisó—, pero sería una lástima tirarlas. Tal vez podrías dárselas a tu novia —terminó.
Él chico sonrió de oreja a oreja.
—¿De verdad, señorita?
—De verdad.
—Ya verá cuando le diga que le traigo un ramo de Alessandra Bonasera.
Alessandra sonrió, sonrió de verdad, algo que le habría parecido imposible unos minutos atrás y solo por eso tuvo ganas de abrazarlo. Se contuvo, en realidad ella sabía que no habría sido capaz ni de tocarlo.
—No le digas eso —le sugirió—, a ninguna mujer nos gusta recibir las flores de otra. Dile que se las has comprado solo para ella.
—Tiene usted razón. Mierda, soy un estúpido. —Sonrió y se llevó la mano con la no sujetaba el ramo a los labios—. Lo siento, señorita, lo siento mucho. No le diga a mi jefe que le he hablado así.
—No he oído nada, tranquilo. No te preocupes. ¿Cómo te llamas?
—Pete, señorita.
—Es un placer conocerte, Pete. Gracias por acompañarme a casa. Buenas noches.
—Buenas noches, señorita. Gracias por las flores.
—De nada.
Ella se dio media vuelta y volvió a concentrarse en abrir la puerta, esa conversación había conseguido hacerle olvidar el miedo de antes.
Lástima que supiera que no iba a durar.
Capítulo 2
Alessandra vivía sola; sus dos hermanos pequeños, Luke y Derek, no la habían seguido a Hollywood. No porque ellos dos no hubieran querido, sino porque ella no se lo había permitido. Ellos tenían su vida, sus sueños y ella no iba a pedirles que los sacrificaran.
—Tú lo has hecho por nosotros. —Aún podía oír la voz furiosa de Luke.
—Es culpa tuya que queramos estar contigo, es lo que nos has enseñado. No es justo que ahora nos digas que pensemos solo en nosotros. Tú nunca has pensado en ti. —Propio de Derek buscar un razonamiento más largo.
Eran gemelos pero tan distintos como la noche lo es del día e igual de maravillosos. Ella los quería con locura y con sensatez, era lo que siempre les decía, con locura porque haría cualquier cosa por ellos y con sensatez porque sabía que ellos lo eran todo para ella. Todo. No podía imaginarse a nadie capaz de usurparles ese lugar en su corazón; no quedaba espacio. Y a ella no le quedaba capacidad de amar ni la valentía necesaria.
Sus hermanos tenían dieciocho años, diez menos que ella, y Alessandra invertía la poca fe que le quedaba en rezar a diario para no recordasen nada de su pasado.
Nada.
No había dejado de echarlos de menos ni un segundo, pero en noches como aquella tenía que contener las ganas de llorar o de gritar, o de llamarles por teléfono y exigirles que no le hicieran caso y que lo dejasen todo para estar a su lado. No lo hizo, fue a la cocina y tras beber un vaso de agua se dirigió al dormitorio, donde empezó a desnudarse. El vestido también había acabado manchado de sangre, eran unas motas pequeñas, quizá imperceptibles, pero ella sabía que estaban allí. Dejó los guantes encima del tocador y el vestido recostado en el respaldo de una de las butacas que tenía frente a la ventana. Nunca había sido descuidada con la ropa, ni cuando no tenía ni ahora que tenía más vestidos de los que jamás podría ponerse. Se quitó los zapatos de tacón, las medias y el único anillo que llevaba en la mano derecha, después se vistió con un pijama. Nunca utilizaba camisón. Al llegar a Hollywood, la primera vez que tuvo asistente en un rodaje, la chica la miró entre asombrada y escandalizada, y la mañana siguiente, mientras la maquillaban, oyó que dos chicas de vestuario decían que «la señorita Bonasera dormía con el pijama de su amante porque lo echaba mucho de menos». Estuvo a punto de reírse, pero logró contenerse y dejó que el rumor circulase. No le hacía ningún mal, todo lo contrario, a juzgar por las miradas de algunos ejecutivos del estudio y compañeros de rodaje.
Contuvo furiosa las ganas de mandarlos a paseo y de decirles que una mujer sola, sin un hombre a su lado, era infinitamente capaz de hacer lo que le diese en gana, dormir en pijama, desnuda o dirigir el condenado planeta.
Sabía que sus ideas no eran populares, se recordó, ni ella misma se las había creído al principio. Caminó hasta el baño y procedió a desmaquillarse. Esa noche tardaría más de lo habitual, una cosa era hacer de Alessandra Bonasera los días normales —odiaba esa palabra— y otra la noche de estreno. El agua fría la dejó sin respiración durante un segundo y después empezó a frotar con fuerza. La espuma le escoció un poco en los ojos y la piel, pálida de por sí, le quedó roja. Ser pelirroja de verdad en ocasiones era un suplicio. Al principio le había pasado por la cabeza la posibilidad de teñirse, pero siempre la había desechado porque algo dentro de ella se revelaba profundamente ante tal idea.
Ella no podía desaparecer, no del todo.
Sin rastro de maquillaje en el rostro caminó hasta el dormitorio. En la mesilla de noche, Marjorie, la señora que había contratado al día siguiente de mudarse para que ejerciera de ama de llaves, cocinera y la ayudase a no parecer del todo una farsante allí instalada, le había dejado la correspondencia. Siempre lo hacía, Alessandra le había dado una copia de la llave del buzón que había alquilado años atrás en una oficina de correos y Marjorie lo recogía antes de dirigirse al trabajo. Antes de tener a Marjorie, le pagaba una propina a un chico de los estudios para que lo hiciera. Ella solo había acudido a la oficina en un par de ocasiones, prefería no ser vista por allí. Aunque habían pasado años desde que empezó todo seguía siendo tan o más precavida que el primer día.
Tanto Marjorie como los chicos de los estudios daban por hecho que recibía cartas de admiradores y que por eso utilizaba un código postal. No era lo más habitual, la mayoría de actores recibían esa clase de correo en los estudios o en la oficina de sus agentes, pero tampoco era extraño. Nadie sospechaba la verdad. Las cartas de sus admiradores, que para sorpresa e incredulidad de Alessandra eran muchos, llegaban efectivamente al departamento que Columbia tenía destinado a este fin, los sobres que descansaban en la bandeja de plata que había en su mesilla de noche contenían otra clase de misivas.
Esa noche tenía tres cartas, había tenido mucha suerte, pasaban semanas en las que no recibía ninguna; sus dos hermanos le habían escrito desde sus universidades, uno desde Washington y el otro desde Pennsylvania. La tercera carta provenía de Nueva York y pesaba un poco más que las otras dos porque en su interior había una moneda. Alessandra recorrió la forma circular que adivinó en el interior antes de romper el lacre. Recibía esa carta cada tres meses, viviera donde viviese, pasara lo que pasase. Había sido así durante los últimos diez años; Nick nunca fallaba.
Y Jack tampoco, aunque en su caso al principio le había sorprendido mucho que su amigo mantuviera su parte del trato.
Jack, Nick y Alessandra se conocieron en Little Italy cuando eran pequeños. Los tres vivían en la calle más humilde de ese barrio estrangulado por la Mafia; ella tenía seis años, ellos, ocho, aunque parecía la mayor de los tres. No les hizo falta contarse sus historias, les bastó con pocas palabras para adivinar que compartían miserias y se prometieron estar allí siempre, el uno al lado de los otros dos, compensar con su amistad lo que la ciudad de Nueva York les arrebataba a diario.
Diez años atrás, Jack había sido el primero en irse, en romper parte del corazón de Alessandra, al abandonarlos, a ella y a Nick, para convertirse en policía. Para ella, Jack era su hermano mayor, él y Nick, y ninguno iba a fallarle nunca. Jack le falló, se fue y les dejó cojos como un taburete viejo e inservible. Y entonces sucedió todo.
El mundo entero de Alessandra había sido oscuro, lleno de monstruos, pero los conocía y sabía enfrentarse a ellos. Esa semana, la semana que Jack se fue, descubrió que estaba equivocada y que aún no conocía el infierno. Jack se fue, hubo el tiroteo del bar de los irlandeses, Nick desapareció y su vida… se esfumó.
Abrió el sobre y dejó caer la moneda en la palma de la mano. Siempre que volvía a verla le parecía más resplandeciente y grande que la vez anterior. A lo largo del mes que estaba bajo su custodia volvía a acostumbrarse a su tamaño real, a su presencia, y volvía a sentirse arropada por sus dos mejores amigos. Las únicas personas que junto con sus hermanos conseguían hacerle latir el corazón; su familia.
Le sucedió lo mismo que le sucedía cuando volvía a tocarla tras las semanas de ausencia. Recordó el día en que la encontraron en el suelo del callejón. Jack dijo que sería su amuleto de la suerte y Nick decretó que les protegería de cualquier mal; una vieja lira que había conseguido llegar de Italia a Nueva York y seguir resplandeciente en medio del barro bien tenía que tener algún poder. Ella asintió y les siguió el juego, nunca había creído en la suerte y sabía que a ella nadie podía protegerla, de todos modos se sentía más segura cuando tenía la moneda. La dejó encima de la mesilla y tras sentarse con las piernas cruzadas en la cama desdobló la carta.
Era de Nick, durante meses y meses, cuando ella se fue de Nueva York tras la matanza del bar de los irlandeses, solo se mandaban el sobre con la moneda. Jack estaba en la academia de policía, Nick estaba al borde de la locura tras la muerte de Juliet, la chica a la que quería más que a su vida, y ella tenía miedo de acercar un lápiz a una hoja en blanco porque si la punta de carbón la rozaba les contaría a sus dos mejores amigos lo que le había sucedido y ellos ya habían sufrido demasiado.
Fue ella la que empezó a escribir, primero eran solo dos o cuatro líneas en el trozo de papel que a penas envolvía la moneda; les decía cuál había sido la última travesura de los gemelos o que la abuela se había echado novio. Poco a poco, Nick también se atrevió a contarle cosas, nunca mencionó a Juliet, hasta unos meses atrás cuando le contó, para sorpresa de Alessandra, que ella no había muerto como creían y que la había encontrado. Si no fuera porque sabía que Nick jamás lo consentiría, le pediría a su amigo que le contase los detalles de su historia para convertirla en una película. La primera vez que Nick escribió fue para decirle que vivía con el señor Belcastro, el librero que de pequeños les había proporcionado su único refugio, la librería Verona. Había sido Nick el que se había encargado de recoger las cartas que Jack mandaba a la dirección del viejo piso de la abuela de Alessandra para después mandárselas a ella, y hacer lo mismo en sentido inverso. Sin Nick el círculo se habría roto.
De pequeños los tres sabían qué papel jugaban en su particular universo; Jack era el más fuerte, tanto física como también mentalmente, era terco como una mula y poseía un inquebrantable sentido del honor y del deber, un milagro teniendo en cuenta quién era su padre y cómo le había tratado siempre. Jack era silencioso, muy decidido y daba un poco de miedo. Alessandra sabía que con él siempre estaba a salvo y que, si alguien se acercaba a ella con intención de hacerle daño, Jack se interpondría y no descansaría hasta romper el último hueso del cuerpo de su adversario. Nick era el más listo, leía todo lo que caía en sus manos y soñaba con diseñar y construir máquinas imposibles para hacer puentes capaces de unir islas o para llegar al espacio. Nick también era imponente físicamente, pero en su caso prefería esquivar los enfrentamientos o derrotar a su contrincante a base de ingenio o de encanto. En el colegio, cuando los tres se metían en un lío (algo que sucedía con demasiada frecuencia), Nick era el encargado de camelarse a la directora o a la monja que les retenía en la sala de castigos y siempre salían de rositas. Alessandra sonrió al recordarlo. A Nick le bastaba con sonreír y entrecerrar los ojos para que cualquier mujer se plantease hacer cualquier cosa que él le pidiera. Ella siempre había sido inmune a los profusos encantos de sus dos mejores amigos, les quería y adoraba como si fuesen sus hermanos mayores. Les veía así en su mente y lo sentía así en su corazón. Ahora, con veintiocho años, podía reconocer que le parecían increíblemente atractivos y que una pequeña parte de ella desearía ser capaz de sentir alguna clase de atracción hacia alguno de los dos, pero no podía. No podía. En ese sentido, Alessandra estaba rota por dentro.
Cerró los ojos y sin darse cuenta arrugó la hoja de papel entre los dedos. Recordó la última vez que vio a Nick, cómo él la abrazó y lo tranquila que se sintió durante esos segundos. Nick estaba destrozado, acababa de salir de la cárcel y era obvio que había estado llorando, tenía el rostro desencajado, la mirada perdida y su cuerpo era apenas un cascarón. Pensó en un barco abandonado a la deriva sin tripulantes cuando la rodeó con sus brazos y sin embargo él le dio todo el calor y la fuerza que le quedaba.
Ese día Nick le dijo que la acompañaba, ni siquiera sabía a dónde se iba Alessandra y estaba dispuesto a irse con ella y sus hermanos. Ella intuyó que parte de él sencillamente quería huir de Nueva York y de lo que había sucedido la noche que desapareció, pero no le dijo nada. Igual que tampoco le dijo qué le había sucedido a ella para irse. Dejó que Nick la abrazase y absorbió toda la fuerza y el amor que pudo, pues sabía que no volvería a verlo nunca más. La moneda sería el único vínculo que les quedaría, si tenían suerte. Alessandra sabía que de haber estado allí Jack habría hecho lo mismo, la habría abrazado y se habría ofrecido a acompañarla, incluso a matar dragones por ella con las manos desnudas de ser necesario. Pero Jack no estaba y Nick había perdido el alma, y ella consiguió irse de Little Italy con sus hermanos pequeños y empezar de cero.
Era una frase absurda.
Nadie empezaba de cero. Si abandonabas tu vida era porque huías y en el lugar donde te escondías no empezabas de la nada, empezabas muerto de miedo o con heridas aún por cicatrizar en tu interior. Nadie empezaba de cero.
Ni Nick cuando se quedó en Little Italy.
Ni Jack cuando se alistó en la academia de policía.
Ni Alessandra cuando se mudó a California.
Se acercó la moneda a los labios y la besó. Lo hacía siempre que la recibía y el día que se despedía de ella antes de meterla en el sobre. Después, la dejó encima de la mesilla de noche al lado de la fotografía que se sacaron ella y sus hermanos frente a la Ópera de San Francisco. Los tres estaban sonriendo, ella estaba en medio de los chicos, Luke y Derek no eran idénticos y aquel día la cámara logró capturar sus diferencias; el modo en que uno sonreía de lado mientras que el otro lo hacía de oreja a oreja o cómo uno guiñaba el ojo izquierdo y el otro solo el derecho. Alessandra no compartía padre con ellos, ninguno de los tres podía afirmar sin temor a equivocarse cuál de los novios de Maria Grazzia Posanto ostentaba tal título. A ninguno le importaba.
Desdobló el papel y le sorprendió descubrir que en realidad eran dos; una caligrafía era conocida, hacía años que la leía y la reconocería en cualquier parte, Nick. La otra hacía mucho tiempo que no la veía, Jack.
Le temblaron las manos y empezó por la de Nick porque aunque tenía muchas ganas de leer lo que fuera que Jack quisiera decirle tras tanto silencio, sabía que Nick la prepararía para ello. Y una pequeña parte de ella creía que Jack se merecía esperar un poco más (sabía que él no descubriría jamás ese detalle, pero le pareció importante).
—«Hola, Alessandra —leyó en voz alta y en su cabeza escuchó a Nick, lo veía también sentado a los pies de su cama en el apartamento de Little Italy, probablemente con Luke en el regazo y Derek fingiendo que no esperaba ansioso su turno por escalarle la espalda—. No te asustes por la carta de Jack, son buenas noticias. Espero que estés leyendo la mía primero, es lo mínimo que me merezco después de todos estos años —sonrió y notó que se le escapaba una lágrima, esa noche estaba muy sensible—. Lee lo que quiere decirte y hazle caso —arrugó las cejas confusa—. Hace meses yo tendría que haber muerto en ese tiroteo y sin embargo estoy aquí, estoy aquí y soy feliz. Joder, Alessandra, soy tan feliz que da un poco de miedo. Jamás pensé que existiera esta clase de felicidad. Pero faltas tú. —Tembló más y arrugó un poco las hojas—. Lee la carta de Jack y ven a Nueva York cuando puedas. Hoy. Mañana. Dentro de un año. Pero vuelve —carraspeó—. Juliet y yo queremos que nuestra hija o nuestro hijo conozca a su tía». Eso ha sido un golpe bajo, Nick, no tendrías que haberme dicho así que vas a ser padre —farfulló secándose otra lágrima y leyó la despedida—: «Te quiero, Nick».
¿Era capaz de volver a Nueva York?
No se lo había dicho a nadie, pero la idea le había pasado por la cabeza dos o tres veces en los últimos meses. Si era objetiva sabía que no tenía ningún motivo por el que no pudiera volver. Había pasado mucho tiempo y ya no tenía nada que temer, no había nadie que pudiera hacerle daño. Solo sus recuerdos. Le gustaba creer que había dejado atrás a esa niña asustada y el motivo por el que no se había atrevido aún a volver a casa era porque temía volver a convertirse en ella. Ella seguía allí, en su interior, solo desaparecía cuando actuaba.
Pero Alessandra no era ninguna estúpida y si había sobrevivido a todo aquello no iba a permitir que los recuerdos la atemorizasen. Sabía que tarde o temprano volvería a Nueva York y enterraría para siempre esos miedos, junto con las pesadillas. ¿Estaba preparada? ¿Había llegado el momento?
«No, aún no».
El mayor problema era su instinto. El instinto que le había salvado la vida, ese que siempre la había obligado a levantarse cuando era necesario, a luchar cuando podía ganar, a defenderse cuando la atacaban, a proteger a sus hermanos y a huir cuando estaba perdiendo. Ese instinto le decía que a pesar de todo aún no estaba a salvo.
No podía volver.
Sintió un escalofrío y lo tomó como una corroboración.
Dobló la carta de Nick y la dejó encima de la moneda. Ahora no podía ir a Nueva York, pero durante un segundo lo deseó con todas sus fuerzas. Cogió aire y se dispuso a leer la carta de Jack.
—«Hola, Pelirroja. —Se rio. Hacía años que nadie la llamaba así, solía hacerlo Jack, pero solo de pequeños—. Te he echado de menos» —siguió y añadió—: Yo a ti también. «Siento no haberte escrito antes, mierda, y siento haberme ido de ese modo hace años. Os dejé a ti y a Nick, pero quiero que sepas, necesito que sepas, que creía que era lo mejor para vosotros. Sí, sé lo que estás pensando, soy un engreído y un estúpido. Tienes razón. Ven a Nueva York unos días, quiero abrazarte y oír de tus labios todo lo que has hecho. Estoy tan orgulloso de ti. Nick aún se ríe de mí por no haberme dado cuenta antes de dónde estabas. Pero no quiero verte por eso —frunció el ceño—, o no solo por eso. —Alessandra recordó a Jack de pequeño, cuando le costaba pedir algo daba vueltas y vueltas alrededor del tema antes de lanzarse—. Voy a casarme, Siena ha aceptado, aún no puedo creérmelo, y necesito a mi familia a mi lado. Nick ya está aquí, así que solo faltas tú. Escríbeme, escríbenos, llama. Dime qué día llegas a Nueva York. Siena está decidida a no casarse hasta entonces. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero ya me conoces, voy a hacerlo de todos modos. Ven. Quiero casarme con Siena con mis hermanos a mi lado».
Le temblaban las manos al dejar la carta junto a la otra y la moneda. Sus dos amigos habían encontrado la felicidad y ella no podía alegrarse más por ellos. Nick y Jack se merecían lo mejor y Juliet y Siena parecían mujeres maravillosas; las dos habían conseguido derrotar los monstruos del pasado y les ofrecían un futuro lleno de luz y de felicidad. Una felicidad que Nick y Jack querían compartir con ella. Alessandra se secó las lágrimas y acarició la moneda con el índice una última vez antes de apagar la luz y meterse bajo las sábanas.
Sus dos mejores amigos no la habían olvidado, eso la reconfortaba. Durante unos minutos se permitió hacer planes, pensar en cómo organizaría el inminente viaje a Nueva York. Le diría a Beny, su agente, que se iba; hablarían con el estudio y llegarían a un acuerdo. Ella no era Rita Hayworth ni Ava, podía desaparecer de Hollywood durante un tiempo. Llegaría a Little Italy al cabo de una semana, pero no se instalaría allí, se hospedaría en un hotel de Manhattan. Tal vez incluso podría convencer a Luke y a Derek para que dejasen sus universidades durante unos días y coincidir allí. Sería bonito estar los tres juntos.
Se durmió con esas imágenes tan agradables flotando tras los párpados y con la certeza de que jamás se harían realidad.
Despertó con la voz cantarina de Marjorie de fondo, esa mujer cantaba sin cesar. Tenía una voz agradable y un melodioso acento irlandés. Alessandra salió de la cama y al abrir la puerta del dormitorio fue recibida por un montón de ramos de flores.
—Llevan toda la mañana llegando —le explicó Marjorie desde detrás de unas rosas—. Ya no sé dónde ponerlas, señorita.
—Oh, vaya —parpadeó confusa y corrió a ayudarla—, ¿y si las llevamos al jardín?
—Lo que usted diga. Supongo que no es mala idea. Le he dejado los periódicos encima de la mesa del comedor, si conseguimos apartar unos cuantos ramos podrá leerlos.
—Gracias.
—Felicidades por la película, señorita. A juzgar por la cantidad de rosas, claveles, margaritas y tulipanes que veo, seguro que es todo un éxito.
—Gracias, Marjorie.
Estuvieron un rato transportando jarrones, cestos y ramos de distintas formas y colores. La mezcla de perfumes era un poco abrumadora y Alessandra se mareó un poco. Después, cuando recuperaron la mesa del comedor, Marjorie desapareció hacia el interior de la cocina y le preparó el desayuno. A Alessandra seguía incomodándole que otra persona, una mujer mayor que ella, le sirviera, pero con Marjorie había logrado encontrar una especie de estabilidad; si se tomaba un café, se lo tomaban las dos.
Marjorie entró de nuevo cargada con una bandeja en la que efectivamente había dos tazas de café humeando, un plato con tostadas, la jarra de leche, la bandejita de plata con la mantequilla y dos rosas.
—He pensado —le dijo Marjorie—, que ya que tiene tantas flores podía malgastar un par y adornarle la bandeja.
—Te ha quedado precioso, Marjorie, muchas gracias.
La mujer tenía el pelo blanco a pesar de que hacía poco que había cumplido los cuarenta y unos hermosos ojos azules. Era alta y fuerte, Alessandra la había elegido porque, además de congeniar al instante, en su mente la veía como una guerrera celta capaz de enfrentarse a cualquier tormenta. Ahora las dos estaban sentadas, Alessandra estaba esparciendo un trozo de mantequilla por la tostada todavía caliente y Marjorie daba un sorbo a su café cargado de azúcar.
Llamaron a la puerta.
—Ya voy yo —se precipitó Alessandra. Había oído suspirar a la otra mujer al sentarse y ella estaba tan inquieta por los ramos y las críticas que aún no se había atrevido a leer que la distracción le iría bien. Se aseguró de llevar el batín bien cerrado y apretó la lazada de la cintura, se pasó una mano por el pelo y antes de abrir acarició la moneda que llevaba en el bolsillo. Esa mañana le había sido imposible separarse de ella.
—Buenos días —balbuceó el repartidor atónito al encontrarse con ella—… es para usted, señorita Bonasera.
—Gracias —miró extrañada el ramo, era inquietante. Ella había oído a hablar de las rosas negras, rosas de Halfeti, habían aparecido en una de sus primeras películas, una de vampiros, pero nunca las había visto en un ramo. Lo cogió y al tocarlo descubrió que la tela blanca que lo envolvía era satinada. Era un ramo único, hermoso en su extrañeza y le produjo un escalofrío—. ¿Tengo que firmar algo?
—No. Sí. —El chico cogió aire—. No tiene que firmar nada, señorita, pero… ¿Puedo pedirle un autógrafo?
—Claro. Espera un segundo.
Dejó el ramo al lado del espejo que había en el pasillo y volvió a la puerta. El repartidor sujetaba su libreta de entregas y un bolígrafo.
—Muchísimas gracias, señorita.
—De nada.
El chico se despidió con una enorme sonrisa y Alessandra cerró la puerta también contenta. No lo entendía, pero le gustaba creer que su trabajo hacía feliz a la gente. Levantó el ramo del suelo y vio que entre las hojas verdes había una tarjeta.
Disfruta de tu éxito, Alessandra.
El escalofrío aumentó. No había nada más, la tarjeta no estaba firmada y no decía nada más, pero ella no pudo evitar sentirla como una advertencia.
—Estás demasiado susceptible —dijo en voz alta—. Son unas flores preciosas y carísimas. Seguro que las ha mandado el estudio o tal vez Cary o George.
—¿Rosas negras? —silbó Marjorie—. No las había visto nunca.
—Sí, yo tampoco. Salían en una película que hice hace tiempo, pero al final tiñeron unas rosas blancas. Estas son de verdad.
—Vaya, tienen que ser muy difíciles de conseguir.
Volvió a sonar el timbre, en esa ocasión era una cesta de fruta y Marjorie se la llevó a la cocina. Alessandra llevó el ramo de rosas negras al jardín, después cogió un viejo jarrón que llevaba con ella desde el principio, desde la primera mudanza, y eligió flores de distintos ramos para confeccionar un ramillete y colocarlo en su dormitorio.
Aunque lo intentó, no consiguió quitarse de encima la sensación de angustia que le habían producido esas rosas negras y no cogió ninguna. Esa misma noche, después de leer las críticas y llamar a sus hermanos, con los que habló tanto como quiso y se prometió que buscaría la manera de verlos pronto, se abrigó, cogió ese ramo y fue a lanzarlo a la basura que había en la carretera.
Capítulo 3
Detroit
Sean estaba acostumbrado a recibir miradas de desprecio, insultos y a que le ignorasen. Estaba acostumbrado a entrar en una comisaría y que ningún policía apartase la mirada de lo que estuviera haciendo para saludarlo o si lo hacían fuera para escupirle algún improperio. Estaba acostumbrado a beber solo, a no hablar nunca con nadie y a ser el hombre más odiado del local. A lo que no estaba acostumbrado era a que un alto cargo del cuerpo fuese a verlo y lo mirase con respeto.
No, el superintendente Anderson no era un alto cargo. Mierda. Era lo más parecido que tenía la policía a una leyenda. Sean había oído historias sobre él y más de la mitad las había desechado por imposibles y quizá también por el odio que su padre había sentido hacia ese hombre. Él, Sean, jamás había descubierto el motivo, aunque a decir verdad apenas había entendido a su padre.
El superintendente William Anderson de la policía de Nueva York había llegado a la comisaría del distrito central de Detroit esa mañana sin avisar. Ningún agente se había acercado a Sean para comentar la situación, nunca lo hacían. Él solo era una figura provisional y estaba allí para espiar a sus compañeros. Era un traidor, una rata en la que no se podía confiar y nadie se acercaba a él para hablar de nada ni para invitarle a una copa ni para preguntarle si se había recuperado bien del puñetazo que había recibido el día anterior cuando sin que nadie se lo pidiese y sin que fuese su trabajo decidió ayudar a una patrulla con un caso.
No importaban las cosas buenas que hiciera, él trabajaba para Asuntos Internos y a ojos de los demás jamás sería un verdadero policía.
Sean estaba en su mesa maldiciéndose una vez más por haber cometido la estupidez de ayudar a esos novatos. Claro que si no lo hubiese hecho los dos estarían muertos, pero ahora mismo le retumbaba el oído izquierdo por haber aterrizado en la acera tras ese puñetazo y esos dos memos se comportaban como héroes sin haber aprendido nada. Si él no hubiese estado allí, ahora habría dos viudas llorando desconsoladas en el despacho del capitán y él tal vez estaría más cerca de averiguar quién diablos proporcionaba información a las organizaciones criminales de blancos y negros que empezaban a causar disturbios por las fábricas de automóviles de la ciudad. Esa ciudad se estaba convirtiendo en un polvorín, el racismo estaba escalando de un modo alarmante y las intervenciones policiales eran siempre insuficientes y tardías. No hacía falta ser muy listo para saber que tanto los blancos como los negros tenían policías en nómina, la pregunta era cuántos y quiénes. Por eso estaba Sean allí, y el día anterior no tendría que haber hecho de buen samaritano. Pero, cuando escuchó a esos dos novatos diciendo que tenían un soplo y que irían a ese garaje a investigar, no pudo contenerse. La historia del chivato apestaba a farsa y tras los últimos arrestos seguro que esa banda quería vengarse.
Sí, suerte que él los acompañó y que no dudó en disparar, pero, joder, ahora tenía dolor de cabeza e iba a tener que rellenar mil formularios para explicar por qué diablos había estado allí y había desenfundado cuando su maldito trabajo consistía en espiar a sus compañeros.
Mierda.
El superintendente entró en la comisaría y varios agentes se apresuraron a saludarlo. Sean lo observó todo durante apenas unos segundos. No quería recordar que ese hombre en cierto modo formaba parte de la decisión que a él lo había llevado hasta allí. Aunque podía afirmarse que él odiaba pensar en el pasado era innegable que este le había convertido en el hombre que era, en el policía que era.
—Detective Bradford.
Levantó la cabeza, pudo sentir las miradas de la comisaría entera encima de él. Mierda. ¿Qué diablos pretendía Anderson? ¿Saludarlo?
—¿Sí, señor?
Anderson enarcó una ceja y sonrió. Sean se apostaría la mitad de lo que tenía a que sus compañeros esperaban que el superintendente lo arrestase o lo sermonease delante de todos.
—¿Le importaría acompañarme?
—Por supuesto que no, señor.
Anderson volvió a sonreír y Sean repasó mentalmente qué había hecho esos últimos días. Era imposible que su jefe se hubiese enterado de lo que había sucedido el día anterior. Él estaba en Washington, y aun en el caso de que lo hubiese hecho tampoco podía acusarle de nada excepto de perder el tiempo. Apartó la silla y se puso en pie, esa mesa no era suya, la ocupaba provisionalmente, cogió el sombrero y caminó detrás de Anderson. No había hecho nada malo. Esta vez. No siempre jugaba limpio para conseguir lo que quería y sus métodos eran cuestionables, pero era el mejor agente de su unidad, él lo sabía y su jefe, muy a su pesar, también.
—¿Qué le parece si vamos a un lugar con un ambiente más… relajado? —le sugirió Anderson.
—Como usted quiera, señor.
Anderson abrió la puerta.
—¿Por qué tengo la sensación de que ese «señor» no es una señal de respeto?
—No lo sé, señor.
Llegaron a la calle y Sean vio un coche negro aparcado en la puerta de la comisaría. Tras el volante, había un hombre sin uniforme, aunque no tuvo ninguna duda de que se trataba del vehículo de Anderson. El superintendente tampoco iba uniformado, pero era imposible que nadie dudase de que se trataba de un hombre con mucho poder y autoridad.
—Vamos, sígame.
Entraron en la parte trasera del coche y Sean no perdió el tiempo.
—¿Qué quiere de mí, Anderson?
—Veo que no ha cambiado, detective Bradford.
—No haga referencia a nuestro pasado, señor, es prácticamente inexistente. Yo no voy a fingir que le conozco y si quiere que le escuche le sugiero que haga lo mismo conmigo.
—De acuerdo. He seguido su carrera, Bradford, y necesito un hombre como usted.
—¿Como yo?
—Un hombre que no tenga miedo de ensuciarse las manos.
—Si sospecha que hay policías corruptos en Nueva York, le sugiero que se dirija formalmente a mi jefe y solicite la ayuda de nuestro departamento, señor.
Era evidente que Anderson era un hombre que estaba acostumbrado a salirse con la suya, pero Sean también y él odiaba que le mintiesen.
—No quiero la ayuda del jodido departamento de Asuntos Internos. Quiero la tuya.
—¿Por qué? —El coche circulaba por Detroit, esa ciudad había crecido muy rápido, la Legión Negra y los grupos racistas blancos provocaban disturbios a diario y la policía no era todo lo eficiente que necesitaban—. Y esta vez dígame la verdad.
—¿Por qué debería decírsela, Bradford? —Anderson se cruzó de brazos—. Usted es detective de Asuntos Internos y yo soy su superior en rango. Su jefe, todo el departamento en el que usted trabaja, está en cierto modo bajo mis órdenes. Si yo le digo que salte, usted va y salta.
—Con todos mis respetos, señor, si está buscando un mono de feria, puede irse al infierno. Detenga el coche. —El conductor miró a Anderson por el retrovisor y tras comprobar que este asentía lo detuvo—. Usted será mi superior, pero yo jamás he obedecido una orden estúpida y no voy a empezar a hacerlo ahora. Ábrame un expediente, si quiere. Lo añadiré a mi colección —Abrió la puerta—. Que tenga un buen día, señor.
Anderson sonrió aún más que antes.
—Arranca el coche, Rourke, este chico es mejor de lo que creía. Cierra la puerta, Bradford.
—¿Que cierre la puerta?
—Cierra la puerta. Quería asegurarme de que no eras uno de esos idiotas que empiezan a lamerme el culo en cuanto me ven.
Sean cerró la puerta. Habría podido irse, estuvo a punto de hacerlo, pero la mirada de Anderson lo retuvo; hacía tanto tiempo que nadie lo miraba como si importase que muy a su pesar se le formó un nudo en la garganta. El modo en que Rourke, el conductor, miró a Anderson también influyó. Era obvio que ese hombre enorme de pelo anaranjado sentía respeto y admiración por el superintendente.
—Está bien. Hable.
—Llevo años trabajando en un caso, mejor dicho, he dedicado mi carrera, mi vida entera a eliminar el mal de mi ciudad. Pero nada importa, seguro que me entiende, cada vez que he creído que estaba a punto de conseguirlo, el mal reaparecía, se multiplicaba igual que la cabeza de Medusa. Y en el caso de que consiguiera erradicarlo de Nueva York se reproduciría en otra ciudad. Fíjese en Detroit, aquí la Mafia italiana no ha conseguido llegar y es el racismo y los sindicatos de las fábricas y la corrupción policial lo que está destrozando a la gente.
Sean miró hacia fuera, entendía muy bien la rabia que teñía la voz de Anderson, era la misma impotencia que le consumía a él a diario.
—¿Y qué solución propone?
—No podemos salvar el mundo —se frotó la frente cansado—, Dios sabe que lo he intentado y que me ha costado asumir que es imposible. Pero podemos salvar una ciudad, quizá no entera, pero sí un barrio.
Sean miró a Anderson y buscó en su memoria lo que sabía de ese hombre, no solo los rumores y leyendas que circulaban en la policía.
—Little Italy —adivinó—, ese es el mundo que usted quiere salvar.
—Sí —contestó— y quiero que usted me ayude.
—¿Por qué?
Anderson miró a Sean a los ojos, buscó en su interior lo que creía haber descubierto en ese chico tras observar su carrera y su trabajo durante años. No se lo dijo, no era la primera vez que lidiaba con alguien tan desconfiado y cínico como Bradford y sabía que, si le contaba la verdad, o toda la verdad, se reiría en su cara y se bajaría del coche tal como había amenazado con hacer unos segundos antes. El superintendente no había elegido a Bradford al azar y tampoco se había fijado en él por su trabajo, aunque este realmente era excelente si bien poco ortodoxo. El chico le estaba aguantando la mirada, eso tenía que reconocérselo, y ese desafío le recordó la primera vez que lo vio; cuando él era capitán de la policía y Bradford un cadete a punto de graduarse en la academia.
Anderson había acudido a la academia para hablar con otro alumno, uno del primer año y que él había llevado allí personalmente. Una especie de proyecto personal que gracias a Dios había salido bien, pues ese cadete problemático había acabado convirtiéndose en un hombre excelente y uno de los mejores policías que Anderson había tenido nunca. Si Bradford aceptaba, trabajarían juntos. Aquel día, años atrás, Anderson cruzaba el pasillo del piso superior de la academia, el que conducía a las habitaciones de los cadetes con el objetivo de soltarle otro de sus sermones a su recalcitrante pupilo cuando oyó el distintivo alboroto de una pelea y se dirigió hacia allí.
—Tu padre se ha volado la tapa de los sesos y tú tendrías que hacer lo mismo.
Eran cuatro contra uno; tres estaban sujetando a un chico con el ojo morado y el labio partido y el cuarto lo insultaba. Lo habían reducido, pero el chico les había dado una buena paliza. Era una proporción injusta y Anderson iba a intervenir. Averiguaría sus nombres y se encargaría de que recibiesen un castigo ejemplar, pero la reacción del chico al que sujetaban lo detuvo.
—Cállate, Callahan, no sabes de lo que hablas —habló con absoluta frialdad, como si estuviese comentando los resultados de un partido de béisbol.
—Tu padre era un policía corrupto —añadió el otro— y un idiota.
—Sí, un idiota —secundó uno de los que lo sujetaba—, le pillaron. —Se rio—. Hay que ser muy estúpido para aceptar sobornos y que te pillen.
—No habléis de mi padre.
—A mí me han dicho que no es eso —apuntó otro—, he oído decir que iban a juzgarlo por no sé qué, que violó a una chica.
—He dicho que os calléis.
—Vas a tenerlo muy jodido, Sean, tu padre no solo violaba niñas y aceptaba sobornos, sino que además es un jodido cobarde que se ha suicidado. ¿Por qué no te haces un favor y te largas? Nadie va a quererte como compañero.
—¿Acaso crees que me alisté para hacer amigos, Callahan? Eso se lo dejo a los pichaflojas como tú y tus amiguitos.
Sean recibió un puñetazo en el estómago por ese insulto pero no se calló.
—Pichafloja tú, seguro que te suicidarás como tu padre. Oh, me han pegado mis compañeros de clase —los cuatro simularon unos llantos—, voy a colgarme de las duchas.
Sean, que hasta entonces había mantenido una postura floja, como si hubiera perdido la fuerza de los brazos, se tensó y tiró de los dos tipos que lo sujetaban por los brazos hasta que estos chocaron el uno con el otro y no tuvieron más remedio que soltarlo. Al tercero le propinó una patada en el pecho que lo lanzó hacia la cama que había en el rincón y fue a por el cuarto, que no había logrado reaccionar y lo sujetó por el cuello.
—Esta ha sido tu única oportunidad, Callahan, tu jodida única oportunidad. A partir de ahora, voy a por ti.
Lo soltó y se dio media vuelta. Descubrió a Anderson allí de pie completamente uniformado y se dirigió a él sin inmutarse.
—Buenos días, capitán —identificó el rango—, ¿quiere informar al director de la academia de este incidente?
—Debería hacerlo, ¿no cree, cadete?
—Sí, debería.
—¿Va a pedirme que no lo haga? —Anderson lo miró intrigado. Las heridas del joven sangraban y era evidente que él también había golpeado a sus cuatro atacantes. Aunque probablemente él saldría mejor parado, el director los reprendería a los cinco y el incidente quedaría anotado en su expediente.
—No, señor. Iba a preguntarle si puedo acompañarle al despacho.
—Por supuesto, cadete. Vamos. Y ustedes —se dirigió a los otros chicos que no podían creerse lo que estaba pasando— vengan con nosotros.
Anderson y Sean caminaron unos pasos por delante y el superintendente, entonces capitán, aprovechó para preguntarle algo al joven que tenía al lado.
—Podría haberme pedido que le dejase marchar. Lo habría considerado. No he podido evitar oír lo que han dicho los otros cadetes.
—No me tenga lástima, señor. Yo no huyo. Nunca. Yo no soy como mi padre.
—Entiendo.
—¿Por qué quiere que le ayude, superintendente? —la pregunta de Sean, cuyo rostro seguía desprendiendo furia años más tarde, devolvió a Anderson al presente, a ese coche negro y a Detroit. Había ido hasta allí para buscar la última pieza que faltaba a su engranaje. No podía perder el tiempo recordando el pasado.
—Porque usted no huye nunca de la verdad, Bradford y… —soltó el aliento y lo miró a los ojos— y porque si viene a Nueva York conmigo podrá averiguar la verdad sobre su padre. Tengo el presentimiento de que está listo para conocerla.
—Detenga el coche ahora mismo.
—Hazlo, Rourke.