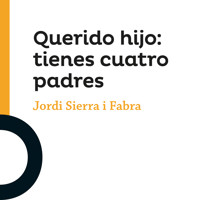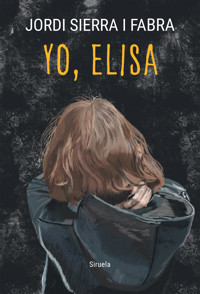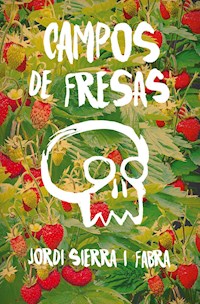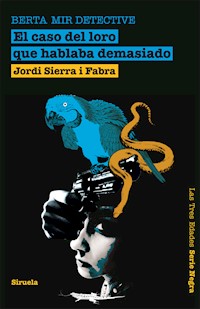Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades / Serie Negra
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Ha pasado un año desde que el padre de Berta se vio confinado en una cama. Un año desde que ella tuvo que hacerse cargo de la agencia de detectives. Un año para la reflexión.Ahora, va a salir el primer disco de su grupo, tiene que plantearse en serio su relación con una estrella de la música, decidir si quiere seguir ocupándose de la agencia de detectives y de todos sus problemas, que no son pocos. Todo se acelera cuando el inspector de policía Alfredo Sanllehí, su protector, es herido de gravedad y Berta tiene que resolver dos casos muy peligrosos. En uno, un acosador de la red amenaza a una mujer con publicar sus fotos desnuda. En el otro, la extraña desaparición de una joven colombiana la llevará a enfrentarse a los capos de la droga. Una espiral de tensiones a las que Berta se enfrentará hasta la última y espectacular página.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Edición en formato digital: junio de 2014
En cubierta: ilustración de © Raj Kuter
© Jordi Sierra i Fabra, 2014
Colección dirigida por Michi Strausfeld
© Ediciones Siruela, S. A., 2014
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
28010 Madrid
Diseño de cubierta: Ediciones Siruela
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-16120-92-5
Conversión a formato digital: www.elpoetaediciondigital.com
www.siruela.com
EL CASO DEL ASESINO INVISIBLE
1
Más que detener mi castigada moto en el aparcamiento situado frente al hospital, lo que hice fue frenar con la rueda delantera golpeando el bordillo, calarla a causa de los nervios y casi caerme por las prisas.
Por lo menos, guardé el casco bajo el asiento y le puse la cadena.
Castigada o no, vieja o no, me gustaba.
Luego eché a correr.
A correr pasando por entre un par de unidades móviles de la tele y varios coches de policía que parecían hacer guardia al pie del centro médico.
La mujer de recepción, habituada a que las visitas de urgencias se abalanzaran sobre el mostrador con caras de susto y preocupación como la mía, no perdió la compostura. Resistió el acoso de mi impaciencia y acabó de hablar por teléfono mirándome con aire de aviso: «Espera a que termine, chica».
Esperé.
Colgó.
–¿El señor Alfredo Sanllehí, por favor?
–¿Ha ingresado hoy?
–Es el policía herido –me costó decirlo.
Con eso no buscó en ninguna lista ni miró su ordenador. El nombre era uno más. «El policía herido» únicamente uno.
–UVI. –Señaló con un dedo hacia el cielo–. Última planta. Los ascensores...
Ya no la oí. Volví a correr. Los ascensores estaban a la izquierda. Había cuatro pero el que abordé tardó una eternidad en llegar, otra eternidad en vaciarse, camilla incluida, y una eternidad más en llenarse con la gente que esperaba. Gente de caras serias.
En el hospital sólo sonreían los que salían curados o los que acababan de oír palabras mágicas como «es benigno», «no es nada» o «está bien».
Paramos en todos los pisos, así que para cuando alcancé la última planta ya no podía más. Otra carrera y llegué a una especie de centro de enfermeras, circular, con dos de ellas sentadas y otras dos de pie. Las habitaciones de cuidados intensivos se extendían a ambos lados de su puesto de guardia, tanto por delante como por detrás. Desde allí, desde su estratégico punto neurálgico, lo controlaban todo.
La vida de los pacientes que dependían de ellas, de su vigilancia, de su rapidez en caso de un fallo vital.
–¿Alfredo Sanllehí?
La enfermera, unos cincuenta años, rostro grave, hermosa y de mirada noble, hundió sus ojos en mí.
–¿Es familiar?
–No, pero...
–Lo siento.
–Dígame al menos cómo está, por favor.
En lugar de contestarme, vi que desplazaba los ojos hacia mi espalda, como si allí hubiera alguien.
Lo había.
Me volví y me encontré con una mujer de unos veintiocho o veintinueve años, muy atractiva. Se parecía a Alfredo. Instintivamente recordé haberla visto en alguna parte, no hacía mucho, quizás unas semanas, o meses. Su rostro estaba sereno, pero los ojos delataban el enrojecimiento provocado por unas lágrimas recientes. La piel era blanca, pálida como las batas de las enfermeras que nos rodeaban.
–¿Quién eres? –me preguntó.
–Me llamo Berta Mir.
–¿La detective? –Esbozó una sonrisa cariñosa.
–Sí.
–Soy Blanca, la hermana de Alfredo. –Se acercó a mí y me dio dos besos en las mejillas.
–¿Cómo está?
–Ven.
Me cogió de la mano y me condujo durante unos pocos metros, hasta una sala de espera vacía en la que había varias sillas y una mesa con revistas. Fue la primera en sentarse. Yo lo hice a su lado, pero con el cuerpo vuelto hacia ella, más y más impaciente.
–Celebro conocerte –volvió a hablar.
–No me imaginaba que Alfredo hablase de mí.
–Lo hace.
–Para quejarse.
–No. –Reapareció aquella sonrisa dulce–. Y ahora lo entiendo.
–¿Qué entiendes?
–Te pareces mucho a Yolanda, y no sólo en lo físico. Al menos por lo que me ha contado de ti.
De pronto recordé cuándo y cómo la había visto.
Un día, viendo pasar a Alfredo Sanllehí en coche, riendo.
Ella era la mujer que lo acompañaba.
La mujer que pensé que era su novia.
–No me has dicho cómo está –insistí.
–Estable.
–Y eso ¿qué significa?
–Que es joven y fuerte, además parece fuera de peligro, pero hay que esperar al menos unas horas, veinticuatro, cuarenta y ocho... Nunca se sabe. Los médicos siempre son prudentes. Si no hay complicaciones...
–Dios...
Me vine abajo. Todos los nervios, la angustia, el desasosiego, afloraron en mí como si, de pronto, exudara los miedos y las angustias de los últimos minutos.
–¿Cómo lo has sabido? –Blanca puso una mano encima de las mías y las presionó con cariño.
–De casualidad, por la radio, aunque no han dicho mucho salvo que fue anoche. –Intenté no temblar–. ¿Se sabe quién ha sido?
–No, sólo que un hombre le ha disparado por la espalda dos veces.
–Pero alguna idea tendrán sus compañeros...
–Ninguna. Ya están investigando. Es todo lo que me han dicho.
La mano de Blanca Sanllehí continuaba presionando las mías. Era una mano hermosa, suave. No llevaba ningún anillo. Tampoco joyas visibles, ni pendientes ni un collar alrededor del cuello. Nada. Lo único, un discreto reloj de pulsera. Y pese a todo, era elegante, destilaba personalidad. Sin maquillaje, su belleza era muy natural.
–Se alegrará de que hayas venido –me dijo.
–Me parece asombroso que te haya hablado de mí. –Mantuve mi sorpresa.
–Te aprecia. –Ahora sonrió un poco más–. Dice que estás loca pero te aprecia, y, sobre todo, valora tu valentía. Sé que tienes un padre impedido y que tú te has hecho cargo de su agencia de detectives fingiendo ser él.
–No lo digas en plural. Antes era él solo, y ahora soy yo sola.
–Alfredo dice que eres buena, que tienes intuición, pero que te metes en muchos problemas.
–Y eso que no se lo cuento. –La que sonrió ahora fui yo.
Nos quedamos mirando una a la otra, súbitamente amigas.
Dejamos transcurrir unos segundos. Yo los necesitaba para acabar de serenarme. El caos de mi cabeza fue cayendo como una fina lluvia capaz de empapar mis sentidos, mantenerlos vivos, pero ya no enloquecidos.
–Es curioso. –Suspiré.
–¿Qué es curioso?
–Ni siquiera sabía que tuviera familia.
–La tiene, como todo el mundo.
–Para mí era el hombre misterioso. Tan inspector, tan elegante, tan serio casi siempre... –Me di cuenta de que parecía hablar de otra persona, no de Alfredo–. Me ayudó hace casi un año cuando atentaron contra mi padre y nos hemos visto varias veces, siempre con casos policíacos de por medio. Yo... yo creía que me consideraba una plasta.
–No.
–Pues vaya –suspiré.
Quería preguntarle quién era aquella Yolanda a la que me parecía.
Me mordí la lengua.
–¿Puedo verle?
–¿Quieres?
–Sí, por favor.
–No es una imagen agradable, por los tubos y toda esa parafernalia hospitalaria.
–No me importa.
La última mirada. La última presión sobre mis manos.
–De acuerdo, ven conmigo. –Se incorporó la primera.
Salimos de la sala de espera y enfilamos el pasillo. La habitación en la que estaba Alfredo era la última, y quedaba fuera del alcance visual del centro operativo de las enfermeras. Lo comprendí porque en la puerta hacía guardia un policía de uniforme. Miró a Blanca, pero sobre todo me miró a mí.
–Viene conmigo –le informó mi compañera.
El agente no dijo nada.
Cuando entramos en la habitación, lo primero que vi fue la cama y, sobre la cama, a Alfredo.
Su hermana tenía razón. No era una imagen agradable. Ojos cerrados, el cabello revuelto, los tubos de la respiración asistida saliendo de sus fosas nasales, las agujas clavadas en su brazo, las máquinas que controlaban su ritmo cardíaco, la presión...
Dos personas se incorporaron de sus respectivas sillas al otro lado de la cama. Un hombre y una mujer, mayores ambos, como de sesenta años.
Intenté no quedarme colgada de aquella imagen tan deprimente. Mi amigo debatiéndose entre la vida y la muerte.
–Mamá, papá –dijo Blanca–. Ella es Berta. –Y agregó–: Berta Mir, la chica detective.
Tuve que hacer un esfuerzo para dejar de mirar a Alfredo.
El hombre me tendió la mano. La mujer me dio dos besos y me sonrió mirándome de hito en hito. El resultado de su exploración fue tan curioso como el primero con Blanca.
–Te pareces a Yolanda –manifestó.
Otra vez ella.
No era el momento de hacer preguntas. Volví a centrar mi atención en Alfredo.
Tan distinto.
Recordaba cada momento de nuestra corta y agitada relación. Su decisiva intervención en la resolución del caso de intento de asesinato de papá. Su oportuna aparición cuando me metí en la boca del lobo del traficante de animales exóticos. Nuestro viaje de ida y vuelta a Andorra, sin duda el momento de nuestras vidas en que más tiempo estuvimos juntos y más hablamos. Su ayuda cuando me sacó de la cárcel tras ser detenida en aquella manifestación...
–Las dos balas han salido por delante, y eso ha sido bueno –mencionó Blanca–. La que le ha perforado el pulmón ha hecho daño, pero sin duda la que ha pasado cerca del corazón ha sido la peor. Un centímetro más...
Me estremecí.
–Creía que los asesinos que disparaban por la espalda lo hacían a la cabeza.
Nadie dijo nada. La mujer seguía mirándome. El hombre en cambio observaba a su hijo.
–No quieren que haya más de dos personas aquí –me hizo saber Blanca.
–Claro.
La despedida fue rápida. Emocionada.
La madre de Alfredo hizo algo más que darme otros dos besos: me acarició la mejilla con una enorme ternura y unos ojos cargados de bondad.
Fue cuando caminábamos por el pasillo cuando por fin hice la pregunta:
–¿Quién es Yolanda?
La respuesta me dejó paralizada a pesar de que seguí caminando.
–Era la novia de Alfredo. Iban a casarse. Ella murió hace dos años en un atraco a causa de una bala perdida.
2
Tener que ir al hospital a causa de la conmoción creada por la noticia del atentado, había alterado todos mis planes. La nueva conmoción, motivada por el descubrimiento de la familia y, sobre todo, del pasado de Alfredo, lo único que hizo fue acelerarme.
No quería pensar. Necesitaba moverme, hacer algo.
Yo me parecía a su antigua novia.
¿Por eso me ayudaba? ¿Por eso era mi ángel guardián a pesar de las broncas que solía echarme por actuar sin una licencia que amparase mi trabajo? ¿Veía en mí a una prolongación de su novia muerta y le caía simpática sólo por eso? ¿O simplemente era un buen tío más que un buen poli?
Con corazón.
Me subí a la moto y, pese al vértigo, cerré los ojos. Temblaba. Quizás él no hubiera querido que yo conociese su secreto.
–Saldrá de está –me dije–. Y volverá a darte la vara, como siempre.
Suspiré de alivio, pero también sintiéndome cómplice de una relación que, finalmente, adquiría un sentido.
Tuve que reaccionar.
Miré la hora.
Por lo menos no llegaría tarde a mi cita de las dos, y me quedaba tiempo para empezar a trabajar en el caso que había aceptado la tarde anterior.
Los 47.000 euros salvados del fuego en casa de Roman Vitrescu hacía unos meses, justo antes de grabar nuestro disco, me habían permitido ser más exigente con los casos que aceptaba y seleccionar bien qué hacer. ¿La excusa? Decía a los clientes que estábamos a tope, que el señor Mir no podía atender más encargos. Así me evitaba marrones como tener que espiar al personal de una empresa, lo cual me habría obligado a trabajar en una oficina todo el día, o seguir a maridos o esposas. Unos días antes uno me había pedido que siguiera a su amante, para ver si se la pegaba con otro. Un cerdo.
El caso de Fernando Miralles era diferente. Sí, se trataba de una esposa, pero no había que seguirla: había que buscarla.
Desaparecida.
Me dirigí a la primera dirección facilitada por mi cliente, aun sabiendo que si él había fracasado en la búsqueda de su mujer, yo no iba a hacer otra cosa que seguir sus pasos sin mucho más éxito. Cuando una esposa se larga y no quiere ser encontrada, no se la encuentra fácilmente. La pregunta era: ¿por qué se había ido?
Según el marido, eran felices. Estaban enamorados al máximo. Y desde luego, el tipo lo parecía.
Ella...
El piso que compartían las amigas estaba situado en la parte izquierda del Ensanche. Casa grande y vieja, media docena de habitaciones, media docena de chicas compartiendo gastos y vidas.
Todas emigrantes, la mayoría colombianas además de una mexicana y una venezolana.
Pasé junto a la portera, que, cosa rara, no me preguntó adónde iba. Quizás hubiera algún médico o abogado en alguno de los pisos. Cogí el ascensor, muy nuevo y también muy, muy pequeño, encajonado en lo que en otro tiempo debió de ser una simple escalera con su hueco central, y bajé en la cuarta planta, que contando el entresuelo y el principal, era la sexta. La chica que me abrió la puerta llevaba unos shorts recortados, con el forro de los bolsillos asomando por encima de sus muslos, y me mostró unas largas piernas y unos largos brazos más allá de la espantosa camiseta con la que se cubría, de un color fucsia violento y mareante. Su piel era ligeramente cobriza. Los rasgos, con un toque indígena.
–¿Está Gloria? –hice la pregunta absurda porque Gloria era la esposa desaparecida.
–No, no se encuentra –me respondió con su dulce acento, posiblemente tan colombiano como la esposa desaparecida.
–¿A qué hora vuelve? –insistí haciéndome la loca.
–Ella ya no vive acá. Se casó y se fue.
–¿Sabes dónde?
–Tengo las señas de su esposo.
–Vaya. –Me traía la lección de la inocencia aprendida–. ¿Siguen viviendo aquí Cecilia, Catalina, Marcela, Natalia y Carolina?
–No, no, señora. –Recordé que en algunos países tratar de usted no era por respeto, sino por modismo del lenguaje–. Marcela y Carolina se fueron ya. Yo soy Natalia. ¿Para qué buscabas a Gloria? –me tuteó de nuevo.
–Éramos amigas y no sabía nada de ella desde hace... Bueno, la tira.
–Lo siento. –Permaneció en la puerta como si tal cosa.
–¿Alguna de ellas era más amiga que otra?
–Cecilia.
–¿Y dónde la encuentro?
–Acaba de irse. Trabaja en el Pans & Company de Urquinaona.
Primeras pistas, ya sabidas. Pero era el proceso. No dar nada por supuesto ni dejar nada al azar. Yo partía de cero.
–Siento haberte molestado.
–Para nada. –Envolvió las dos palabras con un canto dulce–. Que tenga un buen día.
Antes de cerrar la puerta sonó un teléfono justo por detrás de ella. No era un móvil. Era un fijo. Natalia aceleró el movimiento y me dejó en el rellano.
Sólo por deformación profesional, pegué el oído a la madera y cerré los ojos concentrándome.
Oí su voz. Con un tono diferente. Meloso.
–¿Sí? –Una pausa pequeña–. Hola, mi amor, ¡qué bueno! ¡Cuántos días sin llamarme! –Segunda pausa–. Uy, pero qué malo eres, cachorrín mío... Mira, me encuentras saliendo de la ducha, desnuda, desnudita y chorreando agua... –Tercera pausa–. Sí, me caen gotitas, claro. –Cuarta pausa–. ¿Ya quieres que me lo toque? ¿No quieres hablar un poquito antes? A mí me apetece, ya lo sabes. –Quinta pausa–. ¿Y qué importa que el contador corra si estás conmigo? ¿Acaso no lo valgo? Oh..., mira, mi tigre, ya me estoy excitando con sólo oírte... ¿Dónde tienes las manos tú?
Me aparté de la puerta antes de saber dónde tenía las manos él. Sexo por teléfono. Interesante.
Al menos la tal Natalia era joven. Siempre me había imaginado que los salidos que pagaban por el teléfono erótico hablaban con amas de casa entradas en años y en kilos.
Salí de la casa y me dirigí al Pans & Company de la plaza Urquinaona. Sabía que no podría hablar con Cecilia, la amiga de Gloria Restrepo Mendoza, porque estaría trabajando, en el mostrador o en la cocina, pero al menos la localizaría, vería su aspecto.
No me arrancaba a Alfredo de la cabeza. Su imagen entubada era...
Estuve a punto de pegármela contra el coche que iba por delante de mí y que conducía un tipo con aspecto de ejecutivo agresivo. Frenó en seco y yo lo hice justo a un milímetro de su trasero. Lo miré con irritación. Sólo con rozarlo me habría echado la bronca, seguro. «Niña con moto.» Peligro. El coche era uno de esos que lucen ahora los nuevos pijos, un Audi. Antes preferían los BMW. Y mucho antes, eso según papá, fueron los Mercedes. Lo mismo que las tribus urbanas se identifican por sus rasgos externos más característicos, los nuevos lobos salidos de la crisis lo hacen a través de sus coches.
En el siguiente semáforo pasé por su lado.
Cuarenta. Cabello engominado y brillante. Traje de Armani o similar. Corbata. Rolex que lucía con la mano apoyada en la ventanilla. Anillo de casado. Ni me miró. Si hubiera llevado falda, seguro. Una pierna es una pierna, y con casco, sin que se le vea la cara a la chica, un misterio. Pero conducir con vaqueros le quita emoción.
Por lo menos dejé de pensar en Alfredo.
Llegué al Pans & Company y entré en el local tras asegurar la moto, que no por aparcar sólo dos minutos iba a estar a salvo. Cecilia no trabajaba en la cocina, sino en el mostrador. La reconocí primero por sus rasgos, tan latinoamericanos como los de Natalia, y segundo porque llevaba una plaquita con su nombre impreso.
Era guapa, veintipocos, de rostro exuberante, labios gruesos, cabello muy negro y abundante recogido por detrás, cejas espesas, ojos turbios.
No quise preguntarle directamente.
Preferí al chico que barría el local.
–¿A qué hora sale Cecilia del trabajo? –le susurré de espaldas a ella.
–A las once –dijo mirándome con sorpresa.
–¿De la noche?
–Claro.
Un buen y largo turno.
–Gracias, Daniel. –También leí su placa.
–No hay de qué.
De nuevo sentada en la moto saqué mi bloc de notas y estudié mi tercera pista: el lugar en el que trabajaba la esposa desaparecida, aunque según su marido llevaba muy poco tiempo en él.
Justo al otro lado del mundo, en Hospitalet.
No me daba tiempo a ir y volver para atender a mi cita de la una. Más aún, la cita era muy cerca, a menos de cien o doscientos metros, en el bar situado junto a Radio Barcelona, en la calle Caspe.
Prefería que me sobraran quince minutos a llegar cinco tarde.
Así que me fui a mi encuentro con Hortensia Soldevila Moragues, a la que sólo conocía después de haber hablado por teléfono y tras aceptar ella las condiciones en las que trabajaba el honorable señor detective Cristóbal Mir.
Me había dado la impresión de ser una mujer muy asustada.
3
Mi clienta era alta, guapa y desprendía un cierto toque de clase. No tanto por la ropa o lo que llevaba encima, apenas dos pulseras, el reloj y los pendientes, sino por el estilo, la forma de caminar, moverse o sentarse. Le calculé unos veinticuatro o veinticinco años. Labios delgados, ojos grandes, cabello corto, cuello de cisne, hoyuelo en la barbilla, nariz perfecta. Nada más ocupar una silla enfrente de la mía, en la terraza exterior, aprovechando el soleado día previo a la primavera, y tras darnos la mano, me hizo la primera y más pertinente pregunta.
–¿Es usual el método del señor Mir?
–No, pero es el suyo –me limité a responder con la confianza y naturalidad que da el hecho de no necesitar ya el dinero de manera imperiosa–. Garantiza total seguridad y discreción, sólo eso. Si tiene dudas...
–No, no. Supongo que lo importante son los resultados.
–Eso se lo aseguro.
–¿Lleva él personalmente todos los casos?
–Sí, aunque tiene dos ayudantes.
–¿Tú lo eres? –me tuteó.
–Sí. –Mantuve la distancia–. Hay casos en los que es muy útil ser joven. Puedo introducirme en círculos en los que él cantaría como una almeja.
–Puede que este lo sea. –Bajó la cabeza y su voz flaqueó por primera vez.
–¿De qué se trata?
No pudo decir nada porque apareció el camarero. Yo ya tenía mi refresco en la mesa. Ella pidió un café, así que deduje que, o le daba mucho a la cafeína o acababa de comer temprano. Pensar en ello hizo que mi estómago rugiera, aunque por lo general lo abasteciera en torno a las tres de la tarde y todavía faltaba mucho para eso.
Volvimos a quedarnos solas.
–No sé por dónde empezar –admitió soltando una bocanada de aire.
–¿Por el comienzo?
–Sí, supongo que sí. –Tenía las manos apoyadas sobre la mesa y se miró las uñas. Largas, cuidadas, pintadas de rojo.
Yo decidí esperar.
–Tuve novio, ¿sabes?
Otro silencio.
Sus ojos se perdieron en algún lugar de sí misma, muy, muy adentro de su ser.
–Me alegro de contar esto a una mujer –dijo–. No había pensado en ello hasta ahora.
–Un detective suele ser algo así como un ser neutro, como los médicos.
–Supongo. Aun así... –Hizo un gesto de desagrado con los labios y miró en dirección a la puerta por la que debía de aparecer el camarero con su café–. Estaba muy colada. Mucho. Era... como viajar en una montaña rusa alta, muy alta. Y yo estaba arriba del todo, con él. Una sensación poderosa, embriagadora, casi como una droga. Me sentía fuerte, libre, capaz de todo.
–El amor suele ser así –comenté como si fuera una experta.
–Un día él me grabó desnuda, mientras dormía. –Hizo una mueca cansina, no precisamente feliz–. Cuando lo vi... Cuando me vi, me gustó. Era un contraluz precioso, y mi cuerpo parecía... Bueno, no sé, el de una actriz o algo así. Tan sensual, tan puro y brillante. –Se mojó los labios con saliva, como si se le hubieran resecado de pronto–. De ahí a tomarnos vídeos eróticos –medió un suspiro.
–¿Los grababa él?
–Unas veces sí, conmigo sola. Otros nos filmaba a los dos moviendo la cámara... En fin, no hace falta entrar en detalles, ¿verdad? También solía dejarla en un trípode, fija.
–¿Cámara profesional o una casera?
–Casera, de esas digitales que todo el mundo tiene y luego fotos y películas se pasan al ordenador. A veces también lo hacía con el móvil, si nos daba por hacerlo en algún lugar... diferente.
–De acuerdo.
–No sé cuántas películas hizo. Decenas. Las veíamos juntos y eso todavía nos excitaba más. Él proponía poses, escenas, situaciones... La mayor de las fantasías.
No me gustaban mucho los casos con imágenes de por medio. El del chantajista pelirrojo había empezado igual. Estaba escamada.
–Imagino que esas películas las guardó él –quise ayudarla a seguir.
–Sí.
–¿Cuánto duró esa relación?
–Varios meses. Yo... ni siquiera podía pensar. No había un antes, ni había un después. Únicamente era el presente, él, mi vida entera. Vivía en medio de una alucinación perpetua. Viéndolo en perspectiva creo que no era yo, que me volví loca. Jamás me hubiera imaginado así, tan estúpidamente enamorada.
–¿Quién cortó?
–¿Importa eso? –Su nuevo gesto fue de dolor–. Tal y como había empezado todo, también terminó. Un día nos miramos en la cama y lo comprendimos. Nos habíamos abrasado en un tiempo récord, quemándonos en las mismas semanas que otros destinarían toda una vida. Fue... igual que abrir los ojos, despertar de golpe de un sueño irreal. De pronto también me di cuenta de lo que yo era en realidad: su compañera de juegos. Me amaba en la misma proporción en que me sometía e él. Me quería siempre y cuando estuviese a su altura y le siguiese en todo. Pero se apagó el fuego, murió la llama, y con ello desapareció el amor.
–El amor siempre es extraño –se me ocurrió decir, como si fuera una experta.
–Ahora creo que todo fue sexo, deseo, y por mi parte estupidez y sumisión. Estaba ciega. Lo estuve. Y créeme: despertar de algo así y verte como en realidad eres, como una idiota, es muy duro y amargo. Lo peor... –Hizo un esfuerzo para no llorar y cerró ambas manos.
Las convirtió en sendos puños.
El camarero apareció en ese instante con su café. Se lo dejó en la mesa, colocó la cuenta en un platito, junto a la mía, y se marchó sin mirarnos demasiado.
Hortensia Soldevila cogió la taza sin ponerle azúcar y bebió un sorbo.
Volvió a dejarla en la mesa.
–Cuando lo dejamos, él mostró su verdadera cara, la de maltratador y machista. Yo creía que era virilidad, pero no. Le dije que se había terminado...
–¿Fue usted? –la interrumpí.
–¿La que dio el paso? Sí, fui yo. Él se quitó entonces la careta, se mostró arrogante, se situó en un plano superior. Me dijo que se sentía herido y traicionado, que gracias a él yo había dado el salto a la madurez. Me dijo que me había forjado, creado, y que ahora otro se aprovecharía. Me dijo que había cogido a una chica inexperta y la había convertido en una mujer.
Empecé a odiar a su ex.
–¿Y los vídeos?
–Se los pedí, claro, pero me dijo que ni hablar, que eran su pago, por servicios prestados, y que al menos le servirían para no olvidarme y disfrutarlos cada noche.
Empecé a temerme lo peor: que ya estuvieran en internet, en cuyo caso era imposible que yo pudiera hacer nada.
¿Por qué a todas las parejas les daba por grabarse y luego la parte perjudicada, casi siempre la mujer, sufría las consecuencias? ¿Por qué tantas adolescentes se plegaban a los deseos sexuales de los depredadores de la red? ¿Por qué todo eran arrebatos primero y lágrimas después?
–No pude hacer nada. –Se encogió de hombros–. Los primeros meses los pasé con mucho miedo, temiendo... qué se yo, que se los mandara a mis amigos, a mis padres, o que hiciera con todos ellos una película porno casera. –Se estremeció–. Finalmente me tranquilicé, me relajé, y acabé pensando que no iba a suceder nada.
–Pero ha sucedido.
–Sí.
–¿Chantaje? ¿Internet?
Hortensia Soldevila movió la cabeza de lado, sin afirmar ni negar.
–La última vez que vi a Mateo fue hace un año. En este tiempo mi vida ha sido discreta, llena de culpas y miedos que me ha costado mucho, si no superar, sí llegar a dominar. Me he llegado a sentir... bloqueada, incapaz de exteriorizar mis emociones. Sinceramente, y puedo decírtelo porque eres mujer, creía que jamás podría volver a hacer el amor. Incluso a enamorarme. Lo veía casi imposible.
–Y no ha sido así –empecé a comprender.
–No –admitió mientras reaparecía algo parecido a una sonrisa en sus labios–. Hace un mes conocí a alguien, y ese alguien ha iluminado mi vida de nuevo. Es... simplemente maravilloso. –La sonrisa se torció–. Lo malo es que cometí el error de decirle que nunca había tenido novio antes.
–¿Por qué le mintió?
–No lo sé.
–¿Es puritano o algo así?
–¡No lo sé! ¡Me salió del alma! ¡Me enamoré de él y quería que me viera... pura, virginal, inocente!
¿Quién es puro, virginal e inocente a los veinticuatro o veinticinco años en el mundo de hoy?
Empecé a pensar que Hortensia Soldevila era una soñadora.
El mundo perfecto.
–¿Le dijo que era virgen? –No pude creerlo.
–Le dije que había tenido un par de relaciones, nada importantes ni duraderas.
–¿La creyó?
–¿Por qué no iba a creerme?
–Así que ahora le preocupan esos vídeos.
–Es algo más que eso. –Volvió a coger la taza de café para darle un segundo sorbo–. Mateo ha reaparecido.
–¿Su ex?
–Me vio con él y me llamó, celoso, casi enloquecido. Yo ni siquiera sabía que había estado espiándome todos estos meses. Me preguntó si amaba a Carlos.
–¿Carlos?
–Carlos Andreu, mi novio.
–¿El apellido de Mateo?
–Miró.
–De acuerdo.
–Me preguntó eso y entonces me salió con que seguía enamorado de mí, que no me había olvidado, que cada noche veía nuestras películas una y otra vez... –Tragó saliva–. Luego me dijo que o volvía con él, al menos para grabar más cosas, o las colgaría en internet.
Finalmente, internet. La Gran Caja de Pandora.
Llegaba la pregunta del millón.
–¿Qué quiere que haga yo? Bueno, el señor Mir.
–Que le robe el móvil a Mateo y borre el disco duro de su ordenador.
–¿Qué?
–¡Pagaré lo que sea!
–No se trata de pagar. Lo que pide es un delito, y doble. Robar un móvil primero, luego allanamiento de morada y sabotear el ordenador de una persona.
–¡No es una persona, es una bestia!
Los clientes de las dos mesas más cercanas se volvieron para mirarnos. Tuve que acabarme mi refresco para resistir el sofoco. Mi clienta se acabó el café.
–Por favor... –suplicó.
–¿Ha ido a otras agencias?
–No.
–La verdad.
Se hundió un poco sobre sí misma.
–Sí –admitió.
–Y no han querido el caso.
–No.
–¿Qué le han sugerido?
–Que vaya a la policía.
–¿Por qué no lo hace?
–Porque a Mateo le basta un minuto para colgarlo todo en YouTube, y aunque lo quiten de inmediato, el daño ya estará hecho. Y lo mismo si decide enviarlo a mis padres o amigos. –Se me quedó mirando hasta que se hundió y rompió a llorar ahogadamente.
Me mantuve en mi lugar. Era mi clienta, no mi amiga.
–¿Quiere caminar?
–No –gimió–. Estoy... desesperada.
–Lo entiendo.
–¿Por qué no lo intentáis? –Apretó sus manos una contra otra hasta blanquearlas–. Por lo menos eso. Si no puede ser, no puede ser, pero al menos... Tengo dinero. Mi abuela murió y me dejó su herencia. Sólo quiero vivir en paz, y borrar ese maldito pasado.
¿Cómo decirle que los pasados no se borraban nunca, hubiera o no el testimonio de unas grabaciones?
–¿Mateo Miró vive solo?
–Creo que sí.
–¿Lo cree?
–Hace un año que no sé de él.
–¿Hábitos?
–Quitarle el móvil no creo que sea difícil. Un tropezón con él en la calle, o fingir que te liga... Y lo mismo que el móvil, las llaves del piso. –Me miró fijamente–. Tú eres guapa y muy joven. Picaría seguro.
–No es tan fácil.
–Lo sé.
Me di cuenta de que, más que pensar en ella y ayudarla, pensaba en fastidiar al capullo de su ex.
–¿Sabes que te cobraremos por el tiempo que dediquemos a ello, sin importar los resultados?
–Me parece justo –susurró llena de esperanza abriendo los ojos.
Volví a pensármelo.
Capullo o no, era peligroso.
Demasiado.
–¿Qué edad tiene?
–Veintinueve.
No era precisamente un crío.
Veintinueve, soltero, depredador... Un maldito idiota que sin duda se merecía el palo.
«Demasiado riesgo», me anunció mi voz interior.
–De acuerdo –dijo la exterior.
–¡Oh, Dios... gracias! –se emocionó ella llevándose ambas manos al rostro para unirlas por debajo de la nariz.
–Déme un teléfono de contacto y sus señas.
–¿Te quedó grabado el número de mi móvil cuando te llamé ayer?
–Sí.
–Pues es ése.
–Sus señas y las de él.
Me las dio, atemperando sus nervios, como si acabase de salvarle la vida en lugar de decirle que lo intentaría. Por lo demás, no sabía nada de lo que pudiera hacer en la actualidad Mateo Miró. Nada. Como si fuera un completo desconocido. Lugar de trabajo, ninguno. Su ex se lo montaba en casa, en plan informático, al menos cuando eran novios. Para haber salido con él varios meses, y aunque hubiera pasado un año, sabía muy poco del hombre por el que había enloquecido.
Quedaba el tema económico.
–Solemos pedir un adelanto.
–No hay problema –dijo más calmada.
¿Le pedía mil?
–Quinientos euros.
–¿Me acompañas a un cajero?
–Sí.
Fue la primera en ponerse en pie. También pagó ella, las dos consumiciones. Dejó diez euros sin mirar las notas y sin esperar el cambio. Cuando se puso a caminar, sus altos tacones repiquetearon nerviosos sobre la acera.
–Allí creo que hay uno. –Señaló calle Caspe arriba, en dirección a Pau Claris.
–No llevo nada encima para hacerle un recibo.
–No importa, ya me lo darás. –Le echó un vistazo a su reloj.
La observé de reojo.
Papá siempre decía que el detective ha de confiar en el cliente, porque de lo contrario, la relación no prospera. Igual que un médico con su paciente.
También decía que los clientes solían mentir. O al menos no contarlo todo. Para protegerse.
Instintivamente me pregunté de qué más podría querer protegerse Hortensia Soldevila Moragues.