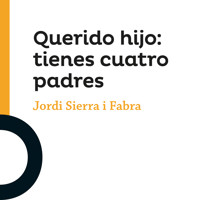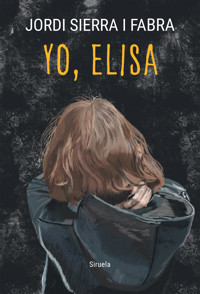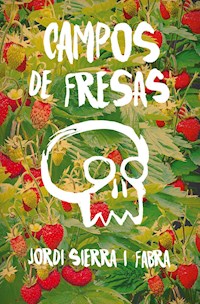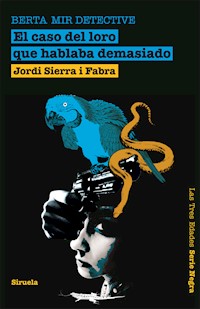
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades / Serie Negra
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Han pasado unas semanas desde que su padre sufriera un intento de asesinato, y Berta Mir se ha hecho cargo de la agencia de detectives en la que él era el único empleado. Mientras su grupo va a debutar tocando en vivo y Cristóbal Mir continúa postrado en una cama, ella ha de enfrentarse a un nuevo y en apariencia sencillo caso: una anciana octogenaria la contrata para que busque a su loro, un animal exótico en vías de extinción que vale una fortuna.Berta acabará metida hasta las cejas, sin pretenderlo, en la historia familiar de la propietaria del animal, que esconde no pocos secretos, muertes y desapariciones. También se verá involucrada en el asesinato del hombre que le vendió el loro a su clienta, miembro de una mafia dedicada al tráfico de animales exóticos, una de las lacras actuales más crueles y salvajes para la naturaleza del planeta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El caso del loro que hablaba demasiado
Día 1, miércoles
1
La semana no era muy buena. Los teléfonos no sonaban. Ni un cliente en el despacho. Ningún caso. Sólo iba unas horas, normalmente por las mañanas, pero algunos días, como ése, una especie de silenciosa soledad me invadía poco a poco. Las paredes me oprimían. Descolgué un par de veces el auricular del fijo para comprobar si había línea. Me asomé otro par de veces al exterior para ver si el mundo seguía funcionando. Temí acabar hablando sola. Bueno, a papá tampoco le sobraba el trabajo, solía decírmelo cuando las cosas iban mal, pero hasta donde yo recuerdo, siempre o casi siempre hacía algo. Quizá él sabía atraer clientes y problemas.
Llevaba dos días y todo el fin de semana dedicada a repasar los archivos de mi padre, estudiar sus casos, pequeños y grandes, determinar sus métodos, ver de qué forma enfocaba su rutina, seguir a alguien o conseguir información de algunas personas que podían ayudarle en una investigación. Por un lado, confirmaba lo que ya sabía: que ser detective no era muy complicado si la cosa se limitaba a seguir los pasos de alguien y redactar un informe. Por otro, tenía que admitir que la habilidad de papá para resolver determinados asuntos era notable. Investigar sí requería un talento especial, que él poseía, y yo trataba de averiguar si lo había heredado. Hasta ese momento no lo había hecho mal, aunque tampoco podía afirmarse que fuese una experta. La manera en que resolví el caso del falso accidente de mi padre quizá se debió a la suerte. Eso me tocaba confirmarlo.
Pero para ello necesitaba trabajar.
Probarme a mí misma.
Miré la hora y resoplé con fastidio. Otra mañana perdida. Desde el día en que, temerariamente, decidí ocuparme de la agencia, había leído más de la mitad del archivo. De pronto me sentí harta de tanta jerga legalista. El día era bonito, lucía el sol. No merecía la pena perderlo en una oficina vacía y silenciosa, aunque al otro lado de la ventana no lloviesen los euros para llenar la nevera y pagar los cuidados de papá.
Recogí el casco, la cazadora, las llaves, y, con una soterrada carga de frustración, me dispuse a largarme.
Llegué a la puerta.
Y justo en ese instante sonó el teléfono.
–Vaya por Dios... –parpadeé impresionada por el azar.
Regresé a la mesa, dejé el casco encima y contesté mientras cruzaba los dedos. Necesitaba ocuparme en algo, en un caso, por simple que fuera. En algo que, además, me proporcionara un cheque y, de paso, la confianza que seguía necesitando para seguir adelante ahora que papá era casi un vegetal.
–Agencia Mir, ¿dígame?
–Berta, soy yo.
Cerré los ojos.
Se me antojó una burla.
«Yo» era Ramiro Crussat, el «nuevo» hombre de mi madre.
Estuve a punto de colgarle.
–¿Qué quiere? –pregunté con la voz casi tan tensa como lo estaba mi cuerpo.
–No quería telefonearte a casa y... tienes el móvil apagado, así que...
Saqué el móvil del bolsillo de la chaqueta y lo examiné. Tenía razón: estaba apagado. Siempre andaba despistada con él. Quizá porque, para asuntos personales, no quería estar localizable. Eso me hacía sentir vulnerable, experimentaba la sensación de que me restaba libertad, como si mis defensas, mis escudos protectores, a lo Enterprise de Star Trek, se debilitaran con ello.
–Ramiro...
–Deberías venir a ver a tu madre –me interrumpió.
–¿A qué viene eso ahora?
–Por favor...
–¿Le ha pedido ella que lo intente usted?
–No, no sabe que estoy hablando contigo.
–Entonces le diré lo mismo que le he dicho a ella cada vez que ha...
–Tiene un tumor en el pecho –me interrumpió de nuevo.
Me quedé muda.
Sentía que la despreciaba, que necesitaba verter sobre ella toda la frustración que su traición había derramado sobre mi cabeza por haber abandonado a papá en el peor momento. Sentía rabia, desolación, impotencia. Y el desprecio se convertía en algo parecido a la ceguera del odio cuando la imaginaba casada con aquel tipo, lo bastante rico como para darle todos los caprichos, pero también lo bastante sucio como para imaginar que el día menos pensado acabaría en la cárcel, aunque a los poderosos siempre les cuesta acabar mal. Tienen abogados, muchos abogados. La última vez se libró por poco.
«Falta de pruebas», decían.
–¿Berta?
–Sí –exhalé.
–Es tu madre, y te necesita.
Siempre la misma historia. Era mi madre. Era mi madre. La que se había ido de casa para vivir «otra vida», harta de los sueños y las limitaciones de papá.
Mi madre.
Hasta la abuela me lo repetía.
¿Cómo discutir con el mundo acerca de quién necesita más a quién?
–¿Van a quitarle el pecho?
–Aún es pronto para saberlo. Dicen que hoy en día eso sólo se hace en determinados casos. De momento han localizado el tumor en el derecho, en una mamografía, y le han practicado una biopsia... Quizá se arregle con quimio, aunque no saben si será antes o después de la intervención. Antes para reducir o después para eliminar todos los nódulos.
Me estremecí.
Imaginarme a mi madre calva, o sin un pecho, con lo coqueta que era, lo guapa que siempre había sido, lo orgullosa que estaba de su cuerpo a su edad...
–¿Cómo está?
–Mal, hecha polvo.
–Ya.
–En un momento como éste...
¿Hay momentos diferentes? ¿Se necesita el perdón cuando se acerca la muerte? ¿La desgracia une a las personas?
No tenía ni idea.
A los dieciocho años una no piensa en esas cosas.
Joder...
Fue en ese instante, en ese preciso y conmovedor instante, cuando llamaron a la puerta, y yo reaccioné saliendo de mi catarsis.
–He de colgar –le dije al nuevo marido de mi madre.
–¡Berta!
–¡Llaman a la puerta, he de colgar! –estuve a punto de gritárselo–. ¡Lo siento!
Colgué el teléfono y, pese a todo, tardé dos o tres segundos en ponerme en marcha. Ni siquiera fui consciente de que abría la puerta hasta que me vi frente a mi visitante.
Anciana, muy anciana, menuda, muy menuda, con un bolso casi tan grande como ella. Vestía con elegancia, incluso con gusto. Las joyas que colgaban de sus muñecas y de su cuello, más los anillos y los pendientes, debían de valer tanto como lo que papá habría sido capaz de ganar en diez años. O en veinte. O en toda una vida, porque si aquellas piedras y perlas eran buenas, y las pulseras eran tan de oro como parecían...
Levantó la cabeza para mirarme y sonrió.
Una boca perfecta de dientes postizos y muy blancos.
–¿El señor Mir?
Su voz era débil. La voz de alguien que a lo largo de la vida ha ido perdiendo fuerzas pero no el ánimo. Puro cristal, como su piel apergaminada y la fragilidad de su cuerpo delgado aunque en apariencia brioso. Los ojos eran limpios, de mirada dulce e inocente.
–Pase, por favor –le franqueé la entrada.
La anciana me obedeció. Caminó con pasos cortos hasta la mesa y se sentó en una de las dos sillas que había delante. No se fijó en el lugar como hacía la mayoría de clientes. No juzgó nada. Su talante era firme. Una mujer que no perdía el tiempo por nada y que ya sabía lo suficiente de la vida como para andarse con tonterías.
Ocupé la silla de mi padre.
–¿El señor Mir no está? –preguntó ella.
–Verá, señora...
–Parets, Claudia Parets, viuda de Dalmau –me dijo.
–¿Quiere que la llame señora Parets?
–Claudia mejor.
–Bien, señora Claudia –me dispuse a explicarle las «condiciones» de la agencia desde que mi padre estaba fuera de combate–. El señor Mir nunca da la cara, para evitar ser reconocido y poder moverse con mayor libertad y seguridad, tanto para usted como para él. Yo soy su enlace y su secretaria. Los clientes me lo cuentan todo a mí y yo se lo comunico a él para que se ponga de inmediato a trabajar. Éste es el trato que han de aceptar los que requieren sus servicios.
–Ser detective debe de ser peligroso, claro –reflexionó con la espalda muy recta y el tono firme, convencida.
–Depende de los trabajos –no quise alarmarla inútilmente, por si era demasiado impresionable.
–Bueno, en mi caso..., no sé qué pensar –puso las dos manos sobre el bolso y lo agarró como si fueran a robárselo–. ¿Puedo hacerle una pregunta?
–Por supuesto.
–¿El señor Mir es bueno?
–Mucho –traté de parecer lo más sincera posible.
De hecho mi padre sí era bueno. La duda consistía en saber si yo iba a estar a la altura.
–Entonces bien –asintió la señora Claudia–. No sabía a quién acudir –por primera vez se mostró algo azorada.
–¿Cómo ha dado con nuestra agencia?
–Vivo cerca. A veces paso por aquí y veo la placa. En la vida nada es casual, ¿sabes, niña? De pronto he comprendido por qué me había fijado en ella. Una premonición. Jamás habría imaginado que iba a necesitar un detective, pero así son las cosas.
–¿Quiere conocer nuestras tarifas?
–No, no –hizo un gesto rápido con la mano derecha–. El dinero no importa. Lo único que cuenta es que lo encuentre.
–¿A quién hay que encontrar?
–A Mauricio.
–¿Tiene una foto?
–Sí, ya pensaba que les haría falta.
Abrió el bolso y luego corrió una cremallerita. Mi cara no transmitió emoción alguna. Profesional. Un trabajo era un trabajo. Pero se trataba de una desaparición y esos casos no solían ser fáciles. Había que buscar a alguien. Seguir a una persona acababa siendo bastante sencillo. Buscarla, todo lo contrario. Sobre todo si no querían ser halladas.
La foto era grande y a color. La extrajo del bolso con cuidado, para no arrugarla, y me la puso delante, sobre la mesa.
Yo parpadeé.
Intenté que no se me moviera un solo músculo, aunque no sé si lo logré. Deslicé una mirada rápida en dirección a mi visitante, la señora Claudia Parets, viuda de Dalmau. No parecía estar loca, ni desequilibrada. El gesto era de determinación, los ojos serenos, la gravedad de la expresión sincera.
Era una anciana agradable.
Muy vieja, sólo eso.
Y volví a concentrarme en la foto.
El azul grisáceo del plumaje, la belleza de su forma, la hermosa cola, el pico, los enormes y redondos ojos capaces de atravesar la cámara...
Porque Mauricio era un loro.
2
No sé exactamente por qué, pero en ese instante, mientras veía la sorprendente foto de Mauricio, pensé en mi madre y en lo que acababa de decirme su nuevo marido.
Un cáncer.
Y yo, perdida entre dos mundos, con una anciana que me iba a contratar para buscar... a un loro.
El desconcierto me duró poco, apenas dos o tres segundos. Me lo repetí una vez más: era un trabajo. El dinero no llovía del cielo, y con el grupo de música yo me encontraba tan cerca de ganarlo como la Luna lo estaba de la Tierra, aunque eso dependiese de perspectivas cósmicas.
–¿Qué le ha sucedido a Mauricio, señora Claudia?
–Me lo han robado –fue categórica.
–¿Está segura?
–Completamente.
–Pudo haber escapado de su jaula en un descuido.
–Mauricio no tiene jaula. Es libre.
–¿Una ventana abierta?
–Ninguna. Y además no vuela.
–Ah.
–Lo han robado, créeme, pequeña. Lo han robado.
Percibí tanto dolor en su voz...
Mi madre también me llamaba «pequeña» de niña.
–¿Lo ha denunciado a la policía?
–No.
–¿Por qué?
–¿Eso de la confidencialidad abogado/cliente también cuenta para los detectives? –se inclinó hacia delante y bajó un poco la voz.
–Sí, así es.
Un suspiro profundo y vuelta a su estado de tensa serenidad, las manos apoyadas sobre el bolso, la espalda recta, el cuerpo menudo pero firme, la mirada grave.
Una figura de porcelana.
Porcelana cara.
–Mauricio es... –acabó por decir la palabra– ilegal. ¿Comprendes?
–No del todo –vacilé.
–Lo trajeron de contrabando, de Brasil. Exactamente no sé qué tipo de delito...
–Tráfico de especies.
–Eso es –asintió–. Animales exóticos en vías de extinción.
–¿En vías de extinción? –se lo repetí para dejarlo claro.
–Bueno, si se van a extinguir, ¿dónde estarán mejor cuidados que en una casa en la que no les falte de nada? –argumentó.
No estaba allí para discutir su moral, sino para aceptar su encargo de buscar a Mauricio.
–¿Es valioso?
–Mucho. Me dijeron que era un ejemplar único.
–¿Quién se lo dijo?
–El que me lo vendió.
–Entiendo.
–Mira, querida... –recuperó un leve tono de dolor–. Ya sé que la mayoría de las personas tienen perros o gatos, incluso peces, tortugas, qué sé yo. Lo único que puedo decirte es que me enamoré de él. Es muy cariñoso, y habla. Habla siempre que es feliz. Dice «Claudia», «te quiero», «música, música», y cosas así. No le gusta el ruido, ni los sonidos fuertes. Será porque es de Brasil, no sé, pero en cuanto escucha una samba se pone a bailar, abre las alas, se le erizan las plumas de la cabeza, grita... –suspiró de ansiedad–. Ha sido la compañía perfecta durante estos últimos tres años. Antes de él, perdí a Tomás, y fue también muy duro.
–¿Su marido?
–No, mi perro. Era tan bueno que no quise otro. Ninguno podía sustituirlo. Y al ver a Mauricio comprendí que él y sólo él podía ser el elegido. Mi marido se llamaba Genaro Dalmau Amorós y murió hace veinte años.
–¿Sospecha de alguien?
–No.
–¿De nadie?
–No, no.
–¿Con quién vive?
–Sola.
–¿Nadie la cuida?
–Sólo tengo ochenta y dos años.
–Ah –no supe qué decir ante tamaña demostración de capacidad e independencia.
–Aunque tengo a Eladia, sí –pareció admitirlo a duras penas–. Es mi asistenta.
–¿Qué le ha dicho ella?
–Nada. Está tan consternada como yo.
–¿Tiene familia?
–Un hijo. Tenía dos pero uno murió. También están mis nietos, Joana y Manel, y mi sobrino Plácido. No hay nadie más.
–¿Se lleva bien con todos ellos?
–Sí.
–Tendrá que darme sus nombres, direcciones, teléfonos...
–Ellos no...
–Perdone, pero es el protocolo.
–Entiendo –dibujó una sombra de tristeza en su rostro.
–También tendrá que darme todos los datos que recuerde de la persona a la que le compró el loro.
–Llámalo Mauricio, por favor.
–Perdone.
–Ni siquiera es un loro. Es un guacamayo –hizo un mohín de disgusto–. Nunca me ha gustado esa palabra: loro. Mauricio es un animal de mucho pedigrí. Un guacamayo de Spix, nada menos –lo proclamó con orgullo.
–¿Me dará los datos de esa persona?
–Sí, por supuesto, aunque...
–Usted es nuestro cliente, señora. Esté tranquila. Nada de lo que haga el señor Mir va a perjudicarla.
–Bien –asintió una vez más.
–También tendré que ir a su casa, ver dónde y cómo vivía Mauricio, comprobar puertas...
–¿Eso no ha de hacerlo el señor Mir?
–De las rutinas nos encargamos el resto del equipo –mentí con todo mi aplomo–. En este caso yo misma me ocuparé de ello. El señor Mir se pondrá manos a la obra de inmediato, en cuanto le pase el informe completo.
–Muy americano.
–¿Cómo dice?
–Bueno, quiero decir que es igual que en las películas. A mí me gusta mucho el cine, aunque el de ahora no es ni mucho menos como el de antes. Todo son persecuciones, golpes, sexo... Cuando yo era joven, en blanco y negro... –sus ojos brillaron nostálgicos al retroceder en el tiempo.
–¿Cuándo desapareció Mauricio?
–Ayer por la mañana lo eché en falta al despertar.
–¿La noche anterior...?
–Estaba en su sitio. Tiene un pedestal precioso.
–¿La asistenta vive con usted?
–No. Llega a media mañana y se va después de prepararme la cena.
–¿Puertas, ventanas...?
–Rompieron una de las ventanas de la parte de atrás.
–¿A qué se refiere con «las ventanas de la parte de atrás»?
–Vivo en un chalecito, con jardín.
–¿Alarmas?
–No, no.
–¿No tiene miedo?
–Siempre he sido muy confiada. La maldad humana es algo que no entiendo. Jamás he querido que interfiriera en mi vida o me superara y nunca he vivido con miedo.
Traté de relacionarla con mi abuela y no lo conseguí.
La señora Claudia daba la impresión de ser transparente.
–¿Qué hizo el resto del día, después de darse cuenta de la desaparición de Mauricio?
–Me quedé muy desconcertada, como cuando alguien te da un golpe y te deja medio mareada. No sabía qué hacer ni a quién acudir. He pasado la noche casi en vela, por eso tengo tan mal aspecto.
Tuve ganas de echarme a reír.
Mal aspecto.
–¿Habló con alguien de la desaparición de Mauricio?
–No. Ya te he dicho que no podía ir a la policía. No soy tonta. Esta mañana, de pronto, he recordado la placa de la calle: «Cristóbal Mir – Detective privado». Y aquí estoy, en vuestras manos. Pagaré lo que sea para que Mauricio vuelva conmigo. Lo que sea.
Lo que fuera.
Bien, era un caso. Raro, pero un caso a fin de cuentas. Claudia Parets era una anciana curiosa... y aparentemente rica. Si ella quería un detective para que buscara a su loro..., perdón, a su guacamayo de Spix, lo tendría. Papá nunca le hacía ascos a nada, de eso sí era consciente.
La única particularidad consistía en el hecho de que Mauricio fuese un animal exótico.
En vías de extinción.
Tan ilegal como...
–¿Recordarás todo esto para contárselo al detective? –se preocupó mi visitante.
–Descuide. Tenemos buena memoria. Nos entrenan para esto.
–Bien.
–¿Quiere que vayamos ahora a su casa?
–Sí, sí. Me gustaría que tu jefe empezara cuanto antes. Bastante siento haber perdido el día de ayer. Qué tonta fui. Quiero exclusividad total. Ya te he dicho que pagaré lo que sea...
–No es necesario...
No pude impedirlo. Ya había abierto el bolso. Sacó un fajo de billetes que me hizo levantar las cejas. Los había de todos los tamaños, quinientos, doscientos, cien y cincuenta euros. Nada de veinte o diez y menos aún de cinco. A la señora Claudia no debían de gustarle los talonarios.
–¿Te parecen bien tres mil euros de garantía o adelanto o como se llame eso?
Era difícil controlarse.
Pero no soy una aprovechada.
–Tenemos unas tarifas –intenté mantener el tipo–. Le aseguro que con mil es suficiente...
Ni caso.
Ni me dejó terminar.
–No, no. Os dejo tres mil. Que el señor Mir no repare en gastos. Prefiero que sobren y no que falten. Ah, y si me encontráis a Mauricio, os daré diez mil.
En ese momento, viendo el dinero encima de la mesa de papá y sin habla por lo que acababa de decirme, me di cuenta de que faltaba una última pregunta referida a Mauricio. Quizá la más importante: si, tal y como decía su dueña, estábamos hablando de un robo.
–¿Cuánto pagó por él, señora?
Y me lo dijo como quien da el importe de un litro de leche.
–Noventa mil euros, hija.
3
Claudia Parets caminaba a buen paso. No iba muy deprisa, pero tampoco tan despacio como su edad exigía. Eso sí, controlaba muy bien sus movimientos, sobre todo dónde ponía los pies. Parecía tener un radar, o un sexto sentido, que la avisaba de la presencia de cualquier agujero, bache o desnivel en su camino. Sólo se me colgó del brazo, sujetándose como lo haría cualquier abuela con su nieta, cuando pasamos por un tramo de calle en obras.
Tampoco podía estar mucho rato callada.
–¿Qué edad tienes?
–Dieciocho años.
–Muy joven.
–Depende.
–Me refiero a tu trabajo. ¿Te gusta ayudar a un detective?
–Sí, mucho.
–¿Es peligroso?
–No.
–¿Emocionante?
–A veces. Por lo general es aburrido, aunque hay casos y casos.
–Pero los resolvéis, ¿no?
–Sí, todos –mentí para transmitir optimismo.
–Menos mal –suspiró ella.
–Aunque nunca nos habíamos ocupado de algo como esto, todo hay que decirlo.
–Siempre hay una primera vez.
–Y que lo diga.
–Mauricio es maravilloso –su cara fue de ensoñación–. Ya lo conocerás, seguro. Se hace querer.
No me imaginaba cómo un loro podía hacerse querer, aunque Mauricio tenía el valor añadido de sus noventa mil euros. Todavía no podía apartármelo de la cabeza.
¿Qué clase de animal exótico, por mucho que estuviera en vías de extinción, valía noventa mil euros?
¿Y si la habían estafado, lisa y llanamente?
Claudia Parets seguía a lo suyo.
–Te pone la pata encima, dice tu nombre, te mira con esos ojazos de muerte, ventea todas sus plumas como si estuviera en éxtasis, frota su cabeza contra la tuya, ronronea igual que un gato... Es extraordinario –suspiró en mitad de la calle–. ¡Da tanta compañía! No quiero ni pensar en lo mal que lo estará pasando.
–Si es tan valioso no le harán ningún daño.
–¿Y si se muere de pena?
No tenía ni idea de si un loro, un guacamayo, lo que fuese con pico y plumas de colores, podía llegar a tanto.
Nos detuvimos en un semáforo. Al otro lado, una pareja de adolescentes se arrullaba igual que si fueran los últimos habitantes del planeta o hubiera falta de espacio vital por sobresaturación de personal.
–¿Tienes novio? –me preguntó de forma inesperada.
–No.
–Mejor. Esas chicas que parece que lo necesiten ya con catorce o quince años... Lo que se pierden. Además, el amor a esta edad duele mucho.
No quise preguntarle si hablaba por experiencia.
Papá nunca me había dicho nada acerca de guardar las distancias o intimar con los clientes.
Bastante tenía yo con mantener en equilibrio mi moral llevando tres mil euros en el bolsillo. Tres mil, que podían ser diez mil más si encontraba al dichoso Mauricio.
Algo que, sinceramente, dudaba.
Lo más seguro es que no supiese ni por dónde empezar.
Eso me hizo sentir lástima por la anciana.
De hecho, la estaba engañando.
–Oiga, ¿y si le piden un rescate? –se me ocurrió decir de pronto.
–¡Ay, mira, ojalá! –saltó rápida–. Yo pagaría lo que fuera.
–¿Tan rica es? –la pregunta me dolió en los labios.
–No –le quitó importancia al tema–. Ahorritos de mi marido, que en paz descanse. Y yo que soy una hormiga, de las de gastar poco y en lo necesario.
Noventa mil euros de guacamayo de Spix.
Lo necesario.
–Aquí es donde vivo –se detuvo.
Intenté no transmitir emoción alguna, como si todos los días frecuentara casas como aquélla, en plena Barcelona, una planta, con jardín, construida en 1907 según decía el relieve de la fachada en números romanos, con mucha clase y distinción, con el encanto de lo antiguo, cuidado y restaurado. Una construcción noble y elegante que la hacía única. En la calle sobrevivían dos o tres chalecitos más, pero ninguno como el de Claudia Parets, resto de la ciudad que fue y no volvería a ser, de cuando en «las afueras» las villas parecían pueblecitos hasta que la capital las devoró con su expansión.
Abrió la cancela exterior. No tenía llave. Cruzamos el jardín, apenas cinco metros por la parte delantera, pisando una grava blanca y luminosa flanqueada por parterres de flores espectaculares. Antes de llegar a la puerta principal ésta se abrió y se asomó una mujer de mediana edad, cuarenta y muchos años. Estaba muy seria. Lo de Mauricio pasaba factura.
–Señora...
–Hola, Eladia –le entregó el bolso con su contenido en forma de fajos de billetes de quinientos, doscientos, cien y cincuenta euros. Probablemente ni siquiera supiese la cifra exacta que llevaba encima, como si aquello fuese únicamente «para gastos»–. Ella es... –se dio cuenta de que no le había dicho mi nombre.
–Berta –me apresuré a remediarlo.
–Berta –acabó la presentación con Eladia–. Trabaja en la agencia del detective del que te he hablado y va a encontrar a Mauricio.
La asistenta me miró de arriba abajo.
–Ayudo al señor Mir –le dije como si tuviera que tranquilizarla de alguna forma–. Él se encargará luego de la investigación.
Entramos en la casa. Parecía más grande por dentro que por fuera. La decoración era antigua, un tanto decimonónica, barroca, sin apenas espacio para nada. Había que moverse con cuidado entre las mesitas llenas a rebosar de retratos, cajitas, figuritas de porcelana y objetos diversos, los cortinajes en los marcos de las puertas, las vitrinas con libros o recuerdos, las paredes abarrotadas de cuadros. La mezcla resultaba homogénea. Desde una pata de elefante vacía por dentro que servía de paragüero hasta una estatua a tamaño real de una diosa hindú, pasando por un impresionante tigre de cerámica o la mitad de una armadura instalada encima de un pedestal. No llegaba a ser un palacio, pero casi, aunque el dinero no guardara relación alguna con el buen gusto.
Por lo menos para mí, que en cuestión de dinero y lujos no es que fuera sobrada.
Claudia Parets se detuvo frente a un enorme retrato de un señor sesentón. Lo tenía colocado sobre la chimenea, como mandan los cánones.
–Es mi difunto marido –me informó–. Genaro Dalmau Amorós.
No supe qué decir.
–Ven, querida.
La acompañé hasta una habitación. Las mamás tienen preciosos espacios para sus retoños, paredes pintadas con colores claros, estrellitas en el techo, colgantes y móviles, cuadros con dibujos, juguetes, la cuna, el armarito... Claudia Parets también. El lugar en el que habitaba Mauricio era un templo dedicado a su bienestar. Lo presidía un pedestal dorado, macizo, por el que podía deambular arriba y abajo. A un lado, agua; al otro, comida, semillas, pequeños frutos. En las paredes podían verse cuadros de loros de todos los colores. Loros, cacatúas o guacamayos, porque me sentí incapaz de diferenciarlos. La ventana que daba al jardín de la parte de atrás era la que estaba rota. Un agujero en el cristal, redondo, practicado con una herramienta de corte y sujeto con ventosas para que no causara un estropicio al caer, había bastado para meter la mano y abrir el marco. Muy profesional, nada amateur. Todo planificado. En la habitación también había una butaca, casi seguro para que ella se sentase a leer delante de Mauricio; y juguetes, dos o tres pelotas de colores, un hueso de goma y varios loros más, de madera o plástico. Un paraíso en el que no faltaban un equipo de música y un televisor.
Casi sentí envidia de mi víctima.
–Bonito, ¿verdad?
–Sí –reconocí.
Habría sido un caso divertido si no fuera porque para la anciana Mauricio era su vida y valía una pasta. Eso convertía el caso en un delito grave. Exactamente igual que si hubieran robado un cuadro valioso.
–De acuerdo –me rendí a la evidencia–. Ahora va a darme los nombres, direcciones y teléfonos de todos los que sabían de la existencia de Mauricio y su valor. Todos sin excepción, por inocentes que les crea.
–Bien –plegó los labios resignada.
–El que lo ha robado nos lleva un día de ventaja y eso es malo, se lo advierto.
–Ay, no me digas eso –se revistió de dolor.
–¿Quién se lo vendió?
–Mira que me hizo jurar que no se lo diría a nadie...
–Señora Claudia...
–Se llama Ángel Miralles. Tiene una tienda de venta de animales en la calle Manuel Girona, cerca de la iglesia.
–¿Cómo lo conoció?
–Una amiga mía me habló de él. Meritxell Robert. Era una de sus clientas. A Meritxell le gustan mucho los animales, sobre todo los exóticos. Me dijo que los que tenía ese hombre no eran corrientes.
–¿Fue a la tienda a por Mauricio?
–No, no. Tras la muerte de Tomás, fui a la tienda a ver lo que tenía. Necesitaba algo... especial, ¿comprendes? Un animal de compañía ha de ser algo único, que conecte con su dueño. Me enseñó varios pero no acabé de sintonizar con ninguno. No había..., ¿cómo lo llamáis los jóvenes, química? Eran preciosos, muy bonitos, algunos te miraban con ojitos tiernos, otros eran inexpresivos, pero no encontré lo que necesitaba. No estaba segura de lo que buscaba, pero intuía que si lo veía lo reconocería, y así fue.
–¿De dónde sacó a Mauricio?
–No lo tenía en la tienda, desde luego. Me pidió que volviera al día siguiente. Lo hice, algo desanimada, lo confieso, y entonces me lo enseñó. Con él sí. Fue amor a primera vista.
–¿Le dijo el precio?
Claudia Parets se encogió de hombros. No hizo falta que agregara nada más.
Imaginé al traficante.
–¿Le contó entonces que era un animal protegido o en vías de extinción?
–Sí, me dijo que ya no quedaba ninguno en libertad, que los pocos que había vivían en zoológicos o en lugares muy especiales para evitar su desaparición. Mauricio era único. Eso también hizo que me entusiasmara más. Tener algo bonito es maravilloso, y si además no hay otro igual...
En ese momento no supe si quererla como a una abuelita cualquiera u odiarla por su egoísmo.
Creo que pudo más lo primero.
Aunque la ingenuidad no era ninguna excusa, Claudia Parets era ingenua.
Con el bolso lleno de dinero, pero ingenua.
–¿Regatearon el precio?
–No. El señor Miralles fue claro: si no me lo quedaba yo, se lo vendería a otras dos personas. Le di cinco mil euros más de lo que pedía y eso fue todo.
–¿No le importó estar cometiendo un delito?
Me miró con sus ojos grisáceos, tristes. Era menuda pero a veces se crecía. Esta vez no fue así.
–Tú no sabes lo que es estar sola.
–No –admití.
–A mis años una no se detiene a pensar demasiado las cosas. La vejez te aísla, te convierte en la única habitante de tu reino. Ya no cuentas lo que te queda en décadas, ni siquiera en años. Piensas en meses, semanas... Ven –acabó la discusión, o no quiso darme más explicaciones–. Te daré lo que me pides.
La seguí hasta un despachito. No era muy grande y, desde luego, no era suyo. Había pertenecido a su difunto esposo. Diplomas, fotografías con gente importante, una biblioteca escogida, retratos familiares. Ni siquiera había un ordenador. El señor Genaro Dalmau Amorós había muerto antes de que se produjeran los últimos avances tecnológicos. O tal vez se había resistido a ellos.
Claudia Parets me anotó los nombres, señas y teléfonos de todos sus parientes: su único hijo, su esposa, los nietos, chica y chico, y su sobrino, hijo de una hermana muerta. Su letra era menuda y clara, paciente. Me pasó la hoja de papel y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta.
–¿Le ha dicho a alguno de ellos que Mauricio ha desaparecido?
–No, ¿por qué?
–No se lo diga todavía.
–¿Ah, no?
–Guarde el secreto, hágame caso.
–Pero no entiendo...
–Usted nos ha contratado para encontrar a Mauricio, y él es lo único importante ahora, ¿no es cierto?
–Sí.
–Pues entonces ha de hacer lo que le digamos en todo momento. ¿No le molestaría que algo saliera mal por una indiscreción?
–Sí.
–De acuerdo –di por zanjada la cuestión–. Ahora me gustaría hablar con Eladia a solas.
–Claro, claro –se puso en pie para salir del despachito.
La seguí apenas unos metros.
Se volvió de pronto, me cogió de las manos, hundió en mí sus ojos agotados pero resistentes y me suplicó:
–El señor Mir lo encontrará, ¿verdad? Por favor...
4
La asistenta era una mujer robusta, entrada en carnes, de manos grandes, mirada inquieta y rostro grave, aunque esto último podía ser debido a la tensión del momento. Ella misma puso sus cartas sobre la mesa antes de que le preguntara nada.
–Soy la única que está aquí, con la señora. Cualquiera podría pensar lo peor –entrelazó sus manos con aprensión.
–¿Robó usted a Mauricio o tuvo que ver con ello? –le disparé a bocajarro.
–¡No! –saltó rápida.
–Tranquila –no quise que me tomara por una inquisidora.
–Mire –me trataba de usted–, estoy asustada, sobre todo por ella. Además no sé nada. No entiendo qué pudo pasar, ni cómo. ¿Robar un bicho? Por Dios...
–¿Sabe lo que valía «el bicho»?
–No, ¿por qué?
–¿Cómo es la relación entre ustedes?
–Muy buena. Mucho –suspiró sincera.
–¿Se porta bien?
–Sí.
–Pero es mayor, será cascarrabias, se enfadará por todo, tendrá sus tacañerías...
–No, no, para nada –mantuvo su tono más convincente–. Vive y deja vivir. Nunca mira un céntimo. Rara sí es –deslizó una mirada en dirección a la puerta, como si temiera que Claudia Parets estuviera al otro lado escuchándonos–, pero es una buena mujer. Y está muy sola –otra mirada al tiempo que bajaba ligeramente la voz–. Demasiado.
–Eladia, todo lo que me diga quedará entre nosotras, no tema.
Volvió a bajar los ojos, envuelta en un mutismo opresor, y guardó silencio.
–Quiere que encuentre... Es decir, quiere que mi jefe encuentre a Mauricio, ¿no?
–Por supuesto. La señora tiene un disgusto encima que como le suba la tensión...
–Parece muy calmada.
–Se contiene. Es una gran dama. Le cuesta exteriorizar los sentimientos, pero yo la conozco bien. Nunca lloraría en público.
–¿Cuánto lleva sirviendo en esta casa?
–Dieciocho años.
–Mucho tiempo.
–Sí –se le notó el orgullo en la voz.
–Debe de conocer todos los entresijos familiares.
–Algo –se encogió de hombros–. No soy una cotilla.
–¿Los conoce por lo que habla con ella o por lo que ve y oye aquí y allá?
–Por todo.
–Hábleme de la familia.
Otra mirada insegura, incómoda.
–Eladia, cualquiera pudo haber robado ese loro. Cualquiera que conociera su valor, claro. Eso hace que nos tengamos que ceñir sólo a unas pocas personas. Necesito saber cómo es el entorno de Claudia Parets y cómo se lleva con los suyos. Es decir: la necesito a usted. Es clave para resolver el robo, se lo aseguro. Ayúdeme, ayúdela, y se ayudará a sí misma.
Soltó una bocanada de aire.
–¿Qué quiere saber?
–Comencemos por su hijo –miré las notas facilitadas por Claudia Parets–. Dámaso.
–Trabaja mucho, viene poco, tiene su vida. Es cuanto puedo decirle de él. Si David hubiera vivido...
–¿Por qué lo dice?
–Por lo que sé, David era el preferido, y también el mejor de los dos. Un gran hombre. Él sí quería a su madre con locura.
–¿Cómo murió?
–Fue hace veintidós años. Una noche el señor estaba fuera y la señora se encontró mal. Llamó a David y él salió corriendo de su casa. En el camino unos chicos le asaltaron en un semáforo. Debió de resistirse... Nunca se ha sabido. El caso es que le mataron. Tal vez fue un mal golpe dado por esos jóvenes. Nunca les pillaron.
–¿Hubo testigos?
–No.
–Entonces ¿cómo se sabe que fueron ellos?
–Vieron correr a un grupo de chicos cerca de allí.
–Ningún padre debería sobrevivir a un hijo –pensé en el mío, tendido en una cama, inmóvil salvo por aquel dedo con el que se comunicaba conmigo.
–La muerte de David provocó el tercer infarto del señor, el definitivo. Apenas sobrevivió dos años más después de eso.
–Una historia triste.
–Fue algo más que eso –continuó Eladia–. La señora Luciana, la mujer de David, siempre culpó a mi señora de su muerte, por haberle llamado aquella noche. Por eso no se llevaron bien y hoy ya no hay ningún trato entre ellas. Como tampoco tuvieron hijos...
–Así que Joana y Manel, los hijos del señor Dámaso, son los únicos nietos de la señora Claudia.
–Sí.
–¿Vienen mucho por aquí?
–De niños y adolescentes, mucha abuela, mucha propina a escondidas, mucho encanto, pero ahora... Vienen de peras a cuartos, aunque cuando necesitan dinero también son de los que paran la mano. Supongo que no son mejores ni peores que cualquier joven de su edad. Su madre es irlandesa.
–Eileen O’Callaghan –leí.
–Sí.
–¿Ella tampoco visita a su suegra?
–Se ven –hizo un gesto vacuo–. Pero lo mismo, muy de tarde en tarde.
–Queda Plácido Miserachs, el sobrino.
–Un tarambana –fue rápida–. Ése sí viene por aquí mucho, cada vez que quiere dinero. Vive a salto de mata, es un liante, pero como es el único sobrino de la señora y le prometió a su hermana muerta hacer lo que pudiera por él... –desde luego no le gustaba el tal Plácido. Su rostro se ensombreció por momentos y hasta perdió la cautela y las reservas con las que hablaba de la familia de su jefa–. Yo creo que hasta estuvo en la cárcel, porque hace tres años no apareció en seis meses. Tiene cuarenta y siete años, no es un niño, pero cuando se es un bala perdida... Su madre era la hermana menor de la señora.
–¿Cómo se llamaba?
–Mercedes.
–¿Ningún familiar más?
–No. Bueno...
–¿Qué?
–Queda el hermano que desapareció.
–¿Cómo que desapareció?
–Pues eso, que se esfumó de la noche a la mañana. Se llamaba Antonio. Un buen día nadie volvió a saber de él. Era soltero, así que...
–Eso sucedió...
–Lo mismo, hace la tira de años, antes de que yo entrara a trabajar con ella.
Es increíble lo que una encuentra cuando se pone a escarbar en los entresijos de cualquier familia.
Aunque todo aquello no me sirviera de nada para dar con Mauricio.
–¿Se le ocurre algo más que pueda ayudar al detective que llevará el caso?
–No, la verdad.
–¿Conoce usted a la persona que le vendió el lo..., el guacamayo a la señora?
–No.
–Me ha dicho que antes tuvo un perro.
–Tomás, sí. Era precioso. Se quedó muy sola sin él hasta que llegó Mauricio.
–¿A usted le caía bien?
–¿Mauricio? –se encogió de hombros–. No es lo que yo considero un animal de compañía pero si a ella le gusta...
–Tenía que limpiarlo, quizá fuera un mal bicho.