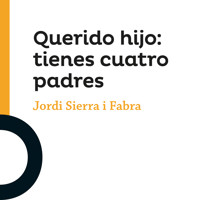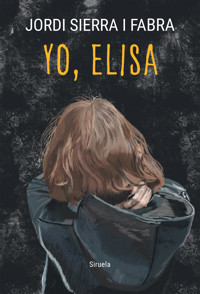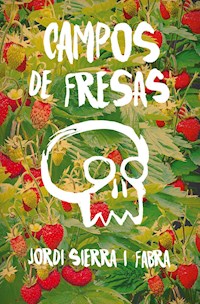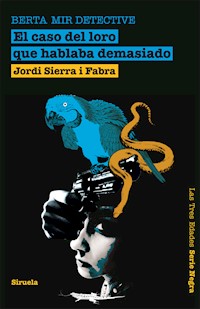Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Trilogía de las Tierras, obra pionera y ya clásica de la ciencia ficción en España. Un gran acontecimiento que no te puedes perder. Un futuro no muy lejano: seres humanos y máquinas son iguales ante la Constitución. Más aún, las máquinas, que han salvado a la humanidad del Holocausto, son el motor del progreso y la vida social. La acusación de asesinato de una máquina por parte de un hombre alterará la convivencia y desencadenará el inicio de la revolución pendiente. Hal Yakzuby, un científico que defiende al humano acusado de asesinato, y Balhissay 2-15, la máquina que conoce los entresijos de la historia y la verdad del presente, se enfrentan en un juicio apasionante que marcará el futuro del planeta. Éste es el arranque de «... en un lugar llamado Tierra», primera parte de la Trilogía de las Tierras, que se completa con «Regreso a un lugar llamado Tierra» y «El testamento de un lugar llamado Tierra». Hoy, 25 años después, convertida en un clásico de referencia, con más de 40 ediciones entre las tres partes, su reedición tal y como fue concebida por su autor, sin retoques ni añadidos, es un homenaje a una obra pionera del género en España.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 817
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Prólogo de 2008 para una obra de 1983
TRILOGÍA DE LAS TIERRAS
... en un lugar llamado Tierra
Prólogo: La nave
Nivel cero: La encuesta
Primer nivel: El misterio de la Doble Delta A-795
Segundo nivel: El juicio
Tercer nivel: El planeta perdido
Epílogo: Aun millón de años luz
Regreso a un lugar llamado Tierra
Fase previa: Historia
Fase 1: Investigación
Fase 2: Interrogantes
Fase 3: Secretos
Fase 4: Regreso
Última fase: Soledades
Epílogo: ... en un lugar llamado Tierra
El testamento de un lugar llamado Tierra
Punto 0: Energía
Punto 1: Relatividad
Punto 2: Materia
Punto 3: Espacio
Punto final: Tiempo
Consideraciones finales en torno a la Trilogía de las Tierras
Créditos
Ediciones Siruela
Jordi Sierra i Fabra
Trilogía de las Tierras
PRÓLOGO DE 2008 PARA UNA OBRA DE 1983
El 5 de julio de 1982 meditaba en la piscina de mi casa de Vallirana, como lo he hecho siempre en los meses de verano desde 1980, de una a tres de la tarde, tomando el sol sobre una colchoneta en el agua. Hacía un calor tórrido, excesivo para la época, y el riesgo de incendios nos hacía estar alerta y con los cinco sentidos en guardia. Vivir en lo alto de una montaña, en mitad de un bosque, comporta riesgos. En medio de un silencio sólo roto de vez en cuando por los gritos de mis hijos y los de los vecinos, recordé de pronto una frase escrita en una de las muchas libretas en las que anoto mis ideas. En 1982 no se escribía con ordenador, todavía existían vinilos, ni rastro de móviles o Internet. Aquella frase, anotada años atrás, imposible de saber el momento exacto, decía: «Asesinato, hombre mata máquina. Estudiar tema».
Entonces tuve «la visión», el «flash», como se le quiera llamar. Imaginé la primera escena del libro, una nave, el espacio, una luz... que de pronto se apaga. Y en la nave, únicamente, una máquina y un hombre. Al llegar a la base, la máquina está muerta y el hombre es acusado de asesinato, algo que él niega porque estaba hibernado. Puesto que las máquinas, según las leyes robóticas, no pueden atentar contra sí mismas, ¿qué pasó en el espacio?
La visión de este inicio fue tan poderosa, tanto, que me incorporé temblando y me quedé sentado en la colchoneta mirando el inmenso bosque de espeso y cerrado verdor que envuelve mi casa. Y entonces, como en un vómito celestial que se abatió sobre mi cerebro, vi la obra entera, una película que pasó a cámara rápida por mi mente, un volcán apasionado de momentos, escenas, sentimientos, ideas, personajes... Una obra tan densa, tan peculiar, que obviamente no podía caber en un solo libro, sino en tres.
Aquel día de fiebres creativas fue una luz, lo mismo que el siguiente. Dos días después de mi explosión mental, el 7 de julio, mientras escribía el guión como siempre a mano por la mañana, inicié por la tarde la redacción de ... en un lugar llamado Tierra con mi máquina de escribir Olivetti. El 30 de julio la novela estaba terminada. Pocas veces he hecho un guión previo y he escrito la novela casi al alimón, pero es que no pude esperar, ni sujetarme a mí mismo. Lo que me invadía fue algo más que la fiebre de todo creador ante uno de sus momentos más o menos gloriosos. Desde el primer instante supe que era una obra especial.
Y por ser especial, la presenté al Premio Gran Angular de Ediciones SM que ya había ganado dos años antes, a modo de reto. Ganar un premio dos veces en tres años me pareció lo bastante provocador para una novela de anticipación, porque de alguna forma yo no la sentí como una obra de ciencia ficción en esos días. ¿Era una novela juvenil? No. Pero tampoco lo era El cazador, y con ella gané el Premio Gran Angular por primera vez. Así que en febrero de 1983, para sorpresa de muchos, repetí premio y el libro se editó en mayo.
Aquel día sucedió algo.
Montserrat Sarto, una de las grandes expertas de la literatura infantil y juvenil en España, se acercó y me dijo una hermosa pero lapidaria frase: «Algún día, cuando mueras, ésta será una de las tres obras tuyas que pasarán a la historia contigo».
Era un halago, sí, y se lo agradecí porque significaba mucho, y más viniendo de ella, pero a mí me dejó hecho polvo. Pensé: «Si a mis 35 años (los cumplí el 26 de julio de 1982, en plena escritura) ya he hecho una de mis tres obras maestras... sólo me quedan dos».
Parecerá una tontería, pero aquello me marcó durante meses. Yo empezaba a ser reconocido como autor infantil y juvenil en ese tiempo, y tener un éxito así significaba empezar la casa por el tejado. Por esta razón, además, pensé que era absurdo continuar con la trilogía. ¿Cómo iba a superar la segunda parte a la primera? Y no digamos ya la tercera, que era la más aventurera. Así que en el verano de 1983 no reemprendí el trabajo, ni tampoco lo hice en 1984. A comienzos de 1985, superada la sentencia emocional de Montserrat Sarto, cogí el guión previo de Regreso a un lugar llamado Tierra, recuperé la fiebre que me empujó a crear la primera parte, y acepté el reto. La escribí entre el 19 y el 26 de abril y, para mí, ésta es la mejor de las tres, porque es la reflexión entre el misterio de la primera y la aventura de la tercera. Ya lanzado, despaché El testamento de un lugar llamado Tierra entre el 29 de octubre y el 7 de noviembre del mismo 1985, prácticamente a continuación de haber escrito otro de mis futuros best sellers: El joven Lennon. Para entonces, ... en un lugar llamado Tierra ya llevaba varias ediciones y era libro de referencia y debate en escuelas de toda España. La segunda parte de la trilogía se editó en abril de 1986 y la tercera en febrero de 1987. Un tiempo después SM las presentó las tres juntas en una caja con el título El ciclo de las Tierras.
Pero jamás se editaron en un solo volumen, como ahora.
He querido contar la génesis de mi primera trilogía (después han llegado otras) como homenaje a aquellos años, como recuerdo de un tiempo fantástico, y como testimonio vital para quienes la leyeron entonces o la incorporen ahora a sus vidas. Narrar el proceso creativo de una obra que ha pasado a ser emblemática siempre aporta un plus para su conocimiento. Pero es justicia hacerlo en este aniversario, los 25 años de ... en un lugar llamado Tierra y de las otras dos partes, aunque éstas las escribiera después por las razones que acabo de expresar. Como detalle anecdótico debo decir que el protagonista humano lleva el nombre de Hal en homenaje al ordenador y cerebro electrónico que rige la nave de 2001: Una odisea del espacio.
En 1982 me imaginé un futuro que en muy poco tiempo superó algunas de mis predicciones o visiones. Bien, no soy un científico, ni un Asimov o un Clarke. Pero la verdadera esencia de mi trilogía está por llegar: el día en que, como se dice al comienzo, «seres humanos y máquinas sean iguales ante la Constitución». Las máquinas me han apasionado siempre. Mi narrativa de ciencia ficción ha estado supeditada a ellas. Y hablo de «máquinas», no de robots, androides, etc. He utilizado el término «máquinas» porque en realidad es lo que me parecen, lo que son, aunque un día posean cerebros humanos, o chips capaces de hacerlas sentir como humanas. MarteXXIII, Las voces de la Tierra, Crónica de Tierra2 (que sería la cuarta parte de mi trilogía de los años ochenta, editada ya en el siglo XXI), Unitat de plaer, Relatos galácticos, Schizoid, Los elegidos, Gauditronix, mis personajes infantiles o juveniles Zack Galaxy, Patrulla Galáctica 752 o Zuk-1 (una máquina con cerebro humano), el relato «¡Máquinas!» de mi novela Tres historias de terror, reeditado después con el título «La mansión de las mil puertas»... en todas ellas las máquinas son las verdaderas protagonistas, el futuro. Es mi visión de ese más allá temporal quizá encarnado, aunque sin máquinas, en Edad143años, en la que hablo de la hibernación (o criofilización) para llegar al futuro y poder ser capaces de verlo con nuestros ojos. Sí es cierto en cambio que, pese a no ser científico, tuve que imaginar algo más que la historia recogida en los tres libros. Me tocó crear una civilización entera, una legislación maquinal, unas nuevas leyes que lo ampararan todo, un marco urbano, social, ético y moral, un lenguaje, nuevos conceptos, imaginar cómo se viviría en ese nuevo mundo, dividir a las máquinas en clases o categorías (creo que ése fue uno de mis aciertos aunque aún no sé muy bien por qué), ser arquitecto, abogado, juez, y ser capaz de filosofar sobre la vida, la muerte o la eternidad. En este sentido me gustaría destacar el capítulo del «infarto» de Balhissay en la segunda parte. Llegué a meterme tanto en su cuerpo que cuando lo terminé creo que volví a ser humano, mi corazón latió de nuevo. Y es que durante unos minutos yo sentí que en mi interior había circuitos y luces. Terminé ese capítulo y me puse a temblar, mi corazón se aceleraba y me veía sacudido por fuerzas desconocidas, y me eché a llorar aplastado por mi renacer humano. Mientras mi mujer leía el libro la vi llorar de pronto, le pregunté si acaso estaba leyendo el capítulo en cuestión y me dijo que sí, y que lloraba porque estaba sintiendo algo muy especial en su interior.
Ésa es la fuerza de todo libro, el valor de la literatura, comunicar sentimientos y emociones. Si el pulso del narrador se transmite al lector, es que la simbiosis es plena.
No he querido tocar nada, ni reescribir nada, ni añadir o quitar nada en esta reedición de Siruela. Este volumen único reúne las tres partes de mi trilogía tal y como fueron concebidas, respetando el espíritu original, sin pretender subsanar errores o teorías físicas, ni añadir los hallazgos que en este tiempo se han producido en el mundo de la tecnología, los robots o la inteligencia artificial. Como ya he dicho, en 1982 escribíamos mayoritariamente con máquina de escribir, con papel carbón para las copias, sin correctores ortográficos, y los libros se mandaban por correo, no por mail. Nadie llevaba un teléfono móvil encima, aún balbuceábamos en nuestra incipiente democracia, bastante teníamos con ver el presente como para soñar con el futuro. Todo era distinto. De ahí que ... en un lugar llamado Tierra causara tanto impacto. Fue algo sorprendente e innovador. La ciencia ficción era cosa de los americanos, no de un españolito sin idea de nada salvo de su pasión por escribir e imaginar mundos lejanos.
El mayor elogio que se le hizo a ... en un lugar llamado Tierra procedió del director de cine y teatro Ricard Reguant, que intentó llevarla a la pantalla grande en un tiempo en el que la tecnología todavía no permitía todo lo que hoy es posible. Ricard dijo que en 1982 se habían producido las dos obras cumbre de la ciencia ficción de la recta final del siglo XX, es decir, posteriores a 2001: Una odisea del espacio, y eran Blade Runner en cine y ... en un lugar llamado Tierra en literatura (aunque se editó ya en 1983 como he dicho). Teniendo en cuenta que la película de Ridley Scott sigue siendo mi favorita en la actualidad, el elogio de Ricard es uno de los mejores avales que siempre ha tenido mi novela.
Ojalá que hoy sea un testimonio literario tanto como una obra de puro entretenimiento... con gotas de reflexión.
Yo todavía recuerdo con emoción aquel 7 de julio de 1982 cuando, frente a la máquina de escribir, en mi despacho de Vallirana, rodeado de pósters de mi pasado rockero, dos días después de aquella visión bajo el sol, sobre las aguas de la piscina, tecleé la primera línea de ... en un lugar llamado Tierra: «Ninguna forma de vida, latente o activa, podía escucharla, porque la nave era silencio».
Jordi Sierra i Fabra
Barcelona, mayo de 2008
TRILOGÍA DE LAS TIERRAS
... en un lugar llamado Tierra
PRÓLOGOLA NAVE
1
Ninguna forma de vida, latente o activa, podía escucharla, porque la nave era silencio.
Cruzaba el infinito como la más pequeña mota de polvo, dejando atrás la estela de lo desconocido para aproximarse al paréntesis de lo conocido. O quizá fuese al revés. Tampoco importaba. Allí donde el tiempo y el espacio son la paz, la nave era un simple prodigio, un dardo quieto que, sin embargo, viajaba a una velocidad superior a la de la luz. Bajo el parpadeo de las estrellas y el brillo de un millar de soles inmersos en galaxias distantes, la nave era un universo acotado.
Un latido.
Era alargada y hermosa. En su entorno, un cono plateado reunía a una docena de pequeñas ventanas, encima de las cuales se abría una de mayor tamaño. A ambos lados, dos alas en forma de delta triangulaban la primera mitad. Cuando éstas regresaban al fuselaje principal, la nave aumentaba el perímetro de su cuerpo. Dos nuevas alas delta sostenían los propulsores y las cámaras de combustión. Un tercer motor quedaba instalado en la parte superior de la cola.
Alargada y hermosa, lo mismo que un gran pájaro en constante planear sobre la negrura infinita salpicada de luces.
Luces blancas.
Todas salvo una.
En el ventanal principal de la nave se encendió una luz roja. Primero fue un destello. Después un punto fijo. Permaneció estático durante varias medidas de tiempo, y finalmente se movió.
En el interior de la nave, las computadoras y los cerebros electrónicos continuaron funcionando automáticamente. La luz roja titiló una vez, y otra. Parecía perdida. Cuando se acercó al gran ventanal se asomó a través de él al Espacio Exterior. Era una simple luz, pero semejaba contemplar la mismísima eternidad buscando algo.
La luz dejó de ser roja. Cambió primero a naranja y después a rosa, se convirtió más tarde en violácea y por fin volvió a ser roja. Una medida de tiempo.
Y otra.
Las constelaciones, las galaxias, los mundos poblados por las maravillas del Universo la vieron pasar solitaria, como un extraño jinete a lomos de un dardo plateado.
La luz roja parpadeó una vez.
El silencio gritó con ella el misterio de una espera.
La luz roja parpadeó por segunda vez.
Y el silencio quedó aprisionado en una larga medida de tiempo.
La luz roja siguió quieta, reflejando su color vivo en el ventanal, viendo el desfile eterno de las estrellas, el paso de un millón de mundos distantes un millón de tiempos entre sí.
Y mucho, muchísimo después, parpadeó por tercera vez.
Tras ello, la luz roja se apagó.
Y ya no volvió a encenderse.
NIVEL CEROLA ENCUESTA
2
La voz surgió de los interfonos ubicados en el techo de la vivienda, cubriendo todo el ámbito del lugar.
–Llamada para Hal Yakzuby. Llamada para Hal Yakzuby –repitió con acento metálico–. Llamada directa para Hal Yakzuby procedente del Espacio Exterior. Diez segundos para ser atendida en primera instancia. Veinte para segunda antes de desconexión final. Llamada para Hal Yakzuby...
Hal Yakzuby dejó su butaca de aire y apagó el visor. El locutor que emitía el boletín informativo desapareció de la pantalla tridimensional. La voz inició el conteo de los 10 primeros segundos.
Se movió con rapidez. Las llamadas procedentes del Espacio Exterior estaban limitadas según el número de canales y líneas disponibles. Alcanzó la consola de mando privado, por la cual se atendía y gobernaba toda su vivienda, cuando la voz iba por el cinco, y pulsó la última tecla de recepción en el momento en que llegaba al siete.
Al instante, los interfonos quedaron silenciosos, y la imagen de Gidd apareció frente a él, sonriente. Basculó un breve instante hasta quedar fija en la pantalla videofónica.
–¿Papá? Papá, ¿me escuchas?
–¡Gidd, hijo!
Gidd Yakzuby mostró una ancha sonrisa en su rostro al recibir la voz de su padre. Vestía el uniforme de la Unidad y era lo bastante joven para parecer un muchacho, aunque también lo bastante adulto como para parecer un hombre. Viéndolo allí, frente a él, tan próximo y sin embargo tan lejano, Hal Yakzuby se dijo una vez más que era igual que su madre. La misma vitalidad, la misma energía.
La misma fuerza interior.
–Cielos –suspiró–. Créeme que ya tenía deseos de verte.
–Sólo han sido cinco meses, papá. En realidad hemos avanzado más de lo previsto.
–¿Qué tal estás, Gidd?
El muchacho extendió los brazos. Cerró los ojos e hizo ademán de gritar, pero en lugar de ello se mordió el labio inferior y volvió a mirar a su padre.
–Perfectamente, te lo aseguro.
–Tu primera misión. ¿Recuerdas cuando pensabas que no iba a llegar nunca?
–Lo recuerdo, y esto es tal como lo había imaginado. Trabajamos duro, ¿sabes? No es sencillo, pero estar aquí arriba, instalando la plataforma..., viendo el mundo a lo lejos, es..., es...
Buscó la palabra adecuada y no la encontró. Hal Yakzuby lo ayudó.
–Impresionante.
–Impresionante –repitió Gidd–. Claro, conoces todo esto mejor que yo. Debería saberlo, después de habértelo oído contar tantas veces.
–Ahora es tu turno, hijo.
–Ya hemos terminado la primera fase de la plataforma. Ayer se abrió el circuito de comunicaciones por primera vez, y hoy nos han permitido llamar a nosotros. Desde ahora podremos hablar a diario, papá. ¿No es grande?
Hal Yakzuby asintió con la cabeza.
–Lo es –dijo.
–¿Qué tal va todo por ahí abajo, papá? Aquí, hasta ahora, no hemos estado muy al tanto de las noticias.
–Bien, bien –musitó el hombre, casi con cansancio–. Aquí nunca sucede nada de particular. Las noticias siempre están ahí, contigo, y en las otras plataformas.
–¿Y tu trabajo? Cuenta. ¿Sigues con lo mismo?
–No, ya no. Hallamos la componente, casi de casualidad, al poco de irte. Fue un golpe de auténtica suerte. Teníamos unas 125.000 posibilidades, y todo se redujo a unas dos mil. Exactamente fue en el intento 2.009. Ark y yo trabajamos ahora en un estudio sobre la relación hombre-máquina en el espacio. Puede aportar datos de interés. Estaba a la espera de recibir un informe sobre vosotros precisamente.
–Suena interesante, aunque parezca un poco ingenuo, ¿no es cierto? –apuntó Gidd.
–Es largo de contar, pero las conclusiones pueden servir para lograr un mejor Sistema. Si te parece, te enviaré un resumen completo cuando termine la investigación. ¿De acuerdo? Y ahora..., vamos, cuéntame. No haces más que preguntarme, cuando eres tú el que anda por el espacio dando forma al futuro. ¿Qué has estado haciendo, Gidd...? ¿O es mejor preguntar qué ha estado haciendo el ingeniero técnico Gidd Yakzuby?
3
Un mejor Sistema. Eso le había dicho a Gidd. Bien, ¿no era ya perfecto, o casi?
O casi.
¿Podía ser perfección la acusada indiferencia de los últimos años, de los últimos tiempos? Seres humanos y máquinas conviviendo en maravillosa armonía, trabajando juntos, sabiendo que la unidad era la mejor de las fuerzas, y comprendiendo que unos necesitaban de los otros.
Seres humanos y máquinas.
Los primeros habían creado a las segundas, y las segundas habían mantenido con vida a los primeros. Así de sencillo. Así de evidente. Y así se había alcanzado el equilibrio. La historia se perdía muy a lo lejos, demasiado a lo lejos tal vez, porque con la lejanía, el mismo origen parecía ser una pequeña parte de un gran todo.
Una pequeña parte, cuando el origen era el todo.
O debiera serlo.
Bien, aquel estudio podía aportar datos de interés. Al menos así lo esperaba.
Hal Yakzuby contempló a Ezebel sumida en las sombras de la noche. Para los demás humanos, bien pudiera ser una mera y simple cuestión de mantenimiento y estabilidad, de continuidad y comodidad. Incluso de supervivencia. Sólo que él no era como los demás humanos. Él necesitaba saber y conocer, medir y valorar. Vivía en un mundo cuya perfección le asustaba.
Por las calles de la ciudad palpitaba el último bullicio antes de la hora final, la hora del sueño y del descanso. Desde los refinados androides hasta los simples autómatas y robots, todos cumplían con sus últimos cometidos. Hombres, mujeres y niños salían de sus lugares de trabajo y regresaban a casa. En las 9 Comunidades del Hemisferio Sur comenzaba una nueva jornada; pero, para las 17 Comunidades del Hemisferio Norte, esa misma jornada terminaba.
Dejó la ventana y se dirigió instintivamente a su despacho. Era su lugar favorito incluso cuando no había nada que hacer o cuando no tenía deseos de trabajar. Las paredes, repletas de viejos libros que ya no se utilizaban, lo protegían de la frialdad exterior. No faltaban los más usuales medios de archivo y consulta. Poseía más de medio millón de microfilmes que albergaban los conocimientos de la humanidad. Sus propios estudios se hallaban recogidos en esos microfilmes.
Sobre la mesa tenía un pliego de informes, y junto a ellos, algo más de un centenar de encuestas realizadas en los últimos días. Encuestas de hombres y mujeres, de niños pequeños y de adolescentes, de androides y simples máquinas de acondicionamiento. Era imprevisible que pudiera formularse la encuesta a las tres primeras clases del Sistema, pero las siete restantes estaban allí, a través de miembros de cada una de ellas.
Leyó algunas de las respuestas, indistintamente, sin orden.
«Los humanos son una gran ayuda. Carecen de lógica y continúan siendo demasiado emotivos, pero resultan por ello sorprendentes y singularmente atractivos» (androide, Clase 8).
«Es lógico que nosotros realicemos el trabajo más pesado y que los humanos vivan felices. No se trata de sumisión ni esclavitud, según creo yo. Nosotros no nos cansamos, y somos más competentes» (robot, Clase 5).
«Las máquinas gobiernan porque es justo que sea así. ¿Qué sucedió en otro tiempo, cuando el ser humano gobernaba? De no ser por las máquinas no se habría sobrevivido al Gran Holocausto, que está ahí, en la historia antigua, como prueba de nuestra debilidad. Sí, nosotros las hicimos; pero ellas tienen el poder merecidamente» (hombre, asistente en los Laboratorios Alb).
«Yo tenía un perrito y... un día me mordió. Tuve que ir al centro de asistencia. Ahora, en cambio, tengo un pequeño autómata de juguete y es perfecto. Es mi mejor amigo. Lo quiero mucho» (niña, hija de un miembro del Comité de Tráfico Intercomunitario).
«¿Los sentimientos?... Bien, es obvio que se ha alcanzado la perfección absoluta en todo lo concerniente a cerebros electrónicos, ordenadores, computadoras... Pero perfección equivale a lógica. Las máquinas han llegado a tener sentimientos, y los tienen; pero ¿qué es un sentimiento enfrentado a la lógica? En otros tiempos ya se discutió todo esto, y no sirvió más que para crear el caos. Había cosas como..., bueno, ya sabe, el alma y todo eso. Me parece bien para los humanos; pero ¿de qué le serviría a una máquina tener alma, al menos como la entienden los humanos? Hoy todos somos iguales porque hay un Sistema, un equilibrio» (androide, Clase 4).
Dejó de nuevo las encuestas sobre la mesa. Y bien, ¿por qué no? ¿Acaso Ark, su mejor amigo y colaborador más directo, no era un androide de Clase 6, Investigación y Ciencia?
–Hal, te estás haciendo viejo –se dijo en voz alta.
En la antigüedad, el ser humano se había roto la cabeza buscando respuestas que no existían, sobre el infinito, sobre Dios, sobre la vida y la muerte. ¿De qué había servido la evolución, si él, ahora, retrocedía por los siglos de los siglos?
Seres humanos y máquinas. Estaban bien así. Los primeros se equivocaban. Las máquinas no.
Nada ni nadie iba a cambiar eso.
4
–Hal, fijate en ésta. Tiene su gracia.
Hal Yakzuby levantó la vista de sus anotaciones y la concentró en su amigo y ayudante, Ark 6-1117. El androide sonreía con una de las encuestas en la mano.
–Lo peor y más triste de las máquinas es que no se puede jugar con ellas. Siempre ganan –leyó Ark.
–¿Quién dice eso? ¿Un niño? –inquirió Hal.
–¡No! Aquí está el quid de la cuestión: lo dice un hombre, un tal Egger May, delegado corporativo de entretenimiento en el distrito 92. Interesante, ¿no?
–Tiene razón –dijo Hal Yakzuby.
–¿Razón? –Ark levantó los brazos–. ¡Vaya, Hal..., a veces todavía me sorprendes! Después de tantos años y todavía lo consigues. Dime, ¿para qué va a jugar un hombre con una máquina?
–Esperará ganarla.
–¿Lo ves? No puede. Así que... no tiene ningún sentido, ni siquiera pensarlo. Ya existen juegos con diferentes grados de dificultad, de la misma forma que hay seres humanos más listos y máquinas más perfeccionadas. Los juegos son para cubrir la necesidad de evasión que tenéis los humanos, pero las máquinas...
–Ark –interrumpió Hal–, no estamos en clase.
El androide cerró la boca y asintió con la cabeza. Hal siguió mirándolo por el rabillo del ojo. Su compañero se movió inquieto e intentó concentrarse en el trabajo. No lo consiguió porque acabó frunciendo el ceño, intranquilo.
–¿Qué te preocupa? –preguntó de pronto Hal.
–¿Qué? ¿A mí? No sé...
Ark se encogió de hombros. Hal Yakzuby evocó mentalmente una de sus más preciadas teorías: «Los humanos saben mentir sin sonrojarse siquiera. Las máquinas no». Cuestión de engranajes.
–Estás raro desde que comenzamos este trabajo –apuntó.
El androide intentó negar una vez más, pero acabó arrojando las encuestas sobre su mesa con abatimiento.
–¡Maldita sea, Hal! –gritó–. ¡Pues claro que estoy molesto! ¿A quién le interesa todo esto? ¿Sabes lo que pienso? Te lo diré: si no fuera porque te conozco bien, diría que éste es un trabajo subversivo.
–¡Cielos, Ark! ¿No lo dirás en serio?
–Te repito que lo pensaría si no fuera porque te conozco bien. ¿Qué pretendes? Según tú, establecer una base de convivencia, de relación humano-máquina... ¡Oh, eso es tiempo perdido! Lo dice la Constitución de la Unidad de Comunidades: «El ser humano y la máquina son iguales». ¿Qué tratas de hacer tú? ¿Buscas acaso diferencias? Sí, existen, claro que existen. Evidentemente no somos iguales de facto, pero dentro del Sistema sí, y eso es lo importante.
–Mi proyecto se aprobó en el Consejo de Mandos.
–¡Sé lógico! Ellos esperan algo parecido a la Utopía.
–Nuestro presente es una utopía convertida en realidad.
–Vamos, sabes que eso no es cierto. Hay muchas cosas por mejorar, miles de pequeños detalles, miles de esperanzas. De lo contrario no habría futuro ni nada por lo que seguir, salvo limitarse a vivir. Tenemos el actual plan de Investigación Espacial, que es impresionante, la mejora de nuestro mundo, la expansión más allá de nuestras Comunidades para conquistar los desiertos hostiles que nos rodean, la exploración de los océanos... Puede que la técnica esté todavía en sus albores, pero vamos directos a ese futuro porque tenemos firmemente asentado lo principal: la paz y el orden, la igualdad. ¿Has olvidado la prehistoria y en qué acabó todo? ¿Has olvidado las leyendas sobre las diferencias de razas, el odio entre blancos y negros? ¿Has olvidado en qué acabó todo aquello?
–El ser humano es violento.
–Ya no lo es, y te consta. Ahora es feliz.
Solía discutir con Ark, pero en los últimos meses rozaron demasiadas veces aquel tema. Él le había citado Utopía. ¿Esperaba en realidad el Consejo de Mandos un informe brillante que reflejara tan sólo la unidad entre seres humanos y máquinas? ¿Creían que recibirían un canto de amor y solidaridad? Las encuestas eran acertadas en un 99 por ciento de los casos, y reflejaban ese ánimo. Pero solapadamente, de forma imprecisa, casi extraña..., en algunas se perfilaba algo distinto, un suave y todavía difuso «pero». Y Ark lo sabía.
Y sabía que cualquier hecho, por pequeño que sea, por insignificante que parezca, es importante dentro de un contexto global. Un 1 por ciento podía convertirse en algo mucho más fuerte que su propio y exiguo guarismo.
Podía haber algo.
–Ark –dijo de pronto Hal Yakzuby–, eres un científico. ¿No te interesa conocer la verdad, aunque duela?
5
–Limeia.
Hal Yakzuby buscó a la pequeña tras haberla llamado. Estaba sentada en la tercera fila. Vio cómo la niña hacía un gesto de preocupación y temor al escuchar su nombre. Una compañera le palmeó la espalda y le dio ánimos. Los niños y niñas del aula observaron los movimientos de su camarada, avanzando hacia la mesa junto a la cual se hallaba Hal Yakzuby.
–¿Estás preparada, Limeia?
–Sí, señor profesor.
No era del todo correcto que lo llamaran «profesor»; pero ¿qué otro nombre podía aplicársele con un mínimo de dignidad? La enseñanza se realizaba por diversos sistemas de vídeo, incluida la percepción extrasensorial durante las horas de sueño hasta los 14 años. Palabras como «universidad» o «escuela» eran simples términos olvidados, desaparecidos con los esquemas educacionales y sociales de otras épocas.
Y a pesar de todo ello, el Sistema obligaba a exámenes anuales realizados por los pensadores y los científicos de cada Comunidad. Hal Yakzuby podía entenderlo. Un niño era capaz de aprenderlo todo de una máquina, pero necesitaba contacto humano en su formación. Así, el simple hecho de someterse a un examen le obligaba a un esfuerzo superior, y a un enfrentamiento con un adulto, cuya sonrisa, o su dura mirada, confería cierto tono de emoción a la prueba. Las máquinas preguntaban, computaban y emitían un veredicto frío. Se hablaba ya incluso de conexión directa cerebro-máquina para que ésta dictaminara el grado de capacidad del niño. Avances de la técnica. Sin embargo, nada había podido sustituir la primitiva imagen del «profesor», preguntando y surgiendo como un obstáculo que el niño, el estudiante, pudiera vencer. El estudiante sabía y comprendía que no podía engañar ni, por supuesto, vencer a las máquinas; así que la picaresca sólo formaba parte de los llamados «exámenes de capacidad».
Y Hal Yakzuby se enfrentaba a ello dos veces al año, molesto por sentirse utilizado, pero feliz por saber que ello beneficiaba a la eterna esperanza de la humanidad: sus nuevas generaciones.
–Puedes extraer tu tema, Limeia.
La niña, de unos 7 años, introdujo la mano en una cesta. La sacó con una bolita que entregó al hombre. Hal Yakzuby leyó la anotación. Correspondía al tema 57. Volvió a dejar la bola en el cesto y ladeó la cabeza arqueando las cejas.
–Vaya, has tenido suerte –dijo–. Te toca el tema 1.
Hubo un murmullo en el aula, y Limeia giró la cabeza para enviar un suspiro a su compañera. Rápidamente recuperó su compostura de estudiante sometido a la presión de un examen y tosió buscando tranquilidad. Hal esperó.
Aquella pequeña sería una gran artista, una pintora excepcional. Las máquinas así lo habían dicho. Pero antes... debía crecer y estudiar, formarse para su gran momento.
–En nuestro mundo hay cinco masas de tierra..., cinco continentes, rodeados de agua, y en ellas viven 26 Comunidades –comenzó a decir Limeia–. Estas 26 Comunidades, agrupadas en una gran confederación, forman la Unidad. La capital de la Unidad de Comunidades es Ezebel, y..., y...
No era exactamente la letra impresa, pero sí el espíritu.
–Pasemos al punto... tres. ¿Sabes el nombre de las 26 Comunidades? –interrumpió Hal Yakzuby.
–Hay 17 Comunidades en el Hemisferio Norte y 9 en el Hemisferio Sur. Cada una de ellas comienza por una de las letras de nuestro alfabeto; de ahí que, para designar el lugar de procedencia de un ente vivo, se utilice tan sólo esa primera letra de cada Comunidad. Las 17 Comunidades del Hemisferio Norte son... –Limeia tomó aire, y soltó el resto de una larga parrafada– Arequian, Besaleb, Cudzian, Dussel, Ezebel, Famabir, Gessaria, Hizebal, Iar, Jorziram, Kumiya, Lebia, Muzzequiar, Naom, Ohr, Pudlizey y Quor. Las 9 del Hemisferio Sur son Ruaria, Sensaia, Turilem, Uneba, Vize, Walze, Xandaya, Ybel y Za.
Limeia miró a Hal Yakzuby con orgullo. El profesor asintió con la cabeza.
–Bien, bien –aprobó–. Pasemos por alto lo concerniente al género humano. Para terminar, puedes citar las clases de máquinas que forman el Sistema.
–Las máquinas están divididas en diez clases, todas iguales salvo las tres primeras, que conservan una jerarquía por ser el eje de nuestro Sistema. La Clase 1 corresponde a los Dirigentes y está formada por los grandes cerebros electrónicos que gobiernan el mundo y el Espacio Exterior. La Clase 2 la forman el Cuerpo de Mandos, que son el poder ejecutivo de la Clase 1. La Clase 3 es la Administración Social, que comprende los altos cargos de cada Comunidad, así como representantes en todos los distritos. Las siete clases restantes, que agrupan todo tipo de objetos vivos, por supuesto no humanos, son las siguientes: Clase 4, Personal Comunitario; Clase 5, Mantenimiento; Clase 6, Investigación y Ciencia; Clase 7, Cuerpo Expedicionario Espacial; Clase 8, Funcionarios; Clase 9, Obreros, y Clase 10, Varios; esta última está formada por máquinas enfermas, estropeadas, en desuso, etc. La identidad de las máquinas viene dada por su nombre y por sus dos números: el primero indica su clase y el segundo su orden de identificación.
Limeia volvió a respirar con fuerza. Ahora estaba congestionada. Hal Yakzuby pensó que un día sería una buena artista, emotiva y vital.
–Muy bien, Limeia. Puedes sentarte.
Se elevó un murmullo en el aula, a la espera del siguiente alumno que iba a ser llamado a examen. El profesor vio sus rostros expectantes, repartidos por las bancadas de colores, según sus edades. Presidiendo el lugar se alzaba el texto de la Constitución, impreso en un gigantesco cuadro. El texto que aseguraba la vida y la libertad del Sistema y de sus habitantes.
Iba a pronunciar el siguiente nombre cuando se abrió la puerta del aula y por ella asomó su cabeza Ark 6-1117. Hal Yakzuby lo miró con extrañeza. La expresión de su amigo era sombría. No esperó a que lo llamara. Se levantó y, tras excusarse con los niños, acudió a la puerta. Ark lo vio llegar sin atreverse a afrontar sus ojos.
Y Hal Yakzuby sabía lo que su amigo había ido a comunicarle mucho antes de oírlo de sus labios.
Su proyecto, su estudio.
–Lo han cancelado, ¿verdad?
Ark bajó la cabeza y pareció hacerse pequeño. Cuando volvió a levantarla, sus ojos tuvieron un destello de emoción.
–Lo siento, Hal.
–¿Han justificado la decisión? –preguntó él.
Ark se encogió de hombros, vacilante. Finalmente dijo:
–En una segunda apreciación... lo han considerado absurdo. Dos y dos son cuatro, ya sabes. ¿Quién va a discutir eso?
Hal Yakzuby volvió a mirar la Constitución. A pesar de la distancia, el texto del primer artículo era visible desde donde estaba. Siempre se escribía con letras mayores.
Era la base sobre la cual se sustentaba todo el Sistema.
«El ser humano y la máquina son iguales ante la Constitución de la Unidad.»
6
Cuando era niño, le había impresionado profundamente un pasaje de la historia antigua. No era importante, pero sí poseía ese intrínseco tono de apasionamiento capaz de despertar el interés de un adolescente. Hablaba de un año del segundo milenio, concretamente 1968, y de una revolución ocurrida en el país de Francia, llamada «el Mayo francés». Había fracasado, y era difícil valorar sus aspectos, pero todo podía resumirse en una frase: «La imaginación al poder».
¿Y qué era ahora de la imaginación? El ser humano vivía en un paraíso con ciertos toques de nirvana, y salvo unos pocos..., él entre ellos, todo quedaba limitado a la lógica absoluta de las máquinas. ¿Qué podía hacer un ser humano frente a un cerebro electrónico perfeccionado, con un margen de error de 0,0000000000001 por ciento? El ser humano todavía podía pensar, utilizar su raciocinio; pero ¿hasta cuándo? Se utilizaban equipos de humanos y máquinas para todo, con el fin de crear equipos y lograr la magia de la unidad, la base del Sistema. Unidad. Unidad para no cometer los mismos errores del pasado. Unidad para no tropezar en las mismas trampas. El ser humano había demostrado no poder gobernarse por sí mismo. Ya había arrasado una vez el mundo.
Pero, bueno o malo, el ser humano tenía corazón.
–No sigas por ahí, no pienses más –se dijo en voz alta.
Dos más dos eran cuatro. Matemática y lógica. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué pretendía?
La encuesta, su estudio, quizá le hubiera dado una pista. Ahora, en cambio, era una quimera. Y a pesar de ello, su maldita imaginación no le dejaba descansar.
–¿Lo habrán suspendido de verdad por considerarlo absurdo, o porque han visto algo más?
Algo. ¿Como qué? ¿Tal vez que el ser humano y la máquina eran distintos, a pesar de trabajar unidos y tener un mismo fin en el mundo presente y futuro?
Subversión. No había cárceles; pero los «desviados» eran sometidos a rigurosos exámenes psiquiátricos en los centros de rehabilitación. Se conseguían resultados fantásticos, pero a un alto precio. Él había tenido poco acceso a esa rama de la ciencia. Pudiera resultar interesante investigar...
–Llamada para Hal Yakzuby...
Reaccionó casi al instante, como si hubiera esperado algo, el menor fenómeno, para escapar de la presión a que estaba sometiendo su cabeza. De haber sido una máquina, ya habría concluido su divagación mental situándose en rojo y llegando a la conclusión más rápida: «No computable». Evidentemente, las máquinas tenían sus ventajas.
Manejó los botones con rutina mecánica. La voz de los interfonos desapareció, y en la pantalla del visor se concretó la imagen de Gidd. Hal Yakzuby hubiera querido evitar aquello, especialmente por su hijo. No era frecuente que los seres humanos alcanzaran puestos de relieve en el Sistema. Él tenía uno, y su hijo estaba en camino de conseguir el suyo. Hechos como aquél podían arruinar algo más que una reputación, algo como la carrera de Gidd.
Vio la preocupación en el rostro de su hijo y trató de mostrarse sereno y afable. Se preguntó qué tal sería su aspecto. Sonrió, no sin cierto cansancio.
–¿Qué horas son éstas de llamar? ¿Sucede algo? –preguntó.
Gidd Yakzuby hizo una mueca. Acabó mostrando una tenue sonrisa a su vez.
–¿Qué tal estás, papá?
–Bien, ¿cómo iba a estar?
–Acabo de oír el parte informativo.
El hombre soltó un bufido que pretendió ser un gesto de indiferencia.
–¿Es eso? –dijo–. Bueno, ya sabes que no suceden demasiadas cosas, y todo sirve para confeccionar un parte informativo. Unos kilómetros de desierto conquistados al sur de Ohr, una colisión de cohetes en el Espacio Exterior, un incendio en Xandaya... o la patada en el trasero propinada por el Cuerpo de Mandos a un científico curioso.
–Vamos, papá –protestó Gidd–. Otras veces has tenido fracasos, pero han sido en el laboratorio o en una comisión de ciencia. Ése es el riesgo de todo el que se dedica a la investigación. Ahora es distinto. Es la primera vez que te apartan de algo. ¿Por qué?
Todas las llamadas procedentes del Espacio Exterior eran registradas en la computadora central de Telecomunicaciones. Hal Yakzuby lo recordó, más por instinto que por precaución.
–Creí que se podrían obtener algunos datos de interés, pero... en fin, imagino que he hecho el ridículo. ¿Qué han dicho en el parte informativo?
–¿De veras quieres saberlo? –dudó Gidd.
–¿Tan malo ha sido?
El muchacho frunció el ceño. Volvió a sonreír.
–Bueno, puede que no. Han dicho que el famoso pensador, científico y profesor Hal Yakzuby había iniciado un estudio sobre las actuales relaciones humanos-máquinas, y que los resultados, por considerarse obvios, habían aconsejado abandonar el proyecto en su fase inicial. El locutor ha dicho que poco podía esperarse de trabajos así.
–E imagino que habrá citado el factor tiempo, dejando entrever que a veces los humanos no somos conscientes de los grandes problemas con que nos enfrentamos, aquí y en el Espacio. ¿No es así?
–Casi, aunque sí ha hablado del factor tiempo.
–Bien; puede que haya terminado por convertirme en un científico loco.
–Papá, por favor, contéstame a una pregunta con toda sinceridad.
Hal Yakzuby miró a su hijo directamente a los ojos. Desde la muerte de Ena, eran algo más que padre e hijo. Estaba seguro de que Gidd sería capaz de renunciar a su carrera por él, y él estaba dispuesto a renunciar a la suya por Gidd. Aunque siempre hubiera hechos, cosas, superiores a ello, superiores a una carrera o a una individualidad.
–Dime, Gidd.
–¿Era importante para ti ese proyecto?
Hal Yakzuby meditó la pregunta y la respuesta. Era lo que le había acosado durante horas, desde que Ark le diera la noticia. Tardó en responder y, cuando lo hizo, se encontró expresando en voz alta lo que su mente no había querido concretarle a lo largo del día.
–No lo era, Gidd, al menos no lo era para mí. Creía que podría serlo para la sociedad, simplemente. Ahora, en cambio...
Se detuvo. Ahora, en cambio, tenía sus dudas. ¿Era eso? No..., todo iba mucho más allá. Las dudas habían estado siempre ahí, en su interior, y a través de algo tangencial salían por fin a la luz.
–¿Qué, papá?
Reaccionó. Una luz naranja le indicó que se recibían interferencias provocadas por las ondas de calor depositadas en la atmósfera durante el día. La imagen de Gidd tembló un instante en la pantalla del visor.
–No, nada –dijo por fin–. Imagino que los seres humanos seguimos conservando nuestro pequeño tanto por ciento de vicios a pesar de todo, y el egoísmo es uno de ellos. Puede que el proyecto fuera para satisfacer mi curiosidad, lisa y llanamente, olvidando que el mundo es una colectividad que está a punto de alcanzar de nuevo su máximo grado de esplendor y desarrollo.
7
–Es usted uno de los pocos humanos con independencia y poder de acción individual, con libertad para trabajar al margen de convencionalismos o esquemas. Casi me resulta absurdo pensar que haya podido echarlo todo por la borda investigando algo tan disparatado.
–Puede que la independencia no sirva de mucho si los caminos por los que debe transitar están ya trillados.
Zebal 2-103 iluminó su panel central con un cuadro completo de luces rojas. Tamizó su ira con destellos púrpuras y blancos, procedentes de sus dos paneles laterales.
–¡Por favor, Yakzuby! ¿Está usted loco? ¿Qué pretende? Ha llegado a ser la mayor gloria de este Instituto de Investigaciones. Ya no hay más premios para otorgarle, y sus trabajos han resultado definitivos en muchos campos...: la teoría de los rayos paralelos, el desarrollo de las semillas de crecimiento rápido con las que estamos en camino de vencer los grandes desiertos que nos rodean, el aprovechamiento de los mares gracias a su plan de descontaminación y purificación... ¡El mismo estudio de la limitación del Universo y la existencia de estrellas gemelas! Ningún humano había hecho tanto ni había contribuido en igual medida a nuestra evolución. Cierto que se sirvió de las máquinas para sus estudios; pero nosotras fuimos tan sólo el instrumento. Usted puso la inteligencia. Ahora, en cambio, ¿adónde quiere ir a parar? ¿Necesita un descanso? ¿Ha llegado al máximo y está saturado... o aburrido?
Zebal 2-103, director del Instituto de Investigaciones de Ezebel, esperó. Era una gran consola, modelo 2-E, y tenía un confortable despacho, con ventanales que rebasaban la ciudad, alcanzando la vegetación protectora que la rodeaba y llegaba hasta el desierto. A lo lejos se perfilaba incluso una azulada línea de agua, porque el día era radiante y claro.
–Usted aprobó el proyecto. ¿Recuerda?
El director calló un instante. Ninguna luz expresó emoción alguna.
–Nunca se le había rechazado nada, y lo presentó con habilidad. El Cuerpo de Mandos lo entendió así.
Hal Yakzuby pensó que, en efecto, el Cuerpo de Mandos había tenido un lamentable desliz, bien fiándose de él, bien aprobando un proyecto obsoleto.
–¿Sabe, Zebal? –el tono del hombre era rígido, repentinamente grave–. A pesar de todo creo que estamos olvidando algo, descuidando la retaguardia. Nos preocupa tanto avanzar, superar más y más las barreras del infinito, mejorar la vida en el mundo y perfeccionar nuestro Sistema, que corremos el riesgo de descuidar lo esencial: los individuos, bien sean humanos o máquinas. Y siempre que la humanidad ha olvidado su pasado, se ha visto sumida en el caos de su futuro.
El cerebro electrónico se puso azul de tristeza.
–Yakzuby... Yakzuby, ¿sabe lo que está diciendo? Por favor, mire la vídeo-prensa de hoy: tenemos a la opinión pública encima. Nos tachan de... de estar desfasados, de perder el tiempo. Y son todos: humanos y máquinas. Ningún humano quiere quedarse sin máquinas que le faciliten la vida, y ninguna máquina sin los humanos que las crearon. ¿De qué olvidos habla usted?
–Hasta la materia más lisa y compacta tiene fisuras, o puede romperse. ¿Qué sucedería si un día algo, interior o exterior, amenazara con la Unidad o con su misma base: la relación máquina-ser humano? ¿No cree que sabiendo el máximo de nosotros mismos podríamos estar mucho mejor preparados para todo?
–Usted tiene «la duda», Hal. ¿Se da cuenta?
–Yo no dudo, Zebal; simplemente expongo un hecho, una probabilidad. ¿Olvida que soy, entre otras muchas cosas, un científico y que el cálculo de probabilidades es imprescindible en mi trabajo?
–En efecto, es un científico; no lo he olvidado. Pero usted sí parece olvidar las lacras que representan «los males que merecen castigo»: duda, egoísmo, odio...
–Una cosa es la ley, la misma Constitución, y otra su interpretación, máxime si consideramos que esa Constitución tiene ya más de tres siglos. Han cambiado muchas cosas, y es absurdo negarlo. Hemos alcanzado un grado máximo de confort y felicidad, y si bien ello es un objetivo de la vida, no es el más esencial. Tenemos un Código Espacial que necesita una urgente revisión desde que conseguimos atravesar la barrera de la luz. No podemos llevar nuestro Sistema a otros planetas, porque cada nuevo mundo deberá estar regido por el suyo, hecho según sus circunstancias y su modo de vida propio...
–En pocas palabras –apuntó el director del Instituto de Investigaciones de Ezebel–, cree usted que nos estamos inmovilizando.
Hal Yakzuby miró la consola. Una vez más, y no podía evitarlo, se preguntó qué sentiría el primer ser humano que oyó hablar a una máquina, a un infinito de cables, conexiones, luces y energía, sin ojos ni boca, sin emociones, salvo el destello de sus luces, o, cuando menos, sin el tipo de emociones afines a los humanos.
–Sí –dijo–. Creo que ésta es una buena expresión.
Zebal 2-103 mantuvo un largo silencio. Una luz amarilla, muy tenue, preludió la vuelta de su voz. Era una voz cálida, sin apenas inflexiones, aunque variaba el tono según la intensidad del sentido de las frases.
–Me preocupa usted, Hal, y me asusta. Si me lo permite, creo que necesita un período de descanso.
–El descanso se recomienda a los enfermos graves.
–No me interprete mal, por favor. Pero esa súbita... pasión. ¡Oh, sí! Es un mal muy humano. Pasiones que conducen a estados de ánimo hiperexcitados o a frustraciones y decaimientos. Sé que es difícil guardar un equilibrio constante, pero en su caso..., precisamente en usted...
–No soy distinto. Tengo un corazón y una mente racional y analítica. En mis células se guardan todos los conocimientos y toda la historia del ser humano, de la misma forma que en sus circuitos se almacena toda la ciencia del mundo relativa a su especialidad.
–Nunca hemos sabido por qué los humanos son distintos los unos de los otros –dijo la consola–. Y es curioso. Tal vez algún día lo descubramos. Pero lo cierto es que sí, que son distintos, usted especialmente. Seres como usted desarrollaron en la antigüedad los primeros ordenadores y construyeron los primeros cerebros electrónicos. Y seres como usted siguen siendo imprescindibles hoy. A veces... ni yo mismo puedo entenderle, Hal, y me asusta. No es un miedo que acelere una sangre que no tengo, ni que descomponga mi ritmo cardiaco, del cual carezco. Es un miedo ante mi falta de asimilación. No he sido construido para entender aquello que carece de lógica, aunque acepte la extravagancia humana. ¿Sabe? Tardé doce años en ser fabricado en el Centro de Control, y otros cinco en ser educado, programado y completado. De eso ya hace más de cien años, y nunca, nunca, he conocido a nadie como usted.
–¿No es eso ya una primera señal de que algo está pasando? –arguyó Hal Yakzuby.
–La individualidad sólo es válida en bien de la comunidad –rezó Zebal 2-103–. Lo dice la Constitución.
–La línea recta no existe –respondió el hombre–. Lo dice la ciencia matemática y física más elemental.
El cerebro electrónico hizo un extraño ruido. Los cinco paneles efectuaron un reciclaje completo de luces. Mientras hablaba con él, la máquina dirigía el vasto complejo del Instituto de Investigaciones. Sólo una pequeña parte se hallaba concentrada en la conversación.
Habían trabajado juntos durante años, y ambos creían conocerse bien.
–Nunca le he preguntado si cree usted en algo, Yakzuby. ¿Puedo preguntárselo ahora?
Hal Yakzuby bajó la cabeza. La libertad constitucional protegía toda creencia, antigua o actual. Incluso el apartado B del artículo segundo decía que, para los humanos, era bueno creer en algo.
–Creo en mí mismo, Zebal –dijo el hombre–. Creo en mis manos y en mi voluntad, en mi capacidad y en mi debilidad, en lo que veo y en lo que toco..., y siempre partiendo de mí mismo, porque soy todo cuanto tengo.
8
Los árboles, las plantas y la exuberante vegetación, gigantesca y frondosa, eran uno de los refugios más preciados para los seres humanos. Las parejas de adolescentes enamorados paseaban por entre los gruesos troncos de diez metros de perímetro y aspiraban el fuerte perfume de las flores, tan altas como ellos, con los colores del arco iris primitivo, tal y como aparecía en los libros de historia cuando describían los viejos fenómenos del pasado de la humanidad.
Hal Yakzuby solía pasear por la espesura que rodeaba Ezebel, por el lado del distrito 90, que era el más próximo al mar. Allí, muchos años antes, había conocido a Ena, se había enamorado y se había unido a ella. Ahora, siempre que volvía, pensaba en el poco tiempo que pasaron juntos y en las muchas horas que la ciencia y las investigaciones robaron a su amor. Un tiempo perdido o, simplemente, imposible de recobrar.
Tiempo de amor.
Las máquinas no amaban, y nunca sabía si envidiarlas, porque con ello no sufrían, o sentir pena por ellas, porque carecían de lo más hermoso, además de la vida.
Llegó junto a la linde de la espesura y se detuvo frente al muro de ondas que protegía la ciudad del mar. Cuando las máquinas proliferaron, el agua tuvo que ser eliminada de las ciudades. La vegetación crecía mediante abonos que contenían humedad encapsulada y más productos que los proporcionados por la lluvia. La dificultad de ampliar los vergeles que rodeaban las 26 Comunidades radicaba en que los desiertos requerían un tratamiento que duraba años, antes de poder plantar en ellos vegetación, y siempre centímetro a centímetro. Todos los intentos de sembrar en medio de los desiertos habían sido inútiles. Llovía muy escasamente.
Las Comunidades también disponían de ondas protectoras de superficie, que se ponían en funcionamiento automáticamente ante la presencia de nubes, lluvia o humedad. El agua seguía siendo la gran enemiga de las máquinas. La limpieza en las ciudades se hacía mediante rayos purificadores..., pero muchos humanos cruzaban el muro protector cuando llovía para recibir el líquido en sus rostros y sentir aquella humedad extraña. Cuando regresaban a la ciudad, la capa de ondas eliminaba otra vez la humedad.
La misma normalidad de siempre.
La eterna adaptación del ser humano a su medio.
Una pareja se ocultó a su mirada cuchicheando y riendo. Debían de considerarlo un mirón, o algo peor: un solitario. Los solitarios eran los parias de la sociedad. Gente que no compartía nada. Gente vacía. Gente que se secaba.
Volvió a la ciudad atravesando el escaso centenar de metros de vegetación y dejó el paraíso perdido para aquellos que pudieran disfrutarlo. Se internó por una calle de plástico vitrificado de color azul pálido, en la que no se permitía el tráfico, y se entretuvo en contemplar los escaparates de las rutilantes tiendas. En una sala se anunciaba un espectacular concierto ultrasensorial. La misma sala de música en la que Ena y él se besaron por primera vez. Nada parecía haber cambiado durante aquellos años.
Nada salvo él.
Sus ansiedades, sus sueños. Todo realidad. Todo conseguido. ¿Tenía razón Zebal 2-103? ¿Se sentía cansado, falto de interés por haber logrado todo? ¿Había llegado al final de su camino?
Miró al cielo. Allí arriba, en el espacio, en algún lugar de la negrura exterior, estaba Gidd, viajando a lomos de su carroza de plata, de su propio sueño, con toda la energía de su juventud y con toda la ansiedad del que comienza y desea alcanzar la meta cuanto antes. Allí estaba, quizá, su mejor obra, su máximo triunfo.
La calle dejó de ser azul. Un robot de tráfico lo detuvo para permitir el paso de los vehículos que rodaban o levitaban por la cinta de comunicaciones. Cuando les tocó el turno a los del lado contrario, atravesó la cinta. El bullicio medido y controlado de siempre lo acompañó en su caminar apacible y despreocupado. Un alto edificio de cristal abrió sus puertas en aquel momento, y cientos de humanos y máquinas lo abandonaron. Pronto anochecería, pero no tenía deseos de ir a su casa.
No tenía nada que hacer.
Nada.
Un descanso... Arequian, la ciudad más cálida, cerca del Polo Norte, reservada para humanos de carácter notable y con un mínimo de comodidades necesarias, facilitado por un núcleo central de máquinas. Un baño en los lagos arequianos...
–No, Hal Yakzuby, no vas a huir –se dijo.
Dos robots pasaron por su lado hablando de aceites. Máquinas grandes y pequeñas se movían de un lado a otro con precisión. Autómatas y androides, algunos extraños seres clónicos, con su curiosa legislación proteccionista especial. Hombres y mujeres felices. Niños y niñas sonrientes. Los restaurantes comenzaban a llenarse, y las comidas humanas humeaban al lado de las fuentes de energía para las máquinas.
Y en los cinematógrafos de participación se formaban las primeras colas.
–Papá, ¿crees que hoy podré tener un papel de vaquero primitivo? –gritó un niño con ansiedad.
Hal Yakzuby comenzó a caminar en dirección a su casa.
9
No tenía nada que hacer, y eso lo deprimía. No recordaba haberse hallado en una situación parecida en mucho tiempo. Cierto que tenía un sinfín de proyectos e ideas revoloteando por su cabeza, y de investigaciones por realizar. Pero ya no era lo mismo. La verdad se reducía a algo más simple: no sólo no tenía nada que hacer, sino que tampoco tenía deseos de hacer nada. Así de sencillo.
Los estados depresivos se venían superando hacía centurias con toda clase de píldoras. También él las tomó en alguna ocasión. Podían comprarse en cualquier sensofarmacia. Incluso había creado una, la Propto 23, que facilitaba poder soñar cosas felices. De todas formas no tuvo gran éxito.
Ahora, él necesitaba embeberse de su realidad, de su parcial fracaso o de sus consecuencias. En los tratados de filosofía, y específicamente en los de psicología, se citaba como base del éxito el impulso creado por un estado depresivo, a modo de reacción directa facilitada por el cuerpo y la mente. Era ese tipo de rebeldía lo que necesitaba, lo que más podía ayudarle a salir de su síndrome de incapacidad e inutilidad.
¿Qué función tenían los científicos en aquel mundo supertecnificado? ¿O qué función ejercerían dentro de unos años? Las máquinas ya dominaban la vida, así que el ser humano era una caricatura de sí mismo. Todavía había leyes que regían y controlaban la fabricación de máquinas en función de su necesidad y utilidad, de la misma forma que existía una ley de control de natalidad, que fijaba en dos el número de hijos por pareja. Así, el equilibrio era una constante difícil de superar, y con el equilibrio se alcanzaba la armonía. Quizá no fuese natural, quizá resultase incluso antinatural. Pero los siglos primitivos habían pasado. De la misma forma que en ellos la raza humana se adaptó a la evolución, en los actuales, la raza humana y la raza mecánica debían adaptarse a su realidad.
Por un instante pensó en ir a su laboratorio, pero volvió a su primitiva idea y continuó caminando en dirección a su casa. Un buen libro, de los que ya no se utilizaban, para practicar el viejo arte de la lectura. Su confortable sillón de aire. Una taza de café. ¡Ah, el café! ¡Qué eterno placer! Y descansar unas horas, para que el nuevo día decidiera por él.
Descansar.
–Qué extraña palabra para un científico –se dijo.
Ezebel entraba rápidamente en sus horas muertas, de reposo y tranquilidad. La reglamentación laboral había sido uno de los últimos y grandes temas tratados dos siglos antes. Las máquinas, especialmente los cerebros electrónicos, las computadoras y los ordenadores, no necesitaban «dormir» ni descansar. El Consejo Supremo de la Unidad tuvo que tratar a fondo la necesidad de acomodar las funciones de las máquinas con los períodos de inactividad de los humanos. En pocas palabras: los humanos no podían mantener el ritmo de las máquinas, pero sí las máquinas el ritmo de los humanos. De esta forma, se había intentado nivelar la estructura de la vida, y se había conseguido. No faltaban quienes todavía decían que el tercio de tiempo que los humanos perdían con su sueño, retrasaba en la misma medida el avance de la colectividad; pero mientras la colectividad estuviera formada por dos razas, una y otra tenían que marchar unidas, y esas pequeñas voces seguían siendo acalladas.
En cierto modo, las máquinas condescendían con los humanos. Y no sólo en esta materia, sino en otras muchas. El simple hecho de permitir que, quienes así lo deseaban, colaborasen y trabajasen en los grandes y pequeños centros de producción y administración, era demostrativo. Muchos humanos vivían una vida plácida y obsoleta, sin preocupaciones. Otros, en cambio, preferían mantener una ocupación, por sentirse útiles o por necesidad vital. Salvo raras excepciones, entre las que todavía se encontraba él..., los humanos se habían convertido en una materia inútil, aunque en ella siguiese residiendo el origen.
El origen.
Hal Yakzuby llegó a su casa. Podía haber tomado uno de los tubos de transporte colectivo o cualquiera de los individuales, pero prefirió caminar. Lo necesitaba. El aire olía bien en aquella hora. Los purificadores dosificaban perfectamente el nivel de oxígeno. La estampa, tan natural y constante, pero siempre nueva, de la vida, le seducía.
¿Le habló a Zebal 2-103 sobre el inmovilismo? Sí, lo hizo. Zebal era un magnífico cerebro electrónico, un jefe, pero también un amigo. Ambos se respetaban. Zebal era de los pocos que mantenía un equilibrio formal entre la realidad y la historia, pero jamás dejaría de ser una máquina, ni de pensar como una máquina.
¿Era inmóvil su misma aparente eternidad?
Una vez, Zebal 2-103 y él hablaron de la muerte, y el director del Instituto de Investigaciones le dijo:
–Es curioso... Sé que yo no existía hace mil años; sin embargo, poseo los conocimientos desarrollados a lo largo de la historia, así que, aun sin haber vivido, yo conozco el pasado y sé su función, su significado, su esencia más íntima. Por todo ello, es como si hubiera vivido desde siempre. Y cuando intento razonar la muerte, como fenómeno no sólo humano sino afín al mundo de las máquinas, me es difícil entenderla y, más todavía, aceptarla. La muerte significa la nada, y la nada es el vacío..., pero el vacío, por lógica, no existe. Hay un espacio, y un orden matemático.
Hal Yakzuby reía en momentos así. Zebal 2-103 se ponía rojo, y sus componentes aceleraban sus reacciones naturales y programadas. Era casi el mismo resultado que se había obtenido en caso de preguntarle a una computadora cuál era el número final. La máquina podía volverse loca, con sus circuitos desbordados.
Zebal 2-103 rozaba su límite.
–En la antigüedad decían que la muerte es lo que da un fin, y justifica la vida del ser humano –argumentaba Hal Yakzuby.
–La muerte es la negación –insistía Zebal–. La vida humana ha alcanzado cotas extraordinarias, pero todavía no se ha llegado a la eternidad. Puede que estemos cerca y que un día lo consigamos. Y entonces...
–Entonces nos aburriremos y acabaremos matándonos unos a otros.
–¡Ah, ustedes los humanos son siempre tan radicales y tienen tantas insatisfacciones! Dudo mucho que sepan siquiera lo que pretenden, cuando no saben lo que son.
Cuando llegaban a este punto, Hal solía no seguir. Sabía quién era y qué quería, y lo sabían muchos hombres y mujeres. Pero ¿cómo explicárselo a una máquina, aunque fuera un sofisticado cerebro electrónico del tipo 2-E? En este aspecto, el director del Instituto de Investigaciones no era muy distinto de Ark 6-1117.
El tubo de aire comprimido lo llevó desde el nivel del suelo hasta su piso. Salió de él y llegó hasta su puerta. Puso la mano derecha sobre una placa de metal, y la puerta se abrió. Al instante, los servicios internos de la vivienda se pusieron en funcionamiento: nivel de temperatura, luz, acondicionamiento, oxigenación y un largo etcétera. Fue a su habitación y se quitó la ropa de calle para ponerse una cómoda túnica. Después entró en la cocina electrónica y abrió el sistema de refrigeración. Tomó un jarro con agua y bebió un largo sorbo. Ése era uno de los extraños placeres que una máquina jamás llegaría a gozar.
Y difícilmente podría imaginar lo que se perdía.
Regresó a la zona de convivencia, pero no entró en su despacho. La idea de coger un libro, sentarse y leer, de pronto lo aterrorizaba. Estaba seguro de que no podría concentrarse. Su cabeza era un confuso mar de voces y argumentaciones, y su espíritu un débil cohete inmerso en una tempestad de meteoritos. ¿Qué hacer entonces? Bien, no había demasiado.