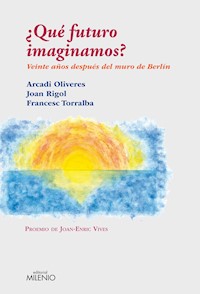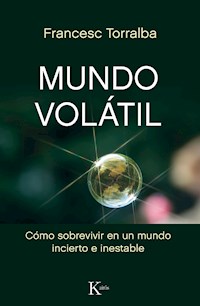13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fragmenta Editorial
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Fragmentos
- Sprache: Spanisch
Valiéndose de un intercambio epistolar ficcionado, Francesc Torralba ofrece una mirada muy personal al texto de las bienaventuranzas, a través de las cuales despliega los grandes principios de la propuesta cristiana. En el libro comparecen dos voces: una creyente y una agnóstica. Y aunque el creyente sea el alter ego del autor, su discurso nunca adopta un tono apologético o acrítico, al igual que la figura del agnóstico no es la del infiel que convertir sino la del interlocutor que cuestiona las convicciones del creyente y las pone a prueba, aportando también su lectura del texto. ¿Por qué vincular la bienaventuranza con la pobreza? ¿Debemos sentirnos culpables por haber pasado una vida alegre? ¿Afirmar el Reino en el más allá no es una forma de menospreciar esta vida con todos sus dones y placeres? El pensamiento se desarrolla, pues, a través del diálogo, el contraste y la discrepancia, lo que afina las ideas y las creencias porque las somete al escrutinio de quien no comparte sus presupuestos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Francesc Torralba
BIENAVENTURANZAS PARA AGNÓSTICOS
Traducción del catalán mayka lahoz
FRAGMENTA EDITORIAL
Título original
Benaurances per a agnòstics
Publicado por
fragmenta editorial
Plaça del Nord, 408024 [email protected]
Colección
fragmentos
, 98
Primera edición
noviembre del 2024
Primera edición ePub
noviembre del 2024
Dirección editorial
ignasi moreta
Producción editorial
maria callís, rita piñol
Corrección
ana orenga
Diseño de la cubierta
francesc moreta
Composición digital
pablo barrio
© 2024
francesc torralba roselló
por el texto
© 2024
mayka lahoz berral
por la traducción del catalán
© 2024
fragmenta editorial, s. l. u.
por esta edición
ISBN
978-84-10188-99-0
reservados todos los derechos
índice
Prólogo
. El gozo de reencontrarse
i
Descreídos, escépticos, cínicos
ii
Esperanzas mundanas
iii
Destellos de verdad
iv
¿Un dios empático?
v
Felicidad imperfecta
vi
¿Bienaventurados los pobres?
vii
¿Bienaventurados los que lloran?
viii
¿Bienaventurados los humildes?
ix
¿Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser justos?
x
¿Bienaventurados los compasivos?
xi
¿Bienaventurados los limpios de corazón?
xii
¿Bienaventurados los que trabajan por la paz?
xiii
¿Bienaventurados los perseguidos por el hecho de ser justos?
xiv
¿Bienaventurados los que por causa de Jesús, son insultados, perseguidos y calumniados?
xv
La hora de los adioses
Bibliografía de referencia
navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
Bibliografía de referencia
prólogoel gozo de reencontrarse
i
Estimado Guillem:
Me hizo gracia volver a encontrarte después de tantos años. La verdad es que me daba pereza ir a la cena. Tenía, incluso, cierta angustia. Las cenas de antiguos compañeros de clase me imponen, pero no me podía negar. También sentía curiosidad por ver cómo estábamos todos después de tanto tiempo.
Si no me equivoco, acabamos octavo de EGB a los catorce años. De eso hace ya cuarenta. El número redondo era un buen pretexto para volver a encontrarnos. Pero alguien tenía que ponerse manos a la obra, hacer llegar la convocatoria a todos los compañeros y reservar una mesa en un restaurante. Y ese alguien no podía ser otro que Sílvia. Ya entonces tenía un gran talento para el liderazgo y esta vez volvió a conseguirlo.
Desde entonces tú y yo no nos habíamos vuelto a ver. De todo el grupo, solo he mantenido el contacto con Enric por cuestiones profesionales, pero el resto había desaparecido totalmente de mi horizonte mental. Lo de volver a encontrarnos me ha removido por dentro. Me han venido recuerdos de todo tipo y he revivido episodios que parecen de otra vida. Y, sin embargo, son de esta.
Acabamos el curso veintiséis, pero en la cena solo fuimos diecinueve. Era lógico. Después de aquel año empezó la diáspora. Nos tuvimos que separar. El colegio solo ofrecía estudios hasta octavo. Algunos fuimos al instituto del barrio y otros, a la escuela concertada; la mayoría hicimos bachillerato, pero algunos —pocos— cursaron formación profesional. El caso es que, después de compartir aula durante más de ocho años, nos separamos y no habíamos vuelto a vernos.
Éramos diecinueve. La convocatoria tuvo bastante éxito. Hay que tener en cuenta que algunos trabajan fuera y otros viven en el extranjero, y no es fácil venir a Barcelona para una cena un día de entre semana. Otros no se debieron de enterar.
Luego están los ausentes, los que, desgraciadamente, ya no están. Cuando pienso que algunos compañeros de patio ya han muerto, siento verdadera pena. La muerte siempre introduce una nota de seriedad, de perplejidad, de estupefacción en la vida. Ya no están ni estarán más. Nadie habló de ellos, pero los echamos de menos. Cuando alguien de tu clase ya no está, tomas conciencia de que podrías ser tú el ausente, y te das cuenta de hasta qué punto es valioso y frágil esto de estar vivo.
Al llegar al restaurante, tenía un montón de dudas. Mi primer miedo era si sería capaz de reconocer a todos los compañeros de la clase. Algunos rostros me eran muy familiares, pero otros habían cambiado tanto que no era capaz de encajarlos con esa imagen mental que tenía en la cabeza.
Saludé a dos o tres personas que no sabía realmente quiénes eran, pero me pareció una descortesía preguntarlo y seguí el hilo de la conversación. Una de ellas daba por hecho que yo sabía quién era y no quería desilusionarla. Estaba tan entusiasmada de volver a encontrarme y me abrazó con tanta fuerza que opté por callar. Quizá a alguien le pasara lo mismo conmigo. A ti te reconocí de golpe. Habíamos compartido mucho tiempo juntos, muchas batallas dentro y fuera del aula, y habíamos hecho muchos deberes juntos tanto en tu casa como en la mía.
Nos hemos hecho mayores.
El tiempo no perdona y pasa factura. Algunos estaban calvos, otros tenían barriga. Había algunos con claras secuelas de alguna enfermedad. La piel no perdona; los huesos, tampoco. A partir de los cincuenta, las arrugas adquieren un inusual protagonismo en los rostros. Mientras observas las caras de tus amigos, vislumbras aquellos rostros de niño que quedaron fijados en la memoria como un recuerdo pálido.
El primer contacto en la puerta del restaurante fue inquietante. Las preguntas de cortesía hicieron acto de presencia para romper el hielo: familia y trabajo. Son dos recursos habituales, pero peligrosos. Hay quien contesta con un monosílabo y te deja sin más repertorio para salvar el silencio inicial, pero también hay quien toma la palabra y te cuenta, punto por punto, todas las aventuras y desventuras de sus tres hijos.
Después entramos dentro y había que escoger un buen sitio para sentarse. Ese movimiento es decisivo y había que ser listo. Dependiendo de dónde te sientes, puedes sufrir un auténtico viacrucis. Hay quien aprovecha la ocasión para desahogarse con su vecino y soltarle todos los dramas que vive: la separación traumática de su mujer, la lucha por la custodia de sus hijos, el suplicio de su hijo adolescente, que va a la suya, la manía de su nueva pareja de veinticinco años de querer ser madre…, y todo ello amenizado con consideraciones intempestivas sobre la economía global, el destino de la guerra de Ucrania, la enésima crisis del Gobierno y la inflación.
No sabes quién será el torturador de la noche, por eso tienes que buscar cobijo en algún refugio seguro, y yo opté por acercarme hacia ti. También está el invitado de piedra que no abre la boca. Le vas sugiriendo temas, pero todos acaban con puntos suspensivos, porque no hay respuesta o, en el caso de que la haya, es lacónica y contundente: sí, no; bien, mal.
Entre el bocazas y el mudo, tengo claro por cuál me inclino, pero quería evitar tanto al uno como al otro y disfrutar de aquella cena de los cuarenta años.
Si no me equivoco, tú también estabas inseguro, te vi vacilante y, como quien no quiere la cosa, te sentaste a mi lado, buscando complicidad en mí. El caso es que nos salvamos uno a otro de los torturadores de cenas.
No lo había previsto ni imaginado, pero disfrutamos mucho de la conversación. Después del tanteo inicial y de ponernos mutuamente al día, transitamos a temas de calado, temas que son muy improbables en una cena de esas características.
Recuerdo que, al terminar, algunos fuimos a tomar una copa a un bar musical cercano. Nos quedamos media docena. Allí es donde empezamos a hablar a fondo del trabajo, del tiempo, de la vida, de los sueños rotos y de las ilusiones pendientes. Se creó un clima interesante y la conversación fue muy animada.
Tú y yo nos emplazamos a seguir hablando de todo aquello, y justamente por eso te escribo. No siempre tienes la suerte de encontrarte con un interlocutor inteligente, buen conversador y con ganas de profundizar. Por eso te escribo, para seguir el hilo de nuestra conversación. Hay muchos temas que quedaron pendientes.
Quizá pienses que me paso de rosca y que es mejor dejarlo estar. Quién sabe si volverán a convocarnos a una cena de los cincuenta años. Si no tienes ganas de meterte en ese bosque, no pasa nada, continuamos como antes, cada uno siguiendo su camino y tal día hará un año, pero, si te apetece pasear por esos territorios, tirar del hilo de la conversación y sincerarnos, ya sabes dónde estoy.
Un abrazo,
Francesc
ii
Estimado Francesc:
Yo también tenía ganas de escribirte y de retomar nuestra conversación. Pero, antes de entrar en materia, deja que te haga llegar, como has hecho tú, mis impresiones sobre la cena.
También yo sentía cierto miedo al aproximarse el día del encuentro. Miedo de no saber qué decir después de tantos años de no vernos; de no reconocernos los unos a los otros. Tenía, sin embargo, mucha ilusión, ganas de que llegara ese día, por saber qué había sido de cada uno de nosotros, por qué senderos nos había llevado la vida.
Fue un encuentro agradable, lleno de conversaciones cruzadas. Algunas fueron superficiales; otras, profundas. También a mí me han quedado ganas de tirar del hilo de algunas conversaciones cortadas y de ordenar algunos pensamientos que fueron surgiendo de manera improvisada y sobre los que no he podido meditar lo suficiente.
No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero después de la cena llegué a una conclusión que quiero compartir contigo. La vida nos ha cambiado, pero menos de lo que parece. Nos hemos hecho mayores. Nuestros temas de conversación son radicalmente diferentes de los que teníamos en el patio del colegio. Hemos entrado en lo que llaman madurez de la vida, el tiempo de la responsabilidad y de los compromisos. Nuestros cuerpos son diferentes de los que teníamos cuando terminamos octavo de egb, pero el carácter, la forma de ser de cada uno, no ha cambiado ni un ápice.
Esa es mi primera conclusión, y la pude contrastar empíricamente durante toda la cena. El tímido sigue siendo tímido cuarenta años después y el indiscreto sigue siendo indiscreto. Es triste mi conclusión, porque, en el fondo, muestra que somos como somos y que, por mucho que nos esforcemos, no podemos cambiar. Tengo la impresión de que, en realidad, lo más íntimo y secreto de cada uno, llámalo alma, yo o identidad personal, no ha cambiado nada. Somos como somos. No lo hemos escogido y tenemos que tolerarnos con nuestros defectos y virtudes.
No quiero poner nombres, pero ya sabrás de quiénes hablo. El que era arrogante y prepotente hace cuarenta años y alardeaba de sus sobresalientes sigue siéndolo. En la vida todo le ha ido muy bien, ha triunfado en todos los campos y da consejos a diestro y siniestro sobre cómo prosperar, aunque nadie se los haya pedido.
El que era humilde y atento sigue siéndolo, escucha a los demás con atención, no tiene prisa por explicar su vida ni sus conquistas profesionales, sabe dominar bien su ego y no necesita lucirlo para que todo el mundo quede cegado de tanta luz.
También está el humorista. El que nos hacía reír a todos cuando imitaba a la profa de mates hace cuarenta años también nos hizo reír a todos durante la cena. El humor se lleva dentro. No se puede hacer nada. Estoy convencido de que hay personas que están hechas para hacer reír a los demás, porque saben sacar punta a todo y ver la comicidad inherente a todo lo que nos pasa en la vida. Es una suerte que haya personas así, y más en una cena de esas características, porque es fácil que la conversación tienda hacia el dramatismo.
También está el callado, el reservado, el que prefiere pasar desapercibido mientras los demás hablan. Mira de reojo a derecha y a izquierda, y cuando tiene un pensamiento en los labios, se censura a sí mismo, porque cree que no vale la pena decirlo o que no va a interesar a nadie. Cuando, finalmente, dice algo, todo el mundo lo escucha, porque lo que dice tiene valor.
Al vernos a todos sentados alrededor de una mesa, recordé muchas escenas del colegio, muchas situaciones que vivimos dentro y fuera del aula, y llegué a la conclusión de que la vida ha dejado huella en nuestras carnes, en nuestros huesos, pero nuestras almas siguen intactas.
No sé qué pensarás de eso, pero quisiera saberlo, porque siempre te he tenido por un interlocutor agudo y perspicaz. Si el cuerpo es mudable pero el alma es inmutable, ¿todo lo que nos pasa en la vida no aporta ningún aprendizaje? ¿Las frustraciones, los fracasos, los sufrimientos no han dejado ningún lastre en el alma? ¿Somos imperturbables?
Si es así, ¿por qué esforzarnos en ser cordiales, cuando somos ariscos? ¿Por qué intentar ser humildes si, por naturaleza, somos vanidosos? ¿Por qué entrenarse en la prudencia si uno es temerario? ¿De qué sirven los años vividos, las lecciones de los maestros, las infinitas correcciones de los padres y los consejos de los abuelos? Si somos como somos, parece que no hay más solución que ser pacientes con nosotros mismos y tolerar nuestras propias almas. Ya me dirás.
También hay un aspecto de nuestra cena que quisiera comentarte. Cuando se hizo el silencio y Sílvia nos propuso que explicáramos, aunque fuera en cinco minutos, nuestras respectivas trayectorias vitales, lo que estábamos haciendo y habíamos hecho desde octavo de básica, se creó una situación un poco violenta.
Cada uno disponía de poco tiempo para hacer una síntesis de cuarenta años de vida. A nadie le gusta reconocer públicamente sus fracasos, desaciertos y frustraciones, pero todos tenemos una mochila llena de ellos cuando hemos pasado de los cincuenta. Al menos yo lo veo así. La mayoría se centró en los aspectos familiar y profesional, y obvió las negruras y subrayó las luces y los aciertos.
Es difícil que alguien diga de sí mismo que es un desgraciado y que se siente muy infeliz, y más en un marco festivo como es una cena de los cuarenta años. Después, una vez que se han bebido tres o cuatro copas y ya solo quedan media docena de asistentes, la verdad aflora. Los clásicos no se equivocaban cuando decían in vino, veritas.
La gran mayoría están casados y tienen hijos; buena parte de ellos están separados o divorciados. Algunos, muy pocos, solteros, y solo uno, viudo. Nadie entró en el terreno de las enfermedades, de los sufrimientos y padecimientos, y tampoco en el de los períodos de paro y de fracaso profesional. Los padres fueron un capítulo aparte. Cuando se tienen cincuenta años, la salud de los padres hace aguas por todas partes y hay que tomar decisiones difíciles. No tocaba, no eran ni el lugar ni el momento apropiados.
Mientras oía aquellos pequeños relatos autobiográficos improvisados, detecté que nacía en mí el espíritu de comparación, que es lo peor que le puede pasar a alguien. Comparar es muy humano, casi inevitable, pero es como un veneno espiritual, porque lo emponzoña todo.
Comparamos las trayectorias de los demás con nuestros propios itinerarios; su poder adquisitivo, su éxito profesional y afectivo, con los nuestros. Secretamente, mientras íbamos hablando, todos nos comparábamos, porque todos habíamos salido de la misma aula, pero, cuarenta años después, la situación profesional, familiar, económica, cultural y espiritual de cada uno era muy diferente.
Es inevitable establecer una especie de jerarquía. Te das cuenta de que la vida ha ido poniendo a cada uno en su sitio. Las trayectorias biográficas dependen de múltiples factores, muchos de ellos fuera de nuestro control. Cuenta el talento personal, pero también la suerte y la desdicha, ese azar que unas veces se presenta con una sonrisa en los labios y otras da un martillazo que lo sacude todo. También existe la virtud de la constancia, del esfuerzo y la perseverancia, que a veces da buenos frutos, pero no siempre es así.
En la cincuentena ya hace tiempo que sabemos que la vida no es justa ni lo ha sido nunca.
Algunos fueron sinceros. Otros escondieron los trapos sucios debajo de la mesa. Algunos lucieron sus triunfos y reconocimientos, esperando el aplauso del público; otros exhibieron sus fracasos y frustraciones en un ejercicio poco usual de sinceridad. Fueron pocos, ciertamente. Nadie quiere despertar compasión.
Tu propuesta me atrae. Yo también tengo necesidad de retomar una conversación sobre los temas que dejamos abiertos. No se me presentan muchas ocasiones de tenerla, ni en el trabajo ni en casa. La vida se me come entre mil ocupaciones y preocupaciones. Recuerdo que, mientras hablábamos acaloradamente sobre la vida, el tiempo, el sentido y la muerte, se hizo muy tarde y no tuvimos tiempo de profundizar, pero quedaron un montón de cuestiones por tratar.
Hay pocos placeres espirituales que superen el gozo de una conversación distendida, sin tapujos ni filtros y, sobre todo, liberada de la servidumbre a lo políticamente correcto.
Cuenta conmigo. Espero tu nueva carta.
Guillem
iii
Estimado Guillem:
Me ha alegrado recibir tu carta y también tu buena disposición. Antes de retomar los temas que se nos quedaron en el tintero, permíteme hacer algunos comentarios a tus impresiones sobre nuestra cena de antiguos compañeros de clase. Ya ves que dio mucho de sí.
Tu mirada sobre el cuerpo y el alma me ha interesado. En nuestra evolución como personas hay muchos aspectos que han cambiado, pero existe un hilo que se mantiene, una especie de código invisible, sutil, que permanece idéntico a lo largo del tiempo y que es difícil de definir.
Podemos llamarlo carácter, ethos, talante o identidad personal. Todo cambia en nosotros a cada instante. Sin embargo —y esa es la paradoja—, hay algo que subsiste, que permanece de forma inalterable. No me refiero al nombre ni al número de la Seguridad Social, tampoco al adn.
Te lo ilustro con un ejemplo. Al cabo de largo tiempo, te encuentras a un antiguo compañero de trabajo en un aeropuerto internacional. Han pasado veinte años. Todas sus coordenadas vitales han cambiado. Vive en otra ciudad, se ha vuelto a casar, trabaja en otro sector, ha abandonado la militancia política hastiado de la corrupción y de los trapicheos de los políticos, ha dejado de ir a la iglesia y ahora frecuenta una sala de meditación zen y se ha hecho vegetariano y animalista.
También han cambiado su cuerpo, su indumentaria y sus aficiones. Ha dejado de fumar y de beber cerveza y sale a correr cada mañana. Es el mismo de antes, tiene el mismo nombre, los mismos padres y hermanos, sí; pero a la vez ha dejado de ser el que era, aquel al que habías conocido y tratado.
Somos cambio y permanencia. El problema está en averiguar qué se mantiene en nosotros, porque lo que cambia salta a la vista. Pero ¿qué permanece en cada uno de nosotros? ¿Las creencias, las convicciones, los valores? No siempre es así. También hay cambios sustanciales en ese terreno. Hay quien deja de creer en lo que siempre había creído. Hay quien empieza a creer en lo que nunca había creído hasta entonces. Las creencias, como las convicciones y las opciones fundamentales, también son dinámicas y no estáticas. Podemos hablar de ello, si quieres, más adelante.
¿Qué es, entonces, lo que subsiste como un sustrato ajeno al cambio? ¿El carácter, la manera de ser, el tono vital?
En tu carta tú defiendes el carácter. El puntual —según dices— sigue siendo puntual cuarenta años después, y el temerario no ha aprendido nada de la vida y las suelta a bocajarro sin anticipar las consecuencias de lo que hace o de lo que dice. El bocazas sigue hablando demasiado con extraños y el arrogante fanfarronea delante de todos como ya hacía, siendo un mocoso, en el patio del colegio tras marcar un gol.
Nada nuevo bajo el sol. En el teatro de la vida, cada personaje sigue interpretando su papel: el loco hace de loco, el borracho hace de borracho, el príncipe hace de príncipe. El guion se repite sin novedad de ningún tipo. Es ese eterno retorno de todas las cosas que conduce a un solemne aburrimiento.
Ahí tengo que mostrar mi discrepancia contigo. Si entablamos esta conversación epistolar —estoy impaciente por empezarla— tendremos otras muchas discrepancias, quizá nos tiremos los trastos a la cabeza. He de decirte que las espero como el santo advenimiento, porque son las discrepancias las que nos estimulan intelectualmente a pensar, a deshacer tópicos y a repensar lo que ya damos por pensado.
Cuando, en cambio, tenemos la desdicha de conversar con alguien que por sistema nos da la razón, ya sea en el plano político, cultural, religioso o filosófico, nos atrofiamos desde el punto de vista intelectual.
Bienvenida sea, pues, la discrepancia. También te pido que seas franco en esta conversación que empezamos, que no te censures, que dejes la cortesía para el mundo laboral, en el que tenemos que mordernos constantemente la lengua para conservar el salario, o bien para el ámbito familiar, en el que también tenemos que renunciar muy a menudo a lo que pensamos y a lo que de verdad creemos para mantener la tan mitificada paz familiar.
Con mucha frecuencia me inclino a pensar como tú, porque, en efecto, cuando me encuentro con personas de la infancia y las trato durante una cena o una comida, entreveo las mismas virtudes y debilidades, manías y tics, cualidades y defectos que teníamos cuando éramos niños.
Con todo, también he visto grandes transformaciones en las personas, cambios sustanciales y no meramente accidentales. No hablo del aspecto físico, del color de la piel o de la calvicie. Hablo de lo invisible, de lo que tú llamas alma. Observo que han hecho aprendizajes difíciles y que han cambiado tanto por dentro como por fuera.
No considero que la frivolidad sea una virtud. Aunque está muy extendida y queda muy bien reírse de todo y mariposear de un tema a otro sin profundizar en nada, no creo que sea una cualidad que haya que destacar en una persona, y menos aún en alguien que está, supuestamente, en la madurez de la vida.
Me he encontrado con personas que, tras sufrir una enfermedad grave, un fracaso estrepitoso o una separación traumática, o tras vivir la muerte de un ser querido, han transitado de la frivolidad a la seriedad. Esas experiencias dejan huella en el alma. O la arrugan o la despiertan.
Cuando hablas con ellas, te das cuenta de que no son las mismas ni tienen el mismo sistema de valores ni las mismas creencias. Lo que les ha pasado, lo que les ha ocurrido sin buscarlo, les ha cambiado el carácter, las ha esculpido de nuevo, ha hecho que nazca en ellas una nueva identidad.
Ese desplazamiento hacia otra identidad es muy sutil. Es una transición que no estaba ni planificada ni diseñada a priori, pero ha cambiado sus hábitos, costumbres, convicciones y creencias.
El nacimiento de esa nueva identidad no siempre se ve a simple vista, porque la persona tiene el mismo nombre, el mismo documento nacional de identidad, las mismas ubicaciones profesionales, pero lo que le ha pasado, especialmente si ha sido muy trágico, la ha cambiado de arriba abajo. Es como un renacimiento, como el comienzo de una nueva vida en la misma vida.
Es una reencarnación a la inversa, porque no es el alma la que transmigra de un cuerpo a otro permaneciendo inalterable, sino al revés. El cuerpo es el mismo, pero aquella alma ha muerto y ha nacido otra sin cambiar de cuerpo. Es una muerte y un renacimiento.
Personas que se movían siempre en el plano de la frivolidad y que rehuían cualquier temática de calado, después de una experiencia de ese tipo se toman la vida con una seriedad que nada tiene que ver con el pasado más inmediato. Es como una conversión, aunque en el sentido laico de la palabra.
La historia de la espiritualidad está llena de ejemplos de conversión. El converso nace a una nueva vida, ve el mundo con otros ojos, los de la fe; cambia su orden de prioridades, su sistema de valores, su manera de vivir. Muchos conversos nunca hubieran imaginado que se sentirían llamados por Dios a emprender un camino espiritual. Algunos de ellos eran escépticos, agnósticos o ateos, pero aquel encuentro personal con Cristo los configuró de nuevo, les dio una identidad nueva; se produjo una ruptura entre la persona de antes y la de después.
No quiero adentrarme ahora en la lógica de la conversión. Ninguno de ellos hubiera imaginado que transitaría a la vida religiosa, monástica o espiritual. Si una persona tiene espíritu abierto y curiosidad intelectual, no sabe qué se encontrará en el transcurso de su vida, qué encuentros la transformarán y, menos aún, qué experiencias tendrá que vivir. Todo eso deja sedimento en el alma.
Afectuosamente,
Francesc
iv
Estimado Francesc:
Dices que te gusta la discrepancia y me pides que sea sincero y franco en mis cartas. Pues lo seré.
Dejemos a un lado la cuestión de la identidad y de la diferencia, aunque no me has acabado de convencer. Seguramente es algo que ocurrirá a lo largo de todas estas cartas cruzadas, pero no puedo dejar de decirlo.
No dudo de que haya transformaciones interiores y exteriores, conversiones espirituales o laicas, cambios sustanciales suscitados por experiencias no deseadas, como la enfermedad, el dolor extremo, la muerte de un ser querido, un amor que pone patas arriba la propia vida o un fracaso profesional, pero mi experiencia corrobora que el carácter, independientemente de lo que nos pase, va con nosotros y que incluso es previo a nuestra libertad. Es un rasgo ajeno a nuestra voluntad. No podemos escogerlo en un escaparate.
El que es pesimista por naturaleza quizá querría ser optimista y ver el mundo con otros ojos, pero no puede hacer nada. Aunque se esfuerce mucho en ello, ve el lado oscuro de las cosas, los ángulos sombríos de la realidad, y tiende a profetizar calamidades.
El que, en cambio, es optimista, contagia entusiasmo y alegría a todos los que tiene a su alrededor, libera una corriente de simpatía que emana de él, que le sale por las porosidades de la piel, incluso contra su voluntad. El carácter, ethos o manera de ser de cada cual es algo que se lleva a cuestas y de lo que uno no puede librarse aunque quiera.
Pero la discrepancia que ahora te planteo tiene que ver con otro punto de tu carta: la frivolidad.
Dices que no consideras que sea una virtud, mientras que yo, en cambio, creo que es una virtud cívica fundamental para poder vivir en sociedades plurales. Las personas que se toman muy en serio sus convicciones religiosas o políticas me dan miedo, porque fácilmente, sin darse cuenta, pueden sucumbir al fanatismo, a la intolerancia y al fundamentalismo. Prefiero convivir con un frívolo que con un fanático.
No estoy diciendo que todo aquel que tenga convicciones sea un fanático, pero hay una distancia muy corta entre uno y otro, y creo sinceramente que en nuestro mundo sobran fanáticos en todos los sectores.
Temo más la gravedad que la frivolidad. Dicho de otro modo: temo más la rigidez que la ductilidad. El rígido choca con la realidad; el dúctil se adapta a ella. El rígido no cambia; el dúctil se aclimata al contexto en el que está.
Me dan miedo las personas que tienen convicciones demasiado sólidas, ya sea en el terreno político, social o religioso. Huyo de las personas que están dispuestas a vivir y a morir por una idea, por un lema, por un programa político o religioso. Creo que, antes que nada, son las personas. He visto como los ideales, las creencias o las convicciones han roto familias, parejas y amistades; han enemistado a comunidades y pueblos enteros y han enfrentado a unos con otros.
Por encima de las ideas y de los ideales, por nobles y decentes que sean, están las personas, los lazos de amistad que nos unen, la solidaridad que nos debemos unos a otros, y todo eso es más relevante que lo que podamos creer o dejar de creer.
Tendemos a fijar la mirada en lo que nos separa en lugar de prestar atención a lo que nos une. Las convicciones políticas, espirituales, sociales o económicas tienden a separarnos. Nos unen a algunos —a los que piensan como nosotros—, pero nos separan de los demás; hacemos piña con aquellos que participan de nuestras convicciones, de nuestros ideales, pero a la vez tomamos distancia de los que piensan diferente, de los que creen en otro dios o tienen otras convicciones.
El frívolo, en la medida en que no está aferrado a ninguna convicción política, social, espiritual o moral, no tiene ese problema, no hace diferencias entre los propios y los extraños, entre los salvados y los condenados, entre los suyos y los demás. Allí donde hay convicciones fuertemente arraigadas es fácil caer en el sectarismo, en el maniqueísmo o en el pensamiento dicotómico. Todo eso me parece muy peligroso y superficial, y conduce a un mundo rebosante de polarizaciones. Necesitamos la frivolidad como virtud cívica para convivir con los que piensan diferente.
Temo a las personas con convicciones demasiado endurecidas porque son capaces de mucha beligerancia para imponer sus planteamientos, para excluir al que no piensa como ellas, para violentarse contra los que defienden tesis opuestas. Ya sé que una cosa es morir por una idea o un ideal, por una patria o una religión, y otra, muy distinta, matar por un supuesto programa político o espiritual.
Sin embargo, en ambos casos la vida personal, ya sea la del otro o la propia, se considera inferior al ideal, al propósito, al objetivo, y se convierte en un medio, en un instrumento al servicio de una causa supuestamente más digna, más noble, más relevante. No puedo aceptarlo de ninguna manera. Primero son las personas y después, las ideas, y nunca se puede utilizar a los seres humanos como medio para alcanzar un supuesto bien superior: la patria, la liberación nacional, la salvación del mundo, la sociedad comunista o la vida eterna.
El frívolo no está dispuesto a dar su vida por un ideal, por un credo político o religioso. Cambia de parecer si el marco lo exige, se transforma y abandona sus antiguas ideas políticas o religiosas para adoptar otras. Vive desprendido y no está aferrado a un sistema de valores, de creencias o de convicciones. Se ríe de todo, también del militante beligerante que entrega su vida a una causa.
Aún te quiero confesar otra sospecha que tengo respecto a los hombres de convicciones sólidas, inmutables y firmes en el tiempo. Te la digo: creo que solo tiene convicciones quien no ha profundizado en nada, quien no se ha entregado en cuerpo y alma al ejercicio de la autocrítica.
Las convicciones espirituales, éticas y políticas no son evidencias lógicas ni matemáticas. Si lo fueran, habría una adhesión universal, no habría conflicto entre unos y otros. En toda convicción hay siempre elementos que discutir.
No son proposiciones claras y distintas por sí mismas. Por ejemplo, uno puede tener la convicción política de que la democracia es mejor que la oligarquía y puede dar razones históricas de esa afirmación, pero esa tesis no es una evidencia matemática ni una proposición clara y distinta para todo el mundo. Un triángulo tiene tres lados. Ahí no hay discusión. Si tiene cuatro deja de ser un triángulo.
El que no teme la autocrítica, el que no se asusta ante la sospecha de que todo lo que cree y piensa desde muy pequeño puede ser una retahíla de falsedades y está dispuesto a ponerlo todo en entredicho, difícilmente cae en el fanatismo, en el fundamentalismo o en el maniqueísmo.
Si se somete a ese juego, será capaz de vislumbrar las debilidades de su planteamiento, las cuestiones que chirrían, las contradicciones e impurezas de sus ideales políticos, éticos y religiosos y, por descontado, de la comunidad de militantes. Eso le permitirá tomar distancia de sus convicciones y lo hará más sabio.
Ello lo pondrá en una situación incómoda, porque, si se atreve a formularlo en voz alta, lo tildarán de traidor de la tribu, de sembrar la semilla de la discordia. Lo calificarán de blando y dirán que se ha convertido en un escéptico, y al final los doctos de la comunidad —siempre los hay que desempeñan ese papel— decidirán expulsarlo por ser una voz tóxica.
Ya ves. No soy un descreído, pero sí un escéptico. Las convicciones fuertes han llevado al mundo a la deriva, a la destrucción. En el nombre de grandes ideales, de causas supuestamente nobles, bellas, puras e inmaculadas, se han cometido todo tipo de actos bárbaros.
Con afecto,
Guillem
idescreídos, escépticos, cínicos
i
Estimado Guillem:
Sin saber cómo, hemos entrado en materia.
Primero, las personas; después, las ideas. No puedo estar más de acuerdo.
Comparto esa convicción contigo. Al fin y al cabo, también es una convicción. Hay que subrayarlo. Estoy de acuerdo con otro punto de tu carta: los ideales, por nobles que sean, a menudo se han utilizado para justificar abusos y maltratos a personas, para hacer exclusiones de todo tipo y vulnerar derechos.
Hay cientos de ejemplos en la historia antigua, moderna y contemporánea de lo que decimos. Se han justificado muertes de inocentes como daños colaterales para lograr grandes transformaciones históricas, revoluciones tecnológicas, políticas y sociales, para hacer realidad paraísos en la tierra que han acabado siendo infiernos o para conseguir la liberación de toda forma de servidumbre.
Ese argumento (el de los nobles ideales) ha servido para oprimir, humillar, vejar y aniquilar a personas, a pueblos enteros, a grupos vulnerables. La idea está clara: es necesario sacrificarse para alcanzar el codiciado cielo, pero esos sacrificios siempre acaban pasando factura a personas sencillas de carne y hueso.
Primero, las personas; después, las ideas. No puedo estar más de acuerdo. Pienso que, más allá de lo que creas y de lo que yo crea, los que compartimos esa tesis somos humanistas, porque consideramos a la persona como el valor fundamental y el respeto a la integridad física y moral de las personas, como un imperativo ético inexcusable.
Pero volvamos a la frivolidad. Tu lema —«primero, las personas»— es, de hecho, toda una declaración de intenciones; es una convicción ética. Me pregunto si estás dispuesto a cambiarla por otra y a ser flexible. ¿Pones al mismo nivel ese axioma que otros como «primero los animales» o «primero las plantas»?
En tu carta no he visto ni una pizca de frivolidad. Defiendes con pasión, convicción y firmeza tu principio humanista: primero, las personas. Yo también, por eso critico la frivolidad, porque no estoy dispuesto a decir que es tan valioso ese principio como otro. Al decir «primero las personas» seremos fácilmente acusados de antropocéntricos, pero, si nuestra convicción es firme, estaremos dispuestos a justificarla de forma racional hasta donde nuestro entendimiento dé de sí. En ese punto nos damos la mano, aunque tú defiendes la frivolidad y yo, en cambio, la gravedad. Creo que en el mundo sobran frívolos, pero también fanáticos.
Defiendo las convicciones, pero sometidas al bisturí de la crítica racional. Hay que someter a reflexión crítica cada convicción, evaluar su consistencia lógica, vislumbrar sus consecuencias sociales, económicas, culturales, y estar dispuesto a abandonarlas si no hay razones suficientes para defenderlas.
Tomar distancia de las propias convicciones me parece un ejercicio muy necesario, pero eso no quiere decir, en ningún caso, renunciar a ellas o convertirse en un frívolo. Defiendo esa tarea de tomar distancia, y no solo de las convicciones, sino también de las pasiones, de las pertenencias políticas, sociales, culturales o religiosas de cada uno, así como de nuestros prejuicios, tópicos y estereotipos, que aprisionan la mente y secuestran el pensamiento.
Ese ejercicio de tomar distancia nos hace intelectualmente libres y no por fuerza nos conduce a la incredulidad o al escepticismo. Puede derivar en esas actitudes, pero también puede ser una ocasión para fortalecer las propias convicciones, para apreciarlas con más razones, para defenderlas con más argumentos, sin tener que hacer uso de la fuerza, de la coacción o de la violencia verbal.
Toda convicción religiosa, moral, política, social o económica tiene puntos débiles, se sostiene sobre bases discutibles, requiere una adhesión que no es puramente racional, sino un pequeño acto de fe.
Te lo ilustro con un ejemplo. Imagina que yo tengo la siguiente convicción: el diálogo es el camino del entendimiento. En esa tesis hay unos presupuestos más que discutibles. Se supone que las personas podemos entendernos si dialogamos, presupone que podemos apartar nuestras pasiones, nuestros resentimientos, miedos, intereses, prejuicios, inercias egocéntricas, y que hablando podemos llegar a entendernos. Esa convicción es la base del juego democrático, pero no es una evidencia lógica.
Tampoco podemos verificarlo empíricamente de manera categórica como hacemos cuando afirmamos que el agua, a cien grados de temperatura y a una atmósfera de presión, hierve. De hecho, hay personas que, después de hablar mucho, llegan a entenderse, pero también existe el ejemplo contrario. Las hay que, después de hablar mucho y de hablar bien, no se entienden, no llegan a ningún acuerdo. Esa convicción ética no es evidente desde un punto de vista matemático como lo es el teorema de Pitágoras, pero tampoco es indiscutible desde un punto de vista empírico.
Es una convicción que abre caminos de diálogo, que genera esperanza, propulsa el acercamiento entre personas y grupos, pero que fácilmente puede provocar frustración al ver que, después de dialogar mucho tiempo, no somos capaces de llegar a un acuerdo o que el único acuerdo que podemos exhibir es nuestro profundo desacuerdo.
Aún quiero aportar otro matiz. Creo que hay que distinguir entre tipos de convicciones. Tú dices que las personas que tienen convicciones fuertemente arraigadas te dan miedo. Yo preciso y digo que depende de la naturaleza de esas convicciones. No puedo valorar una convicción en abstracto. Quiero saber su contenido, su base racional, su justificación histórica y, sobre todo, las consecuencias que se derivan de ella.
Me dan miedo, como a ti, los fanáticos, pero la historia de la humanidad sería muy diferente sin hombres y mujeres que, desde profundas convicciones, han luchado por hacerlas realidad. La equidad entre todas las personas, el respeto que merecen todos los colectivos humanos, la defensa de la libertad de expresión, de pensamiento, de credo, de movimientos y de asociación, la lucha por la paz en el mundo, por la justicia social, por la abolición de cualquier forma de esclavitud y servidumbre, todas esas conquistas han sido antes convicciones.
Algunas de esas conquistas históricas solo han sido posibles gracias al empuje, la audacia y la entrega de hombres y mujeres con profundas convicciones democráticas, pacifistas, espirituales, que han logrado liderar movimientos transformadores. Sin esas convicciones no estaríamos donde estamos.
El frívolo no se deja la piel por nada. No está dispuesto a sacrificarse por ninguna convicción. Le dan miedo el compromiso, la entrega y el sacrificio. Todo eso le resulta demasiado pesado. Una sociedad de frívolos conduce a un infierno, pero una sociedad de fanáticos, también. Necesitamos ciudadanos capaces de examinarse a sí mismos, de poner en cuestión sus convicciones y las ajenas. Ese autoexamen es, a mi entender, la tarea de la filosofía, el verdadero antídoto contra todo fanatismo, sectarismo y fundamentalismo.
Dirás que barro para casa y es posible que así sea. Ya sabes que la filosofía me gusta. No creo que solo tenga convicciones quien no ha profundizado en nada. Es probable que haya personas que teman profundizar en ellas y someterlas a examen, porque nunca se sabe qué consecuencias puede tener emprender ese camino, pero creo que son compatibles la profundidad en el análisis y el vínculo con convicciones.
También hay que reconocer que, llegados a un punto, las convicciones ya no pueden justificarse más racionalmente. Se sostienen por un acto de fe, por una creencia que no tiene argumentos concluyentes, que trasciende la racionalidad, pero eso no quiere decir que no sea razonable. Eso nos hace humildes y también cercanos unos a otros.
Gran parte de la humanidad, por ejemplo, cree en la reencarnación. La reencarnación no es una evidencia matemática ni lógica, tampoco es una verdad que pueda contrastarse en un laboratorio o en la naturaleza. Es una convicción espiritual que respeto y procuro comprender, y que no creo que sea nociva para la humanidad.
Atentamente,
Francesc
ii
Querido Francesc:
Como quien no quiere la cosa, ya estamos recuperando uno de los hilos de nuestra conversación: el de las creencias. Ahí seguramente también se pondrán de manifiesto nuestras discrepancias.
Entramos en un terreno privado, reservado, que solo puede pisarse desde la confianza. No acostumbramos a hablar de lo que creemos, de lo que realmente nos mueve, de las creencias que nos sostienen cuando todo se deshace.
Ese ejercicio de desnudamiento espiritual es tan extraño como inaudito en nuestro mundo, tan dado al exhibicionismo. Exhibimos nuestros cuerpos en la red, o bien los cuerpos que hemos modificado digitalmente, pero nos quedamos mudos respecto a lo fundamental.
Como sabes, fui educado en la tradición cristiana. Mis padres me bautizaron siendo niño y también hice la primera comunión e incluso recibí la confirmación. Me dieron la catequesis y participé de la eucaristía con asiduidad hasta los catorce años. Después dejé de ir a misa y, poco a poco, he ido dejando de creer en lo que creía cuando era niño. Me he ido separando de ese mundo, y solo cuando hay una boda, un funeral o un bautizo familiar entro en contacto con él, aunque ya no forma parte de mi vida.
Todo ese universo de creencias se ha difuminado, y lo ha hecho sin dramatismo. No guardo ningún rencor, no me he sentido maltratado ni abandonado. Poco a poco se ha ido borrando de mi mente. Hace años que no rezo. Incluso cuando me he encontrado en situaciones límite, como la muerte de mi hermano, la grave enfermedad de mi padre o el accidente de uno de mis hijos, no me he visto en la necesidad de rezar.
Sencillamente, he dejado de creer que haya alguien que vela por nosotros, alguien que está atento a cada movimiento que hacemos y que nos ama de modo infinito desde la eternidad, desde antes, incluso, de que fuéramos engendrados.
Tampoco he tenido necesidad de transitar a otro universo espiritual, como han hecho algunos compañeros de clase, que han encontrado su nutrimento espiritual en el budismo, en el islam o en prácticas meditativas orientales. No siento la necesidad de pertenecer a ninguna comunidad espiritual ni de leer textos sagrados ni de rezar o meditar en silencio.
He perdido la fe. O quizá nunca la haya tenido. Si hubiera sido algo esencial para mí, habría experimentado un proceso de duelo, un sentimiento de pérdida como el que experimenta quien pierde a un amigo, una extremidad de su cuerpo o un trabajo que valora mucho. No es el caso. Todo aquel mundo infantil se ha evaporado y no lo echo de menos ni siquiera cuando todo se tambalea.
También tengo necesidad de consuelo cuando todo aquello que aprecio se hace trizas. No soy un autómata ni una estatua de mármol, pero no busco el consuelo en la religión, en el amparo de un dios que me ama desde la eternidad. No quiero dar la impresión de que soy autosuficiente, de que puedo salir adelante yo solo sin ayuda de nadie. De ninguna manera. Soy tan débil como cualquiera, pero la debilidad, incluso cuando la siento en mi carne, no se convierte en estímulo espiritual, en abandono a Dios.
No sé cómo definirme desde el punto de vista espiritual. No me gustan las etiquetas. Las utilizamos constantemente para colocar a las personas en nuestros pequeños mapas conceptuales y saber dónde están en cada momento, pero las etiquetas políticas, sociales, espirituales son simplificaciones y no sirven para nada. Decimos de alguien que es de izquierdas y nos quedamos tan anchos, pero ¿qué quiere decir exactamente que sea de izquierdas?, ¿qué implicaciones tiene en su forma de vivir o de gestionar su patrimonio? No lo sabemos. Es una etiqueta. Algunas quedan bien, otras no. Algunas venden mucho, otras te sientan en el banquillo.
También lo hacemos desde la vertiente espiritual. Decimos de alguien que es cristiano, pero ¿qué quiere decir eso exactamente?, ¿lo decimos porque va a misa?, ¿lo decimos porque lee el Evangelio?, ¿lo decimos porque lleva a sus hijos a una escuela cristiana? Y, en el caso de que lo sea, ¿qué hay en su vida que sea diferente de las demás?, ¿qué rasgo lo define?, ¿cuál es el signo distintivo?
No soy ateo en sentido estricto, porque no tengo razones para negar la existencia de Dios. No dispongo de ninguna demostración concluyente de que Dios no exista, pero tampoco de su existencia. Me mantengo, más bien, en el terreno de la duda, del desconocimiento, pero esa ignorancia no me causa ningún sufrimiento, ninguna angustia. Vivo perfectamente sin saber si existe o no existe Dios.
Hago mi vida como si no estuviera ahí. En el caso de que esté ahí, tampoco me molesta. No lo niego, tampoco lo afirmo. Sencillamente, me limito a decir que lo desconozco. Quizá la etiqueta más exacta para definirme sea la de agnóstico, pero no quisiera dar la impresión de que soy indiferente a ese mundo, y menos aún irrespetuoso.
Lo respeto, lo valoro, incluso lo aprecio y reconozco toda la belleza y la bondad que ha aportado a la humanidad en tantos campos. Mis padres siguen yendo a misa y leyendo el Evangelio, y los acompaño hasta la puerta de la iglesia cuando no se pueden desplazar solos, pero me quedo en el umbral. No siento el deseo de entrar.
Cuando pienso en aquel niño de seis años que empezaba la escuela primaria con otros niños como tú, me doy cuenta de que entre él y yo hay una gran diferencia: él era crédulo; yo, en cambio, me he vuelto un descreído.
Cuando era un niño me lo creía todo, especialmente si salía de la boca de mi madre o de la de mi maestra. No cuestionaba nada de lo que decían. A medida que pasaron los años y entré en el terremoto de la adolescencia, muchas de esas creencias cayeron. Dejé de creer en los Reyes de Oriente, en un ratoncito que supuestamente me dejaba regalos debajo de la almohada cuando se me caía un diente de leche. Dejé de creer en la bondad natural de la gente, en el amor eterno y en las familias perfectas.
Desde entonces he dejado de creer en muchas cosas en las que en aquel tiempo todavía creía. ¿Me estoy convirtiendo en un cínico? No quisiera en modo alguno que mi incredulidad derivara en cinismo, en alguien que está de vuelta de todo, que no siente pasión por nada, que ya no cree en nadie, ni siquiera en sí mismo. Antes te decía que me dan miedo los fanáticos; pues ahora te digo que aún me dan más miedo los cínicos.
Seguramente el proceso que he vivido es el que ha sufrido mucha gente. La infancia es la etapa de la credulidad y, a medida que ese niño va muriendo y nace el hombre maduro, emerge el escéptico, el agnóstico, el incrédulo. No sé cómo lo has vivido tú, pero me interesa lo que puedas decirme. Siempre te he tenido por una persona de convicciones firmes y de una fe a prueba de fuego.
Si hago una lista de las creencias que he ido abandonando por el camino, me quedo sobrecogido. Creía que todo el mundo era bueno, que el esfuerzo siempre da resultados, que los padres lo saben todo y a ellos no les puede pasar nada; creía en Dios, en el cielo para los buenos y en el infierno para los malos. Creía también que la historia progresa, que el mundo evoluciona hacia una civilización de paz, democrática y justa; creía en los líderes políticos, en lo que leía en la prensa.
Poco a poco me he vuelto un incrédulo. Todo lo pongo en cuestión. No me fío de lo que dicen los políticos, pero tampoco de lo que escriben los periodistas. Y de los influencers ya ni hablemos.
Me pregunto, a estas alturas: ¿en qué creo realmente? Me cuestiono si creo de veras en alguien, si puedo fiarme de alguien de verdad. No quiero dar la impresión de que soy un hombre herido y maltratado por la vida y de que, justamente por eso, me he vuelto un escéptico radical, pero he sufrido muchas decepciones y desencantos tanto en mi vida afectiva como profesional, y lo cierto es que me cuesta creer en lo que alguien dice.
Me doy cuenta de que, poco a poco, todos los artículos del credo que había aprendido de memoria para hacer la primera comunión se han volatilizado por la misma lógica de la duda. He dejado de creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador, omnipotente y sumamente bueno. He dejado de creer en Jesús como Hijo encarnado de Dios, en la santa madre Iglesia, en la vida eterna, en el conjunto de la cosmovisión cristiana. Todo se ha hecho trizas. En mi universo ya no hay ángeles ni arcángeles ni la gracia infinita de Dios, que se apiada del malvado. Todo eso ha hecho aguas. De monstruos y de demonios está llena, la vida pública.
No te lo digo para que empieces una cruzada intelectual a favor de mi conversión o, mejor dicho, de mi regreso a la casa del Padre. He dejado de creer que haya un Padre y una casa, un perdón infinito y un abrazo sin fin.
Gracias por leerme.
Guillem
iii
Estimado Guillem:
Gracias por tu sinceridad. No es fácil hablar de lo que creemos o dejamos de creer. Tu carta es un ejercicio de autoanálisis espiritual muy honesto y franco. Me invitas a hablarte de lo que yo creo y así lo haré.
Pero antes déjame hacer algunas notas marginales a algunas ideas que he ido espigando de tu última carta.
Al leer tu narración en clave retrospectiva de las transformaciones y mutaciones que has experimentado en tus creencias, me ha venido a la mente una idea que hace muchos años que me ronda por la cabeza: la vida espiritual es dinámica, y ese dinamismo es signo de vitalidad.
La fe no es un todo fijo y estático que se mantiene idéntico a lo largo del tiempo. Experimenta todo tipo de cambios y de transformaciones, como toda relación interpersonal. Si la fe es, esencialmente, un vínculo de confianza en Dios, una relación íntima con Dios que nace de las profundidades del corazón, esa relación, en la medida en que está viva, cambia, se modifica, muta, vive momentos difíciles y también instantes de plenitud.