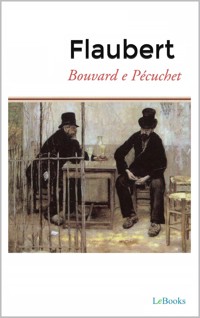
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Bouvard y Pécuchet" es una de las obras más conocidas de Gustave Flaubert. Con sus frases pulidas y palabras precisas, la novela ha perdurado en el tiempo sin perder su impacto y su fuerza expresiva. La narrativa se centra en dos personajes crédulos, Bouvard y Pécuchet, quienes son amigos y empleados de oficina. Al recibir una herencia, deciden abandonar París y vivir en el campo. El resultado es una serie de percances narrados con humor refinado y cargados de crítica. La estructura de la narrativa muestra la obsesión misma de la búsqueda de la verdad como una rueda que gira en falso, involucrando de manera divertida y patética a sus dos protagonistas y al conocimiento enciclopédico del siglo XIX. "Bouvard y Pécuchet" forma parte de la famosa colección "1001 libros que debes leer antes de morir".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gustave Flaubert
BOUVARD Y PÉCUCHET
Título original:
“Bouvard et Pécuchet”
Sumario
PRESENTACIÓN
BOUVARD Y PÉCHUCET
PRESENTACIÓN
Sobre el Autor
Gustave Flaubert, uno de los más influyentes escritores franceses del siglo XIX, dejó un legado literario perdurable con su obra maestra "Madame Bovary". Nacido el 12 de diciembre de 1821 en Rouen, Francia, Flaubert fue un escritor meticuloso y perfeccionista que revolucionó la narrativa de su época.
Flaubert, conocido por su estilo descriptivo y detallado, se destacó por su dominio de la prosa y su enfoque realista en sus escritos. Fue considerado uno de los principales exponentes del movimiento literario conocido como realismo, que buscaba retratar la vida y la sociedad con precisión y sin idealizaciones. Su minuciosidad en la selección de palabras y en la construcción de escenas y personajes le permitió crear una narrativa vívida y cautivadora.
A lo largo de su carrera, Flaubert se esforzó por explorar los aspectos más profundos de la psicología humana y los conflictos internos de sus personajes. Su meticuloso proceso de escritura incluía extensas investigaciones y revisiones, lo que le permitía capturar las sutilezas y complejidades de la experiencia humana. Su búsqueda incansable de la perfección literaria le valió el reconocimiento y la admiración de sus contemporáneos y posteriores generaciones de escritores.
Flaubert no solo fue un maestro en el arte de la escritura, sino también un crítico social agudo. A través de sus obras, como "Madame Bovary", exploró y cuestionó las normas y las convenciones de la sociedad de su tiempo. Su enfoque sincero y valiente en temas tabú y controversiales generó debates y polémicas, pero también abrió el camino para una literatura más realista y veraz.
La influencia de Flaubert en la literatura es innegable. Sus contribuciones al realismo y su enfoque minucioso en la exploración de la condición humana han dejado una marca duradera en la literatura mundial. Su estilo meticuloso y su habilidad para capturar la complejidad de la experiencia humana continúan siendo apreciados y estudiados por escritores y lectores de todas las generaciones.
En este prefacio, te invitamos a sumergirte en el fascinante mundo de Gustave Flaubert y su obra cumbre, "Madame Bovary". Explora su maestría literaria, su mirada penetrante a la sociedad y sus personajes inolvidables. Descubre por qué Flaubert sigue siendo considerado uno de los grandes escritores de todos los tiempos y cómo su legado perdura en la literatura hasta el día de hoy.
Sobre El libro "Bouvard y Pécuchet"
"Bouvard y Pécuchet" es una destacada novela escrita por Gustave Flaubert que nos sumerge en un intrigante viaje de conocimiento y desilusión. Publicada por primera vez en 1881, esta obra maestra nos invita a explorar las inquietudes intelectuales y los desafíos de dos personajes apasionados por el aprendizaje y la búsqueda de la verdad.
La trama gira en torno a los protagonistas, Bouvard y Pécuchet, dos empleados de oficina que deciden abandonar sus monótonas vidas y embarcarse en una aventura intelectual. Juntos, se sumergen en diversos campos del conocimiento, desde la agricultura hasta la filosofía, pasando por la literatura y la ciencia. Sin embargo, su búsqueda de la sabiduría se ve empañada por una serie de fracasos, desencantos y situaciones cómicas.
A través de la historia de Bouvard y Pécuchet, Flaubert nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la vanidad del conocimiento y las limitaciones de la inteligencia. La novela aborda temas como la ambición intelectual, la búsqueda del sentido de la vida y la ilusión de dominar todas las ramas del saber. Con su característico estilo realista y su aguda observación de la sociedad, Flaubert nos presenta un retrato satírico y crítico de la condición humana.
"Bouvard y Pécuchet" es una obra que destaca por su sátira mordaz, su estilo literario impecable y su capacidad para explorar la complejidad de la experiencia humana. Flaubert nos sumerge en el mundo de estos personajes excéntricos y nos hace reflexionar sobre la vanidad de nuestros esfuerzos intelectuales y nuestras constantes búsquedas de respuestas.
Esta novela ha sido aclamada por la crítica y ha dejado una huella perdurable en la literatura universal. Su enfoque humorístico y su penetrante crítica social han sido ampliamente apreciados y estudiados por generaciones de lectores. Sumérgete en las páginas de "Bouvard y Pécuchet" y descubre la sabiduría y la ironía que Flaubert nos ofrece en esta cautivadora obra literaria.
BOUVARD Y PÉCHUCET
Capítulo 1
Como hacía un calor de treinta y tres grados, el Boulevard Bourdon estaba completamente desierto.
Más abajo, el canal Saint Martin, cerrado por las dos esclusas, mostraba la línea recta de su agua color de tinta. En el medio había un barco lleno de madera, y en la orilla dos hileras de barricas.
Más allá del canal, entre las casas separadas por galpones, el gran cielo puro se recortaba en láminas azules, y bajo la reverberación del sol, las fachadas blancas, los techos de pizarra y los muelles de granito encandilaban. Un rumor confuso subía, a lo lejos, por la atmósfera tibia; y todo parecía amodorrado por la ociosidad del domingo y la tristeza de los días de verano.
Aparecieron dos hombres.
Uno venía de la Bastilla, el otro del Jardín Botánico, El más grande, que vestía un traje de hilo, iba con el sombrero echado para atrás, el chaleco desabrochado y la corbata en la mano. El más pequeño, cuyo cuerpo desaparecía en una levita marrón, iba con la cabeza gacha cubierta con una gorra de visera puntiaguda.
Cuando llegaron al medio del bulevar se sentaron en el mismo momento, en el mismo banco.
Para secarse la frente se quitaron sus sombreros, que cada uno de ellos puso cerca de sí; y el pequeño vio escrito en el sombrero de su vecino: Bouvard; mientras que éste distinguía con facilidad en la gorra del particular de levita la palabra Pécuchet.
— ¡Vaya! — dijo — Tuvimos la misma idea, la de poner nuestros nombres en nuestros sombreros.
— ¡Por Dios, sí! ¡Alguien podría llevarse mi sombrero en mi oficina! — igual que yo; yo también soy empleado.
Entonces se miraron con atención.
El aspecto amable de Bouvard encantó enseguida a Pécuchet.
Sus ojos azulados, siempre entrecerrados, sonreían en su rostro colorado. Un pantalón con los bajos acordonados sobre zapatos de castor, ceñía su barriga y ablusada su camisa en la cintura, y sus cabellos rubios, naturalmente ensortijados en leves rizos, le daban un aspecto infantil.
De sus labios salía una especie de silbido continuo.
El aspecto serio de Pécuchet impresionó a Bouvard.
Se hubiera dicho que llevaba una peluca por lo chato y negro de los mechones que cubrían su alto cráneo. Su rostro parecía estar siempre de perfil debido a la nariz que llegaba hasta muy abajo. Sus piernas aprisionadas en tubos de "lasting" no estaban en proporción con la longitud del busto, y tenía una voz fuerte, cavernosa.
Se le escapó esta exclamación:
— ¡Qué bien se estaría en el campo!
Pero los suburbios, según Bouvard, eran matadores por el barullo de los merenderos. Pécuchet pensaba lo mismo. Sin embargo, empezaba a sentirse cansado de la capital. Bouvard también.
Y sus ojos iban de los montones de piedras de construcción al agua repelente en la que flotaba un manojo de paja, o a la chimenea de una fábrica que se alzaba en el horizonte; las alcantarillas exhalaban miasmas. Se volvieron hacia el otro lado. Entonces tuvieron delante de ellos los muros del Granero Municipal.
Era evidente (y esto sorprendía a Pécuchet) ¡hacía más calor en las calles que en casa!
Bouvard lo instó a quitarse la levita. ¡A él no le importaba el qué dirán!
De pronto un borracho atravesó la acera en zigzag; entonces ellos entablaron una conversación política a propósito de los obreros. Sus opiniones eran las mismas, aunque tal vez Bouvard fuese un poco más liberal.
Un ruido de chatarra sonó en el empedrado, en un torbellino de polvo. Eran tres calesas de alquiler que iban hacia Bercy llevando a una novia con su ramillete, burgueses de corbata blanca, señoras enfundadas hasta las axilas en sus enaguas, dos o tres niñas, un colegial. La visión de esa boda llevó a Bouvard y Pécuchet a hablar de las mujeres, a las que declararon frívolas, agrias y testarudas. A pesar de ello, con frecuencia resultaban mejores que los hombres; aunque otras veces eran peores. En una palabra, más valía vivir sin ellas. Por eso Pécuchet había permanecido soltero.
— Yo soy viudo — dijo Bouvard— ¡y sin hijos! — ¿Acaso cree que eso es una suerte? Pero la soledad, a la larga, era muy triste. Después, a la orilla del muelle, apareció una muchacha de la vida con un soldado. Muy pálida, los cabellos negros y picada de viruela, iba apoyada en el brazo del militar, arrastrando sus zapatillas y contoneando las caderas.
Cuando estuvo lejos Bouvard se permitió una reflexión obscena. Pécuchet se puso muy rojo y, para no tener que responderle, sin duda, le señaló con la mirada un cura que se acercaba.
El eclesiástico bajó con lentitud por la avenida de los delgados olmos que jalonaban la vereda y Bouvard, cuando ya no percibió más el tricornio, dijo sentir alivio, ya que execraba a los jesuitas. Pécuchet, sin absolverlos, dio muestras de una cierta amabilidad para con la religión.
Entretanto el crepúsculo caía y las persianas de enfrente habían sido levantadas. Los pasantes se hicieron más numerosos. Sonaron las siete.
Sus palabras surgían, inagotables, las observaciones sucedían a las anécdotas, los comentarios filosóficos a las consideraciones individuales. Denigraron al cuerpo de Puentes y Calzadas, al monopolio del tabaco, al comercio, a los teatros, a nuestra marina y a todo el género humano, como gente que ha sufrido grandes sinsabores. Cada uno de ellos, al oír al otro, se reencontraba con partes de sí mismo que había olvidado; y aunque hubiesen dejado atrás la edad de las emociones ingenuas, experimentaban un placer nuevo, una suerte de expansión, el encantó de la ternura en sus principios.
Veinte veces se habían levantado, se habían vuelto a sentar y habían recorrido todo el bulevar, desde la esclusa de arriba hasta la esclusa de abajo, siempre con la intención de irse, pero sin tener la fuerza para hacerlo, retenidos por una especie de fascinación.
Se separaban, no obstante, y sus manos ya se habían juntado cuando Bouvard dijo de pronto: — ¡Digo yo! ¿Y si cenáramos juntos? — ¡A mí se me había ocurrido — respondió Pécuchet — pero no me atrevía a proponerlo!
Y se dejó llevar hasta enfrente del ayuntamiento, hasta un pequeño restaurante donde estarían bien. Bouvard eligió la cena.
Pécuchet les temía a las especias como si pudiesen incendiarle el cuerpo. Eso fue motivo de una discusión sobre medicina. En seguida, loaron las ventajas de las ciencias. ¡Cuántas cosas por conocer, cuántas investigaciones, si hubiera tiempo! ¡Ay, la tarea de ganarse el pan se lo llevaba todo! Y levantaron los brazos, asombrados, y casi se abrazaron por sobre la mesa al descubrir que los dos eran copistas, Bouvard en una casa de comercio, Pécuchet en el Ministerio de la Marina, lo cual no le impedía consagrar, cada noche, algunos momentos al estudio. Había encontrado faltas en la obra del señor Thiers y habló con el más grande respeto de un tal Dumouchel, profesor.
Bouvard lo superaba en otros aspectos. Su leontina de cabellos y la manera de batir la mayonesa delataban al viejo verde lleno de experiencia; y comía con la punta de la servilleta debajo de la axila, despachándose con cosas que hacían reír a Pécuchet. Era una risa muy particular, una sola nota muy baja, siempre la misma, que brotaba con largos intervalos. La de Bouvard era continua, sonora, descubría sus dientes, le sacudía los hombros y los parroquianos, desde la puerta, volvían sus cabezas.
Terminada la comida, fueron a tomar el café en otro establecimiento. Pécuchet, contemplando los picos de gas, lamentó los desbordes del lujo; luego, con un ademán desdeñoso, apartó los diarios. Bouvard era más indulgente en ese sentido. A él le gustaban todos los escritores en general ¡y en su juventud había manifestado ciertas condiciones de actor! Quiso hacer pruebas de equilibrio con un taco de billar y dos bolas de marfil, como las que hacía Barberou, uno de sus amigos.
Las bolas, invariablemente, caían y rodaban por el piso por entre las piernas de las personas e iban a perderse a lo lejos. El mozo que se levantaba todas las veces para buscarlas, en cuatro patas, debajo de las sillas, acabó por quejarse. Pécuchet tuvo un entredicho con él; y cuando vino el patrón, no quiso escuchar sus disculpas y hasta discutió el precio de lo consumido.
Después propuso que terminaran la velada tranquilamente en su casa, que estaba muy cerca, en la calle Saint Martin. Apenas entraron se puso una especie de blusa de indiana y se jactó de su departamento.
Un escritorio de pino, que estaba justo en el medio, incomodaba con sus puntas. Por todas partes, en pequeños estantes, en las tres sillas, en el viejo sillón y en los rincones había, amontonados, varios volúmenes de la Enciclopedia Roret, el Manual del magnetizador, un Fenelón, otros libros; y un montón de papeluchos, dos cocos, varias medallas, un gorro turco y conchillas traídas de El Havre por Dumouchel. Una capa de polvo afelpaba las paredes en otros tiempos pintadas de amarillo. El cepillo para los zapatos estaba tirado en el borde de la cama de la que colgaban las sábanas. En el cielorraso se veía una gran mancha negra producida por el humo de la lámpara.
Bouvard, debido al olor sin duda, pidió permiso para abrir la ventana.
— ¡Se volarán los papeles! — exclamó Pécuchet, que temía, además, a las corrientes de aire.
Sin embargo, jadeaba en aquella piecita caldeada desde la mañana por las pizarras del techo. Bouvard le dijo:
— Yo, en su lugar, me quitaría la camiseta. — ¡Cómo! — Y Pécuchet bajó la cabeza, asustado por la posibilidad de no tener puesto su "chaleco de salud".
— Acompáñeme — continuó Bouvard — el aire de afuera lo refrescará.
Por fin Pécuchet cepilló sus botas mascullando "Palabra de honor que me tiene embrujado" y, a pesar de la distancia, lo acompañó hasta su casa en la esquina de la calle de Béthune, en frente del puente de la Tournelle.
La morada de Bouvard, bien encerada, con cortinas de percal y muebles de caoba, tenía un balcón con vista al río. Los dos ornamentos principales eran una licorera en medio de la cómoda y daguerrotipos de amigos bordeando el espejo; en la alcoba había una pintura al óleo.
— ¡Mi tío! — dijo Bouvard, y con la luz que llevaba iluminó a un señor.
Patillas rojas ensanchaban un rostro coronado por un tupé de punta rizada. Su alta corbata y los tres cuellos, el de la camisa, el del chaleco de terciopelo y el del frac negro, lo tenían tieso. Habían pintado diamantes en la pechera. Sus ojos estaban sumidos en sus pómulos y sonreía con un leve aire socarrón. Pécuchet no pudo dejar de decir: — Más bien se diría que es su padre. — Es mi padrino — replicó Bouvard con indiferencia, agregando que sus nombres de pila eran Francois, Denys, Bartholomée. Los de Pécuchet eran Juste, Romain, Cyrille; y tenían la misma edad, ¡cuarenta y siete años! Esa coincidencia les gustó, pero los sorprendió, porque los dos habían creído del otro que era mucho más joven. En seguida manifestaron su admiración por la Providencia cuyas combinaciones son, a veces, maravillosas.
— Porque, en fin, si hace un rato no hubiésemos salido a pasearnos, hubiéramos podido morir sin encontrarnos nunca — Y luego de darse las direcciones de sus patronos, se desearon una buena noche.
— ¡No vaya a visitar a las señoras! — gritó Bouvard en la escalera.
Pécuchet bajó los escalones sin responder a la broma. Al otro día, en el patio de los señores Descambos Hermanos — tejidos de Alsacia, calle Hautefeuille 92— una voz llamó.
— ¡Bouvard! ¡Señor Bouvard!
Este sacó la cabeza por la ventana y reconoció a Pécuchet quien gritó más fuerte. — ¡No estoy enfermo! ¡Y me la quité! — ¿Qué...?
— ¡Esta! — dijo Pécuchet señalando su pecho. La conversación de todo el día, con la temperatura del departamento y los esfuerzos de la digestión le habían impedido dormir, de modo que no aguantó más y mandó a paseo a la camiseta. A la mañana, había recordado lo hecho, que afortunadamente no había tenido malas consecuencias, y ahora iba a informar a Bouvard quien, merced a lo sucedido, había ascendido en su estima hasta una prodigiosa altura.
Pécuchet era hijo de un pequeño comerciante y no había conocido a su madre, muerta muy joven. A los quince años lo habían sacado del colegio para meterlo en lo de un ujier. Un día aparecieron los gendarmes y el patrón fue enviado a galeras, historia fiera que aún le causaba espanto.
Después había pasado por diversos empleos, maestro, aprendiz de farmacia, contador en uno de los paquebotes del alto Sena. Por fin un jefe de división seducido por su escritura lo había tomado como escribiente; pero le conciencia de una educación defectuosa, y las necesidades espirituales que derivaban de ella, irritaban su humor. Y vivía completamente solo, sin parientes, sin compañera. Su distracción era inspeccionar los trabajos públicos los domingos.
Los más viejos recuerdos de Bouvard lo retrotraían a las orillas del Loira, a un patio de granja. Un hombre que era su tío lo había llevado a París para iniciarlo en el comercio. Cuando fue mayor de edad le dieron algunos miles de francos. Entonces se casó y abrió un negocio de confitería. Seis meses más tarde su esposa desaparecía llevándose la caja.
Los amigos, la buena mesa y sobre todo la pereza lo habían llevado a la ruina muy rápidamente. Pero tuvo la Inspiración de utilizar su hermosa letra y hacía doce años que ocupaba el mismo puesto en lo de los señores Descambos Hermanos, tejidos, calle Hautefeuille 92. En cuanto a su tío, que en otros tiempos le había enviado el famoso retrato como recuerdo, Bouvard no sabía siquiera adonde vivía y no esperaba nada más de él. Mil quinientas libras de renta y sus entradas como copista le permitían ir, todas las noches, a echarse un sueñito en un café.
Por eso su encuentro había tenido la importancia de una aventura. Inmediatamente se habían sentido ligados por fibras secretas. Por otra parte ¿cómo explicar las simpatías? ¿Por qué tal particularidad, tal o cual imperfección indiferente u odiosa en éste resulta encantadora en aquél? Lo que se llama "ser flechado" es cierto para todas las pasiones. Antes de que terminara la semana ya se tuteaban.
Con frecuencia iban a buscarse a sus trabajos. Tan pronto como uno aparecía el otro cerraba su pupitre y se iban juntos a las calles. Bouvard caminaba a grandes zancadas, mientras que Pécuchet multiplicaba los pasos, y con su levita golpeándole los talones, parecía deslizarse en patines. También sus gustos personales armonizaban. Bouvard fumaba la pipa, le gustaba el queso, y bebía con regularidad su cafecito. Pécuchet aspiraba rapé, como postre sólo comía mermeladas y mojaba un terrón de azúcar en el café. El uno era confiado, atolondrado, generoso. El otro discreto, reflexivo y ahorrativo.
Con el propósito de ser agradable, Bouvard quiso que Pécuchet conociera a Barberou. Era un antiguo viajante de comercio, en la actualidad corredor de bolsa, muy buen tipo, patriota, amigo de las damas y aficionado al lenguaje arrabalero. Pécuchet lo encontró desagradable y llevó a Bouvard a lo de Dumouchel. Este autor (dado que había publicado una pequeña mnemotecnia) daba lecciones de literatura en un pensionado de señoritas, tenía opiniones ortodoxas y modales serios. A Bouvard lo aburrió.
Ninguno de los dos había ocultado al otro su opinión y cada uno de ellos reconoció lo acertado del juicio del otro. Sus costumbres cambiaron. Abandonaron su pensión burguesa y acabaron por cenar juntos todos los días.
Hablaban de las obras de teatro en cartel, del gobierno, de la carestía de los víveres, de los fraudes del comercio. De cuando en cuando la historia del Collar o el proceso de Fualdés volvían a ser tema de sus conversaciones; además buscaban las causas de la Revolución.
Deambulaban por las tiendas de los anticuarios. Visitaron el Conservatorio de Artes y Oficios, Saint Denis, los Gobelins, los Invalides, y todos los museos. Cuando se les pedía sus pasaportes, hacían como que los habían perdido y trataban de pasar por dos extranjeros, dos ingleses.
En las galerías del "Museum" pasaron estupefactos por delante de los cuadrúpedos embalsamados, con placer por frente a las mariposas, con indiferencia ante los metales; los fósiles los dejaron pensativos, la conquiliología los aburrió. Examinaron los invernáculos a través de los vidrios y se estremecieron al pensar que todos esos follajes rezumaban venenos. Lo que admiraron del cedro fue que lo hubiesen traído en un sombrero.
En el Louvre hicieron esfuerzos para entusiasmarse con Rafael. De la gran biblioteca, hubieran querido saber cuál era la cantidad exacta de volúmenes.
Una vez entraron en el curso de árabe del Colegio de Francia, y el profesor se asombró al ver a esos dos desconocidos que trataban de tomar notas. Gracias a Barberou anduvieron por entre bastidores en un pequeño teatro.
Dumouchel les consiguió entradas para una sesión de la Academia. Se informaban de todos los descubrimientos, leían prospectos y debido a esta curiosidad su inteligencia se desarrolló. En el fondo de un horizonte cada día más lejano divisaban cosas confusas y maravillosas a la vez.
Al admirar un viejo mueble, lamentaban no haber vivido en la época en que había sido usado, aunque no supiesen absolutamente nada de esa época. Según ciertos nombres imaginaban países tanto más hermosos cuanto que no podían precisar nada de ellos. Las obras cuyos títulos eran para ellos ininteligibles les parecían contener un misterio.
Y al tener más ideas, tuvieron más sufrimientos. Cuando un coche correo se les cruzaba en las calles, sentían la necesidad de irse en él. El muelle de las Flores hacía que añoraran el campo.
Un domingo salieron a la mañana; pasaron por Meudon, Bellevue, Suresnes, Auteil y durante todo el día vagabundearon entre las viñas, arrancaron amapolas en los lindes de los campos, durmieron en la hierba, bebieron leche, comieron bajo las acacias en lo de los merenderos, y volvieron muy tarde, polvorientos, extenuados, encantados. Repitieron con frecuencia esos paseos, pero al día siguiente estaban tan tristes que acabaron por privarse de ellos.
La monotonía de la oficina se les hacía odiosa. ¡Continuamente el raspador y la sandáraca, el mismo tintero, las mismas plumas y los mismos compañeros! Como los consideraban estúpidos, cada vez les hablaban menos. Eso les valió provocaciones. Llegaban todos los días tarde y fueron reprendidos.
En otros tiempos habían sido casi felices, pero desde que se estimaban más su oficio los humillaba. Y se afirmaban en ese disgusto, se exaltaban mutuamente, se adulaban. Pécuchet contrajo la brusquedad de Bouvard y a Bouvard se le pegó algo de la morosidad de Pécuchet.
— ¡Tengo ganas de hacerme saltimbanqui de plaza pública! — decía uno.
— Daría lo mismo ser trapero — exclamaba el otro.
¡Qué situación abominable! ¡Y no había manera de salir de ella! ¡Ni la más leve esperanza!
Una tarde (era el 20 de enero de 1839) Bouvard, que estaba en su oficina, recibió una carta que le llevó el cartero.
Levantó los brazos, su cabeza se volcó hacia atrás poco a poco, y cayó desvanecido en el suelo.
Los empleados acudieron, le quitaron la corbata, se envió a buscar un médico.
Volvió a abrir los ojos y a las preguntas que le hicieron respondió:
— ¡Ah! Es que... es que... un poco de aire me aliviaría. ¡No, déjenme; permítanme!
Y a pesar de su corpulencia corrió sin detenerse hasta el Ministerio de la Marina, pasándose la mano por la frente, convencido de que se había vuelto loco, tratando de calmarse.
Hizo llamar a Pécuchet.
Pécuchet apareció.
— ¡Mi tío ha muerto! ¡Soy su heredero!
— ¡No es posible!
Bouvard mostró las líneas siguientes:
ESTUDIO DE TARDIVEL, NOTARIO
Savigny en Septaine, 14 de enero de 1839. Señor:
Le ruego presentarse en mi estudio para ser informado del testamento de su padre natural, el señor Francois, Denys, Bartholomée Bouvard, ex comerciante en la ciudad de Nantes, fallecido en esta comuna el 10 del presente mes. Ese testamento contiene una disposición muy importante en su favor.
Acepte, señor, la seguridad de mis respetos.
TARDIVEL, notario.
Pécuchet tuvo que sentarse en uno de los mojones del patio. Después devolvió el papel mientras decía lentamente:
— Con tal que... que no sea... alguna broma.
— ¡Crees que sea una broma! — respondió Bouvard con voz ahogada, parecida al ronquido de un moribundo.
Pero el sello del correo, el nombre del estudio en caracteres de imprenta, la firma del notario, todo probaba la autenticidad de la noticia; y se miraron con un temblor en la comisura de los labios y una lágrima que rodaba de sus ojos fijos.
Les faltaba espacio. Fueron hasta el Arco de Triunfo, volvieron por la orilla del agua, pasaron Notre-Dame, Bouvard estaba muy rojo. Le dio unos puñetazos en la espalda a Pécuchet y durante cinco minutos desvarió por completo.
Bromeaban a pesar de ellos. Esa herencia, por supuesto, debía ser de...
— ¡Ah, sería demasiado hermoso! No hablemos más. — Pero volvían a hablar de lo mismo.
Nada impedía que se pidiera explicaciones en seguida. Bouvard le escribió al notario.
El notario envió la copia del testamento el cual terminaba así: "Como consecuencia, dejo a Francois, Denys, Bartholomée Bouvard, mi hijo natural reconocido, la parte de mis bienes disponible por ley".
El buen hombre había tenido ese hijo en su juventud, pero lo había mantenido cuidadosamente apartado, haciéndolo pasar por un sobrino, y el sobrino lo había llamado siempre tío, aunque sabiendo a qué atenerse. Hacia la cuarentena el señor Bouvard se había casado, después había enviudado. Sus dos hijos legítimos tomaron por caminos que contrariaban sus miras y entonces había sido presa del remordimiento por el abandono en que había dejado desde hacía tantos años a su otro hijo. Hasta lo hubiera llevado a su casa, de no haber sido por la influencia de su cocinera. Esta lo abandonó debido a las maniobras de la familia, y en su soledad, cerca de la muerte, quiso reparar sus errores legando al fruto de sus primeros amores todo lo que podía de su fortuna. Esta ascendía a medio millón, lo cual suponía que al copista le correspondían unos doscientos cincuenta mil francos. El mayor de los hermanos, el señor Etienne, había declarado que respetaría el testamento.
Bouvard se sumió en una especie de sopor. Repetía en voz baja, sonriendo con una sonrisa apacible de borracho:
— ¡Quince mil libras de renta! — Y Pécuchet, a pesar de tener la cabeza más firme, tampoco salía de su asombro. Fueron sacudidos bruscamente por una carta de Tardivel. El otro hijo, el señor Alexandre, declaraba su intención de Nevar el asunto a la justicia y estaba dispuesto hasta a impugnar el testamento si podía, con previa exigencia de sellados, inventario, secuestro judicial, etcétera. A Bouvard le dio un ataque de bilis. Cuando aún convalecía salió para Savigny, de donde volvió sin haber resuelto nada y lamentando los gastos de viaje.
Después vinieron los insomnios, las alternativas de cólera y esperanza, de exaltación y de abatimiento. Por fin, al cabo de seis meses, el señor Alexandre se apaciguó y Bouvard tomó posesión de su herencia. Su primer grito había sido:
— ¡Nos iremos a vivir al campo! — Y esas palabras, que hacían al amigo partícipe de su dicha, le parecieron muy naturales a Pécuchet. Pues la unión de esos hombres era absoluta y profunda.
Pero como él no quería de ninguna manera vivir a expensas de Bouvard, no iría antes de jubilarse. Dos años más todavía. ¡No importaba! Se mantuvo inflexible y la cosa quedó decidida.
Para saber dónde establecerse pasaron revista a todas las provincias. El Norte era fértil pero demasiado frío, el Mediodía era encantador por su clima, pero incómodo debido a los mosquitos y el Centro, francamente, no tenía nada interesante. La Bretaña les hubiese convenido de no haber sido por el espíritu mojigato de sus habitantes. En cuanto a las regiones del Este, no había ni que pensar en ellas, por lo del patois germánico. Pero había otras regiones. ¿Cómo eran, por ejemplo, Forez, Bugey, Roumois? Los mapas geográficos no decían nada. Por lo demás, que su casa estuviese en un lugar u otro no importaba, lo importante era que tendrían una.
Ya se veían en mangas de camisa, al borde de un arriate podando rosales, cavando, carpiendo, manipulando la tierra, trasplantando tulipanes. Despertarían con el canto de la alondra para ir detrás de las carretas, ton una cesta, a recoger manzanas, mirarían hacer la manteca, trillar el grano, esquilar los corderos, cuidar las colmenas y se deleitarían con el mugido de las vacas y el olor del heno cortado. ¡No más escrituras! ¡No más jefes! ¡No más alquileres que pagar! ¡Porque tendrían casa propia y comerían los pollos de su corra!, legumbre de su huerto y cenarían con los zuecos puestos!
— ¡Haremos todo lo que nos guste! ¡Nos dejaremos crecer la barba!
Compraron instrumentos de horticultura y además un montón de cosas "que quizás pudieran servir", tales como una caja de herramientas (siempre hace falta en una casa) y balanzas, una cadena de agrimensor, una bañera por si enfermaban, un termómetro y hasta un barómetro, "sistema Gay-Lussac" para experimentos de física, en caso de que se les ocurriera hacerlos. No estaría de más, tampoco (porque no siempre se puede trabajar fuera) tener algunas buenas obras de literatura. Y las buscaron, confundiéndose a veces por no saber si tal o cual libro "era verdaderamente un libro de biblioteca". Bouvard resolvió el problema.
— ¡Bah! No necesitaremos biblioteca.
— Por otra parte, tengo la mía — decía Pécuchet.
Se organizaban de antemano. Bouvard llevaría sus muebles, Pécuchet su gran mesa negra; se aprovecharían las cortinas y con un poco de batería de cocina sería suficiente. Se habían prometido callar todo eso, pero sus rostros resplandecían. Sus colegas los notaban "raros". Bouvard, que escribía instalado en su pupitre con los codos hacia afuera para redondear mejor su bastarda, soplaba su especie de silbido al mismo tiempo que entornaba con expresión maliciosa sus pesados párpados. Pécuchet, montado en un gran taburete de paja, continuaba poniendo cuidado en los trazos de su alargada letra, pero hinchaba las narices y se pellizcaba los labios, como si tuviese miedo de que se le escapara su secreto.
Después de dieciocho meses de búsquedas no habían encontrado nada. Viajaron por todos los alrededores de París y desde Amiens hasta Evreux, de Fontainebeau hasta El Havre. Querían un campo que fuese verdadero campo, sin ningún especial interés en que fuese pintoresco, pero un horizonte limitado los entristecía. Huían de la vecindad de otras casas y no obstante temían a la soledad. A veces parecían decidirse, después temían arrepentirse más tarde, cambiaban de opinión porque el lugar les había parecido malsano, o demasiado expuesto al viento del mar, o demasiado cercano de una fábrica, o de difícil acceso.
Barberou los salvó.
El conocía sus sueños y un día les dijo que le habían hablado de una propiedad en Chavignoiles, entre Caen y Falaise. Se trataba de una granja de treinta y ocho hectáreas con una especie de castillo y un huerto en plena producción.
Viajaron hasta Calvados y quedaron entusiasmados. Sólo que, por la granja y la casa (una no sería vendida sin la otra) pedían ciento cuarenta y tres mil francos y Bouvard ofrecía no más de ciento veinte mil.
Pécuchet se opuso a su empecinamiento, le rogó que cediera y por fin dijo que él se haría cargo de la diferencia. Era toda su fortuna, proveniente del patrimonio de su madre y de sus economías. Jamás había dicho una palabra de eso, pues reservaba ese capital para una gran ocasión.
Todo estuvo pagado hacia fines de 1840, seis meses antes de su jubilación.
Bouvard ya no era copista. En un principio había continuado en sus funciones porque desconfiaba del porvenir, pero después había renunciado, cuando estuvo seguro de lo de la herencia. No obstante, volvía complacido a lo de los señores Descambos y la víspera de su partida ofreció un ponche a todos los de la oficina.
Pécuchet, al contrario, se mostró huraño con sus colegas y se fue, el último día, golpeando la puerta con todas sus fuerzas.
¡Tenía que vigilar los paquetes, hacer un montón de diligencias, unas pequeñas compras todavía y despedirse de Dumouchel!
El profesor le propuso un intercambio epistolar por el cual lo mantendría al corriente de la literatura y después de nuevas felicitaciones le deseó buena salud. Barberou se mostró más sensible al recibir el adiós de Bouvard. Abandonó por él una partida de dominó, prometió ir a verlo, pidió dos anisetes y lo besó.
Cuando Bouvard volvió a su casa, aspiró una larga bocanada de aire en su balcón y se dijo: "Por fin". Las luces de los muelles temblaban en el agua, el rumor de los ómnibus, a lo lejos, se apagaba. Recordó los días felices pasados en esa gran ciudad, los picnics en el restaurante, las noches de teatro, los comadreos de su portera, todas sus costumbres, y sintió desfallecer a su corazón y una tristeza que no se atrevió a confesarse.
Pécuchet se paseó por su pieza hasta las dos de la mañana. Ya no volvería más allí ¡tanto mejor! Y, sin embargo, para dejar algo de él allí grabó su nombre en el estucado de la chimenea.
Casi todo el equipaje había sido despachado el día anterior. Los instrumentos de labranza, los catres, los colchones, las mesas, las sillas, una estufa, la bañera y tres toneles de Borgoña irían por el Sena hasta El Havre y de ahí serían expedidos a Caen, donde Bouvard, que los esperaría allí, haría que fueran enviados a Chavignolles. Pero el retrate de su padre, los sillones, la licorera, los libros, el reloj, todos los objetos preciosos fueron puestos en un coche de mudanzas que iría por Nonancourt, Verneuil y Falaise. Pécuchet quiso acompañarlo.
Se instaló al lado del conductor, en la banqueta, y cubierto con su levita más vieja, con una bufanda, mitones y su folgo de trabajo, el domingo 20 de marzo a la madrugada salió de la capital.
El movimiento y la novedad del viaje lo mantuvieron entretenido durante las primeras horas. Después los caballos aminoraron el paso, lo que provocó disputas con el conductor y el carretero. Se detenían en albergues execrables y aunque respondían por todo, Pécuchet, por exceso de prudencia, dormía en los mismos lugares. Al día siguiente reanudaban la marcha al alba y el camino, siempre igual, se estiraba subiendo hasta la línea del horizonte. Los metros de piedras se sucedían, las zanjas estaban Nenas de agua, el campo se extendía en grandes superficies de un verde monótono y frío, las nubes corrían por el cielo, de cuando en cuando caía la lluvia. Al tercer día se levantó una borrasca. El toldo del carruaje, mal atado, restallaba al viento como la veía de un navío. Pécuchet escondió su rostro bajo la gorra y cada vez que abría su tabaquera, para protegerse los ojos, tenía que darse vuelta por completo. A cada tumbo sentía tambalearse detrás de él a todo su equipaje y prodigaba recomendaciones. Al ver que éstas no servían para nada, cambió
de táctica; se hizo el niño bueno y se mostró complaciente. En las cuestas difíciles empujaba la rueda junto con los hombres. Hasta llegó a pagarles la copa después de las comidas. Desde entonces anduvieron más ligero, tanto que en los alrededores de Gauburge se rompió el eje y el carruaje quedó inclinado. Pécuchet fue en seguida adentro; las tazas de porcelana estaban hechas pedazos. Levantó los brazos, rechinaron sus dientes y maldijo a esos dos imbéciles. Y la jornada siguiente se perdió debido a que el carretero se embriagó, pero ya no le quedaban fuerzas para quejarse, la copa de amargura estaba Mena.
Bouvard había salido de París un día después para poder cenar una vez más con Barberou. Llegó al patio de la mensajería a último momento, después despertó frente a la catedral de Ruán; se había equivocado de diligencia.
Esa noche todas las plazas para Caen estaban reservadas y como no sabía qué hacer fue al Teatro de las Artes y sonrió a sus vecinos y les contó que se había retirado de sus negocios y que era flamante propietario de una finca de los alrededores. Cuando llegó a Caen, el viernes, sus bultos no estaban allí. Los recibió el domingo y los despachó en una carreta; el granjero había sido avisado de que él los seguiría unas horas después.
En Falaise, en el noveno día de su viaje, Pécuchet tomó un caballo de refuerzo y hasta la puesta de sol se anduvo bien. Más allá de Bretteville abandonaron el camino principal y tomaron por uno transversal. A cada momento creían ver la torre de Chavignolles. A todo esto, la huella se desvanecía hasta que por fin desapareció y se encontraron en medio de campos arados. La noche caía. ¿Qué se podía hacer? Por fin Pécuchet abandonó el carruaje, y chapoteando en el barro avanzó a campo traviesa. Cuando se acercaba a las granjas los perros ladraban. Gritaba con todas sus fuerzas preguntando cuál era el camino. Nadie le respondía. Le daba miedo y se alejaba. De pronto dos faroles brillaron. Vio un coche y salió a su encuentro. Bouvard estaba adentro. ¿Pero adonde podía estar el coche de mudanza? Lo llamaron durante una hora en medio de las tinieblas. Por fin lograron encontrarlo y llegaron a Chavignolies.
Un gran fuego de ramas y de piñas llameaba en la sala. La mesa estaba tendida. Los muebles que habían llegado en la carreta llenaban el vestíbulo. No faltaba nada. Se sentaron a la mesa.
Les habían preparado una sopa de cebolla, un pollo, tocino y huevos duros.
La anciana que cocinaba iba de cuando a preguntar si todo estaba a su gusto. Ellos respondían:
— ¡Oh, muy bueno, muy bueno!
¡Y el gran pan que era difícil cortar, la crema, las nueces, todo los deleitaba! En el piso había agujeros, los muros estaban húmedos. Sin embargo, echaban alrededor de ellos mirada de satisfacción, mientras comían en la pequeña mesa, donde ardía una vela. Sus rostros habían enrojecido al aire libre. Sacaban la barriga, se apoyaban en el respaldo de sus sillas, que crujían, y se repetían:
— ¡Ya estamos aquí, pues! ¡Qué felicidad! ¡Parecería que fue un sueño!
Pécuchet tuvo la idea de dar una vuelta por el huerto, iba a ser ya medianoche. Bouvard no se negó. Tomaron la vela y protegiéndola con un diario viejo, se pasearon a lo largo de los arriates.
Les causaba placer nombrar en voz alta a las legumbres:
— ¡Mira, zanahorias! ¡Ah, coles!
Después inspeccionaron los espalderos. Pécuchet trató de descubrir oretes. A veces una araña huía precipitadamente por el muro y las dos sombras de sus cuerpos se dibujaban en él agrandadas, repitiendo sus ademanes.
De las puntas de la hierba goteaba el rocío. La noche estaba completamente obscura y todo permanecía inmóvil en medio de un gran silencio, de una gran calma. A lo lejos cantó un gallo.
Las dos piezas se comunicaban entre sí por una puertecita que disimulaba el empapelado. Al embestirla con una cómoda, acababan de hacerle saltar los clavos. La encontraron abierta. Fue una sorpresa.
Ya desvestidos y en la cama, aún charlaron durante un rato, después se durmieron. Bouvard de espaldas, con la boca abierta, la cabeza descubierta: Pécuchet sobre el lado derecho, con las rodillas en el vientre, tocado con un gorro de algodón. Y los dos roncaban al claro de la luna que entraba por las ventanas.
Capítulo 2
¡Qué alegría, al otro día cuando despertaron! Bouvard fumó una pipa y Pécuchet aspiró una pizca, que según dijeron habían sido las mejores de su vida. Después se asomaron a la ventana para ver el paisaje.
En frente estaban los campos, a la derecha un granero y la torre de la iglesia y a la izquierda una cortina de álamos.
Dos alamedas principales, formando una cruz, dividían al huerto en cuatro partes. Las legumbres estaban en les arriates, donde se erguían, de tanto en tanto, cipreses enanos y árboles. Por un lado, una glorieta desembocaba en una parra y por el otro, un muro sostenía las espalderas; una balaustrada, en el fondo, daba al campo. Más allá del muro había un jardín, más allá de la enramada un bosquecito, detrás de la balaustrada un sendero.
Contemplaban ese panorama cuando un hombre de cabellera entrecana y vestido con un levitón negro, avanzó por el sendero raspando con su bastón todos los barrotes de la balaustrada. La vieja sirvienta les informó que era el señor Vaucorbeil, un doctor famoso en el distrito.
Los otros notables eran el conde de Faverges, otrora diputado, de quien se recordaban las trapisondas; el alcalde, señor Foureau, que vendía madera, yeso y toda clase de cosas; el notario, señor Marescot; el abate Jeufroy y la señora viuda de Bordin, que vivía de rentas. En cuanto a ella misma, la llamaban la Germaine debido al finado Germain, su marido. Trabajaba por horas, pero hubiera querido entrar a servir a esos señores. Ellos la aceptaron y salieren para su granja, situada a un kilómetro de distancia.
Cuando llegaron al patio el granjero, maese Gouy, vociferaba contra un muchacho, y la granjera, sentada en un escabel, apretaba entre sus piernas a una pava a la que cebaba con bocadillos de harina. El hombre tenía la frente estrecha, la nariz fina, la mirada gacha y los hombros robustos. La mujer era muy rubia, de pómulos pecosos y tenía ese aire de sencillez que tienen los campesinos de los vitrales de las iglesias.
En la cocina había manojos de cáñamo colgados del techo. Tres viejos fusiles se escalonaban sobre la alta chimenea. Un aparador cargado de loza floreada ocupaba el medio de la pared; y los vidrios de botella de las ventanas arrojaban sobre los utensilios de hoja de lata y de cobre rojo una luz macilenta.
Los dos parisienses querían hacer una inspección, ya que habían visto la propiedad una sola vez y muy por encima.
Maese Gouy y su esposa los escoltaron y un rosario de quejas comenzó.
Todos los edificios, desde la carretera hasta la destilería necesitaban reparaciones. Hubiera debido construirse un anexo para los quesos, poner a las vallas herrajes nuevos, levantar los cercos, y volver a plantar una gran cantidad de manzanos en los tres patios.
Después visitaron los cultivos. Maese Gouy los despreció. Se tragaban demasiado estiércol, los acarreos costaban mucho, era imposible sacar las piedras, las hierbas malas envenenaban los campos; y ese denigramiento de su tierra atenuó el placer que Bouvard sentía cuando caminaba por ella.
Volvieron por una avenida de hayas. Desde ese lado se veían el patio principal y la fachada de la casa.
Estaba pintada de blanco con rebordes amarillos. El cobertizo y la bodega, el horno y la leñera formaban dos alas más bajas a los lados. La cocina se comunicaba con una pequeña sala. Después venía el vestíbulo, una segunda sala más grande y el salón. Las cuatro piezas del primer piso daban al corredor que miraba al patio. Pécuchet ocupó una con sus colecciones, la última se destinó a la biblioteca. Cuando abrieron los armarios encontraron más libros, pero no se les ocurrió leer los títulos. Lo más urgente era el huerto. Bouvard pasó cerca de la enramada y descubrió, bajo las ramas, una mujer de yeso. Se apartaba las faldas con dos dedos, tenía las rodillas flexionadas y la cabeza sobre el hombro, como si temiera ser sorprendida.
— ¡Ah, perdón; no se moleste! — Y esta broma les resultó tan divertida que la repitieron veinte veces por día, durante más de tres semanas.
A todo esto, los vecinos de Chavignolles querían conocerlos; iban a observarlos por la balaustrada. Ellos taparon las aberturas con tablas. La población se molestó.
Para protegerse del sol, Bouvard llevaba en la cabeza un pañuelo anudado como un turbante, y Pécuchet su gorra; éste tenía, además, un gran delantal con un bolsillo adelante en el que saltaban unas tijeras de podar, su pañuelo de cuello y su tabaquera. Con los brazos desnudos y codo con codo, labraban, escardaban, podaban; se imponían tareas, comían tan rápidamente como les era posible, pero iban a tomar el café bajo la parra, para gozar el paisaje.
Si encontraban un caracol, se acercaban a él y lo aplastaban haciendo una mueca con la boca, como para romper una nuez. No salían sin la azada y partían en dos a los gusanos blancos con tanta fuerza que la herramienta se hundía unas tres pulgadas. Para deshacerse de las orugas daban a los árboles fuertes golpes de vara, furiosamente.
Bouvard plantó una peonía en medio del césped y unos tomates que deberían colgar como los brazos de una araña en la bóveda de la glorieta.
Pécuchet hizo cavar un ancho pozo delante de la cocina y preparó en él tres compartimientos donde fabricaría abonos que harían crecer un montón de cosas cuyos residuos producirían otras cosechas, de las que obtendrían más abonos y así indefinidamente. Y soñaba al borde del foso, y divisaba un porvenir con montañas de frutos, desbordante de flores, avalanchas de legumbres... Pero mientras tanto no tenían estiércol de caballo, tan útil para los semilleros. Los labradores no vendían, los posaderos se lo rehusaron. Por fin, después de mucho buscar, a pesar de las objeciones y abjurando de todo pudor, tomó la decisión de "ir él mismo a la cagada".
Fue cuando estaba consagrado a esta ocupación que la señora Bordin lo abordó un día en el camino principal. Después de saludarlo le preguntó por su amigo. Los ojos negros de aquella persona, muy brillantes, aunque pequeños, sus encendidos colores, su aplomo (tenía hasta un poco de bigote) intimidaron a Pécuchet. Respondió con parquedad y volvió la espalda, descortesía que Bouvard condenó.
Después llegaron los días malos, la nieve, los grandes fríos. Se instalaron en la cocina e hicieron enrejados; o si no recorrían las habitaciones, charlaban al lado del fuego, miraban caer la lluvia.
En Cuaresma empezaron a esperar a la primavera y todas las mañanas repetían "ya viene". Pero la primavera fue tardía y se consolaban en su impaciencia diciendo: "ya va a venir".
Por fin vieron brotar a las arvejas; los espárragos dieron mucho. La viña prometía.
Puesto que entendían de horticultura, también debían poder dedicarse a la agricultura. Y los asaltó la ambición de cultivar su granja. Con sentido común y estudio podrían hacerlo, no cabía ninguna duda.
En primer lugar, había que ver como se las arreglaban los demás. Redactaron una carta con la que pedían al señor Faverges que les permitiera visitar su explotación. El conde les concedió una entrevista en seguida.
Después de una hora de camino, llegaron a la ladera de una colina que dominaba el valle del Orne. El río corría por el fondo, con sinuosidades. Bloques de greda roja se levantaban de trecho en trecho y rocas más grandes formaban a lo lejos una especie de acantilado que se erguía de cara a la llanura cubierta de trigales maduros. En frente, en la otra colina, la vegetación era tan abundante que ocultaba las casas. Estaba dividida por árboles en cuadrados desiguales marcados en medio de la hierba por líneas más obscuras. La propiedad entera apareció de pronto. Los techos de tejas señalaban la granja. El castillo de fachada blanca se encontraba a la derecha con un bosque detrás y césped que bajaba hasta el río, donde una hilera de plátanos reflejaba su sombra.
Los dos amigos se metieron en una alfalfa que estaban secando. Mujeres que llevaban sombreros de paja, pañoletas de indiana o viseras de papel, recogían con rastrillos el heno dejado en el suelo; y en el otro extremo del llano, al lado de las parvas, las gavillas eran arrojadas con rapidez a una larga carreta tirada por tres bueyes. El señor conde se adelantó seguido por su administrador.
Tenía un traje de bombasí, el porte tieso, las patillas "chuleta" y su aire era de magistrado y de dandi al mismo tiempo. Los rasgos de su rostro, aun cuando hablaba, no se movían.
Cuando hubieron intercambiado las primeras cortesías, explicó el sistema que aplicaba al forraje. Se volcaban los haces sin desparramarlos, las parvas debían ser cónicas y las gavillas tenían que hacerse inmediatamente en el mismo lugar y después amontonarse por decenas. En cuanto a la segadora inglesa, la pradera era demasiado desigual para una máquina como esa.
Una niña con los pies desnudos en chancletas y cuyo cuerpo se veía por los desgarrones de su vestido, daba de beber a las mujeres vertiendo sidra de un cántaro que llevaba apoyado en la cadera. El conde preguntó de dónde era esa niña; nadie sabía nada. Las forrajeras la habían llevado para que las sirviera durante la siega. Entonces encogió los hombros y se alejó profiriendo algunas quejas por la inmoralidad de nuestra campaña.
Bouvard elogió la alfalfa. Era bastante buena, en efecto, no obstante, los estragos de la cuscuta. Los futuros agrónomos abrieron los ojos cuando oyeron la palabra cuscuta. Dado la cantidad de animales que poseía, se dedicaba a las praderas artificiales; por otra parte, era un buen precedente para las otras cosechas, lo que no siempre sucede con las forrajeras.
— Eso, por lo menos, me parece irrefutable. Bouvard y Pécuchet repitieron juntos: — ¡Oh, irrefutable!
Estaban en los límites de un terreno completamente llano, cuidadosamente removido. Un caballo que conducían con la mano arrastraba una ancha caja montada en tres ruedas. Siete cuchillas instaladas en la parte de abajo abrían rayas finas y paralelas en las cuales caía el grano por tubos que bajaban hasta el suelo.
— Aquí — dijo el conde — siembro nabos. El nabo es la base de mi cultivo cuatrienal. — Y ya comenzaba a hacerles una demostración con la sembradora cuando un criado vino a buscarlo. Lo necesitaban en el castillo.
Su administrador lo reemplazó. Era un hombre con cara de zorro y modales obsequiosos.
Llevó a "los señores" a otro campo donde catorce forrajeros, con el pecho desnudo y las piernas separadas, segaban centeno. Las hoces silbaban en la paja que se echaba a la derecha. Cada uno de ellos describía delante de sí un amplio semicírculo, y todos en una misma línea avanzaban al mismo tiempo. Los dos parisienses admiraron sus brazos y se sintieron presa de una veneración casi religiosa por la opulencia de la tierra.
Recorrieron después varias parcelas en plena labor. El crepúsculo caía y las cornejas se posaban en los surcos.
Después fueron al encuentro del rebaño. Los carneros pacían por todas partes y se oía su continuo rumiar. El pastor, sentado en un tronco de árbol, tejía una media de lana con su perro al lado de él.
El administrador ayudó a Bouvard y Pécuchet a franquear un vallado y pasaron por dos casuchas en las que había vacas rumiando bajo los manzanos.
Todos los edificios de la granja estaban agrupados y ocupaban los tres lados de patio. Allí el trabajo se hacía a máquina, por medio de una turbina y utilizando un arroyo que se había desviado ex profeso. Unas correas de cuero iban de un techo al otro y en medio del estiércol funcionaba una bomba de hierro.
El administrador les señaló unas pequeñas aberturas que había a ras del suelo en los rediles y en los chiqueros, puertas ingeniosas que podían cerrarse por sí mismas.
El granero estaba abovedado como una catedral, con arcos de ladrillos apoyados en muros de piedra.
Para divertir a los señores una sirvienta arrojó puñados de avena delante de las gallinas. El árbol del lagar les pareció gigantesco y subieron al palomar. Lo que los maravilló especialmente fue la lechería. Las canillas que había en las esquinas suministraban agua suficiente como para inundar el piso; y al entrar, sorprendía una sensación de frescura. Había jarras pardas llenas de leche hasta los bordes alineadas en las balaustradas. En unos cuencos menos profundos había crema. Los panes de manteca se alineaban como trozos de una columna de cobre y la espuma desbordaba los baldes de hojalata que acababan de dejar en el suelo.
Pero la joya de la granja era la boyeriza. Barrotes de madera empotrados perpendicularmente en toda su longitud la dividían en dos secciones, la primera para el ganado, la segunda para el personal. Allí apenas se veía, pues todas las troneras estaban cerradas. Los bueyes comían atados con cadenitas y sus cuerpos exhalaban un calor que rebotaba en el techo bajo. Pero alguien encendió la luz. De pronto un hilo de agua corrió por la canaleta que bordeaba los comederos. Hubo mugidos. Los cuernos sonaron como bastones que se entrechocan. Todos los bueyes pasaron sus hocicos por entre los barrotes y bebieron lentamente.
Los grandes caballos de tiro entraron en el patio y los potrillos relincharon. En el piso bajo dos o tres faroles se encendieron, luego desaparecieron. Los trabajadores pasaban arrastrando sus zuecos por las piedras y la campana que llamaba a comer sonó.
Los dos visitantes se retiraron.
Todo lo que habían visto les encantaba. La decisión estaba tomada. Esa misma noche sacaron de su biblioteca los cuatro volúmenes de "La casa rústica", hicieron que se les enviara el curso de Gasparin y se suscribieron a un diario de agricultura.
Para ir a las ferias con más comodidad compraron un carricoche que Bouvard conducía.
Vestidos con una blusa azul, sombrero de ala ancha, polainas hasta las rodillas y con un bastón de chalán en la mano, daban vueltas alrededor de los animales, les hacían preguntas a los labradores, y no dejaban de asistir a ninguna reunión de agricultores.
Al poco tiempo agobiaban a maese Gouy con sus consejos y les resultaba principalmente deplorable su manera de barbechar. Pero el granjero se aferraba a su rutina. Pidió la prórroga de un vencimiento so pretexto del granizo. En cuanto a recibos, no dio ninguno. Ante los reclamos más justos, su mujer se echaba a gritar. Por fin Bouvard declaró su intención de no renovar el arriendo.
Desde entonces maese Gouy ahorró abono, dejó crecer la hierba mala, arruinó la tierra. Y se fue con una expresión feroz que indicaba planes de venganza.
Bouvard había pensado que veinte mil francos, es decir más de cuatro veces el precio del arriendo, serían suficientes al principio. Su notario de París se los envió.
La finca comprendía quince hectáreas de corrales y praderas, veintitrés de tierras arables y cinco en barbecho, ubicadas en un montículo lleno de piedras al que llamaban el Cerro.
Se procuraron todos los instrumentos indispensables, cuatro caballos, doce vacas, seis cerdos, ciento sesenta carneros y, como personal, dos carreteros, dos mujeres, un mozo de labranza, un pastor y además un gran perro.
Para tener dinero enseguida vendieron el forraje. Les pagaron en su casa y el oro de los napoleones contados sobre la caja de la avena les pareció más reluciente que cualquier otro, extraordinario y mejor.
En el mes de noviembre hicieron sidra. Era Bouvard quien azotaba al" caballo y Pécuchet, subido a la artesa, revolvía el zumo con una pala. Jadeaban al apretar la prensa, bebían de la cuba, vigilaban las espitas, llevaban zuecos pesados y se divertían muchísimo.
Fieles al principio de que nunca se tiene demasiado trigo, suprimieron alrededor de la mitad de sus praderas artificiales y como no tenían abono usaron las tortas de residuos de la sidra que enterraron sin triturar, por lo cual el rendimiento fue lastimoso.
Al año siguiente sembraron muy tupido. Hubo tormentas y las espigas se derramaron.
No obstante, se empecinaron con el trigo candeal; y se pusieron a limpiar el Cerro; llevaban las piedras en un cesto. Durante todo el año, de la mañana a la noche, con lluvia o con sol, se veía al eterno cesto, con el mismo hombre y el mismo caballo, trepar, bajar y volver a trepar la pequeña colina. A veces Bouvard iba detrás, deteniéndose en medio de la cuesta para secarse la frente.
Como no confiaban en nadie, ellos mismos cuidaban a los animales, y les administraban purgas, lavativas.
Sobrevinieron grandes desórdenes. La muchacha encargada del gallinero quedó encinta. Tomaron a gente casada y pulularon los niños, los primos, las primas, los tíos, las cuñadas. Toda una horda vivía a expensas de ellos y decidieron dormir en la granja, por turno.
Pero a la noche estaban tristes. La suciedad de la pieza los ofuscaba y Germaine, que les llevaba las comidas, refunfuñaba en cada viaje. Los engañaban de mil maneras. Los que trabajaban en el granero se llevaban trigo en sus cántaros de agua. Pécuchet sorprendió a uno y exclamó, al mismo tiempo que lo empujaba hacia afuera por los hombros:
— ¡Miserable, eres la vergüenza de la aldea que te vio nacer!
Su persona no inspiraba ningún respeto. Por otra parte, sentía remordimientos para con el jardín. Todo su tiempo no sería demasiado para mantenerlo en buen estado. Bouvard se ocuparía de la granja. Lo hablaron y llegaron a un acuerdo.
Lo primero era tener buenos semilleros. Pécuchet hizo construir uno, de ladrillos. El mismo pintó los bastidores y por temor a los soles fuertes embadurnó con tiza todas las campanas.
Y tomó la precaución de sacar las cabezas de los vástagos con hojas. Después se dedicó a las acodaduras. Probó varias clases de injertos, injertos en flauta, en corona, en escudete, injerto herbajeado, a la inglesa. ¡Con cuánto cuidado unía los dos líberes! ¡Cómo apretaba las ligaduras! ¡Qué capas de ungüento para cubrirlas!
Dos veces por día tomaba la regadera y la balanceaba sobre las plantas, como si las estuviese incensando. A medida que reverdecían bajo el agua que caía como una lluvia fina, le parecía que saciaba su propia sed y renacía con ellas. Después, llevado por una especie de embriaguez, arrancaba la flor de la regadera y vertía él agua a chorros, copiosamente.
En la punta de la enramada, cerca de la dama de yeso, se levantaba una especie de choza hecha de troncos. Pécuchet guardaba allí sus herramientas y también allí pasaba horas deliciosas limpiando semilla, escribiendo etiquetas, poniendo en orden sus macetitas. Para descansar se sentaba delante de la puerta, en una caja, y se ponía a proyectar mejoras.
Al pie de la escalinata había hecho dos canastillos de geranios; entre los cipreses y los perales sembró girasoles; y como los arriates estaban cubiertos por capullos de oro y todas las alamedas de arena nueva, el jardín resplandecía con una abundancia de colores amarillos.
Pero el semillero hervía en larvas y a pesar del abrigo de hojas muertas, bajo los bastidores pintados y bajo las campanas embadurnadas sólo creció una vegetación raquítica. Los gajos no prendieron, los injertos se despegaron, la savia de los acodos se detuvo, las raíces de los árboles estaban blancas; los almácigos eran una desolación. El viento se divertía echando abajo los tutores de las habichuelas. El exceso de abono perjudicó a las fresas y la falta de despunte a los tomates.
Fallaron los brócoles, las berenjenas, los nabos y los berros de agua, que había tratado de cultivar en una cubeta. Después del deshielo todos los alcauciles se perdieron.





























