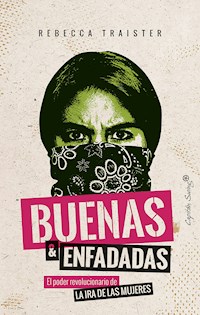
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Traister rastrea la historia de la ira femenina como combustible político, desde sufragistas que marchan en la Casa Blanca hasta empleadas de oficinas que abandonan sus edificios después de que Clarence Thomas fuera confirmado ante el Tribunal Supremo. Explora esta ira tanto con los hombres como con otras mujeres; la ira entre aliados y enemigos ideológicos; las diversas formas en que se percibe la ira en función de su dueño, la historia de la caricatura y deslegitimación de la ira femenina y la forma en que su furia colectiva se ha convertido en un combustible político transformador, como ocurre en la actualidad. Ella deconstruye la condena de la sociedad (y los medios de comunicación) a la emoción femenina (en particular, la rabia) y el impacto de sus repercusiones resultantes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
No hay que depositar un poder tan amplio en manos de los maridos. Hemos de recordar que todos los hombres serían tiranos si tuvieran la ocasión. Si no se presta a las señoras un cuidado y una atención especiales, estamos dispuestas a suscitar una rebelión, y no nos lo impedirán unas leyes que ni nos dan voz ni nos representan.
ABIGAIL ADAMS
Lo femenino
no está muerto,
ni ella dormida.
Airada, sí.
Furiosa, sí.
Exigiendo su momento.
Sí.
Sí.
ALICE WALKER
INTRODUCCIÓN
Hace diez años [2008], en plena crisis, estaba yo presentando un programa en la CNBC. Todos los días daba consejos a gente que había perdido hasta el último céntimo. Era desgarrador, muy doloroso. Un día nos visitó el director de la SEC,[1] y le hice unas preguntas algo mordaces sobre la falta de previsión de la organización que encabezaba. En cuanto cerramos el programa me llamaron al despacho del productor ejecutivo, me obligaron a sentarme y ver el vídeo de la entrevista y luego me lanzaron un responso porque «parecía enfadada»: lo único que había hecho era no sonreír. Tenía la mandíbula tensa. La mirada, sí, quizá ardía un poco. Respondí entonces: «Sí, estaba enfadada. Lo sigo estando». Poco después un locutor, varón, pierde los nervios en la bolsa [de Chicago] y se pone a gritar, enfadadísimo, y se lleva todos los laureles por haber propiciado el lanzamiento del Tea Party. O sea… ¡Joder!
CARMEN RITA WONG
[1]SEC: U.S. Securities and Exchange Commission. Es la institución estadounidense que se corresponde con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (N. de la T.).
«¡Quítame las putas manos de encima, maldita sea! —rugió Florynce Kennedy. Un turbante rojo le cubría la cabeza, y sus enormes pendientes con el símbolo de la paz se movían como un péndulo—. ¡No se te ocurra tocarme, cabrón!».
Fue un intercambio épico que tuvo lugar en 1972, durante la convención nacional del Partido Demócrata en Miami. Kennedy, feminista y abogada negra, dirigía toda su rabia contra un grupito de periodistas blancos de varias cadenas de noticias. Entre ellos se encontraban Mike Wallace y Dan Rather, reporteros de la CBS, que se habían tomado un descanso en la sala donde se celebraba la convención, prácticamente vacía. La mayoría de los hombres apenas mostró interés por la rabieta de Kennedy, pero hubo uno que intentó calmarla y convencerla de que se apartara de allí. Y sí, le había puesto las manos encima. «Al próximo hijo de puta que toque a una mujer le pateo los huevos», amenazó.
En 1972 la congresista Shirley Chisholm —primera mujer negra que salió elegida como representante en el Congreso— se había presentado a las elecciones presidenciales y había asistido a la convención. La reunión nacional del partido había estado un poco revuelta gracias, en cierto modo, a la participación de la Asamblea Política Nacional de Mujeres (National Women’s Political Caucus), fundada un año antes por Chisholm, Kennedy y algunas dirigentes feministas y líderes del movimiento de derechos civiles como Gloria Steinem, Betty Friedan y Dorothy Height, entre otras.[2] Se habían reunido en Miami y discutían sobre la candidatura de Chisholm, sobre el probable candidato, George McGovern, sobre la Enmienda de Derechos Civiles y sobre una plataforma proabortista propuesta por el partido que generó mucha polémica.[3] Y mientras sucedía todo eso, las mujeres no habían conseguido apenas cobertura por parte de la prensa.
Ese fue el motivo por el que Kennedy y un grupo de mujeres, entre las que se encontraba Sandra Hochman —poeta feminista blanca que había recibido quince mil dólares de un productor de cine independiente para rodar un documental sobre el papel de las feministas en la convención—, la tomaron con los equipos de televisión y con los reporteros que se habían agrupado en el lugar de la convención. Aprovecharon un momento de descanso de los hombres que estaban allí sentados, entretenidos, en silencio, sin levantar en algunos casos la vista del periódico que estaban leyendo a pesar de los ataques de las airadas mujeres, cuya furia creció aún más al no mostrar los reporteros reacción alguna, y estalló en la cara de los dos tipos que intentaron calmarlas.
El equipo que rodaba el documental de Hochman —que se llamaría Year of the Woman (El año de la mujer)— lo había captado todo con su cámara: había captado perfectamente las burlas y el desprecio, por parte de los hombres, que habían llevado a aquellas mujeres a gritar con todas sus fuerzas. Metros de película que mostraban a aquellos equipos informativos que, en vez de cubrir las intervenciones de Chisholm, enfocaban a Liz Renay, actriz y stripper muy guapa, o que mostraban al representante de algún grupo de poder demócrata diciendo a Hochman que había mujeres trabajando en la campaña de George McGovern, «aunque sobre todo en las guarderías y sitios así…». O al jovencísimo jefe de campaña de McGovern, Gary Hart —que solo dos años después de aquello se presentaría como candidato al Senado—, explicando a Hochman que su jefe nunca escogería a una candidata, mujer, para la vicepresidencia porque «no había ninguna que reuniera las condiciones para ser presidenta de los Estados Unidos». Durante su segunda legislatura como congresista, Chisholm ya había trabajado mucho en la ampliación del programa de cupones para alimentos y en el Programa de Asistencia Nutricional para Mujeres y Niños (Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children); había presionado para que se aprobara un proyecto de ley para destinar diez mil millones de dólares al cuidado de la infancia, del que Walter Mondale introduciría una versión que aprobó el Congreso, aunque poco después la vetara Richard Nixon. McGovern eligió como compañero de campaña a Thomas Eagleton, un senador de Misuri que había ocultado un historial de tratamientos antidepresivos, y que tuvo que presentar su dimisión dieciocho días después de haber sido elegido.
El documental se proyectó durante cinco noches seguidas en Greenwich Village en 1973. Se vendieron todas las entradas. Después, a excepción de unas cuantas emisiones ocasionales, desapareció por completo del circuito público durante cuarenta y dos años. En 2004 el Washington Post lo describió como «demasiado radical, demasiado raro y demasiado adelantado a su tiempo para cualquier distribuidor».[4] Cuando en 2015 me encargaron un artículo sobre el documental en calidad de periodista feminista a las puertas de las elecciones presidenciales de 2016, entendí inmediatamente qué lo hacía tan impresionante y tan peligroso, por qué era demasiado: era una cápsula del tiempo en celuloide, y mostraba la ira de las mujeres sin filtros, en toda su magnitud, una mirada aguda y extraña a los ojos contemporáneos atrapada en una gota de ámbar.
«¡Nosotras somos las que se han quedado fuera!», grita Hochman en el documental. Resulta difícil no participar de su frustración, tanto como no fijarse en que, mientras habla, lleva puesta una máscara de papel maché con la figura de un cocodrilo. «La gente no toma en serio a las mujeres. Nos convierten en seres excéntricos. Pues os diré una cosa, como poeta que soy: sed excéntricas». Todo el documental está lleno de mujeres activistas que, desde el punto de vista de 2015, muestran una actitud excéntrica: llevan gafas con monturas de brillantina, máscaras de buceo y cabezas de Mickey Mouse. Y cantan un himno con la música de «Battle Hymn of the Republic», del que se han apropiado gracias a la versión de la compositora feminista Meredith Tax, popularizada por los Panteras Negras:[5]
Mis ojos han visto esa gloria que es la flama de la ira de las mujeres:
lleva siglos ardiendo a fuego lento y ahora sube, en esta era.
Ya no seremos prisioneras encerradas en una jaula de oro,
y a eso se debe nuestra marcha…
Creéis que podéis comprarnos con un anillo de mierda,
cuando no nos dais ni la mitad del beneficio que nuestro trabajo proporciona.
Nuestra ira nos devora, sí. No volveremos a rendir pleitesía a ningún rey:
a eso se debe nuestra marcha…
Y fue esta visión de la ira ardiente, pura, intensa, profana y grotesca, por parte de los hombres que controlaban la narrativa popular sobre la mujer a escala nacional, así como el poder y la política, esos hombres que trataron de hacer callar a Flo Kennedy poniéndole encima «las putas manos», fue esa visión la que me provocó un sobresalto que me hizo darme cuenta, cuando vi por primera vez el documental hace tres años, de que esa excentricidad era —como dijo la propia Hochman— la consecuencia de una ira sin adulterar. Y la rabia que provocaba en ellas la desesperación de verse manejadas, ignoradas, aparcadas por unos hombres que no las tomaban en serio llevó a este grupo de revolucionarias —algunas de ellas, figuras públicas destacadas de la segunda ola del movimiento feminista que entonces se estaba fraguando y que daría lugar a cambios sociales y jurídicos a largo plazo para todas las mujeres estadounidenses— a asumir una actitud extravagante: estaban vomitando su frustración ante la aparente imposibilidad de su proyecto, pasando por encima del sentido común, del decoro y de la corrección, y estaban dispuestas a cualquier cosa con tal de que la gente viera esa rabia. Incluso a desfilar con una máscara de lagarto, reflejo furioso del desenfado y el desprecio con el que las contemplaban aquellos hombres poderosos.
En el verano de 2015 aquellas turbulentas escenas, los torrentes de furia femenina destinada a los hombres que las ninguneaban, las menospreciaban y las degradaban, que las ignoraban y las tocaban sin su consentimiento, que las asediaban y las insultaban y se negaban a tomarlas en serio, me parecieron escenas antiguas, con ese regusto a desfasado de la segunda ola. Porque en ese momento estábamos en pleno segundo mandato de nuestro primer presidente negro y a punto de que una mujer, a quien todos consideraban la favorita, empezara su campaña para la presidencia: una mujer, se nos recordaba sin parar, cuyo futuro como presidenta de los Estados Unidos era seguramente inevitable. Estábamos a años luz de una era en la que las cámaras se negaban a dar cobertura al discurso de Shirley Chisholm en la convención.
Mientras asimilaba —e iba viviendo y escribiendo sobre ello— las persistentes injusticias (que, en muchos aspectos, han aumentado) a las que se tuvieron que enfrentar casi todos los ciudadanos estadounidenses, pero sobre todo los hombres no blancos, los signos externos de progreso eran tan visibles y tan incuestionables que resultaba difícil concebir una beligerancia tan extrema. En privado echaba de menos esa confrontación abierta y franca de los hombres y los sistemas diseñados por ellos, que habían impedido a las mujeres llegar a la presidencia o gozar de una cuota de poder político, social o económico equiparable a la suya, al menos hasta ahora. Pero también entendí que tendrían que sentirse anacrónicos, teatrales e innecesarios en unos tiempos en los que en facultades y universidades había más mujeres que hombres, unos tiempos en los que nuestro próximo presidente sería, probablemente, una mujer.
Y sin embargo, solo dos años y medio después, cuando cogía el metro para volver a casa tras asistir a la segunda Marcha de las Mujeres y de presenciar las protestas que se estaban produciendo como reacción al nombramiento de Donald Trump, empecé a recorrer las imágenes que aparecían en las redes sociales y volví a contemplar aquel torrente de furia. Había fotos de manifestantes que levantaban el dedo medio estirado con gesto de puro odio al pasar ante los edificios que eran propiedad del presidente que, naturalmente, no era una mujer, sino un empresario supremacista blanco que había admitido acosar sexualmente a las mujeres y que había capitalizado otra furia: la de la América blanca, la América masculina. Y gracias a eso había logrado vencer a la mujer y sustituir al negro que había ocupado antes el puesto.
Algunas de las mujeres que iban a mi lado en la marcha de 2018 blandían una imagen de los testículos de Trump decorados con un mechón de pelo naranja. Otras le representaban como un montón de excrementos. Me fijé en todos esos símbolos caseros que se esgrimían en las protestas que tuvieron lugar en todo el territorio, por segundo año consecutivo, y no solo en Nueva York, Los Ángeles y Washington: también en Bangor, Anchorage, Austin y Shreveport se veían carteles que decían: «Fuck you, you fucking fuck» (que te den, puto mierdero), que era uno de mis favoritos, o «Feminazis contra nazis de verdad», «A la mierda el patriarcado» o «Las mujeres airadas cambiarán el mundo». Una mujer había recortado el cartel para sacar la cara, y a su alrededor, había escrito: «Esta es la cara de una zorra que se resistió».
Muchas otras llevaban carteles con la etiqueta «#metoo» —una de ellas, con «me fucking too»—, una campaña de protesta contra el acoso y el abuso sexual en el trabajo que había tomado la frase acuñada por la activista Tarana Burke para luchar contra la violencia sexual ejercida sobre mujeres y niñas. La campaña había ardido como la pólvora en los medios de comunicación unos meses atrás, y se convirtió en una conflagración en la que muchos hombres poderosos fueron destituidos de sus cargos. El movimiento #MeToo nos devolvía, con un retraso de unos cuarenta y cinco años, la promesa de Flo Kennedy: «Al próximo hijo de puta que toque a una mujer le pateo los huevos».
Y luego, en la cuenta de Instagram de una amiga de San Francisco, la vi: fue como si hubiera salido de un sueño febril de 1972. Una mujer que se subía en el metro con unas enormes zapatillas de lagarto encima de unas sandalias con calcetines; un peto verde de reptil y una máscara de lagarto en la cabeza. Y llevaba un letrero.
«La diosa Godzilla ha despertado. Ándate con ojo».
Este libro no pretende explorar la ira de las mujeres: ya existen muchos libros voluminosos y fascinantes que tratan de la psicología y la incidencia de la ira en nuestras relaciones personales, y aún más escritores que luchan con la dimensión interior de la ira que las mujeres sienten y que están expresando de nuevas maneras. Los hay que sugieren que las mujeres son seres de natural airado, otros piensan que tienen que dominar mejor su furia. Hay libros de autoayuda y estudios críticos de las vías por las que la ira que sienten las mujeres ante su situación de sometimiento acaba repercutiendo en su relación con su familia, su pareja, sus amistades o en el trabajo. Este no es ese tipo de libro, aunque desde luego hablaré en él de cómo han sentido muchas mujeres esa rabia y esa frustración personal y por qué vías la han canalizado en el discurso político, teniendo en cuenta que para esas mujeres lo personal siempre es, en realidad, político.
Pero de lo que habla este libro, en términos más generales, es del nexo específico que existe entre la ira de las mujeres y la política nacional, de cómo la insatisfacción y el resentimiento de las mujeres estadounidenses han dado lugar a menudo a movimientos que luchaban por los cambios sociales y el progreso. Explora cómo un impulso que a muchas mujeres les ha costado gran sufrimiento ocultar, disimular o distanciarse de él —el impulso de ponerse verdaderamente furiosas— ha sido fundamental a la hora de determinar su influencia política y su estatus social, y cómo la ira de las mujeres ha desempeñado un papel fundamental en movimientos sociales revolucionarios y ha contribuido a perfilar la imagen con la que la opinión pública las ha percibido como líderes o candidatas a algún cargo político.
En los Estados Unidos no se enseña que muchas mujeres desobedientes, insistentes y furiosas han modelado nuestra historia y nuestra actualidad, nuestro activismo y nuestro arte. Y debería enseñarse.
Esas historias sí existen en otras culturas. Lisístrata es un relato antiguo sobre unas mujeres tan enfadadas con la inclinación de sus maridos al combate que deciden no tener relaciones sexuales con ellos hasta que paren las guerras (un punto de vista que perjudica a la satisfacción de la mujer pero enfatiza su dominio, al asegurarse de que «ningún hombre obtenga satisfacción si la mujer no lo decide»). Los griegos cuentan también la historia de Thais, cortesana y compañera de Alejandro Magno, que instó a su amante a que quemase el templo de Persépolis en venganza contra el rey persa Jerjes, que había destruido el templo de Atenea durante su ataque a la ciudad de Atenas, cien años atrás. En la vida real fueron las mujeres de París, furiosas y muertas de hambre, las que se amotinaron por el alto precio del pan y marcharon hasta Versalles: fue en octubre de 1789, y este acontecimiento contribuyó al estallido de la Revolución francesa y a la caída del rey Luis xvi. En 2003, en Liberia, tras catorce años de guerra civil, un grupo de mujeres de ese país —musulmanas y cristianas, indígenas y liberianas de origen americano— se unieron impulsadas por la ira que les provocaban los estragos de la guerra, resueltas a reclamar su fin: «Hasta ahora hemos estado calladas, pero nos están matando, violando, deshumanizando, contagiando enfermedades… La guerra nos ha enseñado que el futuro está en decir no a la violencia y sí a la paz».[6] Les llevó dos años de protestas, pero en 2005 la presión que ejercieron en masa culminó con la elección de la primera mujer presidente de la nación, Ellen Johnson Sirleaf.
Aunque no nos hayan contado sus historias, en los Estados Unidos también hemos tenido mujeres que han transformado el país con su ira, como reacción no solo al sexismo: también al racismo, a la homofobia, a los excesos del capitalismo, a las muchas desigualdades a las que han quedado expuestas esas mujeres y quienes las rodean. En A Place of Rage (Un lugar para la ira), un documental de 1991 sobre mujeres activistas y artistas negras, la poeta June Jordan, cuya obra era una tierna crónica de su propia ira al ver restringidas sus libertades «porque tenía el sexo equivocado, la edad equivocada y el color de piel equivocado», recordó un acontecimiento que había despertado en ella una sensibilidad política e ideológica. Cuando era niña, en su barrio de Bedford Stuyvesant (Brooklyn) la policía golpeó a un joven en la cabeza: le habían confundido con otro. «Ver a aquel chico, al que yo idolatraba, que era uno de los nuestros, porque era vecino nuestro […] desfigurado por aquellos extraños que irrumpieron con toda su fuerza y con licencia para usarla, fue verdaderamente aterrador. Y eso contribuyó a endurecerme a una edad muy temprana: me quedé encerrada en una especie de “lugar para la ira”».
Es fundamental recordar que esa ira que sienten las mujeres les llega —y a veces las denigra o las margina— de distintas formas, que reflejan los mismos sesgos que la provocan: la furia de una mujer negra se trata de un modo muy distinto a la de una mujer blanca; las frustraciones de las mujeres pobres se escuchan con un talante que no es el que se aplica al enfado de las ricas. Y a pesar de las muchas —e injustas— maneras en que el país ha despreciado o se ha burlado de la ira de las mujeres, esa ira ha dado lugar muchas veces a cambios sustanciales, a modificaciones de las normas y prácticas de la nación, del tejido mismo que la constituye.
Este libro trata de mujeres a las que la esclavitud y el linchamiento enfadaron tanto que arriesgaron su vida y su reputación para erigirse en pioneras de nuevas formas de expresión pública para ellas, como los discursos ante una audiencia mixta en género y raza; de mujeres a las que enfadó tanto el no tener derecho a voto que caminaron cuarenta millas hasta Washington, se declararon en huelga de hambre y se encadenaron a la verja de la Casa Blanca. Mujeres tan airadas que conservaron esa ira durante toda su vida, durante todas las décadas que les llevó conseguir el derecho a voto, primero gracias a la Decimonovena Enmienda y luego a la Ley de Derecho a Voto. Su ira les empujó a cometer actos de desobediencia civil, a votar ilegalmente, a organizar marchas y sentadas por las que serían encarceladas y golpeadas. Mujeres que participaban en conversaciones que siempre se habían mantenido en un susurro y decidieron que, a partir de entonces, las difundirían en mítines abiertos, en las páginas de los periódicos impresos y en los tribunales, en convenciones políticas y ante comités judiciales.
La ira siempre ha sido la chispa que ha encendido el impulso de las reformas duraderas, jurídicas o institucionales, en los Estados Unidos. La ira, de hecho, constituye la narrativa canónica y fundacional de la ruptura revolucionaria de la dominación inglesa. Y sin embargo, rara vez se ha reconocido esa ira como algo bueno y justo, patriótico, cuando se ha originado entre las mujeres, a pesar de que las mujeres se han esforzado siempre por imitar o hacer referencia al lenguaje y a los sentimientos de la fundación de la nación al tiempo que exponían sus propias demandas airadas de libertad, independencia e igualdad. Así que este es un libro sobre el impulso que condujo a una mujer esclava de Massachusetts conocida como Mumbet, y después como Elizabeth Freeman, a escuchar la retórica revolucionaria en la casa en la que trabajaba y, como respuesta airada a los abusos que sufrió a manos de sus amos (que incluso la golpeaban con utensilios de cocina calientes), a aplicar esas ideas de libertad a sus propias circunstancias y reclamar su libertad en un caso que fue determinante para la abolición de la esclavitud en Massachusetts, en 1783.
Este libro trata de cómo las muchachas que trabajaban en los molinos de Lowell en la década de 1830 vieron que su propia situación era un reflejo de la retórica insurgente de la revolución americana y declararon: «Así como nuestros padres resistieron con su sangre a la avaricia dominante del ministro británico, del mismo modo nosotras, sus hijas, rehusamos que nos pongan ese yugo que nos tienen preparado». Con ello dio comienzo una serie de paros que supuso la semilla de lo que llegaría a ser el movimiento obrero estadounidense.[7] Y de cómo diecisiete años después una líder obrera de veintitrés años, llamada Clara Lemlich, que ya había recibido palizas por participar en las primeras huelgas, se impacientó con la charla de los hombres en una reunión del Sindicato del Cobre en 1909 y convocó una huelga general que se convertiría en el gran levantamiento de las camiseras, con veinte mil obreras participantes, y que se saldaría con nuevos acuerdos para todas las fábricas de camisas de Nueva York, salvo unas pocas. Triangle fue una de las que no accedió a las demandas de sus empleadas: se quemó dos años después, junto con 146 personas que murieron en el incendio; la mayoría de ellas eran mujeres, lo que provocó la ira de otras activistas que, con el tiempo, contribuirían a la implantación de una serie de normas de seguridad en el trabajo en todo el país.
Este libro quiere también mostrar que toda esta ira, decisiva para el crecimiento y el progreso de la nación, nunca se ha celebrado y rara vez se ha destacado. Que las mujeres nunca han recibido condecoración alguna por su furia y que en demasiadas ocasiones han visto que sus pasiones, más que justas, quedaban borradas de los anales. No nos han enseñado que Rosa Parks, una mujer modesta que disparó el boicot de Montgomery en 1955 al negarse a ceder su asiento en el autobús, fue una ferviente activista contra la violación que dijo a un tipo que la atacó que prefería morir a que él la violase, y que a los diez años, amenazada por un niño blanco, recogió un trozo de ladrillo del suelo y amenazó con lanzárselo si se seguía acercando a ella. «Yo estaba furiosa, y él siguió su camino sin más comentarios»,[8] diría después de aquel acto de resistencia incipiente. Nunca se nos ha impulsado a considerar que era esa ira ciega —y no solo el estoicismo, la tristeza o la fuerza— lo que había detrás de los actos de esas pocas heroínas de las que nos hablaron en el colegio, desde Harriet Tubman a Susan B. Anthony. En lugar de eso nos hacen tragar continuamente el mensaje de que la ira de las mujeres es algo irracional, peligroso o risible.
Este libro trata de cómo la ira funciona en el caso de los hombres, pero no de las mujeres; de cómo hombres como Donald Trump y Bernie Sanders pueden permitirse el lujo de gritar y contar con la comprensión de sus partidarios, además de canalizar esa rabia de un modo persuasivo, mientras sus adversarias solo reciben burlas y escarnio, son insultadas y consideradas furias gritonas, porque emplean ante el micrófono un tono vigoroso o demasiado intenso. Trata de mujeres, algunas de las cuales llevan mucho tiempo enfadadas pero no han podido sacar su ira y no se han dado cuenta de cuántas vecinas suyas, compañeras de trabajo, amigas, madres o hermanas se han sentido igual, hasta que una ha gritado, alto y claro, de mala manera, y ha conseguido hacerse oír. Trata de mujeres que estuvieron en la Marcha de las Mujeres portando pancartas y sintieron una especie de despertar —un tercio de ellas no habían estado nunca en una manifestación— y se preguntaron, por primera vez, cómo demonios habían podido pasar tanto tiempo durmiendo.[9]
Y todo esto significa que este libro es también una historia sobre la ira de unas mujeres hacia otras mujeres: por los privilegios e incentivos que ciertas mujeres, las mujeres blancas, han recibido a cambio de dejar de gritar o de deponer su ira. Y también sobre el precio que han pagado otras, las que no son blancas, las negras sobre todo, que siempre han tenido motivos para la ira y a las que en rara ocasión se les ha ofrecido un indulto o una recompensa por no demostrarla.
En su libro La ira y el perdón, la filósofa Martha Nussbaum defiende que la ira, tanto en un contexto personal como en lo político, es un impulso en esencia vengativo y, por ende, punitivo y contraproducente. Pero no toda la ira política tiene que ver con un afán revanchista: no se trata necesariamente de ver a un presidente pudrirse entre rejas junto a sus secuaces, y el objetivo de tantos estadounidenses que no le apoyan no es «que le encierren». La ira también puede surgir del afán de acabar con la injusticia, del deseo de liberar a los que han sido injustamente oprimidos. Y para las mujeres, que durante tanto tiempo han visto cómo su ira era censurada, vilipendiada, ridiculizada, tachada de falta de civismo…, la presión de no mostrarse airadas y cerrar bajo llave sus sentimientos o, al contrario, la resistencia con la que se han encontrado cuando han decidido expresarse, ha supuesto un acto punitivo y de venganza que les ha servido para comenzar.
Recientemente otra filósofa, Myisha Cherry, ha comentado: «Quiero convenceros de que hay tipos de ira que no son malos». Cherry está interesada en la ira que se siente ante la injusticia, y la considera una reacción del todo pertinente ante la desigualdad. «Estas son algunas de las características de la ira ante la injusticia: reconoce lo que se está haciendo mal, y ese reconocimiento no es erróneo; la persona que la siente no es una ilusa, las cosas que percibe no son idea suya. No es un sentimiento egoísta: cuando alguien se enfada porque ve injusticias no está preocupado solo por sí mismo, sino también por los demás. Es una ira que no viola los derechos de otros y, lo más importante, persigue el cambio».[10]
Cherry deja claro que la ira política —que puede proceder de la furia personal y puede sentirse individualmente— puede ser, y en muchos casos lo ha sido, mucho más expansiva y optimista en sus objetivos que la ira que describe Nussbaum; puede ser una herramienta de comunicación, una llamada a la acción, al compromiso y a la colaboración entre compatriotas ideológicos que, sin haber hecho primero un despliegue público de esa ira, no hubieran llegado a saber que los airados como ellos eran suficientes para formar un ejército, o para dejar de lado las diferencias y avanzar hacia una cooperación poderosa.
Este libro quiere identificar la calidez y la justicia que subyacen a la ira de las mujeres, no solo celebrar esta. Porque tiene límites y riesgos, y puede resultar perniciosa. La ira ante la injusticia y las desigualdades es, en muchos aspectos, como la gasolina: un acelerante necesario que puede actuar como combustible para impulsar cruzadas nobles y complejas. Porque en determinados momentos hay que impulsarlas. Pero ese combustible es inflamable, explosivo, y su potencia puede resultar impredecible. Puede arrasarlo todo.
En un momento de ira renovada, una época en que las mujeres están realmente enfadadas, este libro quiere examinar cómo ha funcionado esa emoción en el pasado, qué nos ha traído y qué daños ha supuesto y, al mismo tiempo, cuestionar adónde nos lleva como nación. Parece una locura, pero es cierto que la ira de las mujeres nunca ha recibido la debida consideración, su crédito histórico, y que apenas unos cuantos periodistas e historiadores han percibido la función de catalizador que ha desempeñado un puñado de mujeres furiosas, por sí solas o unidas contra la tiranía, la opresión o la injusticia, a la hora de modelar y remodelar este país, de acercarlo adonde debe estar si pretende cumplir esa promesa patriótica que le queda por cumplir: la igualdad.
Pero también sugiere que hay una lección en ello: la intensidad con la que los poderosos —blancos y hombres generalmente— se han empeñado en acallar a las mujeres airadas y desviar la atención hacia otro lado. En 1964, cuando Fannie Lou Hamer comenzó su discurso en la Convención Nacional Demócrata sobre cómo había sido arrestada y golpeada por la policía cuando intentaba registrar votantes en Misisipi, el presidente Lyndon B. Johnson, preocupado por que el discurso de Hamer pudiera alejar a los votantes blancos, celebró una rueda de prensa espontánea sobre el aniversario (nueve meses) de la muerte de John F. Kennedy, obligando a las cámaras a apartar la atención de la intervención de Hamer y a centrarla en la suya. Johnson sabía que la ira de Hamer no sería estéril, e intentó apartar de ella la atención de todo el país.[11]
En cierto sentido, de una forma más animal que intelectual, el poder de la ira de las mujeres siempre se ha entendido: se entiende que como mayoría oprimida de la población estadounidense las mujeres hayan encerrado siempre en su interior el potencial de rebelarse, de apoderarse de un país en el que nunca se les había ofrecido la cuota justa de representación. Tal vez los motivos por los que la ira de las mujeres está tan mal vista y se trate como algo tan feo, alienante e irracional, sea que todos nosotros hemos visto que siempre ha ido acompañada de un poder explosivo capaz de poner patas arriba los mismos sistemas que han intentado contenerla.
Lo que queda claro, si miramos al pasado sin perder de vista el futuro, es que el intento de restar importancia a la ira de las mujeres silenciándola, borrándola o reprimiéndola, brota de la falta de visión de los que ostentan el poder, que no se dan cuenta de que en la ira de las mujeres reside la fuerza necesaria para cambiar el mundo.
Yo soy una mujer blanca que se ha enfadado en la vida y en el trabajo: muchas veces, por mí; otras, por la política, por las desigualdades y por la grotesca injusticia que impera en el mundo, en este país; por la forma en que se construyó y porque aún se practica en él la exclusión y el ninguneo sistemático. Parte de esa rabia ha constituido la fuerza motriz de mi vida profesional. Durante quince años he escrito, como periodista, sobre la situación de las mujeres en los medios de comunicación, en la política y en el mundo del espectáculo desde un prisma feminista. Ese trabajo, que brotaba de la ira, se amplificó con la actitud de los críticos, que se enfadaban conmigo y me instaban a reconsiderar mi perspectiva y a pensar de otro modo, más riguroso, en lo relativo a la raza, la clase social y la sexualidad, la identidad y las oportunidades. Yo doy mucho valor a mi propia ira y a la ira de los demás. Sobre todo, a la ira de las mujeres.
Pero también estoy en el mundo. Durante años he hecho que esa rabia que impulsó mi trabajo pareciera aceptable. Tenía interiorizado el mensaje de que la ira abierta resultaba innecesariamente teatral y no era atractiva —y que sería excesiva, la verdad— y me había empeñado en acomodar esos supuestos, atemperando la furia en mis escritos. Pero por muy reflexiva que intentara ser con las desigualdades raciales, económicas o de género que se estaban produciendo en ese momento, en cierto modo me tragué el mito de que las circunstancias ya no eran tan graves como para acometer el problema con un despliegue público de furia, que no era necesario llegar a esos extremos. Tenía incrustada la advertencia —implícita desde el momento en que me hablaron por primera vez de Martin Luther King y me enseñaron que nunca se enfadaba, y que me hizo comprender que no era bueno que me tildaran de «dworkonista», como habían hecho algunos comentaristas, en referencia a la feminista radical Andrea Dworkin— de que las mujeres que hablan a gritos y en tono agresivo no resultaban en absoluto atractivas, ni desde el punto de vista sexual ni desde el intelectual, para aquellos hombres cuyas opiniones seguían configurando el mundo. Que no era buena idea mostrarse abiertamente airada. Que incluso cuando las cosas iban mal era preferible adoptar una actitud que evitara la confrontación, por razones estratégicas, estéticas y morales.
Así que adopté una actitud divertida. Lúdica, descarada, irónica, cómplice. Me esforcé en dejar claro que soy una persona divertida que disfruta de sus amigos, de una cerveza, de la risa. Puse especial cuidado en ser agradable y respetuosa con los puntos de vista contrarios a los míos. Expresar mi ira con toda la fuerza que pudiera hubiera sido alienante y, desde el punto de vista táctico, poco práctico. He visto cómo mis semejantes tomaban decisiones similares. Cuando el feminismo volvió a la vida, gritando con todas sus fuerzas, quienes intentábamos asumir sus nuevas expresiones y locuciones tuvimos la precaución de mantenernos alejadas de aquellos fantasmas airados que, según nos habían dicho, se habían apoderado del feminismo de antes. Era una ironía que la generación de la que yo tanto me empeñaba —inconscientemente— en distanciarme fuese ahora la que me sorprendía por su rabia demente: las mujeres que gritaban a los hombres y demostraban por activa y por pasiva que estaban hasta las narices de sus tonterías. Y sin embargo, cuando yo era joven era fundamental para mí dejar claro que con mi actitud crítica, sabia pero elegante, aguda pero ligera, me distanciaba del radicalismo del pasado.
Pero todo el buen humor y todos los chistes privados del mundo no pueden ocultar una realidad dominada por la rabia: eso que nos hace querer empujar a alguien, o dar un puñetazo a una pared, romper un vaso o lanzar lo que sea. El impulso eléctrico que a veces atraviesa nuestro cerebro, haciendo que la razón se nuble y que las entrañas se nos prendan como si fueran petardos, eso que apaga las risas cuando se toma una cerveza. Muchas de nosotras, que hemos tapado nuestra furia con una capa de humor, hemos acabado por estallar en algún momento.
En 2014 colaboraba de forma más o menos habitual con una columna en The New Republic. Un día me encontraba cansada. Estaba embarazada. Estaba muy enfadada por una serie de razones que tenían que ver con mi embarazo y mi nivel económico, que estaba en relación directa con mi género. Leía cosas en otras publicaciones que me cabrearon mucho: la historia paternalista de un hombre que se alegraba de que las mujeres de más de cuarenta estuvieran buenas «de repente»; un artículo sobre las constantes valoraciones de la expresión facial de Hillary Clinton; una historia sobre unos adolescentes, varones, que especulaban sobre si una chica tenía el VIH; el relato de un chica de Houston de dieciséis años que había sido drogada y agredida sexualmente y cuyas fotos, desnuda e inconsciente, habían colgado en las redes sociales; una investigación del New York Times de la manipulación, más que chapucera, de un caso de agresión sexual en la universidad. Fue el verano en que encarcelaron a una mujer —separándola de su hijo— por tomar metanfetaminas estando embarazada, y en el que una madre fue arrestada por dejar solo a su niño de nueve años mientras ella trabajaba en un McDonald’s. Y el Tribunal Supremo había decidido que las empresas podían optar por no cubrir los gastos de control de natalidad de sus empleados argumentando objeción de conciencia religiosa, y que los que se oponen a las clínicas donde se practican abortos tienen libertad total para husmear en las vidas de las mujeres que piden que se cubra la salud reproductiva y dar su opinión al respecto, burlándose así de ellas.
La columna que escribí, a toda prisa, era una metarreflexión sobre mi aceptación del enfado público. En ella expresaba mi anhelo de lograr un mundo en el que la valía de las mujeres dejara de ponderarse con instrumentos creados por los hombres, ya fueran aquellos culturales, jurídicos, legislativos o de expresión. Por un momento me sentí superada, absolutamente incapaz de tolerar las herramientas que se usan para medir la aceptabilidad de las mujeres, creadas por los hombres. Y airada y agotada hice algo que hasta ese momento había considerado inaceptable: escribí dejándome llevar por la ira pura, ácida y sin atemperar. Me centré en un suceso que recordaba de las memorias de la cómica Tina Fey, donde ella contaba que su colega, también cómica, Amy Poehler, había apabullado a otro colega, varón, cuando este le dijo que sus chistes vulgares no estaban bien. Ella le respondió: «Y a mí me importa un cojón si te gustan o no». Tal vez por primera vez en mi vida como escritora sentí que no me importaba un cojón si a los lectores les gustaba o no que mostrara mi cabreo.
Yo no sabía entonces lo que, según parece, había dicho Rosa Parks a su aterrorizada abuela, tras explicarle por qué había amenazado con tirar el ladrillo a aquel chico que antes la había amenazado a ella: «Antes me linchan que vivir maltratada y no tener derecho a decir que no me gusta». Yo no tenía idea de lo antiguo, lo hondo y lo urgente que era ese impulso que a veces sienten las mujeres de dejar salir su furia, simplemente. Sin preocuparse de cómo se lo van a tomar los demás, ni de si la mera expresión de esa rabia va a suponer un riesgo para ellas: en el caso de la joven Rosa Parks, riesgo de muerte; en el mío, de que se burlaran de mí en Internet.
Para mi sorpresa, esa columna se convirtió rápidamente en la más popular que había escrito hasta el momento: se hizo viral, y la gente empezó a hacerse camisetas con el mensaje: «No me importa si te gusta o no». Una amiga mía que pertenecía a una comunidad evangélica de Misuri me contó que sus amigas de la infancia, a las que ella llamaba «las niñas de Dios», estaban poniendo la frase en sus cuentas de Facebook. En aquella explosión mía había algo que había funcionado, desde el punto de vista de la comunicación.
No he intentado repetir la fórmula: la ira explosiva no se puede fingir. Pero me he permitido, en los años que han pasado desde entonces, escribir con toda la ira que siento en el momento, y expresarla en mis discursos o en la televisión. A veces, como en una ocasión memorable, en pleno fragor del #MeToo, un editor me aconsejó que no publicara una cosa y yo le hice caso, porque me preocupa que la ira pueda provocar un efecto indeseado. Pero en el otoño de 2016, tras el debate presidencial al que Donald Trump llevó a las mujeres que habían acusado al marido de Hillary Clinton de mala conducta sexual, yo asistí a un programa de debates de una cadena de televisión por cable en el que me mostré roja de ira y temblando ante la humillación y la degradación a la que se había tenido que enfrentar la primera mujer candidata a la presidencia. Aquel vídeo fue también viral durante un breve periodo, y yo recibí centenares de mensajes de personas que me decían lo mucho que había significado para ellas oír a alguien decir en voz alta lo que ellas estaban deseando gritar.
Lo que he visto, en los momentos en los que me he permitido dar voz a la ira intensa y profunda que llevaba años cuajándose en mi interior y yo intentando maquillar y exteriorizar de modo que resultara más fácil de digerir, es que por mucho que yo hubiera intentado disimularla, la rabia es una sustancia muy poderosa. Es un arma comunicativa que no solo resulta liberadora para locutores, escritores y activistas: actúa, además, como un bálsamo para sus oyentes y lectores, que tienen que enfrentarse también al enfado que ellos mismos llevan dentro.
Tenemos que reconocer —sobre todo aquellos de nosotros que sentimos ira y que a lo largo de nuestra vida hemos sufrido para disimularla, que nos preocupamos por los efectos perniciosos que ejerce sobre nosotros y sobre los que nos rodean, que nos apartamos de ella e intentamos dejarla dentro por miedo a que si la dejamos salir no podamos lograr lo que nos proponemos— que la ira suele ser una expresión exuberante, una fuerza que inyecta energía, intensidad y urgencia a esas batallas que tienen que ser intensas y urgentes para poder culminar en victoria. Hablando en términos más generales, tenemos que reconocer nuestra propia rabia como algo válido y racional, y no como lo que nos han dicho que es: algo feo, propio de la histeria, marginal y risible.
La primera idea, cuando pensé en escribir este libro, fue convertirlo en un canal que diera sentido a mi propia rabia, a la forma en que la había reprimido u ocultado para transformarla en un material más atractivo, oficialmente… Pero después de las elecciones de 2016, y de dos años en que la prensa política, la cultura popular y mis amigos, los de la derecha y los de la izquierda, me asegurasen día tras día que no había razón alguna para la ira de las mujeres, que el sexismo no incidiría en la candidatura de Hillary Clinton, que ella era, en realidad, la candidata con la mayor cuota de poder, que los impulsos que guiaban a los partidarios de Donald Trump no eran el sexismo, el racismo o la xenofobia, sino la incertidumbre económica; que era la ira de los partidarios de él lo que teníamos que tener presente y que, en realidad, eran las expresiones, excesivamente airadas, del activismo feminista y los derechos civiles lo que había provocado este frenesí pro-Trump en la América blanca; después de todo eso, sentí que si no daba salida a toda la rabia que llevaba dentro y que no había podido sacar, me volvería loca.
Así que me paré a observar la ira de las mujeres estadounidenses y cómo se había reprimido, desalentado y despreciado esa ira. Y sentí que eso era, sin duda ninguna, fundamental para nuestro crecimiento como nación, para nuestra historia. Cuando comencé a contar a la gente que estaba escribiendo un libro sobre la ira de las mujeres y el cambio social, volví a comprender la amplitud y la hondura y la desesperación del deseo que sentían las demás mujeres de hablar de su propia furia. Me contaban que necesitaban leer, incluso escribir sobre su propia ira, aunque solo fuera en un correo electrónico —que me enviarían— o en un tuit, o una conversación con sus amistades. No podían guardársela dentro, mantenerla embotellada, ni un segundo más, o explotarían. ¿Y qué ganaban sacándola?, pregunté a muchas de ellas. Había que validarla: esa fue la respuesta. Una y otra vez.
Y aquí está la validación que espero poder ofrecer: que quienes están furiosas, ahora mismo, no están solas. Que, de hecho, la ira de las mujeres estadounidenses tiene una historia larga y justificada. Una historia que, por cierto, nunca nos han enseñado.
Pero hay otra cuestión importante: las mujeres que de repente sienten esa ira, una ira nueva, y a las que esa ira desconcierta, no son las primeras en sentirla. Ellas no se han inventado la rabia ante la injusticia y ahora, además de ver que no están solas, han encontrado excelentes modelos para el activismo y la expresión en las mujeres que las rodean, que nunca han dejado de estar airadas y que han hecho mucho por cambiar las cosas en nuestro país.
Tenemos que pensar en esas dos cosas, la historia y el futuro, porque ambas se encuentran en un momento potencialmente revolucionario: no un momento en el que se puedan enmendar todos los errores ni borrar todas las equivocaciones, sino una era con mucho potencial para acometer grandes cambios, sobre todo respecto a quién ostenta el poder en este país donde el progreso, a veces, lleva mucho tiempo, como una prolongada agonía, pero también se da a veces con puñetazos y estallidos, como reacción a contratiempos terribles que nos han entumecido y dañado en lo más hondo. Ahora nos encontramos en uno de esos momentos y tenemos que estar alerta, ver qué podemos hacer si nos concentramos en las cosas que nos provocan ira y en lo que se necesita cambiar. Porque los cambios también pueden producirse rápidamente.
En pleno fragor del movimiento #MeToo, a principios de 2018, yo estaba sentada a la mesa con mi familia un día festivo. Estaba escuchando a mi madre y a mi tía, que contaban historias de sus primeros tiempos en la enseñanza, en los años sesenta o a principios de los setenta. Ambas hermanas venían de una granja en el norte de Maine, se doctoraron en la misma facultad y comenzaron a trabajar en el mismo sector. Mi madre tiene cinco años más que mi tía, y recordaba los tiempos en que empezó a buscar trabajo, tras terminar sus estudios, cuando en muchas ofertas de empleo leía la frase: «No se contratarán mujeres para este puesto». En una de esas entrevistas, cuando entraba por la puerta, le dijeron: «No vamos a tener en cuenta a ninguna mujer para la candidatura, pero como a mí me parece injusto no dar la oportunidad de hacer al menos la entrevista, puede quedarse». En otra: «Es usted muy buena, pero ya tenemos una en el departamento». Cuando le llegó el turno a su hermana, cinco años después, aquellas prácticas no solo se veían con malos ojos: eran ilegales.
Y en buena medida eran ilegales porque en aquellos años las mujeres, enfadadas por cómo las discriminaban y acosaban, expresaron su furia y fueron a los tribunales. Algunas se convirtieron, ellas mismas, en abogadas. Como Eleanor Holmes Norton y Ruth Bader Ginsburg, que se pusieron manos a la obra con la defensa de las mujeres. La ausencia de complejos a la hora de mostrar lo enfadadas que estaban permitió cambiar el sistema jurídico y dio lugar a modificaciones en las leyes y a la imposición de determinadas protecciones, como la Ley de Derechos Civiles, que fue la que cambió el panorama profesional para mi tía de un modo que su hermana mayor no había podido imaginar.
Esa misma semana, en 2018, hablando otra vez de la intensidad abrumadora que había adquirido el movimiento #MeToo, mi amiga Esther Kaplan (editora del fondo de investigación en The Nation Institute) me dijo que aquel furor le recordaba los setenta, la época en que las feministas intentaban concienciar de los problemas de las mujeres y se reunían en casas de algún barrio periférico o en apartamentos del centro para hablar de la liberación de la mujer, de la igualdad y la sexualidad. Habían aprendido a contemplar sus propios cuerpos y vidas de muchas formas, a reconocer las vías por las que quedaban sometidas en virtud de sus contratos domésticos y a cuestionar lo que siempre les habían enseñado.
«Aquellas mujeres abandonaron a sus maridos», me decía Esther maravillada, haciendo hincapié en que «los movimientos sociales tienen el potencial de cambiarnos radicalmente a nosotros, y no solo al mundo». Lo que intentaba destacar era que la oleada contemporánea de odio femenino que estábamos viviendo, contra el acoso o el abuso sexual, la discriminación laboral y las desigualdades en el poder político, a principios del siglo XXI también conllevaba una reevaluación integral del pasado de las mujeres y una remodelación de sus perspectivas. Además, les ofrecía un punto de vista que ponía de relieve el poder de las mujeres y los abusos que sobre él se cometían, con más fuerza que nunca. Y, naturalmente, aquello sucedía a una velocidad sin precedentes, gracias a Internet. «Es algo que puede resultar explosivo, desde el punto de vista cultural: radical, fuera de control…». Yo entendía perfectamente qué quería decir, pero para algunos esa velocidad de erupción es excesiva.
Y Esther tiene razón: la furia puede poner patas arriba una institución, hacer saltar en pedazos unas premisas asentadas sobre roca y remodelar la geografía de lo posible. El movimiento de los setenta no solo consiguió que la gente fuera consciente de la situación, provocando un número de divorcios sin precedentes: dio lugar a una generación que no quería cometer los mismos errores que sus padres ni enfrentarse como ellos a la ruptura matrimonial; mujeres que esperaban más de esa institución y retrasaban el momento de contraer matrimonio o que no se casaban y se dedicaban a disfrutar de lo que ofrecía la independencia desde el punto de vista económico, social y sexual. Esas mujeres rediseñaron sus vidas, y muchas generaciones de ellas empezaron a moverse a otro ritmo, revisando por completo su dependencia no solo del matrimonio, sino también de los hombres. La ira de las feministas de la segunda ola, la que se ha utilizado para caricaturizarlas como mujeres faltas de todo atractivo, había reventado las puertas que encerraban a sus hijas y a sus nietas.
La feminista negra Audre Lorde, conocida por su ensayo originario «The Uses of Anger» (Los usos de la ira), que trata de cómo reaccionan las mujeres ante el racismo —incluido el racismo de otras mujeres—, decía en él que «toda mujer tiene un arsenal bien dotado de ira que puede emplear para defenderse de la opresión, personal o institucional, que ha provocado esa ira. Y si ese arma se apunta bien puede convertirse en una potente fuente de energía que servirá para activar el progreso y el cambio». Lorde estaba plenamente convencida de que ese cambio del que hablaba no era un cambio temporal, cosmético. No se refería a «la capacidad de sonreír o sentirse bien». Hablaba, más bien, de una ira bien dirigida que «puede conducir a una modificación básica y radical de las certezas que subyacen a nuestra existencia».
El 14 de febrero de 2018, un pistolero que acosaba a su exnovia disparó y mató a diecisiete personas en el instituto de enseñanza superior Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, Florida. Aquella tarde, en respuesta a un tuit de Donald Trump que ofrecía sus «oraciones y condolencias» a las familias de las víctimas, una superviviente de dieciséis años llamada Sarah Chadwick, tuiteó: «Yo no quiero tus condolencias, puto pedazo de mierda. Han matado a tiros a mis amigos y a mis profesores. Haz algo en lugar de enviar rezos. Los rezos no arreglan esto, pero el control de armas evitaría que vuelva a suceder». El mensaje enfurecido de Chadwick se tuiteó 144.000 veces antes de que lo retiraran y tuviera que cambiar su cuenta de Twitter. La rabia que expresaba en él contribuyó a dar el tono de furia de lo que se convertiría en la cruzada de los estudiantes de Parkland por la modificación de la ley de tenencia de armas en los Estados Unidos.
Al día siguiente de poner aquel tuit, Chadwick volvió a Twitter desde una cuenta diferente. Volvió a dirigirse al presidente y dejó claro que, aunque había sido castigada por su blasfemia, no tenía la menor intención de retractarse y apartarse de la rabia que la había impulsado a decir aquello, la rabia que sería su acicate, y el de sus compañeros de clase, para intentar cambiar el país. «Pido disculpas por la blasfemia y por la dureza de mi comentario. Tengo dieciséis años y ayer perdí amigos, profesores, gente como yo. Estaba furiosa. Sigo estándolo. Pido disculpas por mi comentario, pero no por mi enfado».
Si queremos que este momento resulte transformador no podemos permitirnos el lujo de despreciar o marginalizar la ira de las mujeres, ni de apartarnos de ella, ni de convertirla en fetiche: tenemos que mirarla de frente, dejar de balbucear, de sobrevolar a su alrededor, de intentar desacreditarla o de preocuparnos por si resulta ofensiva o incómoda. Porque siempre ha estado, y siempre estará, en el núcleo de los avances sociales.
[2]Véase la página web de la Asamblea Política Nacional de Mujeres: http://www.nwpc.org/about/nwpc-foundation/.
[3]Nan Robertson, «Democrats Feel Impact of Women’s New Power», New York Times, 15 de julio de 1972, http://www.nytimes.com/1972/07/15/archives/democrats-feel-impact-of-womens-new-power-womens-power-has-an.html.
[4]Douglas Rogers, «Lights, Camera, Sexism!», Washington Post, 4 de julio de 2004, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A16333-2004Jun29.html.
[5]John Stauffer y Benjamin Soskis, The Battle Hymn of the Republic: A Biography of the Song That Marches On, Nueva York: Oxford University Press, 2013, p. 22. El músico folk Len Chandler reescribió en 1965 la letra de la canción «Battle Hymn of the Republic» titulando la nueva versión «Move on Over»; fue en la conmemoración de la batalla de Harpers Ferry. El partido de los Panteras Negras adoptó el estribillo como lema.
[6]Leymah Gbowee, «Leymah Gbowee in Her Own Words», PBS.org, 13 de septiembre de 2011, http://www.pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/the-president-will-see-you-now/.
[7]Alice Kessler-Harris, Out to Work: The History of Wage-Earning Women in the United States, Nueva York: Oxford University Press, 2003, p. 41.
[8]«Rosa Parks Essay Reveals Rape Attempt», Huffington Post, 29 de julio de 2011, https://www.huffingtonpost.com/2011/07/29/rosa-parks-essay-rape_n_912997.html.
[9]Sarah Kaplan, «A Scientist Who Studies Protests Says “The Resistance” Isn’t Slowing Down», Washington Post, 3 de mayo de 2017, https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/05/03/a-scientist-who-studies-protest-says -the-resistance-isnt-slowing-down/?utm_term=.758284a8c17d. Me llamó la atención porque aparecía en un tuit de Zeynep Tufekci: se refería a un comentario hecho en una mesa redonda a la que asistía junto a Dana Fisher en la reunión anual de la American Sociological Association en 2017.
[10]Myisha Cherry, «Anger Is Not a Bad Word», TEDxUofIChicago, 2 de junio de 2015, http://www.myishacherry.org/2015/06/02/my-tedx-talk-anger-is-not-abad-word/.
[11]Kathy Spillar, «Not Backing Down», Ms. Magazine, 31 de agosto de 2017, http://msmagazine.com/blog/2017/08/31/not-backing-down/.
PARTE I
ERUPCIÓN
Recuerdo la primera vez que me enfadé. Tenía unos diez años. Estaba en el McDonald’s con familiares y amigos que eran afroamericanos. Yo tengo la piel bastante clara, y mi madre también, de modo que mucha gente no se da cuenta de que somos mexicanas. Pero nuestros amigos sí tenían la piel muy oscura. La mujer del mostrador —que ahora, visto en retrospectiva, diría yo que seguramente era una inmigrante mexicana— nos dejó jugar en la piscina de bolas a nosotros, pero no a nuestros amigos. Mi madre se puso como una hidra, se cabreó muchísimo y empezó a gritar como una loca a la mujer del McDonald’s. Le dijo: «No pienso volver aquí. Y se lo diré a mis amigos, que no vengan. Y me va usted a dar el número del supervisor. ¿Tienen un responsable regional? O llamo a la central y listo…». Mi madre, sencillamente, explotó. Luego nos llevó a todos a tomar un helado y nos dieron unos sundaes gigantes que no íbamos a ser capaces de comer. Recuerdo que la observé y pensé: «Está haciendo lo correcto».
JESSICA MORALES
01
El gigante dormido
El resurgir contemporáneo de la ira de las mujeres como impulso de las masas se ha vuelto a manifestar tras décadas de feminismo ultracongelado. Los años que siguieron a los grandes movimientos sociales del siglo XX —el movimiento de liberación de la mujer, el movimiento por los derechos civiles o de los gais— estuvieron marcados por una serie de políticas profundamente reaccionarias. Cuando Phyllis Schlafly lideró una cruzada antifeminista para impedir la ratificación de la Enmienda a la Ley de Igualdad de Derechos —una enmienda a la Constitución que constaba de veinticuatro palabras y que hubiera garantizado igualdad de derechos, por encima del género— que se aprobó por fin en 1982, quedó claro que la segunda ola del movimiento feminista y la furia, justa, que lo había encendido se relegaban a un segundo plano.
El despertar de la era Reagan, en la que una serie de políticos de derechas cada vez más reaccionarios unieron fuerzas con la mayoría religiosa «moral», coincidió con una reacción cultural contra cualquier manifestación de progreso social. Los peores ataques los sufrieron los beneficios, derechos y protecciones que proporcionaban cierta estabilidad a las mujeres más pobres. También los movimientos feministas, especialmente los sectores que habían logrado avances específicos en los terrenos jurídico, profesional y educativo para las mujeres blancas de clase media y los que habían contribuido a mejorar la vida de las mujeres como individuos independientes, fuera del matrimonio: una institución patriarcal bajo la que tradicionalmente habían vivido y de la que ya no tendrían que depender.
La derecha de los años ochenta se centró en restringir el acceso al aborto y a desregular Wall Street, al tiempo que destruía el entramado de la seguridad social, institución que Ronald Reagan se cuidó bien de que quedara encarnada en el espectro de la reina negra del subsidio. El artículo de portada de un número de Newsweek de 1986 culpaba a la prensa de que una mujer de cuarenta años soltera tuviera más posibilidades de morir en un ataque terrorista que de encontrar marido, algo que posteriormente quedó desmentido y que constituyó el punto de partida para Backlash, la crónica que de la época hizo Susan Faludi. En ella se realizaba un seguimiento de las muchas —y agotadoras— formas en que la ira de las mujeres había sido silenciada durante la era Reagan: cómo se culpó al activismo feminista de aquella supuesta «escasez de hombres» o se consideró que las ayudas para cuidar a los hijos y que permitirían a las mujeres trabajar fuera de casa eran perniciosas para los niños.
La cultura popular mostraba a las mujeres blancas, liberadas y con una carrera profesional como auténticos monstruos (sucede en Atracción fatal) o como gélidas arpías con hombreras desmesuradas a las que hay que salvar con una unión heterosexual o castigar con el rechazo romántico (como Diane Keaton en Baby, tú vales mucho o Sigourney Weaver en Armas de mujer). Había muy poco espacio para las heroínas negras, y las que nos llegaron, incluso las que estaban dotadas de algunos matices, eran personajes artificiales creados para alimentar el mensaje que querían difundir sus creadores, varones: que el movimiento de liberación de la mujer acabaría dándoles la razón a ellos. Recordemos la visión de la depredadora sexual Nola Darling en la película del mismo título de Spike Lee, o el personaje de Clair Huxtable de la serie de Bill Cosby: una matrona triunfante que, visto el contexto de la política racial del propio Cosby, sirvió para repudiar a las mujeres negras que no fueran madres, casadas en una unión heterosexual, ricas y con una licenciatura en Derecho.





























