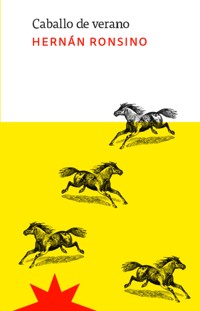
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eterna Cadencia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los cuentos que componen Caballo de verano están divididos en dos partes que pueden vincularse con dos gestos bien diferenciados. Hacia el interior del libro, marcan dos zonas espaciales: una que responde a una estética propia del campo argentino, reconocible en sus siestas y en sus áridos caminos, y otra que atraviesa estos límites y se interna en la urbanidad, inclusive en ciudades muy lejanas. Hacia el exterior del libro también marcan dos zonas, pero en este caso temporales: los cuentos de la primera parte fueron escritos a lo largo de varios años mientras que los de la segunda parte son más recientes. Una joven que sueña, cuando hace las tareas de la casa, con ser parte de la telenovela que ve a diario; dos amigos que viven diferentes aventuras una calurosa tarde de verano mientras roban duraznos del campo vecino; o el trasfondo de la vida de una pareja donde late un secreto desgarrador son algunas de las historias que Hernán Ronsino construye en este libro con una mirada tan apacible como precisa que lo confirma como uno de los escritores más potentes y cautivadores de la literatura argentina de los últimos tiempos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CABALLO DE VERANO
HERNÁN RONSINO
Los infiernos se parecen a tormentas interminables. Pero toda tormenta empieza en un punto. Toda tormenta interminable, siempre, empieza en un punto.
Los cuentos que componen Caballo de verano están divididos en dos partes que pueden vincularse con dos gestos bien diferenciados. Hacia el interior del libro, marcan dos zonas espaciales: una que responde a una estética propia del campo argentino, reconocible en sus siestas y en sus áridos caminos, y otra que atraviesa estos límites y se interna en la urbanidad, inclusive en ciudades muy lejanas. Hacia el exterior del libro también marcan dos zonas, pero en este caso temporales: los cuentos de la primera parte fueron escritos a lo largo de varios años mientras que los de la segunda parte son más recientes.
Una joven que sueña, cuando hace las tareas de la casa, con ser parte de la telenovela que ve a diario; dos amigos que viven diferentes aventuras una calurosa tarde de verano mientras roban duraznos del campo vecino; o el trasfondo de la vida de una pareja donde late un secreto desgarrador son algunas de las historias que Hernán Ronsino construye en este libro con una mirada tan apacible como precisa que lo confirma como uno de los escritores más potentes y cautivadores de la literatura argentina de los últimos tiempos.
Caballo de verano
HERNÁN RONSINO
A Mafalda y Lito
I
LA TORMENTA
Un punto. Piensa en un punto. Apoya el lápiz sobre la canson rugosa. Y hace el punto. Después espera. Tiene miedo de estropear la hoja. “Cuidalas, son caras”, le dice la madre. Por eso le tiene respeto. Espera. Ahora el punto ya está hecho. Pero no sabe cómo seguir. Mira a su alrededor. El padre aprieta con una mano el vaso de vino. Entrecierra los ojos. Está cansado. Se sobresalta solo cuando el sonido metálico de la televisión hace interferencias, rayas, por la tormenta que se viene. La madre, detrás, bajo la ventana que da al lavadero, cada vez que escucha a su marido sacudirse insiste con que se vaya a dormir: “Andá a la cama”, le dice, “ya es tarde”. La madre, con una belleza precaria en el cuerpo, prepara la camisa que va a ponerse al día siguiente. La madre consiguió un trabajo. Un trabajo en la gestoría de Gloster. Ángel, bajo la lámpara de la cocina, echado sobre la mesa después de contemplarlos, se lanza sobre la hoja: dibuja a partir del punto. Saca líneas. Aparecen figuras. El dibujo crece, lento (como el hermano que, según dicen, nacerá pronto) sobre la hoja canson. La hoja canson es rugosa. El cielo, sobre el que se montan las tormentas, no es rugoso como en las hojas canson. El padre conoció a la madre en un velorio en Haedo. La madre se llama Leticia Paredes. El padre, Julio Quiroga. Leticia Paredes no sabe muy bien, no recuerda cómo llegó esa madrugada, porque llegó a la hora más hermosa, según ella, para llegar a un velorio: la madrugada. Llegó de La Plata. Ella nació y vivió en La Plata hasta los veinte años. Había ido a un baile, dice siempre. A un baile a Tolosa. Y terminó, no sabe bien por qué, después de haber tomado un tren –recuerda unas estaciones oscuras, el movimiento del tren, una mujer que la acompaña– en un velorio en Haedo, a las cuatro de la mañana, charlando con un muchacho del interior. Julio hacía rato que estaba sentado en esos sillones de cuerina verde, con varios pocillos de café encima. Estaba ahí por su amigo, el Gordo Suez: lo había conocido en la colimba. Y a esa hora, a la hora en que apareció Leticia, un poco perdida, borracha y alegre, era el único en la sala. Custodiaba un cadáver que no le pertenecía. Sin querer, ella y él, estaban perdidos en el mismo punto y, reconocidos en el desierto, vieron la posibilidad de ocupar esa zona. Ángel escuchó la historia del velorio en una cena. Escuchó que sus padres se la contaban a unos amigos. Y él, entredormido sobre la falda de su madre, se apoderó de algunos detalles. Se apropió de algunos fragmentos mientras se hundía en el sueño. Por ejemplo: empezó a asociar la palabra Haedo con chocolate. Fue dejando disolver esa idea: la palabra Haedo como un chocolate aireado. Y entonces, en algún momento de la noche, soñó. Soñó que jugaba a ser un muerto. Soñó que lo velaban en un cajón de chocolate y que las ventanas de la pieza, abiertas, dejaban ver el canal de Suez y por eso entraba un viento fuerte que movía las cosas, que borroneaba los gestos de las caras, como cuando hay tormenta y las caras en la tele se deforman o como cuando hace calor y los chocolates se derriten en el fondo de los bolsillos. Se despertó asustado. Lo despertó su madre, preocupada: “Angelito, mi vida, tranquilo, ¿qué pasa?”. Y Angelito, triste y sudado, abrazó a su madre. Pero hay cosas que no se cuentan en esa cena. Todo lo que va a venir después, por ejemplo, no se cuenta. Ellos recién vuelven a verse al año del velorio. Julio había quedado encendido. Ella no. Ella no sabía muy bien cómo había llegado a estar desnuda en el salón contiguo de la casa fúnebre, con un muchacho que le susurraba cosas al oído y la penetraba despacio; un muchacho que solo le despertaba un poco de compasión. Ese día, antes de despedirse, él le pidió un dato. Una dirección: Julio le pidió una certeza que pudiera soportar, darle realidad a ese encuentro furtivo. Y ella le pasó la dirección de la casa del padre, en La Plata. Él guardó el dato como un tesoro. A los dos meses, el padre de Leticia recibió una carta dirigida a su hija. El remitente decía: “Julio, el amigo de Suez”. Leticia, que en realidad había hecho el esfuerzo de olvidar aquel episodio en Haedo, al leer el remitente sintió que algo de la idea que todos tenían de ella, una mujer ligera, finalmente se la había representado a ese vago recuerdo que era el tal Julio, en la piecita contigua de la casa fúnebre donde velaban al Gordo Suez. Y a él le había gustado. Cómo era posible que ese vago recuerdo se enamorara de una mujer así. Porque por algo el tipo escribía. Por algo le decía las cosas que le decía en esa carta. En otro momento hubiera sentido lástima de ese hombre. Pero ahora no. Ahora ese hombre la ponía nerviosa. La hacía pensar en cosas que antes no hubiera pensado. Un domingo, fumando en la terraza de su casa, mirando los techos y el cielo de La Plata, apretujando la carta, pensó con claridad que nunca un hombre le había dicho las cosas que ese Julio le decía. O mejor: nunca esas palabras le habían entrado tan profundo, rompiendo la coraza, la muralla que siempre había sabido levantarse a tiempo. Y se sintió sola. Ese papel era lo inesperado. Entonces se empezaron a cartear. Hubo un encuentro frustrado que fundó de algún modo la mitología familiar. Porque fue gracioso: Ángel no entendía, hasta que creció, por qué cada vez que contaban lo de la Rotonda de Alpargatas se ponían a reír de esa manera. Recién al año del velorio volvieron a verse. Fue en los bosques de Palermo. Ella tenía un recuerdo desgastado de él. Y él tenía una imagen exagerada de ella. Pero cuando se vieron, se equilibraron. Y así empezaron los viajes. Primero él, dos veces al mes, yendo a La Plata. Eso fue durante todo un verano. Él se desorientaba en La Plata. Las diagonales lo confundían. Perdía las marcas. Los puntos de referencia. Estar perdido, pensó una vez, era como estar fuera del mundo. Ella se divertía con sus extravíos. Ella, sin querer, iba fundando una posibilidad en cada encuentro, en cada abrazo. Hasta que un día le dijo: “Me voy con vos, a tu pueblo”. La Plata, según ella, se había convertido en un infierno. Era marzo de 1978. Ella susurró, para que no quedaran dudas: “Esto es un infierno”. Unos días después se instalaron en la casa donde viven ahora: ella tenía veinte años y ese color en la piel, desgastado, como el de las rusas. Al año, nació Ángel. Los infiernos se parecen a tormentas interminables. Pero toda tormenta empieza en un punto. Toda tormenta interminable, siempre, empieza en un punto. Como los dibujos de Ángel. Después ese punto crece. Y las líneas avanzan en la canson rugosa. Y sobre el cielo de la pampa brota, inesperado, un frente oscuro. El cielo, sobre el que se montan las tormentas, no es rugoso como en las hojas canson. Un día, mientras esperaban al doctor Pasaglia en el consultorio de la calle Belgrano, la secretaria le dio a Ángel un par de hojas y una caja llena de lápices de colores para que se entretuviera. Tenía ocho años. Apoyado en el escritorio de la secretaria, se hundió en la hoja y empezó a dibujar. Esa fue la primera vez que hizo una tormenta: le daban miedo las tormentas. Cuando de noche se desataba una, corría hasta la pieza de los padres, o prendía las luces. Entraba en un estado de alerta como cuando hay guerra y se espera un bombardeo. Después de dibujar por primera vez una tormenta sintió un alivio extraño. Cuando la madre descubrió esa obsesión, primero trató de disuadirlo, de entablillarlo como a un árbol torcido: le pedía que dibujara otras cosas, le hacía copiar ilustraciones, cuadros con paisajes serranos. Pero Ángel no podía dibujar otra cosa: las nubes aparecían, negras, monstruosas amenazando los jardines coloridos. Por eso la madre, enérgica, decidió impedirle que dibujara. Desde el verano tenía prohibido dibujar. Y así tuvo que empezar a inventarse espacios, huecos, formas alternativas que permitieran hacer posible el dibujo, porque el deseo de dibujar era cada día más creciente. En ese tiempo de prohibición había hecho más de setenta dibujos de tormentas. Tenía las hojas escondidas en un rincón del ropero. Si ahora está dibujando en la cocina, después de la cena; si ahora, mientras el cuerpo del padre, dormido, enfrenta la tele que parpadea y hace intermitencias; y ella, la madre, termina de arreglar la ropa que se pondrá al otro día para ir a la oficina alfombrada de Gloster; si ahora dibuja es porque ella le ha comprado un bloc de hojas canson y le ha levantado la prohibición. La madre está contenta: desde que consiguió el trabajo se la pasa cantando bajito una canción en francés. Pero ahora dobla una camisa y le dice: “Mostrame”. Ella piensa encontrarse con otra cosa: un jardín florido, un partido de fútbol, una bandada de pájaros. Ángel se resiste. Ella pide: “Mostrame”. Y entonces Ángel se recuesta contra el respaldo de la silla, dejándole libre el dibujo. Ella espera encontrarse con otra cosa. Un pájaro rojo, por ejemplo. Pero, después de un instante de turbación, grita: “Nene”. Grita: “Julio”. Y el padre se sacude. No sabe muy bien a qué raza pertenece. Unas gotas de vino manchan los mosaicos negros. Se escucha el primer trueno de la noche. Y esas líneas blancas que atraviesan la pantalla de la tele. La luz tiembla. Ángel queda aturdido, por el trueno, por su madre. Mira la canson rugosa. La madre siente que su hijo le está tomando el pelo. Insiste con eso. “Otra vez con eso”. “Julio”. Y el padre trata de volver al mundo. En el sueño ha sobrevolado el agua, con la panza apenas ha rozado la superficie del mar; se sintió un barco, él, todo un barco, abriendo el agua, suspendiéndose, leve, sobre el agua. Pero el grito se filtra en el sueño. Y hay un sonido desparejo y estridente que comienza a sacudirlo. Llueve. El agua golpea las chapas de zinc. Es de noche. El frío, inesperado, se filtra por la claraboya, por los bordes de las chapas, por las junturas de las ventanas. Llueve. Y la luz tiembla con cada embestida del viento. Si el tiempo sigue así, piensa ella, en su primer día de trabajo va a llegar a la gestoría de Gloster con la ropa mojada y los zapatos embarrados; piensa que embarrará la alfombra de la oficina y que será un desastre. Pero ahora le está gritando a su hijo mientras intenta sacarle la canson: le reprocha eso, de impotencia nomás, cómo es posible que siempre dibujes eso. Lo tiene contra la pared. Y forcejean. Ángel resiste. Ella quiere el dibujo. Hay un instinto, ahí, que se impone: los dos huelen ese deseo de imponerse. Llueve. El viento zumba. Ángel necesita golpear a su madre: puede hacerlo con la pierna derecha, la tiene libre, si quiere puede pegarle una patada con la pierna derecha, hacerle doler. La madre sabe que la tormenta durará toda la noche y entonces lo aprieta con más fuerza. Pero antes de patearla algo lo frena: piensa en el hermano que, según dicen, nacerá pronto y también descubre a su padre contemplando la escena: lo ve rodeado por una luz que tiembla, lo ve ajeno, absurdo. Eso lo demora, lo hunde en un estado de tristeza (escucha el agua, golpeando en la claraboya, ve de qué modo el agua empieza a filtrarse por las junturas de la claraboya, el agua cae sobre la cabeza del padre). La madre lo suelta. “Estás celoso”, dice. Aprovecha la debilidad del hijo para quitarle la hoja y, manteniendo cierta distancia, rompe la canson rugosa en dos mitades, como si con eso, rompiendo las tormentas que su hijo dibuja, una y otra vez, obsesivamente, pudiera detener esa otra tormenta que cae con violencia, que moja la cabeza de un padre absurdo y hace, por fin, que la luz temblorosa se corte. La oscuridad es un punto infinito. Ahora solo se oyen las voces y los ruidos. “Ángel”. “Ángel”, grita ella, con los restos de una tormenta en la mano. Las ventanas se sacuden. Hace frío y llueve. “Ángel”. “Ángel”. El chico corre por el pasillo, de memoria, porque no se ve nada: solo percibe rayas, líneas, como relámpagos, que se trazan en el aire. Estira los brazos y avanza. Siente el corazón acelerado. La puerta del patio está entreabierta. Duda. La noche lo espera. Duda. Pero la voz de la madre se acerca. La noche es un viento frío que zumba. “Ángel”. “Ángel”. Y el chico, por fin, sale, se hunde en la oscura intemperie del mundo.
LA CURVA
Tiene las piernas largas como si fueran dos ríos que se tocan al nacer. Pero también tiene dos palabras que repite siempre, y un tatuaje en la espalda, y unas manos que acarician como si hicieran pan.
Dice que mató al tío. Y camina descalza porque siente la tierra creciéndole por dentro. Dice que la tierra se le mete por los talones, que le crece al costado de las venas como los cables, o las rutas, crecieron a los costados de las vías del tren.
La tierra la vuelve fuerte. Le permite enfrentar los ojos de la gente. Que si no fuera por la tierra ahora estaría quebrada como un ombú: loca, dice.
Y dice que dejó un hijo recién nacido en un campito de Benítez, hace como cinco años. Las marcas del tiempo las tiene claras. También tiene claras las notas de la cumbia que silba por el medio de la avenida Güemes, cuando la avenida Güemes entra en un declive que parece enterrarse y no solo deja de estar asfaltada sino que además se llena de recortes de ladrillos que se supone deben emparejar los pozos de los alrededores de la Cerámica.
Ahora cuenten ustedes, pide siempre, cuando termina de narrar su historia. Siempre nos cuenta su historia. Y después se pone un tronquito de pasto en la boca, sentada junto al arroyo que lleva los desperdicios de los chiqueros y de la Cerámica. Y le inventamos una historia. Le gustan las aventuras de los guerreros y de las princesas. Le gustan los castillos y las brujas. Le gustan los paisajes que la transportan más lejos de estas ruinas. Le gustan los tigres.
*
No es de acá, dicen los remiseros de la curva. Vino con los obreros que levantaron los edificios de la Federación y se quedó. Vive atrás de la Cerámica en una tapera impenetrable. Se la ve con perros (les habla a los perros) y se junta con los chicos del monte, que son mucho más chicos que ella. La flaca seguro hijos todavía no debe tener, pero en cualquier momento, de seguir así, ligera, alguien la emboca, dicen los remiseros, sentados en los sillones de mimbre en la vereda de la curva, ignorando la verdadera historia de la chica. Ni siquiera pueden imaginar la escena entre las chapas del rancho en una quinta de Castilla, el tío agarrándola de los pelos, arrancándole la ropa, penetrándola con un oscuro placer en los ojos y un susurro áspero, constante entre los labios; no pueden imaginar, por ejemplo, los remiseros, cómo fue que, a los seis meses, embarazada, una noche de lluvia en que el tío reincidió, ella, certera, le enterró una cuchilla en el abdomen con la frialdad con que cualquiera corta un pan al medio; no pueden, tampoco, los remiseros, ver en la cara de la chica la imagen que la persigue cada vez que cierra los ojos en ese colchón viejo de la tapera, dejando a su hijo –porque le parecía que no era de ella, que había nacido sucio– entre fardos secos en un campito de Benítez; no pueden imaginarla aunque digan, inventen otras historias, aunque la vean perderse, ahora, silbando por el medio de la avenida Güemes, mientras se bambolea sobre esas piernas largas, como si fueran dos ríos que se tocan al nacer.





























