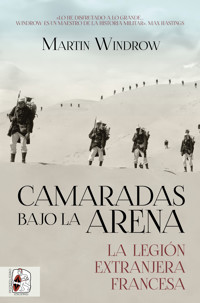
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Desperta Ferro Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Desde los años veinte, la imagen popular de la Legión Extranjera francesa quedó grabada en el imaginario colectivo a partir de la novela Beau Geste, de P. C. Wren: un mundo de aislados y remotos fortines, feroces tribus guerreras y hombres desesperados de todas las nacionalidades que, huyendo de turbios pasados, se alistaban bajo seudónimos para luchar y morir bajo el sol del desierto. Una imagen romántica y llena de clichés que ha opacado una realidad mucho más rica y apasionante, jalonada de combates sin cuartel en exuberantes oasis en medio de la desolación, operaciones de contrainsurgencia en selvas infestadas de tigres, templos alfombrados de cráneos humanos en las profundidades de la jungla, e implacables marchas desafiando los límites de la resistencia humana. En su libro Camaradas bajo la arena, brindis con que los legionarios recuerdan a sus caídos, Martin Windrow narra con la pulsión de la mejor historia militar la «edad de oro» de la Legión Extranjera Francesa: su configuración y desarrollo como cuerpo, la idiosincrasia de unos soldados que decidieron emprender una vida al margen de convencionalismos y que conformaron una de las unidades militares más legendarias de la historia, y sus principales campañas durante la expansión colonial francesa, de los ardientes desiertos y escarpadas montañas de Marruecos a las opresivas selvas de Tonkín, de los traicioneros manglares de Dahomey hasta los inclementes altiplanos de Madagascar. Pero va mucho más allá, para profundizar en las tensiones entre poder político y militar en el seno de la Tercera República, una compleja relación nacida de los humeantes rescoldos del París de la Comuna que condicionó una política exterior de constante expansión durante la era del colonialismo europeo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1741
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Camaradas bajo la arena
Windrow, Martin
Camaradas bajo la arena / Windrow, Martin [traducción de Javier Romero Muñoz].
Madrid: Desperta Ferro Ediciones, 2024 – 880 p. ; 23,5 cm – (Otros títulos) – 1.ª ed.
D. L: M-21101-2024
ISBN: 978-84-128157-8-8
94(4)(5-11)(6)“1893/1925”
355.48(44)”18”
CAMARADAS BAJO LA ARENALa Legión Extranjera francesaMartin Windrow
First published by Weidenfeld and Nicolson, an imprint of The Orion Publishing Group, London.Publicado por primera vez por Weidenfeld and Nicolson, un sello de The Orion Publishing Group, Londres.
© Martin Windrow 2010ISBN: 978-0-7538-2856-4
© de esta edición:Camaradas bajo la arenaDesperta Ferro Ediciones SLNEPaseo del Prado, 12 - 1.º derecha28014 Madridwww.despertaferro-ediciones.com
ISBN: 978-84-128984-0-8
Traducción: Javier Romero MuñozDiseño y maquetación: Raúl Clavijo HernándezCartografía original: John Richards; © Martin Windrow, adaptada por Desperta FerroCoordinación editorial: Mónica Santos del Hierro
Primera edición: noviembre 2024
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados © 2024 Desperta Ferro Ediciones. Queda expresamente prohibida la reproducción, adaptación o modificación total y/o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento ya sea físico o digital, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo sanciones establecidas en las leyes.
Producción del ePub: booqlab
ÍNDICE
Glosario y abreviaturas
Prefacio
Prólogo. «Semana Sangrienta»
PRIMERA PARTEEL SERVICIO DE LA LEGIÓN EN TIEMPOS FEBRILES
1 Las herramientas del imperio
2 «La Francia de ultramar»
3 La Mission Civilisatrice y el comercio de sombreros de paja
4 El año de los cinco reyes
5 El General Venganza y el rey Pico de Zinc
6 El país de los tigres
7 «Un servicio desprovisto de alicientes»
SEGUNDA PARTEMARRUECOS
8 Instrumentos de la caída, 1893-1899
9 Sesenta mil camellos muertos, 1900-1902
10 Sangre y arena, 1902-1903
11 El taladro de Lyautey, 1904-1907
12 Dos tipos de guerra, 1908
13 La marcha sobre Fez, 1909-1912
14 El atuendo inmaculado, 1912-1914
15 El caparazón de la langosta, 1914-1918
16 Espadas melladas, 1919-1922
17 «La raza más indómita del mundo», 1923-1924
18 La renuncia del mando, 1925
19 Recapitulación, 1926-1930
20 «Oscuros y desconocidos sacrificios», 1930-1934
Epílogo. El fuerte en el fin del mundo
Apéndice I - Resumen de las operaciones de la Legión Extranjera en Europa, 1914-1918
Apéndice II - Resumen de las operaciones de la Legión Extranjera en el Levante durante 1925
Apéndice III - P. C. Wren, 1875-1941
Bibliografía
Para Graham, con mi agradecimiento por mil millas de djebel y bled, por la cumbre de Astar y por capear la tormenta desde Skoura hasta El Mers.
GLOSARIO Y ABREVIATURAS
TRANSLITERACIÓN
Toda transliteración del árabe es, básicamente, fonética; siempre implica la inserción de vocales romanas elegidas y, a menudo, hay varias consonantes romanas alternativas, por lo que fuentes transliteradas al francés, inglés, español y alemán durante el siglo pasado, inevitablemente, confrontan al lector con inconsistencias. La elección de traducir el término para un curso de agua como oued o wad, por ejemplo; para un pueblo amurallado como ksar o qsar; y los prefijos de nombres tribales como ouled o awlad, beni o bani es bastante claro, pero otros lo son menos. Perdí la cuenta de la cantidad de grafías para la tribu bereber del Atlas Medio presentada en estas páginas como Ait Segrushin y de la ortografía en apariencia aleatoria de nombres de lugares en mapas antiguos y modernos impresos en diferentes países. Por ejemplo, el corazón montañoso de los bereberes Ait Atta se presenta de diversas formas, como Djebel Sahro, Jebel Sarho o Jbel Saghru.
Después de un momento de locura transitoria cuando contemplé intentar estandarizar toda la ortografía, recordé que este libro no está destinado a especialistas lingüísticos y tomé una decisión totalmente arbitraria: la pureza y la coherencia lingüísticas han sido sacrificadas sin piedad en aras de la claridad del reconocimiento. La mayoría de los nombres árabes se dan en las formas francesas halladas en fuentes generales –por ejemplo, djebel, oued, Thami el-Glaoui, en lugar de jbel, wad, T’hami al-Glawi–. Sin embargo, aun así, no he sido coherente del todo –por ejemplo, prefiero Dawi Mani a Doui Menia–. Para nombres bereberes, por lo general, copiaba los formularios utilizados por el profesor Ross E. Dunn o David M. Hart.
A veces he elegido de forma deliberada entre ortografía alternativa para reforzar las diferencias entre nombres similares para diferentes personas y tribus –en muy pocos casos se da una ortografía alternativa común entre paréntesis después del primer uso de un nombre–.
Me enfrenté a un problema similar en los capítulos relacionados con las campañas en África e Indochina, para el que he adoptado una solución igual de arrogante. Los nombres vietnamitas suelen ofrecerse en sus sílabas independientes sin guiones, por ejemplo, Tuyên Quang, aunque en la actualidad sería pedante insistir en Hà Nội en lugar de la forma elidida más familiar Hanói.
En esto, como en todos los demás asuntos del libro, cualquier error o infortunio es absolutamente mío.
GLOSARIO
aman
términos de paz (lit. «agua» en dialecto bereber)
amil
alto funcionario marroquí del Majzén (en Figuig y Uchda)
amir
comandante
«bigors»
artillería colonial/naval francesa, vid. RAM/RAC
bled
campo abierto
chott
depresión, lago seco
djebel
cadena de montañas o colinas
djich
pequeña incursión, grupo de asalto
douar
campamento de tiendas
faqih
profesor
goumier
soldado auxiliar nativo del norte de África de alistamiento temporal
imam
líder religioso, oficiante en mezquitas
ksar
población amurallada
moghazni
gendarme local nativo del norte de África
mellah
barrio judío, gueto
«marsouins»
infantería colonial/naval francesa, vid. RIM/RIC
«moblots»
guardias móviles de milicianos
oued
río, curso de agua
partisan
tribales irregulares del norte de África al servicio de Francia
souk
mercado
suppletif
vid. partisan
«turco»
infantería ligera nativa de la Argelia francesa, vid. RTA
ulama
consejo de eruditos islámicos
ABREVIATURAS DE UNIDADES
I, II, etc.
batallón de un regimiento, por ejemplo: I/2.º RE es 1.er Bón./2.º Regimiento Extranjero
Bat d’Af
Bataillon d’Infanterie Légère d’Afrique (Batallón de Infantería Ligera de África)
BCP
Bataillon de Chasseurs à Pied (Batallón de Cazadores a Pie)
BILA
vid. Bat d’Af
GOC
oficial general al mando
LE
Légion Étrangère (Legión Extranjera)
RAC
Régiment d’Artillerie Coloniale (Regimiento de Artillería Colonial)
RAM
Régiment d’Artillerie de Marine (Regimiento de Artillería Naval)
RCA
Régiment de Chasseurs d’Afrique (Regimiento de Cazadores de África)
RE
Régiment Étranger (Regimiento Extranjero)
REC
Régiment Étranger de Cavalerie (Regimiento Extranjero de Caballería)
REI
Régiment Étranger d’Infanterie (Regimiento Extranjero de Infantería)
RIC
Régiment d’Infanterie Coloniale (Regimiento de Infantería Colonial)
RICM
Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc (Regimiento de Infantería Colonial de Marruecos)
RIM
Régiment d’Infanterie de Marine (Regimiento de Infantería de Marina)
RS
Régiment de Spahis (Regimiento de Espahíes)
RTA
Régiment de Tirailleurs Algériens (Regimiento de Tiradores Argelinos)
RTC
Régiment de Tirailleurs Coloniaux (Regimiento de Tiradores Coloniales, oeste de África)
RTM
Régiment de Tirailleurs Marocains (Regimiento de Tiradores Marroquíes)
RTS
Régiment de Tirailleurs Sénégalais (Regimiento de Tiradores Senegaleses)
RTSM
Régiment de Tirailleurs Sénégalais du Maroc (Regimiento de Tiradores Senegaleses de Marruecos)
RTT
Régiment de Tirailleurs Tonkinois (Regimiento de Tiradores Tonkineses)
RZ
Régiment de Zouaves (Regimiento de Zuavos)
Mapa 1: Neuilly, noroeste de París, abril de 1871.
Mapa 2: Nordeste de París, mayo de 1871.
Mapa 3: Argelia occidental, 1871-1900.
Mapas 4a y 4b: Tonkín y zona de operaciones, 1883-1885.
Mapas 5a y 5b: Asedio e inmediaciones de Tuyên Quang, 1885.
Mapa 6: Dahomey, 1892.
Mapa 7: Tonkín ca. 1895 y detalle de la región de Yên Thế ca. 1892.
Mapas 8 y 9: El avance desde Majunga a Antananarivo, 1895. Mapa general de Madagascar, 1895-1905.
Mapa 10: Marruecos en torno a 1900.
Mapa 11: Región fronteriza argelino-marroquí, ca. 1900-1905.
Mapa 12: Curso bajo del oued Guir y del oued Zusfana, ca. 1900-1905.
Mapa 13: Figuig, mayo-junio de 1903.
Mapa 14: El Moungar, 2 de septiembre de 1903 (basado en Holtz).
Mapa 15: Marruecos centro-occidental, desde la Shauía al Alto Atlas.
Mapa 16: Boudenib, septiembre de 1908.
Mapa 17: Fez, mayo de 1912.
Mapa 18: El norte de Marruecos, 1906-1921.
Mapa 19: El Atlas Medio: el frente zayán y el corredor de Taza.
Mapa 20: La Guerra del Rif, 1925-1926; (detalle) el frente del Uarga central.
Mapa 21: Distribución aconsejada de un puesto, Marruecos, décadas de 1920-1930 (basado en Vanègue).
Mapa 22: Restos del puesto de Astar, 2007.
Mapa 23: El centro-sur y sudeste de Marruecos, ca. 1930-1934.
Mapa 24: El sudoeste de Marruecos: el Sus y el Anti-Atlas, ca. 1929-1934.
PREFACIO
Existen ciertos clichés visuales tan imbricados en nuestra cultura común que un dibujante de cómics podría evocar toda una historia de fondo con unas pocas líneas; pasan de una generación a otra con sus arcaicos detalles intactos porque nos ofrecen un útil atajo narrativo, ya sea el náufrago de larga barba bajo una palmera solitaria o el atracador con jersey a rayas, antifaz y saca. Uno de estos lugares comunes es el de la silueta cuadrada de un fuerte entre dunas de arena y un soldado con casaca azul oscura y quepis con cubrenucas blanco. Es posible datar con cierta precisión el momento en que esta estampa sobrepasó el sistema francés de símbolos visuales: octubre de 1924, fecha de la primera edición, de John Murray, de la novela de P. C. Wren Beau Geste. Casi de inmediato, el légionnaire entró en el panteón de héroes populares junto con el cowboy, el explorador/cazador de grandes presas y el detective de brillante intuición. Esta imagen resumía cierto concepto militar: un servicio de armas rudimentario, chapado a la antigua y más bien brutal, separado por completo de los valores y preocupaciones de la vida civil. Implicaba resistir de forma voluntaria una dura disciplina, penurias físicas y en ocasiones peligros mortales, lejos del hogar y a cambio de una exigua recompensa.
Aunque es indudable que esta descripción es aplicable a la mayoría de experiencias castrenses de todo el mundo, por algún motivo el personaje del légionnaire ha seguido aferrado al estereotipo.
Dicho de forma simple, el propósito de este libro es tratar de explicar qué hacía el légionnaire –tanto en un contexto histórico como militar– en este territorio y en otros igualmente inhóspitos: describir estos lugares, con qué propósito fue enviado allí, cómo lo utilizó Francia y qué fue de él.
Desde luego, no se trata de una historia general de la Legión, de la cual podría decirse que ya hay demasiadas. Desde la publicación, en 1991, del magistral volumen del profesor Douglas Porch The French Foreign Legion. A Comprehensive History, al cual, al igual que todos los escritos posteriores en torno al tema, el presente volumen debe mucho, deberán pasar al menos un par de generaciones antes de que el mundo necesite otro. Algunas historias –aunque, debo insistir, no la del profesor Porch– se ciñen a un listado cronológico de las batallas de la Legión, por lo que, en vez de limitarme a reiterar dicha lista, he tratado de situar al légionnaire dentro del contexto físico, militar y político de las campañas en las que Francia lo empleó –aunque el material político está limitado, de forma necesaria, a poco más que atrevimientos–.* De igual modo, también he intentado –por medio de retratos ocasionales de carreras individuales– remarcar la continuidad, un aspecto central del carácter de toda organización castrense con tradición. Este libro no pretende ser una obra de investigación de fuentes primarias, algo para lo cual ni mi formación ni mis circunstancias me capacitan. Es una síntesis de fuentes secundarias, entre ellas algunos materiales más desconocidos en lengua francesa, que espero que puedan arrojar algo de luz a los lectores acerca de la etapa clásica de conquistas coloniales de la Legión.
Dado que no soy académico, el periodo narrado no está definido por estrictos límites académicos, lo cual se ajusta a mis propósitos. He tomado como punto de partida la Guerra Franco-Prusiana de 1870-1871. Dado que esta configuró los asuntos castrenses de Francia –y, en gran medida, la conciencia de la nación francesa– hasta 1914, me parece imposible omitir una introducción, tanto del ejército que la combatió, como del modesto papel que la Legión desempeñó en esta. Después de la década siguiente, cuando la única obsesión fue preparar la revancha contra Alemania, a partir de 1881 Francia empezó a hacer una inversión paralela en sus intentos, hasta entonces caóticos, de obtener un segundo imperio de ultramar para compensar la pérdida del primero a manos de Gran Bretaña en la década de 1760. Por varias razones, creo que puedo afirmar que su conquista inicial de Argelia entre 1830 y 1860 supone un caso aparte, que resumo en el Capítulo 2. He finalizado el relato en 1935, el año después del sometimiento de las últimas tribus invictas de Marruecos, momento adrianeo** que marcó el fin de la etapa en la que Francia aspiraba a conquistar un imperio, no a tratar de preservarlo.
Pese a que la Legión fue fundada cincuenta años antes de estas campañas –durante los cuales ganó una reputación estrictamente local en Argelia, Crimea, Italia y México– su enorme engrandecimiento y su empleo más generalizado fueron consecuencia directa de la expansión dinámica de las colonias francesas iniciada a principios de la década de 1880. En 1875, la Legión constaba de un único regimiento a 4 batallones, con un total de 3000 hombres; a principios de la década de 1930 era un cuerpo de 6 regimientos con 18 batallones y 6 escuadrones de caballería, así como 5 compañías independientes de infantería montada, 4 de zapadores y 2 baterías de artillería, con unos efectivos máximos en 1933 de más de 33 000 hombres. Fueron esas campañas coloniales las que crearon la imagen de la Legión que todavía hoy reconocemos: la Legión de quepis con cubrenucas y extenuantes marchas por el desierto, de fuertes en junglas azotadas por las fiebres y resistencias a la desesperada. En estas campañas la Legión era la garantía final –la «columna vertebral» de infantería de choque, a menudo pesada, pero siempre confiable– de las columnas mixtas y fuerzas expedicionarias que Francia organizó.
Cuando me planteé por primera vez las campañas de la vieja Legión como tema para un libro, estas presentaron un problema particular. Algunos años atrás había escrito un relato de la batalla de Ðiện Biên Phủ, culminación de la Guerra de Indochina de 1946-1954. Este tema tenía un desarrollo evidente, el clásico «arco narrativo en tres actos». Por el contrario, la historia que abordaré ahora parecía menos equilibrada. Solo empecé a tranquilizarme cuando vi que, después de las episódicas arremetidas de Francia anteriores a 1900 para obtener un imperio, la segunda parte de la historia avanzó hacia un desenlace natural que aunó todas las misiones, los instrumentos y el hombre –en la persona del general Hubert Lyautey–. Las aventuras de Francia en ultramar llevaron a Lyautey, y, con el tiempo, a la mayor parte de la vieja Legión, a Marruecos, el último y mayor escenario de este drama. En ese país, por espacio de treinta años, la Legión emprendió algunas de sus campañas más intensas y memorables.
La naturaleza de las campañas de la vieja Legión, como es natural, no solo fue dictada por el terreno y la meteorología, sino también por los adversarios contra los que la enviaron a combatir. Los occidentales piensan en términos de una guerra, esto es, un episodio histórico finito; tiene causas, ambos bandos tienen propósitos y objetivos y sigue un progreso más o menos lineal. Sin embargo, para muchos de los pueblos a los que se enfrentaron los ejércitos coloniales un siglo atrás la idea de una contienda específica no tenía mucho sentido. Consideraban la guerra un elemento normal, más o menos constante, de su forma de vida. El novelista Charles Frazier puso en boca de un nativo americano del siglo XIX la siguiente queja: «Esa nueva gente blanca le quitó toda la diversión a la guerra, se limitan a ganar y siguen ganando, como si eso fuera lo único que importara».1 Al parecer, uno de los personajes más característicos del Marruecos finisecular, el gran señor de bandidos Ahmed el Raisuni, afirmó que los colonizadores trajeron seguridad, pero a cambio estrecharon los horizontes del hombre: «En los viejos tiempos, todo era posible. No había límite a lo que un hombre podía llegar a ser. El esclavo podía ser ministro o general, el escriba sultán. Ahora su vida es segura, pero está encadenado para siempre a su trabajo y a su pobreza».2
Dado que, en vida de El Raisuni la limitada penetración española en su territorio solo le impidió de forma teórica seguir acumulando oro y derramando sangre, este lamento debe verse como algo más poético que literal, aunque también nos ayuda a comprender una particular visión de la vida. Se trata de una concepción que todavía hoy puede encontrarse en ciertas regiones del mundo. A su regreso de unos meses «insertado» en un batallón de infantería en la provincia de Helmand, Afganistán, en 2007, el doctor Duncan Anderson narró algunas de sus conversaciones con los combatientes locales. Uno de ellos se negaba a creer que el despliegue del Ejército británico en el país fuera algo más que una venganza –en todo punto honorable– por la costosa derrota del Regimiento de Berkshire en Maiwand, en julio de 1880. Un segundo afgano preguntó, con sincera perplejidad, que, con todos esos guerreros británicos en Afganistán, ¿quién combatía en Gran Bretaña?3
Un segundo e interesante paralelismo entre la experiencia colonial francesa y la situación actual en Afganistán es el desarrollo civil. En su importante estudio de las operaciones británicas en dicho país en 2006-2007, A Million Bullets (London, Bantam, 2008), James Fergusson cita a un oficial británico que argumenta que el personal de desarrollo no podrá conseguir nada si tiene que esperar a que la paz esté consolidada del todo en grandes zonas. Ellos también deben ser insertados con las tropas, con autorización y recursos para empezar a trabajar tan pronto como se logre algún éxito local, precisamente porque es ese trabajo lo que dará a los locales un motivo para apoyar la estabilidad. (Un estudio de la oficina del gabinete hecho público en abril de 2009 parece reconocer el vigor de dicho argumento. Este, en realidad, no es más que la doctrina de la «mancha de aceite» de Galliéni/Lyautey, descrita en el Capítulo 6 del presente libro).
La queja de El Raisuni ignora otra característica de las campañas marroquíes que nos podría parecer contradictoria: el hecho de que, tan pronto como fueron derrotados, clanes que habían resistido con ferocidad a los franceses, y que habían pagado con sangre por ello, se alistaban de inmediato al servicio de Francia con sus propios caudillos para seguir combatiendo a sus vecinos en el ciclo eterno de incursiones y represalias. Durante toda su historia, las tribus más débiles siempre buscaron la alianza con el más fuerte y el prestigio de un jefe no solo descansaba en su valor personal y en sus cualidades de liderazgo, sino también en su capacidad de persuasión para lograr tales alianzas.4 Es una paradoja que, un siglo atrás, en un tiempo en que la mayoría de europeos jamás se cuestionaba lo que hoy denominaríamos su arrogancia racial, no todas las relaciones entre etnias las dictaba la corrosiva preocupación actual por la identidad de raza. Con el fin de comprender el carácter de algunas de las campañas coloniales examinadas en el presente volumen, debemos dar un salto con la imaginación y remontarnos más allá de las ideologías del siglo XX, que han demonizado de forma colectiva al enemigo de aquellos días. La conducta de algunos grupos marroquíes sugiere que el enemigo de ayer no era considerado más intrínsecamente «malo» que el corredor rival en una competición.
En vista de todo esto, me pareció inteligente introducir los relatos de las campañas legionarias con breves descripciones de estos enemigos no europeos, con la intención de darles un poco más de dignidad que la masa parda anónima en la mira del fusil con la que se conforman algunos narradores.
Una característica definitoria del servicio de armas en las colonias es el limitado número de hombres participantes y, por tanto, el alcance restringido de las operaciones de combate. Habituados a la historia militar occidental, esperamos de forma automática que el relato de una contienda vaya in crescendo hasta su conclusión definitiva, ya sea una victoria o una derrota categóricas. Esto casi nunca ocurría en las campañas coloniales. En el bando europeo, las enormes dificultades físicas de mover y suministrar ejércitos por espesuras sin caminos, de mantener sana a la tropa para que pudiera marchar y combatir en países difíciles e infestados de enfermedades imponían sus propias limitaciones. En la mayoría de casos, los adversarios estaban desunidos, incapaces de concentrar grandes contingentes en campaña o de sostenerlos mucho tiempo –un hecho que hace aún más notable la gran excepción, las campañas de los hermanos de Abd el-Krim en las colinas del Rif, en 1921-1926–. Después de los primeros avances, el ritmo natural de tales campañas era una guerra de contrainsurgencia: un ciclo interminable de pequeñas patrullas y escoltas de convoyes, con ocasionales emboscadas y agotadores –y a menudo vanos– intentos de grandes columnas de obligar al escurridizo enemigo a aceptar batalla. Esto tiene una compensación para el lector: de igual modo que en las campañas de la frontera estadounidense –una historia con ciertas semejanzas con la de la vieja Legión–, cuando había combate este solía ser dramático y a escala humana. Los nombres que surgen en las páginas polvorientas suelen ser acciones desesperadas de compañía en las que no más de un par de cientos de hombres se veían de repente luchando por su vida contra fuerzas abrumadoras. Tales incidentes, por su reiteración, suelen despacharse de forma más bien somera. Por lo que, en lugar de tratar de incluirlos todos, he intentado dar vida a algunos ejemplos concretos con algo más de detalle.
En consecuencia, he dado algunos rodeos en la historia cronológica con objeto de examinar elementos específicos de cómo el Ejército francés llevó a cabo estas campañas, dado que siempre he creído que demasiados relatos de operaciones militares no logran presentar las realidades físicas y tácticas experimentadas a nivel de pequeñas unidades e individuos. Para tratar de mantener tolerable el texto he desterrado a las notas a pie de página los detalles más arduos de armamentos, equipo, organización y varios otros temas, que incluyen referencias a los campos de batalla que he podido visitar. Los lectores más versados en el tema que compartan conmigo la afición a este tipo de contenido siempre pueden usar dos marcapáginas por separado.
Finalmente, en toda reseña de la historia de un cuerpo militar colonial europeo el elefante en el rincón de la habitación es, por supuesto, el colonialismo propiamente dicho. Dado que no puede obviarse, debemos ser lo bastante honestos como para dedicarle al menos una mirada honesta y me parece que este es el mejor lugar para ello –para lo cual apelo a la paciencia del lector– en lugar de desperdigar comentarios al respecto por todo el libro.
El autor no ve ningún interés en los intentos de juzgar a generaciones desaparecidas hace mucho tiempo conforme al consenso progresista*** de nuestro presente, o en adoptar la beatería tramposa del lenguaje. Conforme a sus propias neurosis culturales, cada sociedad y generación elige o inventa sus propios demonios, llámense herejes, brujas, cosmopolitas degenerados judíos, imperialistas, rojos impíos, cruzados infieles o fumadores ecocontaminantes. Aquellos que insisten en estudiar a nuestros antecesores por medio del limitado prisma de la sensibilidad cultural del siglo XXI son, sin duda, tan estrechos de miras como los supremacistas blancos que denuncian. Por definición, tales túneles mentales nos impiden ver el contexto y este lo es todo. La triste realidad es que la vida humana siempre ha dependido de la competición por territorio y recursos y una visión más amplia de la historia nos indica que el «imperialismo» agresivo ha sido la situación predeterminada de los asuntos humanos en la mayoría de masas terrestres del mundo durante unos 7000 años. Cuando se compara con esos incontables estratos de cenizas y cráneos, toda pretensión de que unas pocas generaciones de hombres blancos con salacot cometieron algún tipo de iniquidad especial queda desmentida por completo. Históricamente, el proceso de conquista territorial ha sido tan persistente como que el agua siempre fluye cuesta abajo. Aunque es una de las constantes más sombrías de la historia humana, es algo tan omnipresente que no puede resistir en modo alguno un simple análisis en términos de «bien» y «mal». Si queremos comprendernos a nosotros mismos, será mejor que asumamos el hecho de que no somos herbívoros.
En África y Asia decimonónicas los resultados de tales confrontaciones fueron, como es obvio, decididos por los armamentos superiores y por la organización militar más avanzada de que disponían los invasores europeos. Es de igual modo obvio que, una vez aceptada la cruda realidad, no podemos dejar de pensar. Si dejamos de lado cualquier dimensión moral, podríamos sentirnos tentados de adoptar una suerte de darwinismo perverso y justificar el genocidio. Hoy, todos aceptamos que la fuente principal del colonialismo europeo fue la codicia despiadada. Cuando nos enfrentamos a las consecuencias a largo plazo en, por ejemplo, el antiguo Congo Belga, es casi inconcebible que cualquier historia alternativa pudiera dar lugar a un resultado peor. Pero el conjunto del mundo no es el Congo y, sin duda, para evitar hablar como nazis no es necesario compensar en exceso y asumir una negación sentimental basada en la naturaleza de las culturas coloniales. Caracterizar a estas en términos de inocente Arcadia es una fantasía adolescente. Todas las sociedades conquistadas por Francia durante el siglo XIX y principios del XX eran antiguas y algunas de una compleja riqueza que despertó la fascinación y las simpatías de numerosos colonizadores instruidos, aunque no cabe deducir de esto que fueran más admirables en un sentido absoluto.
En Marruecos, por ejemplo –el escenario de muchos de los hechos descritos en este libro–, los gobernantes locales tenían una incapacidad crónica de proporcionar protección o estabilidad a su pueblo. En las postrimerías del siglo XIX, el sultanato seguía siendo respetado por su condición de fuente de autoridad religiosa y –en teoría– por ser un árbitro justo entre los intereses feudales y mercantiles que regían el funcionamiento de la sociedad. En la práctica, la autoridad del sultán dependía de que este tuviera la energía, astucia y fuerza militar para recaudar tributos e imponer decretos y, cuando carecía de ello, entonces el poder local rápidamente lo usurpaban otros. Allí donde un mandatario nacional o regional podía ejercer dicho poder, no había forma efectiva de imponer controles sobre sus actos. Decir que la maquinaría de tales Estados premodernos era, en todos los niveles, y conforme a los estándares anglófonos actuales, descarnadamente corrupta y egoísta, es un simple error de categorización: el gobierno era una estructura diseñada para el engrandecimiento personal, desprovisto de cualquier concepto de bienestar público reconocible para nosotros. El propósito único de conseguir poder en tales sociedades era –y sigue siéndolo, en grandes regiones del mundo– compartir ventajas y riquezas con su propia estirpe y con sus seguidores a expensas de otros; no estaba considerado mal gobierno, sino el deber moral de un líder con respecto a los que estaban a su cargo.
En Marruecos, las élites dirigentes eran depredadores sin miramientos que competían por el dominio en ciclos de rapacidad que recuerdan a los de la Europa de comienzos de la Edad Media. En todos los niveles expandían su riqueza y poder por la extorsión armada, en el mejor de los casos, y por medio de masacres y pillajes en el peor. Un mandatario con visión a largo plazo mantenía la explotación de sus súbditos dentro de límites sostenibles, aunque debía equilibrarlo con la necesidad de mostrar y reforzar su autoridad y el dominio de su grupo mediante violencia ejemplarizante. Esto se lograba matando a otros hombres, decorando sus portales con las cabezas cercenadas, arrojando a sus mujeres a la soldadesca e incautando sus bienes.
En la gran mayoría del territorio de Marruecos fuera del control práctico del sultanato el robo con violencia y el asesinato castigaban a unas poblaciones que subsistían como podían. En las duras montañas del norte, los granjeros bereberes rifeños vigilaban a sus vecinos –incluso a sus parientes– desde blocaos con aspilleras. En el salvaje territorio del pre-Sáhara, donde las aldeas de los oasis estaban construidas como castillos amurallados, los clanes de pastores seminómadas florecían o menguaban en la competición agresiva por pastos y agua, la explotación de los oasis productivos o el provechoso control de las rutas caravaneras. Las venganzas de sangre contra los vecinos, el pillaje de forasteros y las emboscadas contra infortunados viajeros no eran aberraciones ocasionales perpetradas por criminales, sino lo que hacían muchos hombres cuando se marchaban por la mañana al trabajo. En un entorno natural marginal e impredecible, la vida dependía del cálculo y de la búsqueda de la ventaja cortoplacista. Puede que los franceses llevaran a Marruecos nuevas formas de explotación, pero que algunos sostengan que estas fueran, por definición, «peores» que los viejos usos parece una postura perversa.
Al leer la historia de los años coloniales puede que nos repela la retórica europea de la «misión civilizadora» del hombre blanco que contrasta la más idealista de las palabras con los actos más despiadados; no obstante, a pesar de numerosos ejemplos extremos de lo contrario, estas palabras no siempre eran escépticas, ni los hechos siempre fueron vergonzosos. Por descontado, sería absurdo afirmar que ninguno de los ejércitos coloniales decimonónicos estaba motivado por la protección y el cuidado de sus semejantes africanos o asiáticos, aunque esto era cierto en algunos oficiales concretos, y es innegable que, en la práctica, las guarniciones coloniales aportaron, como mínimo, cierta protección. Podemos sostener con seguridad que el campesino de subsistencia colonizado recibió de buen grado toda reducción en el riesgo de que sus enemigos tribales o los bandidos le robaran rebaños y cosechas, saquearan y quemaran su casa, le rebanasen el cuello y se llevaran a sus hijas. Impedir que tal cosa ocurriera era una labor que solo podía confiarse a hombres duros, adaptados a un mundo implacable. El soldado colonial no dejaba de ser un hombre como cualquier otro, con una mezcla tan compleja de cualidades y defectos como la de cualquier otro tiempo o lugar.
Dicho esto, me retiro y dejo al elefante tranquilamente en su rincón. Al fin y al cabo, lleva muerto desde hace bastante tiempo.
Entre las fuentes citadas en la bibliografía escogida debo rendir particular homenaje a la guía de orientación básica para todo el que se interese por la historia militar colonial de Francia: el volumen del doctor Anthony Clayton France, Soldiers and Africa (London, Brassey’s Defence Publishers, 1988) que me recomendó un editor francés, pues lo consideraba el texto más exhaustivo y accesible en uno u otro idioma. Otra fuente importante es Resistance in the Desert: Moroccan Responses to French Imperialism 1881-1912, del profesor Ross E. Dunn (London, Croom Helm, 1977), que me reveló por primera vez la investigación académica de los etnógrafos acerca de unos pueblos que –por una feliz coincidencia para mí, aunque no para ellos– se convirtieron en los adversarios de la vieja Legión. Debo dejar particular constancia de mi deuda con las investigaciones de Jacques Gandini de Calvisson, Francia, autor de libros publicados en la década de 1990 autoeditados y con Extrêm’sud Editions. Monsieur Gandini fue en extremo generoso al proporcionarme copias de raras fotografías de su colección y su libro El Moungar (Extrêm’sud, 1999), basado en un extenso trabajo en los archivos de la Legión y en los del –por aquel entonces– Service Historique de l’Armée de Terre y en los Archives d’Outre-Mer, que fue una fuente indispensable para los Capítulos 9 y 10.
Entre las fuentes primarias tuve la gran fortuna de hallar las vívidas y absorbentes memorias del doctor Charles-Édouard Hocquard, Une Campagne au Tonkin (Paris, Hachette, 1892, reimpresión de Paris, Arléa en 1999 con meticulosas acotaciones de Philippe Papin). Los entusiastas de las novelas de Patrick O’Brian descubrirán en el doctor Hocquard es una especie de Stephen Maturin de carne y hueso, cuya curiosidad ilimitada está a la altura de la claridad maravillosa de su prosa francesa.
Al igual que reconozco las obvias limitaciones de los asépticos informes oficiales de los hechos, y la naturaleza a menudo autojustificativa de las memorias de los altos mandos, también soy del todo consciente de que los rangos subalternos suelen mentir acerca de su propia vida, tanto en las páginas como en la barra del bar. Al leer las memorias de los veteranos he tenido en cuenta no solo los lapsus de memoria, sino también la tendencia de los narradores, o de sus negros literarios, a remodelar, ornamentar o incluso inventar para darle al público de la época el material que esperaba. En ocasiones, ha sido posible comparar textos, pero, en última instancia, este proceso de criba solo puede reducirse a conjeturas razonadas. En caso de duda, he optado por omitir anécdotas particulares; agradezco que buena parte del valor histórico de tales memorias radique, en realidad, en sus pasajes más prosaicos.
Le debo particular agradecimiento a mi editor por concederme una cantidad inusual de espacio tanto para las fotografías que he coleccionado durante estos años, como por darles los pies de foto adecuados. Espero que ambos ayuden a los lectores a revivir a los hombres y hechos descritos. Estoy de igual modo en deuda con John Richards por su paciente y cuidadoso trabajo con los croquis cartográficos. Los nombres de tantos lugares remotos mencionados en los primeros relatos están ausentes de los mapas modernos. De hecho, algunos solo figuraban en las notas manuscritas de los oficiales de menor rango, que se veían obligados a incluir en sus informes alguna versión fonética aproximada de un nombre que les había dicho un camellero o un goumier. Sin embargo, los lugares de varios combates históricos pueden localizarse, al menos con un margen aproximado de kilómetro y medio.
En el otoño de 2007 tuve la oportunidad de visitar un puñado de campos de batalla marroquíes de la Legión, gracias a la ayuda generosa y paciente de mi sobrino Graham Scott. Fue uno de los mayores placeres de este proyecto y, en el caso de Graham, no dudaré en hacer una excepción a mi norma habitual de enumerar mis agradecimientos en estricto orden alfabético. Nuestros viajes por el sur del país me enseñaron valiosas lecciones relacionadas con las singulares condiciones de visibilidad en el desierto y respondieron de inmediato a cuestiones que me habían intrigado tras la lectura de los parcos informes de varias acciones. Dar con la cima de Astar en el Rif, o recorrer el terreno descrito por el informe del capitán Pechkoff de los combates del 5-6 de junio de 1925 –un terreno todavía cubierto de fragmentos desperdigados de artillería– se debió a la determinación de Graham, a los esfuerzos de nuestro intérprete Hassane el Khader y a la pura y simple buena suerte de hallarnos en una ladera con un notable paracaidista convertido en granjero llamado Abd el Malek. En el Atlas Medio, en una de las tardes más memorables de mi vida, fue la experiencia de Graham, que ha conducido vehículos 4 x 4 por terreno extremo en seis continentes, lo que nos permitió atravesar el macizo de Tichoukt y llegar a El Mers antes de que la tormenta eléctrica que nos perseguía borrara el rudimentario sendero que zigzagueaba por 25 km de inestables salientes.
También debo dar las gracias encarecidamente por su ayuda en la preparación de este libro a: John Ashby, por compartir con generosidad sus archivos acerca de P. C. Wren; al difunto M. Raoul Brunon, del Musée de l’Empéri, por las fotos; al doctor Simon Chapman; René Chartrand; doctor Anthony Clayton; Roger Cleeve; mayor Gordon Corrigan; capitán David Craig; Mick Crumplin; Adjudant-Chef Philippe Dalfeur, 1.er RE (Chef du Secrétariat de Képi Blanc); Kerry Denman; Jim Dowdall; a mi agente Ian Drury, de Sheil Land Associates; Martin Earl, de HP Bookfinders; Peter Edwards; Gerry Embleton, por localizar –una vez más– una fuente indispensable y difícil de encontrar; a Will Fowler, como de costumbre; John Franklin; Penny Gardiner, reina guerrera de los editores; Andrew Grainger, editor de la revista de la British Commission for Military History Mars &Clio, por compartir sus fotografías del Djebel Sahro; a John Hadidian; Ian Heath; Vincent Lieber, Château de Nyon, Suiza; Keith Lowe, de Orion Publishing; al difunto Adjudant-Chef Charles Milassin (4.º REI, RMLE, 2.º REI); Kate Moore; al doctor David Murphy; en particular, a Thamaz Naskidaschvili, París, por sus incansables indagaciones en mi nombre; John Neal; Brian Nicholls; al doctor David Nicolle; Ronald Pawly, Amberes; Alex de Quesada, Tampa, Florida; Frank Reeves; Sylvan Rossel, Schweizerische Nationalbibliothek, Berna; Philip Smith; John Thompson; Francois Vauvillier, París; Jean Vigne; Rosemary Weekley; a mi hermano Dick Windrow, por su paciente y generosa ayuda con el mundo virtual; al difunto Jim Worden y a John Robert Young, por las fotografías. En Marruecos: a Abd el Malek, Hassane el Khader, Takki el Bakkali, Frédéric Sola y Jurgen Moller. Por último, doy las gracias al personal de la London Library, la British Library, la School of Oriental and African Studies y a la University of Sussex Library.
MCWRingmer, East Sussex, mayo de 2009
NOTAS
1 Frazier, Ch., 2006.
2 Cit. en Woolman, D. S., 1969, 125, procedente de Forbes, R., 1924.
3 El doctor Anderson –jefe de War Studies en la Royal Military Academy, Sandhurst– fue adscrito al 1.er Batallón del Real Regimiento de Anglia (Royal Anglian Regiment); citado con permiso.
4 Dunn, R. E., 1977, 256.
____________
* N. del T.: En el original bluffer’s notes, que hace referencia a una serie de libros –o más bien folletos–, denominados Cliff’s Notes, cuyo propósito era la rápida adquisición de conocimientos por parte del lector, lo que le permitía aparentar o dárselas de tener un conocimiento más alto de lo que realmente tenía.
** N. del T.: Alusión al emperador Adriano (76-138 d. C.) con el cual el Imperio romano alcanzó su máxima extensión y estableció limes fortificados en la actual Escocia. Después de Adriano, el imperio dejó de expandirse y empezó a defender el territorio que ya tenía.
*** N. del T.: Liberal consensus en el original.
PRÓLOGO«SEMANA SANGRIENTA»
El público se engaña con las ideas más equivocadas acerca de la verdadera naturaleza del valor militar. No existen los héroes […] nunca he visto ninguno. Lo que sí que he visto son hombres que cumplen con su deber con dignidad y conciencia, es decir, que apuntan y disparan y que se cubren lo justo para tener cierto refugio, aunque no lo suficiente como para obstaculizar sus disparos, que se levantan cuando se les ordena y avanzan sin detenerse a causa del fuego del enemigo, por más intenso que sea.
Capitán Léonce Patry, 18971
Después de todo, apenas hizo falta una hora para capturar la batería de la colina que amenazaba desde hacía días el avance de los efectivos franceses. En la llanura, los oficiales de estado mayor murmuraron complacidos y aliviados al observar por sus binoculares a las figuras azules, con sus característicos quepis y pantalones rojos, desplegar en la cima, registrar la maleza, reunir prisioneros o descansar entre los cañones capturados mientras echaban un trago de las cantimploras bajo el calor húmedo. Desde la cresta de la loma, los soldados podían observar con curiosidad, entre los extraños árboles orientales, la antigua ciudad que se extendía a lo largo de kilómetros de meandros. Hacia el oeste, ascendían al encuentro de las nubes bajas del atardecer altas columnas de humo sucio procedentes de los incendios que habían destruido el distrito central; los fuegos aún brillaban siniestros aquí y allí, a pesar de las torrenciales lluvias primaverales de los últimos dos días.
Estaba previsto que la colina fuera el objetivo de mañana, pero la infantería de vanguardia había avanzado al sur más rápido de lo esperado y había alcanzado la falda a media tarde de ese mismo día. Con los cañones enemigos tronando desde la cima, el general Montaudon decidió que, fuera lo que fuese lo que hubiera planeado el cuerpo, no podía dejar a su división inmóvil bajo el fuego. Sus regimientos metropolitanos de jóvenes reclutas lo habían hecho mucho mejor de lo esperado, pero siempre necesitaban ser dirigidos con cuidado y los días previos de combates callejeros habían sometido a sus nervios a una constante tensión. Unos hombres obligados demasiado tiempo a permanecer inactivos soportando el fuego pueden dejarse llevar por el miedo. La incertidumbre puede contagiarse de hombre en hombre, de modo que, cuando por fin se les ordena avanzar, a los oficiales les cuesta convencerlos para ponerse en marcha.
Montaudon formó sus brigadas en semicírculo al norte y oeste de la colina. Los flancos estaban protegidos por otras divisiones y, a su izquierda, su colega Grenier había llevado a sus hombres un kilómetro más al sur, con lo que la cima recibía por la espalda fuego de artillería y ametralladoras. A las 16.00 h, Montaudon dio la señal y su infantería se lanzó con buen ánimo. En el centro de la pendiente norte, uno de sus tres batallones de la Legión Extranjera abría el camino: ignoraron toda cautela y cargaron a la bayoneta calada. A pesar de ello, las bajas fueron notablemente ligeras.
Imaginemos ahora a un puñado de estos légionnaires en la cima después del asalto. El teniente Dupont, del 5.º Batallón, está a punto de ordenarles que se aseguren de que no quedan enemigos armados a cubierto, pues, al parecer, hay una profunda cueva en las inmediaciones. Son los primeros soldados en alcanzar la batería y su jefe está de muy buen ánimo. Con un poco de suerte, este triunfo le hará ganar méritos para la codiciada Cruz de cinta roja,* que le ayudará a ascender. Su mirada se detiene en un pelotón cercano a un cañón derribado. Está sobre una mancha de hierba removida, tiene una rueda radial astillada y el cañón de bronce ha quedado salpicado de plata por la lluvia de balas de una de las mitrailleuses del general Grenier. Hay un par de cadáveres destrozados cubiertos de restos de uniforme azul entre los pedazos de cajas rotas de munición, proyectiles caídos y utensilios artilleros. Dupont pensó que esos salauds habían sido tan perezosos como ignorantes: llevaban allí semanas y, sin embargo, no habían erigido reductos en torno a las piezas para proteger las dotaciones.
Uno de los cuerpos mutilados parece pequeño y frágil y un joven y pálido soldado, que apenas hace unos meses que viste el uniforme, lo mira con horror, mientras se santigua y murmura en algún idioma gutural extranjero: «É hanù en Tad, hag er Mab, hag er Spered-Santel-Elsé revou groeit…». Los otros jovenzuelos también parecen demasiado inquietos para servir de exploradores, con lo que será mejor que el sargento elija entre sus vieilles moustaches. El suboficial es un hombre de treinta y muchos, con un rostro curtido y marcado de viruela bajo sus patillas. Destaca por el galón dorado de su raído capote y también por una medalla de plata sobre su pecho, que pende de una cinta blanca con un exótico símbolo: un águila y una serpiente.
A una orden de su oficial, el sargento asiente, se cala el quepis, descuelga el fusil, gruñe a dos o tres de sus veteranos y se los lleva de la cumbre, en dirección sur. Se mueven dispersos y vigilantes hacia el espacio entre dos pequeños lagos. A su izquierda, una cima con una espectacular fisura se alza casi 300 metros, coronada por un pequeño templo de un blanco resplandeciente. Al volver a descender, el sargento se detiene a mirar de hito en hito un extraño árbol sin hojas que parece estar todo formado por escamas marrón oscuro cubiertas por afiladas púas, pues le recuerda un lagarto que había visto en México en cierta ocasión. Vuelve en sí al oír el estruendo de una descarga detrás de unos árboles situados a menos de un centenar de metros, pero enseguida se tranquiliza con el tintineo de los cerrojos y una voz que da órdenes mesuradas. No es más que un oficial que dirige el fusilamiento de unos prisioneros.
Incluso un veterano de la expedición mexicana se habría quedado atónito al saber que, menos de una semana más tarde, los generales franceses habrían masacrado a casi 20 000 hombres, mujeres y niños. Al fin y al cabo, estaban en su propia capital, pues la escena que imaginamos tuvo lugar el 27 de mayo de 1871 en el arboreto de Buttes-Chaumont, en París.
El 1 de abril de 1867, cuando este parque fue inaugurado con gran ceremonia por Napoleón III, emperador de los franceses, su suerte y su valor empezaban a fallarle. Mientras el canciller Von Bismarck seguía unificando Alemania bajo dominio prusiano, la incorregible intromisión de Napoleón en el extranjero le había privado de toda posibilidad de forjar alianzas extranjeras. El vibrante glamur del Segundo Imperio francés ya no podía ocultar la agonía sifilítica del interior del país. Ante la pérdida de su control dictatorial, Napoleón trató de liberalizar el régimen, pero lo único que conseguía con cada concesión era que sus enemigos trataran de arrancarle más. Los «clubes rojos» extremistas que antes jugaban al escondite con su policía al anochecer ahora predicaban abiertamente un alzamiento jacobino, mientras que los republicanos constitucionalistas extendían su dominio electoral por París y la mayoría de ciudades. Por otra parte, los inteligentes y largamente debatidos planes del emperador de corregir la falta crónica de reservistas entrenados para el Ejército fueron obstaculizados por la unión de unos políticos que rechazaban cualquier medida que «sometiera a la población al control militar» y a unos generales escleróticos que defendían por instinto el statu quo.
Cansado, desanimado y aquejado de una dolorosa enfermedad, Napoleón se dejó llevar cada vez más por los acontecimientos y, en julio de 1870, arrastró a su imperio al precipicio. Una disputa diplomática con Prusia, gestionada con displicente estupidez, fue aprovechada con tan gran pericia por Bismarck que, menos de dos semanas después, las multitudes parisinas clamaban marchar sobre Berlín. Ante la incredulidad de numerosos observadores, el 19 de julio de 1870 Francia se precipitó a una guerra contra «la mayor potencia militar que Europa haya conocido jamás, por una mala causa, con un Ejército mal preparado y sin aliados».2 No obstante, ni siquiera los más pesimistas imaginaban que la reluciente maquinaria militar creada por los generales Von Roon y Moltke destruiría o cercaría los dos ejércitos de operaciones de Francia en apenas seis semanas. Las fuerzas francesas eran inferiores en todos los aspectos: preparación, organización y administración, así como en el mando operacional. Numerosos regimientos combatieron con bravura cuando se les dio ocasión para ello, los alemanes cometieron costosas torpezas tácticas y pagaron un elevado precio en vidas, pero la mayoría de generales franceses se dejó llevar a ciegas por el territorio, hasta que sus mal abastecidos contingentes fueron destruidos a conciencia. Hacia mediados de agosto, el ejército del mariscal Bazaine, de 180 000 efectivos, estaba cercado en Metz y el 2 de septiembre el propio Napoleón quedó prisionero junto con 100 000 soldados del mariscal MacMahon. Tres días más tarde, su imperio cayó sin que nadie lo lamentara y se proclamó la Tercera República, dirigida por un «gobierno de defensa nacional».
Bismarck declinó complacer a los ministros del nuevo Gobierno con un acuerdo de paz inmediato y Moltke siguió abriendo un ancho corredor por el norte de Francia, en dirección al canal de la Mancha y el Atlántico. El 20 de septiembre, la caballería de dos ejércitos germanos cerró el cerco de París y, en poco tiempo, Moltke estableció un «Anillo de Hierro» en torno a la capital. El nuevo Gobierno galo –primero con sede en Tours, después en Burdeos– era poco más que un título, pues trataba de inventarse a sí mismo día a día. La respuesta al conflicto, ahora convertido en una «guerra popular», fue inmediata. Mientras los parisinos acudían a alistarse en la Guardia Nacional, la República –personificada en su ministro de la Guerra de 32 años de edad, Léon Gambetta, que había huido de París en globo el 7 de octubre– comenzó a movilizar hombres para los contingentes de reemplazo organizados en el sur y nordeste, sobre la base de los fragmentos de regimientos imperiales que continuaban disponibles.
La demoledora incompetencia de la movilización francesa de ese verano no impidió la llegada al frente de regimientos blancos y árabes de las guarniciones argelinas. No obstante, los cuatro batallones de la Legión Extranjera (el Régiment Étranger, RE) no fueron llamados en un primer momento. La ley prohibía que sirvieran en suelo francés y muchos de sus cerca de 3000 mercenarios eran germanos. Desde su vuelta a Argelia desde México, en 1867, habían sido empleados sobre todo como unidades de trabajo. El cólera, el tifus y unas pocas e indecisas expediciones de caza de bandidos los distraían de vez en cuando de su labor constructora. En un principio, solo los trasladaron para reemplazar a las guarniciones despachadas a Marsella, pero, tras el desastre de Sedán, el 6 de octubre llegó la orden de que el RE enviara dos batallones a Francia sin demora.
No hubo la menor incompetencia en la movilización del regimiento. En apenas cuatro días, la mayoría de légionnaires alemanes fueron transferidos al 3.er y 4.º Batallones y el 1.er y 2.º (I/II/RE) desembarcaron en Tolón. El 14 de octubre estaban 645 km al nordeste, en Pierrefitte y, ese día, los 60 oficiales y 1457 soldados del coronel Deplanque fueron reforzados por un baqueteado grupo de unos 450 extranjeros. Se trataba de los supervivientes, apenas una tercera parte, del 5.º Batallón (V/RE) de voluntarios organizado a toda prisa en Tours el mes de septiembre. Los días 11 y 12 de octubre estos soldados, que se habían alistado por la duración de las hostilidades, fueron expulsados de Orleans en duros combates contra los bávaros del general Von der Tann. El Regimiento Extranjero, completado con numerosos reclutas de unidades francesas, fue asignado al XV Cuerpo del nuevo Ejército del Loira del general d’Aurelle de Paladines.3
Gambetta, ansioso por romper el cerco de París por el sur, envió a d’Aurelle al norte, a retomar Orleans. Sin embargo, tras lograr el 9 de noviembre la única victoria francesa indiscutible al imponerse en Coulmiers al cuerpo bávaro –que estaba en franca inferioridad numérica–, el Ejército del Loira fue obligado a retirarse de Loigny el 2-3 de diciembre. El teniente coronel Canat capitaneó los restos del Regimiento Extranjero en una angustiosa retirada a través de las nieves del más crudo invierno del que se tenía memoria, de modo que, cuando la tropa alcanzó Saint-Florent-sur-Cher, el 10 de diciembre, esta había quedado reducida a un único batallón de 1000 efectivos.4
El 18 de diciembre, en La Chapelle-Saint-Ursin, los supervivientes de la Legión sirvieron de núcleo de un nuevo «regimiento de marcha» de tres batallones organizado a toda prisa con 2000 reclutas bretones: muchachos que no hablaban francés, que jamás habían disparado un fusil y que lo único que querían era volver a casa. Aunque se distribuyeron entre ellos parte de los soldados y suboficiales experimentados de la Legión, el valor de combate del nuevo regimiento era limitado. El 7 de enero de 1871 los efectivos subieron a los gélidos trenes para incorporarse cerca de Montbéliard, en el Franco-Condado, al Ejército del Este del general Bourbaki.5 Entre el 15 y el 17 de enero, Bourbaki fracasó en su intento de levantar el sitio de la fortaleza de Belfort en las alturas de Héricourt, a pesar de haber atacado con una superioridad de dos a uno. Su ejército, aterido y hambriento, fue obligado a retirarse y estuvo a punto de huir en desbandada; 85 000 hombres trataron de hacerse internar en Suiza. Los restos del Regimiento Extranjero no estaban entre ellos. A finales de enero se hallaban en Besanzón, en el río Doubs, cuando llegó la noticia del alto el fuego general.6
A pesar de la serie de derrotas de la República, casi ininterrumpida, entre ellas la rendición de Metz, el 27 de octubre, París resistió sitiada casi cuatro meses. Las defensas de la capital abarcaban un área de unos 11 por 9 km, con una población de casi 2 millones. Nunca corrió peligro de ser asaltada, pues sus baluartes eran demasiado formidables y su guarnición demasiado grande. Le protegía un anillo de fuertes de artillería situados a un máximo de 5 km de los propios muros, formados por unos reductos enormes de ladrillo y mampostería rodeados de un cavernoso foso cubierto por el tiro de 93 bastiones artilleros. Dentro de este anillo, el gobernador militar, el general Trochu, tenía –sobre el papel– varios centenares de miles de hombres, entre ellos el equivalente a casi 30 regimientos de efectivos regulares y 6 de Gardes Mobiles, de entrenamiento más somero. En teoría, tenía a su mando 59 regimientos de unidades «activas» de la Garde Nationale parisina, aunque, en la práctica, estas apenas sostenían las defensas estáticas y constituían una amenaza para el orden público.7 Los parisinos acudieron en masa a alistarse en unidades de distrito –arrondissement–, pero muchos de los voluntarios de los míseros barrios obreros lo hicieron solo por la paga y la comida y la mayoría apenas recibió instrucción alguna. Muchos mostraban abierta hostilidad a los «cobardes» del ejército regular y resistían con furia todo intento de someterlos a disciplina marcial.
Aunque los sitiadores germanos también sufrieron hambre y enfermedades durante el crudo invierno, en el interior de la ciudad Trochu se enfrentaba a problemas que Moltke ignoraba, los cuales tuvieron consecuencias directas sobre los hechos de marzo-mayo de 1871. Desde el principio, las facciones políticas parisinas emplearon su control sobre la Guardia Nacional para reclamar salidas que, en general, no solían tener ningún objetivo militar discernible. Todas estas expediciones más allá de los baluartes de las unidades regulares de los generales Vinoy y Ducrot fracasaban una vez superaban el radio de 5 km de los cañones pesados de la ciudad y sus derrotas inflamaban a los radicales de París, que insultaban a los soldados y los tachaban de cobardes. Durante todo el sitio, los sucesivos informes de los avances y retiradas de los Ejércitos del Loira y del Norte enardecían y apagaban las esperanzas de los sitiados. Sin embargo, nunca fue factible romper el cerco y enlazar con una fuerza de socorro. En diciembre, comida y combustible empezaron a escasear, con lo que la tasa de muertes civiles a causa de hambre, frío y enfermedad se disparó de manera inexorable. El 5 de enero de 1871, mientras los parisinos regateaban por el precio de los cascos de caballo y las cabezas de perro, los alemanes ampliaron los bombardeos y pasaron de castigar los fuertes a la propia ciudad.
El 18 de enero, Bismarck les hizo una exquisita ofensa: proclamó al rey Guillermo I de Prusia káiser del nuevo Reich germano en el salón de los espejos de Versalles. En un arranque de furia, se lanzó una nueva salida que costó 3000 bajas francesas –es probable que 400 fueran abatidas por la espalda por guardias nacionales desorientados–. El 19 de enero, el Ejército del Norte del general Faidherbe fue batido en San Quintín y el día 20 llegó la noticia de la derrota final de Chancy y su Ejército del Loira en Le Mans y, poco después, el reporte del fracaso de Bourbaki ante Belfort. El 22, la Guardia Nacional «roja» se tiroteó con los Guardias Móviles que defendían el Hôtel de Ville –el Ayuntamiento de la ciudad–. Al día siguiente, el ministro de Exteriores Jules Favre solicitó una reunión con Bismarck y el 26 se firmó un armisticio.
Se celebraron elecciones para elegir un nuevo gabinete que concluyera la paz. La Asamblea Nacional reunida en Burdeos el 8 de febrero estaba dominada por conservadores de provincias. Estos nombraron primer ministro a Adolphe Thiers, de 73 años de edad. El 26 de febrero, el nuevo primer ministro firmó los preliminares de la capitulación: Francia cedería las provincias fronterizas de Alsacia y Lorena del norte y pagaría una enorme indemnización de guerra. La Asamblea ratificó el tratado el 1 de marzo por una mayoría del 80 por ciento, el mismo día en que 30 000 soldados alemanes desfilaron por los Campos Elíseos. El 3 de marzo, se marcharon de la ciudad, si bien continuaron rodeando la mitad oriental de los bastiones al norte del Sena –desde Saint-Denis, más o menos a las «12 en punto», hasta Charenton, a las «5 en punto»–. En ese momento, París estaba al borde de la insurrección contra la Asamblea.
La rabia de los parisinos contra lo que les parecía una rendición traicionera les hizo olvidar de inmediato la alegría por el levantamiento del asedio: se atacó en las calles a los oficiales del Ejército y algunos policías fueron linchados. La Guardia Nacional formó una Federación de Representantes y los Fédérés juraron resistir todo intento de desarmarlos. Los federados acusaron a los diputados de provincias de querer restaurar una monarquía y lograron convencer de ello a numerosos soldados de la guarnición. Las unidades de la Guardia de los distritos acomodados se disolvieron mientras las temerosas clases medias huían de la ciudad y el elemento rojo –representado por el autodenominado Comité Central– cobró fuerza. Las marchas del 26 de febrero llevaron a unos 300 000 hombres a la calle, mientras que la guarnición del general Vinoy quedó reducida, conforme a las cláusulas del armisticio, a un máximo de 15 000 vacilantes regulares. Ese día, los guardias tomaron unos 200 cañones de los parques de artillería y se llevaron la mayor parte a los reductos de clase trabajadora de las colinas de Montmartre y Buttes-Chaumont.
El primer ministro Thiers entró en la capital el 15 de marzo. Pese a que tanto Thiers como sus ministros estaban a la izquierda de la Asamblea, este sabía que era esencial imponer la autoridad del nuevo ejecutivo mientras las negociaciones con Bismarck proseguían bajo la amenaza de los cañones germanos. Thiers ordenó a Vinoy llevar a cabo el 18 de marzo la ocupación coordinada de puntos estratégicos, recuperar la artillería y arrestar a los cabecillas disidentes. No obstante, el intento de golpe de mano fracasó. Se congregaron enormes multitudes hostiles y los oficiales del Ejército, carentes de instrucciones efectivas para dispersarlas, no pudieron hacer nada por impedir que sus hombres, confusos y nerviosos, se mantuvieran al margen e incluso que confraternizaran abiertamente. En Montmartre, el 88.º Regimiento de Marcha se disolvió: dos generales fueron capturados en la calle y esa tarde –a pesar de las protestas del alcalde del distrito, el doctor. Georges Clemenceau– fueron asesinados y mutilados por una turba alcoholizada de hombres y mujeres. La reacción del primer ministro fue inmediata, aunque sorprendente: al anochecer del 18 de marzo, el Gobierno de Thiers y las tropas de Vinoy salieron de París hacia Versalles, unos 10 km al sudoeste. La distancia psicológica que tal hecho puso entre el Ejército y los parisinos era tan significativa como su separación física.8
Se levantaron barricadas en las calles y se izó la bandera roja. Ante la falta de toda organización coherente, el Comité Central de la Guardia Nacional se hizo con las riendas y, el 22 de marzo, los guardias abrieron fuego en la rue de la Paix contra una concentración desarmada de conservadores. Las exigencias ideológicas obligaron al Comité Central a defender en público el linchamiento de los generales Lecomte y Thomas, pese a que causaron un rechazo generalizado. Además, esta nueva docena de asesinatos reforzó la posición de Thiers. En París tuvo lugar un anquilosamiento mental paralelo: tras unas elecciones improvisadas, el 28 de marzo se instaló en el Hôtel de Ville un nuevo consejo municipal bajo dominio rojo llamado Comuna de París.
La palabra Comuna (Commune





























