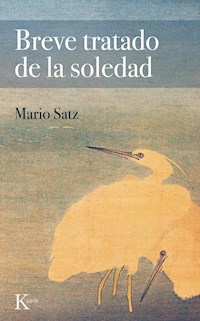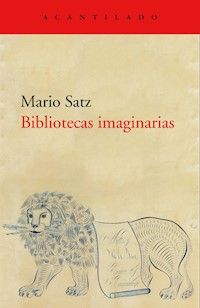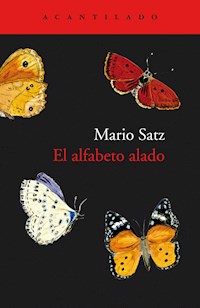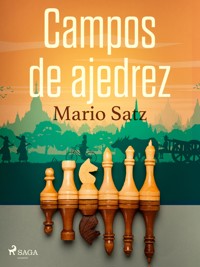
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El ajedrez, desde su origen en la India donde se le conoce como Chaturanga, ha hipnotizado a millones de personas en todo el mundo, incluyendo China. Así, en este relato el autor cruza historias entre príncipes y campesinos en la China clásica, basándose en las particularidades de este juego de 64 casillas. Con gran conocimiento y desarrollo de las tradiciones orientales, Mario Satz cautivará al lector por todas las aristas y facetas que se destacan sobre el arte y la ciencia de este juego milenario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mario Satz
Campos de ajedrez
Saga
Campos de ajedrez
Copyright © 2016, 2023 Mario Satz and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374917
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Marta-Tamar, la más hermosa
I
El emperador dejó su minúscula taza de té junto al alféizar de la ventana y miró más allá del jardín. No había dormido bien. De todas partes llegaban al Ming t’ang o Casa del Calendario noticias aciagas, palabras duras y documentos extraños. Él, que antaño gozaba de sus concubinas, ahora las despedía con una mano lánguida y la mirada perdida de quien se halla, aún, bajo la lápida del mal sueño. Su único consuelo era una persistente pasión infantil, la del hsiang ch’i o ajedrez, también denominado el Juego del Elefante. En ese campo era imbatible, una luz, un maestro. Habiendo dejado los negocios del Imperio en manos de su chambelán Yao Lu, despreocupado hoy como ayer del destino de sus descendientes, el emperador acabó de vestir sus ropas amarillas y suspirando se dirigió al centro del edificio, pues estaban en el tercer mes del verano y sus hábitos debían congeniar con el color de las hojas y los frutos maduros. Allí, sobre la mesa negra, labrado en marfil, lo esperaba el tablero de ajedrez.
Cuanto más profundizaba en el juego, más sentía el emperador que las categorías de espacio y tiempo eran fluctuantes e ilusorias. ¿Tenía realmente importancia que el primer ministro de los T’ang hubiera agregado dos piezas más al canon hindú, llegado a China novecientos años antes? ¿Por qué y para qué había contado Jin-zhen Zhu, en su libro El secreto dentro de la naranja, que el origen del ajedrez procedía de aquella enorme fruta que, una vez pelada y abierta, reveló en su interior la presencia de dos pequeños ancianos sentados frente a frente, magnetizados por un delgado tablero? Se decía que los emperadores Ming habían sido un poco locos, y Jin-zhen Zhu prosperó y murió en sus días, pero ¿una naranja?¿Por qué una naranja? En el ideograma chü que la nombraba no había nada extraño, a pesar de lo cual —le había insinuado Yao Lu, su chambelán —el homófono chü indicaba una partición, una sección, algo dividido. Ciertas naranjas, que tenían el color del cinabrio o sangre de dragón, podían inducir a pensar en la extraña cualidad del mercurio, que en su caída se disgrega y cuyas gotas, puestas en contacto otra vez, se fusionan como si nunca hubiesen estado separadas. Si a alguien le intrigaban esas supersticiones era al emperador, quien, no obstante, en homenaje a los orígenes del juego, había mandado a pintar en un pliego de papel de arroz a los ancianos jugadores en un huerto, bajo un árbol, emergiendo del interior de una enorme naranja. Cuando el artista sugirió, pues también era un vicioso del Juego del Elefante, que incluyeran en la pintura determinado diseño lúdico, un instante dado de la partida, el emperador, negándose a ello, prefirió ver las finas piezas alineadas al comienzo de la contienda: de ese modo tenía la impresión de que él estaba antes de todo suceder, en el segundo previo a la toma de decisiones.
II
Esa tarde esperaba al general Hi Lao, venerable anciano de manos desfiguradas por el reuma cuya mirada era tan penetrante que hasta el mismo Hijo del Cielo hallaba difícil sostenerla. Semanas antes, vestido de verde primavera, mientras ambos masticaban brotes tiernos de bambú y él ganaba la partida, y los platos eran de jade y las cortinas de seda color limo, uno de los servidores, Ting el eunuco, había alarmado al chambelán contándole la misteriosa desaparición de los granos de arroz en el ropaje imperial.
—Trae aquí esos hábitos —había dicho, al enterarse, el Hijo del Cielo sin interrumpir la partida.
—Sí, Majestad —se había inclinado, temeroso, el chambelán.
Tradicionalmente, los símbolos de poder en las ropas imperiales tenían que reflejar los Doce Ornamentos: a) el sol con el cuervo de tres patas; b) la luna con una liebre sosteniendo el vaso con la droga de la inmortalidad; c) tres estrellas, en representación de la Osa Mayor; d) las montañas; e) los dragones; y, f), el faisán, bordados en la parte alta del vestido, quedando, para la parte inferior, g) los vasos rituales con un animal cada uno; h) una rama de helecho; i) llamas de fuego; j) granos de arroz; k)un hacha y, por fin, l)la imagen del ya o doble ch’i, cuyo significado más obvio aludía a que el emperador era igual por delante que por detrás, es decir que su palabra era, y debía serlo aún más vistiendo esas ropas, unívoca.
Flexibles, los hábitos fueron dispuestos sobre la mesa. Su belleza conmovió al general Hi Lao, que jamás había visto sus bordados desplegados de esa forma.
—Si su Majestad tiene a bien contar —dijo el chambelán—, de los doscientos ochenta y ocho granos de arroz prescritos sólo quedan doscientos.
Un gong lejano ahondó el silencio palaciego. En el jardín, inquietas, las oropéndolas saltaban dentro de sus jaulas de bambú. Sus patas apenas si agregaban una nota más al inquieto susurro del follaje.
—¿Habéis llamado al bordador?
—Sí, Majestad. Pero los hábitos no tienen huellas de hilos ni sombras o zonas descoloridas. Es como si esos granos nunca hubieran estado allí.
—¿Se han contado las gemas de mi sombrero de gala?
—Desde luego, Hijo del Cielo, se han contado-prosiguió, nervioso, el chambelán —y las doscientos ochenta y ocho siguen en su sitio. Por lo tanto, vuestra autoridad sigue intacta aunque algo os falte en la protección del pecho.
—Los granos de arroz nutren mi corazón-insinuó, con tristeza, el emperador —y garantizan la prosperidad del Imperio.
—Pero el corazón de su Majestad es más poderoso que nunca —comentó el general—. Nuestras fronteras permanecen intactas y los bárbaros son mantenidos a raya en los límites de sus propios páramos.
—Los granos de arroz son la salud de mi pueblo, si disminuyen en mí disminuyen en él —agregó el Hijo del Cielo, cuyo propio hijo, Lan Po, cruzaba en ese momento los arrozales de la aldea de Hsin Tao a todo galope, seguido por sus amigos cortesanos y gritando urgentes interjecciones de caza.
III
De pie junto al molino, compungido, el anciano Hsin Tao temblaba de espanto. Cuando los ánades volaban alto y los pájaros callaban y los juncos se inclinaban y el día se nublaba, seguro que era el príncipe quien se disponía a salir de caza. Si el emperador era un sol, un majestuoso sol al que no se podía mirar de frente, su hijo era un meteoro desgradable.
El viejo campesino escupió con desagrado hacia la tierra y cruzando el arrozal volvió a su desvencijada cabaña. En el humo azul se escurría su mala suerte. Sin hijos, él Ying Li hacía acabado por sentirse hermanos en desgracia. Su mujer le estaría esperando con las gachas tibias y la sonrisa de quien resigna hasta la misma resignación. Juntos no pesaban casi nada, en todo caso menos que un saco de arroz. Tenía los huesos tan porosos y húmedos de caminar en el agua, la cintura tan cascada y los brazos ásperos que cada año le parecía el último que iban a vivir.
Pero el arrozal y el olor de su cieno los adheria a su superficies como pulgas al cuerpo de un perro.
Hsin Tao tenía tres amigos: una rana, un ruiseñor y un viejo caballo al que llamaban Sombra de la Noche
Sin embargo, en medio de sus desgracias, Hsin Tao poseía un gastado y sucio tablero del Juego del Elefante con el que distraía las horas tormentosas y junto al que solía meditar cuando el viento arreciaba o el hielo tendía láminas de cristal sobre los campos. Se lo había dado otro campesino a cambio de semillas nuevas y un hato de cañas de bambú. Faltaban algunas piezas, pero eso a él no le importaba, porque de todos modos no sabía jugar, aunque reconocía, en las formas talladas, la vaga figura de un rey, el carro, el ministro, e imaginaba que los escaques, como sus cuadros de cultivo, representaban posiciones a ceder o tomar, sitios de recogida o avance. Intentó enseñarle a su caballo, Sombra de la Noche, alguna de las piezas con la vana esperanza de que algún guiño de sus ojos le revelara algo, pues en su terrestre humildad Hsin Tao creía que el animal era más listo que él, o por lo menos más estoico. Tenían en común los pies planos y el atractivo para las moscas, a pesar de que, cuando Ying Li y él mezclaban sus excrementos, nadie hubiera podido decir dónde empezaba lo animal y acababa lo humano. Le ayudaba con la reja y, a veces, sentía celos de la rana, pero más del ruiseñor, criatura que arrancaba sonrisas del ajado rostro de Hsin Tao. Incluso entonces, se decía el campesino, incluso celosos los caballos son tan nobles que nunca dicen nada, si se exceptúa el darte un golpe en la espalda con el morro o menear la cola delante de tus ojos.