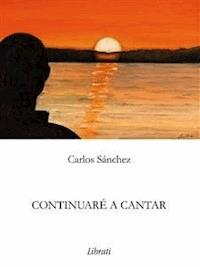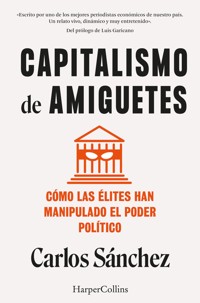
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
La historia económica de España y muchos de los problemas actuales no se entienden sin la influencia de los grupos de presión y los pactos de sangre de las élites con el poder político. Puertas giratorias, caciquismo, clientelismo, tráfico de influencias o amiguismo son algunos de los males que han transitado de generación en generación por las alcantarillas del poder. Y detrás de ellos hay acuerdos, conspiraciones y maniobras que reflejan la existencia de una oligarquía paralela en torno a las instituciones que ha debilitado y desgastado al Estado. Carlos Sánchez, uno de los periodistas más prestigiosos y reconocidos, se adentra en nuestra historia más reciente para ofrecernos, desde el rigor y a partir de informaciones contrastadas, una detallada y completa investigación sobre los lobbies que han condicionado el desarrollo de las estructuras económicas y sociales de este país. UNA OBRA ESENCIAL QUE NOS DA LAS CLAVES PARA NO REPETIR Y SUPERAR VIEJOS ERRORES DEL PASADO. «Escrito por uno de los mejores periodistas económicos de nuestro país. Un relato vivo, dinámico y muy entretenido». Del prólogo de Luis Garicano
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Capitalismo de amiguetes. Cómo las élites han manipulado el poder político
© 2024, Carlos Sánchez Sanz
© 2024, del prólogo, Luis Garicano
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Diseño de cubierta: LookAtCia
I.S.B.N.: 9788410021204
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Prólogo
Lo que nos pasa
1. Historia de un contubernio
La rebelión de las élites
Capitalismo de amiguetes
Las malas influencias: la Iglesia
2. El atraso histórico de España, ¿verdad o leyenda?
Pensar y cavar la tierra
El atraso agrario
La tentación aislacionista
Los caciques de toda la vida
3. Banqueros al poder
La gran alianza: vascos y catalanes
Duelo de titanes: Cambó contra Juan March
El gran lobby industrial
4. El amigo americano
Un embajador llamado Coca-Cola
La súbita conversión al nuevo régimen
El gran salto adelante
5. De la autarquía al desarrollismo
Háganme caso, no se metan en política
El lobby de los lobbies
El oro de Franco
6. La adhesión inquebrantable al nuevo régimen
Por Dios, por España y por Franco
La apertura: luz al final del túnel
7. La nueva aristocracia económica
Durán Farell, el moderno Cambó
Todo el poder para los ingenieros de caminos
8. Madrid vs. Barcelona (o viceversa)
Auge, caída y resurrección de la banca
El fin de los tecnócratas
Lobbies y clientelismo político
El imperio anónimo
Bibliografía
Ellos lo saben
Prólogo
El libro de Carlos Sánchez que usted tiene entre sus manos no es una sesuda investigación académica del Capitalismo de amiguetes como raíz de los males de España, utilizando largas series temporales de datos de crecimiento económico. Para eso ya tenemos al ilustre don Leandro Prado de la Escosura, al que Carlos Sánchez cita.
El libro, escrito por uno de los mejores periodistas económicos de nuestro país, es periodístico. Cuenta la misma historia económica, pero la cuenta con lenguaje y formas periodísticas, retratando a los personajes —Cambó, March, Gamazo— y los entramados político-empresariales en la historia de España que ilustran la picaresca, el clientelismo y la corrupción que ha sido endémica en nuestro país. El relato es vivo, dinámico y, lo mejor de todo, muy entretenido.
La pregunta, siempre, tiene que ver con el retraso de España. ¿Por qué España perdió el tren de la revolución industrial y los cambios posteriores? Los diagnósticos de los observadores contemporáneos y futuros, sean estos expertos académicos o periodistas, coinciden. Leandro Prado habla de tres razones: ausencia de competencia, subsidización de sectores clientelares «enchufados», sin importar el mérito, y corrupción. O, como decía el gran cronista Wenceslao Fernández Flórez de manera más colorida, la «industria nacional» no era más que una industria «agarrada a los maternales faldones de las casacas de los ministros. Se cría débil, raquítica, caprichosa y llorona». Durante el siglo XIX y gran parte del xx, la economía de España es una economía de rentistas que gobiernan mediante un sistema de caciquismo y clientelismo, impulsados en gran medida por un Estado débil.
Tres ejemplos ilustran las historias de la historia que cuenta Carlos. Sánchez comienza con la historia de Francisco Pinelli, también conocido como Pinelo, que desempeñó un papel importante al prestar enormes sumas a los Reyes Católicos y participar en eventos clave de la historia de España, incluida la financiación del exilio de Boabdil. Su cercanía al poder real le permitió acumular riqueza y desempeñar un papel destacado en la Casa de la Contratación de Sevilla. En un giro muy español, sus dos hijos varones encontraron la vía de la prosperidad entrando en la Iglesia.
O la historia del vallisoletano Germán Gamazo, protector del trigo castellano, quien no sólo acumuló poder —veintitrés actas de diputados entre sus familiares—, sino que también actuó como la correa de transmisión del poder en ámbitos económicos, políticos o eclesiásticos. Tanto que su influencia fue crucial para asegurar la continuidad del régimen canovista.
O la historia de Francesc Cambó, líder del catalanismo político, que desempeñó un papel crucial al unir los intereses de los empresarios catalanes y vascos en su enfrentamiento con Madrid y fue determinante en la regulación bancaria a través de la Ley de Ordenación Bancaria. Al poner a un organismo privado —el Consejo Superior Bancario— a cargo de la regulación bancaria, esta ley consagró y oficializó el oligopolio bancario español y perduró, en gran parte, hasta 1994.
Estos ejemplos ilustran a través de los siglos el asentamiento del «caciquismo», como lo definió Joaquín Costa, el apóstol del regeneracionismo en España: un sistema en el cual regiones y provincias estaban bajo el dominio de particulares llamados «caciques», cuyo beneplácito era esencial para cualquier acción administrativa, judicial o política. En palabras del autor «eran la subcontratación del Estado ante la pasmosa debilidad de este» —eso sí, ejercían ese poder delegado en beneficio propio—.
La lectura del libro suscita dos cuestiones clave. Primera: ¿cómo de inusual es la experiencia española? ¿No hay rentistas en todas partes? Segunda: ¿hemos cambiado de verdad? ¿Estamos construyendo una economía competitiva y abierta? ¿O siguen nuestras empresas viviendo en los maternales faldones de —ahora— las ministras?
El libro no aspira a responder a la primera pregunta, pero leyéndolo, resulta evidente que hay importantes peculiaridades españolas. La debilidad del Estado, en España, es una debilidad en su base territorial, en gran parte frente a las élites de Cataluña y el País Vasco que han dominado —y, en democracia, han continuado dominando— al poder político desde la periferia. Continuamente vemos a esas élites imponiendo su voluntad rentista a los funcionarios del Gobierno central, en un ejemplo más reciente Carlos Sánchez nos muestra a Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi —dos de los pocos auténticos reformistas liberales de entre nuestros gobernantes económicos— resistiendo las presiones para conceder el monopolio del gas a Gas Natural (Naturgy), con activos de Catalana de Gas, Gas Madrid, activos de distribución del grupo público Repsol y la venta del 91% de Enagás, entonces propiedad del Instituto Nacional de Hidrocarburos, a Gas Natural. Una venta que sólo se consumó con la salida de Solchaga y Aranzadi del Gobierno. La coalición entre intereses catalanes, vascos y castellanos llevaba, de nuevo, a lo mismo: protección, oligopolio y clientelismo.
Es cierto que en todas partes hay rentistas. Todos los países tienen lobbies. Pero el progreso económico en España es, y desgraciadamente sigue siendo en gran parte, el progreso de aquellas empresas «agarrada(s) a los maternales faldones de las casacas de los ministros». Que «se crían débil, raquítica, caprichosa y llorona». Cojan ustedes la lista del IBEX 35 y pregúntense: ¿qué empresas de esta lista no dependen del favor de un ministro o de un cambio regulatorio para su éxito? Excluyan a todas las que procedan de antiguos oligopolios y concesiones del Estado. Hagan su cuenta.
La realidad es que aún es cierto que uno puede pasar una vida estudiando matemáticas sin encontrarse un teorema con nombre español. Que, aún, ningún científico español ha ganado el Nobel en un siglo, desde Ramón y Cajal —no, Severo Ochoa no era español cuando ganó—. Y que una de las causas es que muchos de nuestros conciudadanos y empresarios siguen más interesados en los «maternales faldones» de los ministros y ministras que en la dura competencia del mundo exterior.
¿Importa esto? Es probable que sí. En un importante artículo sobre el modelo de crecimiento español publicado en 2020 en la International Economic Review, Manuel García-Santana, Enrique Moral-Benito, Josep Pijoan-Mas y Roberto Ramos, muestran que la caída de la productividad en España durante los años de auge de 1995-2007 tuvo como causa la mala asignación de recursos, que fue más grave en sectores donde las conexiones con el poder político son más importantes para el éxito empresarial. Según sus cálculos, el declive institucional durante este período costó casi ¡dos puntos de crecimiento! al año —por ser precisos, la productividad total de los factores hubiera crecido un 1,9% más si la asignación de recursos hubiera sido correcta—.
En definitiva: el libro les hará disfrutar y aprender los vericuetos de uno de los problemas históricos españoles. Entronca con los mejores cronistas y denunciadores de este mal patrio del capitalismo de amiguetes, desde Joaquín Costa a Wenceslao Fernández a Jesús Cacho. Y les hará entender por qué, varios siglos después del comienzo de este relato, nuestros debates —incluido el de investidura de este otoño de 2023— siguen centrados en la distribución de recursos entre grupos y regiones, quién se lleva qué, y no en la creación de riqueza mediante la innovación y el uso de las revoluciones tecnológicas que se acercan.
LUISGARICANO
Profesor de Políticas Públicas en la London School of Economics y Non-Resident Fellow en el Think Tank Bruegel (Bruselas).
Lo que nos pasa
Fue Ortega, como le gustaba recordar al profesor Fuentes Quintana, quien en las Cortes constituyentes de la II República pidió a la clase política de aquel tiempo que aprendiera a conocer lo que nos pasa.
—Traigan a los mejores economistas —sostenía— para que sepamos qué hacer, porque eso va a condicionar el desarrollo de España.
No se hizo y este país ha tenido tiempo, mucho tiempo, para arrepentirse y reflexionar sobre las causas de algunos de los males que han transitado de generación en generación.
De esto va este libro. De aflorar los orígenes de lo que nos pasa —todavía hoy— y de lo que nos ha pasado, y que necesariamente hay que vincular a muchas decisiones del poder político empedradas de piezas defectuosas que explican la aparición de burbujas —inmobiliarias o no— de corrupción, de tráfico de influencias o de cualquier otra forma de secuestrar el poder en favor de intereses particulares.
Hay multitud de ejemplos. La burguesía vasca y catalana presionando para proteger sus industrias mediante un arancel lo más elevado posible; los cerealistas castellanos limitando la importación de bienes de primera necesidad a precios más bajos; abogados e ingenieros en defensa de su bienestar y de su posición social aprovechando su cercanía con el Gobierno de turno; órdenes religiosas con gran capacidad de penetración en las entretelas del poder político. Sin contar acuerdos internacionales, como el firmado en 1953 con Estados Unidos, que, en la práctica, supuso convertir a España en una sucursal de sus intereses. En particular, mediante la proliferación de centrales nucleares que a la larga tuvieron un alto coste para el erario público. O el increíble caso del gas natural, alrededor del cual se produjo una formidable batalla política que a la postre es un compendio de cómo hacer lobby en todos los sentidos.
Los males son viejos, como la propia nación. Vienen de una Restauración que instauró un sistema clientelar donde la corrupción política y el amiguismo, que es su forma amable y silenciosa, campaban a sus anchas; pero también de una dictadura, la de Primo de Rivera, que lejos de resolver los problemas los ensanchó. La dictadura franquista, necesariamente, tenía que ser la continuación lógica, coherente y trágica de aquellos males históricos.
Lo que había detrás de la reclamación de Ortega era una evidencia. España, por desgracia, ha tendido tradicionalmente a estar más preocupada por las consecuencias que por las causas de nuestros problemas, lo que en definitiva ha allanado el camino para que pudiera transitar con dolor lo que se ha venido en denominar «atraso histórico», que de ninguna manera cayó del cielo. Por el contrario, fue fruto de un devenir malicioso en la medida que una aristocracia económica, ciertamente rancia en muchos aspectos, hizo prevalecer los intereses particulares sobre los generales.
El atraso histórico, afortunadamente, ya está superado, pero siempre conviene volver a él para no repetir viejos errores. Y que hay que relacionar con la captura de un Estado débil y aquejoso por parte de minorías con enorme capacidad de presión. Minorías que han influido sobremanera en decisiones políticas que a la larga les ha costado caro a los españoles, y que, de alguna manera, han alimentado el aislamiento internacional, un viejo vicio de la política española durante siglos fomentado desde las entrañas del poder y de sus allegados. Precisamente para protegerse en el mercado interior.
La historia económica de España, ni tampoco muchos de los problemas actuales, de hecho, no se entiende sin analizar la influencia de los lobbies o de los grupos de presión. Incluido, por supuesto, el sector eléctrico, tanto en democracia como en dictaduras, y sin observar cómo la banca ha condicionado la gestión de la cosa pública, hasta el punto de lograr moldearla a su favor. O sin comprender de qué manera los ingenieros de caminos han llegado a convertirse en ocasiones en un poder fáctico dentro del propio Estado a través de obras públicas faraónicas o de la construcción de caminos a ninguna parte.
En definitiva, una especie de pacto de sangre de las élites —siempre endogámicas— con el poder político que en muchas ocasiones ni siquiera tenía su origen en la ideología. Puro pragmatismo. Sólo hay que observar la rapidez con que las burguesías industriales y agrarias se situaban cerca del poder político al albur de los cambios de régimen. Los colaboradores necesarios eran personajes clave como Francesc Cambó, quien sintetiza mejor que nadie la importancia de alcanzar el poder o estar cerca de él para poder condicionarlo. Para manejarlo a su antojo en defensa de las élites, que, por definición, son el poder mismo.
Ha ocurrido en todos los periodos históricos, pero, principalmente, durante las crisis, ya sea por la gestión de los excedentes que hacían caer los precios interiores; por la aparición de una plaga de filoxera, como sucedió a finales del siglo XIX; por la competencia exterior que perjudicaba sobre el papel al textil, a la siderurgia o a la industria naval. O para presionar contra la liberalización de mercados cerrados, lo podía chafar cualquier negocio.
Lo importante era, y aún sigue siendo, ocupar el espacio público para influir en favor de una determinada decisión, incluyendo la socialización de pérdidas. Ya sea como un lobby puro y duro o mediante la representación institucional.
Puertas giratorias, caciquismo, clientelismo, cabildeo, tráfico de influencias, captura del regulador o simplemente amiguismo son hoy expresiones corrientes. Casi populares. Y detrás de ellas hay pactos, secretos o no, conspiraciones o maniobras en la oscuridad, que sólo reflejan una determinada correlación de fuerzas en torno al poder.
1 Historia de un contubernio
La historia del hotel Palace es, probablemente, el retrato más fidedigno de lo que ha sido España en su pasado reciente. Para lo bueno y para lo malo. Representa el esplendor y la decadencia de la nación. Su resurrección como país moderno y empotrado en su siglo, pero también el vivo reflejo de su declive. El espejo en el que se miran sus largas noches de rutina y el retrato más aproximado de su incuria y de su desdén por lo nuevo. Es, en definitiva, una especie de inconsciente de la nación.
La historia más íntima de un país habituado a los vaivenes y escarceos políticos en busca de algún atajo histórico. Acostumbrado a la ciclotimia en el sentido que le dan los psiquiatras: pasar de un estado de euforia a uno de depresión sin solución de continuidad. Lógico en un país de baja autoestima, con indudable tendencia a la autodestrucción, que de vez en cuando resurge de sus cenizas tras sus largas siestas.
Hoy, es verdad, ya no representa a la nación como lo hizo antaño, pero en sus entrañas lleva la información genética de lo que fueron sus élites. Aún transitan por sus cañerías los viejos tics heredados del pasado en forma de clientelismo político, corruptelas, chanchullos, tráfico de influencias o, como se prefiera, simplemente amiguismo, que es la forma más piadosa de la corrupción. La cara simpática del tejemaneje, del compadreo de toda la vida.
Nació, precisamente, en uno de esos momentos en los que la alta burguesía europea que se miraba en el espejo de Baden-Baden pensó que la historia no tenía fin. Stefan Zweig lo llamó la edad de oro de la seguridad. Cuando se creía tan poco en el regreso de la barbarie como en las brujas. O tan poco en la nigromancia como en los fantasmas. Cuando la prisa no sólo era poco elegante, sino superflua. Innecesaria.
Para eso nació el Palace. O el Ritz. O cualquier otro monumento desmesurado al lujo. Lo importante era matar el aburrimiento de las élites ociosas o de los industriales ávidos de riqueza. O de los buscadores de fortuna en busca de prosperidad y de un lugar privilegiado en el ascensor social. Balnearios, casinos, hipódromos, campos de polo, regatas, cabarets, salas de fiestas… Daba lo mismo. Lo importante era encontrar nuevas emociones para una burguesía ansiosa de placer.
El hotel se construyó a iniciativa de un empresario y político belga de origen valón, George Marquet, que pobló la vieja Europa de hoteles de lujo, de casinos y de lugares de entretenimiento para una nueva clase dirigente ciertamente decadente —aquí está la paradoja— en plena ascendencia social. Y que había amasado, al calor de la industrialización, de la explotación de las nuevas colonias y de los avances técnicos, inmensas fortunas a lo largo del último tercio del siglo XIX. Al fin y al cabo, hoy como ayer, la destrucción creativa —lo nuevo entierra a lo viejo— zarandea de vez en cuando el orden social. Hoy como ayer, las élites sustituyen a las élites.
Buena parte de aquella burguesía procedía de Estados Unidos, un país entonces emergente que crecía de forma que ahora se consideraría increíble al ritmo que marcaban los avances científicos y la explotación de sus recursos naturales, y que había sido capaz de sustituir a los fundadores y propietarios originales del primer capitalismo por directivos bien remunerados que habían encontrado en las nuevas formas de trabajo, el fordismo o el taylorismo, ya entrado el siglo XX, la llave de su éxito. Pero también una formidable palanca social.
Europa, siempre Europa, y en particular, París. Para el ocio, para la pintura, para el arte y hasta para demostrar al mundo que una nueva clase dirigente había desplazado a la vieja aristocracia manufacturera de la primera revolución industrial. El Titanic fue el símbolo, pero había muchos más titanic, en minúscula, en condiciones de disputar los privilegios sociales. Sólo el sombrío período de entreguerras se llevó por delante aquellas manifestaciones de glamour y de excesos.
El casino de San Sebastián y, posteriormente, el hotel Ritz fueron algunas de las inversiones de Marquet en España, además de los hipódromos de Lasarte y Santander, donde las élites del momento pasaban sus largos veraneos a la luz hospitalaria del Cantábrico, alojados en algunas de las lujosas estancias gestionadas por el financiero belga a través de Les Grands Hôtels Européens. La compañía llegó a reunir emblemas como el Astoria, en Bruselas; el Negresco, en Niza; el Claridge, en París o el Heliópolis Palace, en El Cairo, residencia actual del presidente de Egipto. También el hotel Real, que corona majestuoso la bahía de Santander, formó parte de su primorosa colección de hoteles de gran lujo.
Fue Alfonso XIII quien animó a Marquet, a quien conoció en el venerable hipódromo de Deauville-La Touques, donde la alta burguesía europea comenzó a incorporar entre sus gustos las carreras de caballos, a levantar el Palace Hotel, que se llamaba entonces, sobre las ruinas del antiguo palacio de los duques de Medinaceli, en la confluencia de la vieja carrera de San Jerónimo y del entonces imponente y señorial paseo del Prado, eje de la nueva capitalidad, y donde se ubicaban, a un lado y a otro, algunas de las mejores residencias de la villa y corte, a tiro de piedra del casón del Buen Retiro.
Aquel solar había sido propiedad del duque de Lerma, protagonista del que probablemente sea el primer caso de corrupción urbanística a gran escala. El duque, después de haber adquirido propiedades y terrenos, convenció a Felipe III de la necesidad de trasladar de Madrid a Valladolid la capital del reino. Apenas cinco años después, en 1606, la capital volvió a Madrid porque aquel traslado fue un dislate. El duque, sin embargo, en el interregno, había aprovechado el tiempo para comprar suelo y edificios a orillas del palacio de Oriente a precios de saldo, lo que hoy se llamaría un negocio circular.
La ubicación del lujoso hotel, levantado y decorado su interior con esmero de orfebre en apenas quince meses gracias a las nuevas técnicas constructivas, como el hormigón armado, sólo dos años después del Ritz, era inmejorable. Cerca de los núcleos de poder económico y, sobre todo, a un paso del Palacio de las Cortes, un viejo caserón que un día albergó el convento del Espíritu Santo, víctima de la desamortización, y que en 1850 se convirtió en sede del Congreso de los Diputados.
El convento había sido desalojado tras un incendio ocurrido en 1823 mientras Luis Antonio de Borbón, el duque de Angulema, oía misa. Precisamente, el mismísimo príncipe francés que al frente de los Cien Mil Hijos de San Luis ahogó el sueño del Trienio Liberal. Toda una ironía del destino. La sede de la soberanía popular construida sobre los restos de aquella iglesia en la que escuchaba misa la representación fanática del tirano Fernando VII, su primo, y de la vieja Europa reaccionaria que salió del Congreso de Viena tras la derrota de Napoleón. Metternich en Madrid.
No es anecdótica la presencia de Marquet en España en unos años —la segunda década del siglo XX— en los que el país, y en particular su clase dirigente, estaban en condiciones de aprovechar la neutralidad que impuso Eduardo Dato, posteriormente asesinado a los pies de la Puerta de Alcalá por cuatro matones anarquistas cuando iba sin escolta en su automóvil, en la Gran Guerra.
Una neutralidad, sin duda, obligada por causa de fuerza mayor. Entre otras razones, como reconoció el propio Dato, porque entonces España, formalmente aliada de Inglaterra y Francia, aunque en su interior existía una significativa corriente germanófila, carecía de medios militares suficientes para afrontar una guerra moderna. «Con sólo intentar una actitud belicosa —le había escrito al rey Alfonso XIII el presidente del Consejo de Ministros, uno de los grandes reformadores que ha tenido este país— arruinaríamos a la nación, encenderíamos la guerra civil y pondríamos en evidencia nuestra falta de recursos y de fuerzas para toda la campaña». Difícil ser más sincero.
España, una vez más, para lo mejor y para lo peor, no tenía siquiera recursos ni para ir a la guerra, lo que creó un caldo de cultivo favorable para que la aristocracia y la alta burguesía —aprovechando la neutralidad— siguieran disfrutando de las regatas o del turf mientras el continente se batía en las trincheras de Verdún contra los afanes imperialistas de unos y de otros. Y nada mejor que conspirar en el hotel preferido de Alfonso XIII, junto con el Ritz, para estar cerca del poder y hacer negocios. Por eso el Palace es lo más parecido a la historia de España.
No fueron, sin embargo, extranjeros quienes acudieron el 28 de junio de 1916 al Palace a una de esas reuniones que marcan la historia de un país, y que a la postre refleja el entramado político-empresarial que cobijaba una Restauración que daba sus últimas bocanadas. Y cuyo desenlace se aceleró de forma abrupta con la asonada de Primo de Rivera apenas siete años después, lo que finalmente acabaría llevándose por delante a la propia monarquía alfonsina.
O lo que es lo mismo, al gran maestro de ceremonias de aquella España devota de Frascuelo y de María, que cantaba Machado, que no supo integrar a las nuevas clases sociales, lo que acabaría por encender la mecha del enfrentamiento civil. Se ha estimado que entre 1891 y 1923, sobre un total de mil doscientas seis actas de diputados, ciento cincuenta y siete fueron ocupadas por nobles. O lo que es lo mismo, uno de cada ocho representantes del pueblo que podía votar había obtenido alguna merced real.
La Gran Guerra había creado unas condiciones únicas para la economía española, y eso explica que el liberal Santiago Alba, heredero del regeneracionismo que en la España finisecular se alzó contra la modorra política y el caciquismo, decidiera llevar al Consejo de Ministros una propuesta para que los grandes patrimonios que habían aprovechado la neutralidad tuvieran que pagar un impuesto extraordinario sobre los beneficios.
Se trataba de equilibrar las cuentas públicas, maltrechas y exhaustas por la guerra de Marruecos y por la ineficiencia del Estado, posteriormente puesta de manifiesto con particular crudeza en el llamado Expediente Picasso tras el desastre de Annual, que en última instancia es el testimonio más desgarrador sobre la corrupción y el fracaso como nación.
Galdós lo había descrito con fría crueldad en sus Episodios Nacionales:
Los dos partidos que han concordado para turnarse pacíficamente en el poder [el célebre turnismo] son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Carecen de ideales, ningún fin elevado los mueve, no mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, pobrísima y analfabeta.
Santiago Alba pertenecía a la burguesía ilustrada castellana. Abogado, diputado en Cortes y dueño de El Norte de Castilla, representaba los intereses de la vieja Castilla, ahogada entonces por la influencia de los empresarios vascos y catalanes sobre las élites madrileñas. Entre otras razones, gracias a los estrechos vínculos, aunque habría que hablar de camaradería, entre la banca y las empresas industriales debido a la ausencia de un mercado de capitales moderno.
Santiago Alba, miembro del ala más progresista del Partido Liberal, había llevado a las Cortes un programa que tenía tres puntos fundamentales. La aprobación de un presupuesto ordinario; otro extraordinario, y que se denominó de reconstitución nacional, un concepto que recordaba al viejo regeneracionismo de Joaquín Costa con sus planes de obras públicas y la creación de nuevos centros de instrucción, y, por último, medidas para poner orden a los ingresos del Estado, gravemente herido por el fraude fiscal y por la escasa capacidad recaudatoria de la Hacienda pública al no ser los impuestos progresivos.
Su plan conectaba con las corrientes liberales de la época, cada vez más proclives a la intervención en la economía para satisfacer las demandas de una clase trabajadora cuya capacidad de presión aumentaba a medida que se iban consolidando los sindicatos. Y que tenían en la Inglaterra de Lloyd George su referente, en línea con lo que habían pretendido Eduardo Dato, con las primeras leyes sociales, y el conservador Francisco Silvela con la creación del Instituto de Reformas Sociales, el verdadero origen de la Seguridad Social española.
La medida más significativa era la creación de un impuesto directo destinado a gravar los beneficios extraordinarios obtenidos por la Gran Guerra, que había hundido las importaciones, lo que en la práctica había permitido a la industria nacional vender en el mercado interior como nunca antes lo había hecho ante la falta de competencia exterior. También las exportaciones se habían beneficiado de aquel momento histórico: países en guerra que demandaban todo tipo de bienes y materias primas. En particular carbón y hierro.
El impuesto lo pagarían los industriales nacionales y extranjeros, y sus tipos impositivos debían oscilar entre el 25% y el 40% sobre los beneficios que hoy se llamarían «atípicos». Muchos otros países habían aprobado iniciativas similares, pero lo que no podía esperar Alba era una reacción tan airada de los empresarios vascos y catalanes, que, de alguna manera, hicieron una pinza a la propuesta del castellano.
Y ningún sitio mejor para reunirse que en el hotel de la aristocracia y de las nuevas clases emergentes. La Vanguardia, el periódico por excelencia de la burguesía catalana, lo contó de forma profusa, lo que indica que aquel encuentro no pasó inadvertido ni para el rotativo ni para la incipiente opinión pública que se asomaba como podía a la modernidad. «En el Palace Hotel se celebró una reunión de representantes de las entidades económicas de España para dar forma y organizar la protesta contra los proyectos presentados por el señor Alba, especialmente el impuesto sobre los beneficios».
El organizador de aquel contubernio fue el líder de la Lliga, Francesc Cambó, y entre los asistentes estaba Ramón de la Sota y Llano, hijo de una rica familia de hacendados rurales de las Encartaciones, en Vizcaya, quien como gran patriarca de los navieros españoles fue el auténtico cabecilla de la reunión junto con los prohombres económicos de la Restauración poscanovista. O, como los llamaba La Vanguardia, la representación de las «fuerzas vivas» del país. O lo que es lo mismo, los industriales de Vizcaya, Barcelona, Valencia, Oviedo, Málaga o Santander.
De la Sota, junto con su socio y primo, Eduardo Aznar, era el gran naviero del país, pero también era banquero y siderúrgico. Los astilleros Euskalduna están entre sus obras más representativas. De perfil nacionalista moderado, fue miembro del Partido Liberal Fuerista, que defendía la restauración de los fueros y las tradiciones vizcaínas. Posteriormente, fue represaliado por el franquismo.
Lo de las «fuerzas vivas» no era para nada un brindis al sol o una metáfora vacía de contenido. La iniciativa de Santiago Alba fue derrotada en el Parlamento, donde Antonio Maura encabezó la oposición. Nunca más se volvió a hablar de aquel impuesto con el que se pretendía poner orden en las maltrechas cuentas del Estado tras la fallida, en parte, reforma fiscal de Fernández Villaverde, y que contaba con el respaldo de las asociaciones obreras.
«Que el Gobierno no desmaye en la línea de conducta en el indicado proyecto de ley, ni, pretextando falta de ambiente a tan justos derroteros, ceda ante las amenazas y propósitos de aquellas entidades puramente burguesas, que, atentas solamente a los dividendos de sus accionistas o a los intereses particulares de sus componentes, han iniciado una protesta injustificada y que lesiona visiblemente los intereses de la nación», decía una carta de apoyo enviada al ministro de Hacienda por la Casa del Pueblo de Madrid.
Aquella derrota de Alba propició, de nuevo, que España tuviera que tirar del capital extranjero —a quien le interesaba sobre todo las materias primas— para financiar el desarrollo por falta de recursos propios. Y nada más rápido y a la larga pernicioso que poner en bandeja al capital foráneo, como contrapartida, negocios estratégicos como la minería, las redes de transporte y la incipiente telefonía. Siempre en el marco de un proteccionismo descarnado.
No era un planteamiento nuevo. Existen evidencias de que los sectores que consiguen más protección son aquellos que ya son grandes porque el tamaño es lo que hace, precisamente, que tengan capacidad para poder influir sobre el Parlamento o sobre el Gobierno, algo a lo que no tienen opción las empresas pequeñas. Este fue el caso de la siderurgia y del textil, que nacieron sin protección, pero a medida que crecieron en tamaño fueron convirtiéndose en buscadores de rentas aprovechando, entre otras cosas, la debilidad del propio Estado. También hoy, el tamaño determina su capacidad de presión en mercados en los que el número de jugadores es muy limitado.
La industria siderúrgica vasca era en sus comienzos tan competitiva como la alemana, hasta que abrazó el proteccionismo. Y algo parecido sucedió en el caso del algodón catalán. Probablemente, porque se hizo realidad un viejo principio: crear un grupo de presión de cierto tamaño es difícil, pero una vez que se logra lo complicado es acabar con él por su capacidad de influencia, que es, en realidad, lo que le protege de la competencia exterior.
Personajes como Pedro Bosch i Labrús representan como nadie esa España que dio forma a la construcción de una nueva clase dirigente forjada en torno a la monarquía.
—Bienvenido sea el rey de España a esta mansión del trabajo donde sólo se respira moralidad y patriotismo —le dijo al joven Alfonso XII tras la asonada de Martínez Campos que devolvió al poder a los Borbones.
Bosch i Labrús, el adalid de las ideas proteccionistas y gran defensor de los industriales catalanes, había fundado poco tiempo atrás Fomento de la Producción Nacional, que puede considerarse el primer lobby —utilizando una expresión actual— creado en la España contemporánea en el sentido que le dio Max Weber al comportamiento de las élites en aquella definición canónica: lo son en la medida que están cerca del poder.
El comerciante catalán, con una intensa vida política en el ámbito más conservador, fue uno de los organizadores de las grandes manifestaciones proteccionistas celebradas en Barcelona en oposición al arancel librecambista de Figuerola. Detrás de él estaban los Girona, la gran familia de banqueros catalanes, los Ferrer i Vidal, los Muntada, los Güell…, y, en general, los puntales de la segunda industrialización catalana, quienes encabezaron años después, precisamente, la reunión del Palace Hotel. Francesc Cambó, su gran adalid, ya como ministro de Hacienda, llegó a decir con franca naturalidad:
—Somos un pueblo de tenderos.
No le faltaba razón.
El propio Cambó fue también quien estuvo detrás de la Ley de Ordenación Bancaria, la ley que a la postre transformó las bases financieras de la economía, y que daría carta de naturaleza, como admitió el propio político catalán, a la nueva «aristocracia bancaria española». La Ley de Ordenación Bancaria, entre otras cosas, hizo que la regulación no fuera obra del banco central, sino del Consejo Superior Bancario, un nuevo organismo de carácter privado que sirvió de defensa de los intereses de los mayores bancos del país, a su vez dueños de la industria.
Aunque el Banco de España mantenía el privilegio de la emisión de la moneda, lo cierto es que seguiría siendo un banco de naturaleza privada —hasta 1962 no se nacionalizó— con escasa capacidad coercitiva para limitar los excesos y defender los intereses generales. El Consejo, renovado en 1946, en plena dictadura franquista, no se disolvió hasta 1994, lo que da idea de su capacidad de supervivencia.
LA REBELIÓN DE LAS ÉLITES